Omar G. Villegas's Blog, page 15
June 11, 2014
El Mundial de las paradojas
Cuando conocí Brasil hace ocho años llegué ciego de prejuicio e ignorancia. Pensaba en inseguridad y pobreza, en un idioma imposible, en enfermedades tropicales, en calurosas ciudades de palmeras y gente hermosa en diminutos trajes de baño (todo un desvarío para alguien que iba de México, pienso ahora).
De inmediato Sao Paulo me abrió los ojos y me devolvió una mirada perpleja. Brasil se me reveló cosmopolita, estimulante, complejo y, sí, seductor. Lo mismo le ocurrió al mundo entero desde entonces. El titán sudamericano, con Luiz Inácio Lula da Silva a la cabeza, emergió del subdesarrollo hacia la élite económica internacional.
En medio de este entusiasmo, pomposamente bautizado como “el milagro brasileño”, el país ganó las sedes del Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. La fiesta se desbordó y Brasil se volvió un jacarandoso protagonista de un planeta sacudido por la crisis económica que desde 2007 arrasó a los “intocables” Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, el año pasado se aguó la fiesta y todo por 20 centavos de real, algo así como un peso mexicano. La iniciativa de subir el precio del metro arrojó a cientos de miles de personas a las calles para protestar. El país entero se conmocionó y de inmediato las consignas se volcaron contra el Mundial. “No habrá copa”, decían más como provocación que como vaticinio los manifestantes.
Las dudas comenzaron a saltar. ¿Qué pasaba en Brasil? ¿Por qué la gente comenzó a quejarse? ¿Qué sucedió con la alegría del progreso? ¿Por qué los reyes del futbol empezaban a mirar con recelo a la máxima gesta futbolística?
El Mundial y los Juegos Olímpicos han exigido una inversión billonaria. ¿Brasil podría solventarla sin problemas? Los analistas y el Estado se mostraron optimistas. No así la gente que, si bien aplaudía el ascenso de una clase media, también se topaba a diario con los dos millones de personas en la calle, con problemas de inseguridad y corrupción, con infraestructura deficiente. Es decir, los brasileños priorizaron y se quejaron de un despilfarro de dinero cuando el país aún tiene necesidades. Muchas.
Pero Brasil hizo su apuesta y cualquier otro país en su lugar hubiera hecho lo mismo. Arriesgó batallas ganadas por el bienestar en pos de hazañas deportivas.
El Mundial seguramente será recordado por esa espectacularidad que anunciaron los brasileños. Las protestas se empalmarán con los festejos. Suele suceder así. Noticias underground como la “limpia” de las calles de niños sin techo pasarán inadvertidas. La infraestructura mundialista con suerte e ingenio no se volverá por completo una manada de elefantes blancos, aunque este parece ser su destino. La policía tendrá que lidiar con turistas, porras violentas y manifestantes mientras por todos lados se escucha el discurso de concordia que emana de estos eventos. La inmensa desigualdad, el gran sino que también pesa sobre México, no será saldada y de hecho podría acentuarse si, como dice la gente de a pie, este Mundial se vuelve el Mundial de las élites.
Sin embargo, Brasil saldrá con toda su maquinaria encendida a mostrarse y reafirmarse como es: paradójico y vital, creativo y contestatario, futbolero de corazón. Generaciones de brasileños serán marcados por esta coyuntura. Quizá lo único que podría afectar realmente el ánimo local sea que gane o no la copa, porque aun cuando se desencadenara el peor de los escenarios, el más improbable, Brasil ya hizo su apuesta y ganó.
(Texto para Revista DEEP, junio 2014)


June 8, 2014
El silencio
Amanecí pensando que el silencio es más difícil de asimilar que las palabras. No es que se trate de una “idea” original o extraordinaria. Solamente desperté con la sensación de desconcierto frente a un silencio que me pareció inmenso. Abrí los ojos y me embargó la urgencia de saber la respuesta a tantas preguntas que se han quedado en el aire o cuya contestación fue un mutis que no sé cómo interpretar o dónde colocar.
Comprendo que hablar de más es un vicio, pero también lo es callar de más. Dirán que me falta inteligencia o sentido común. Lo admito. Aun así no entiendo a quienes dicen que las palabras son prescindibles. Yo necesito las indispensables, que funcionan como faros. No importa que sean zarpazos. Un dolor te puede revelar caminos insospechados de alegría.
Sin embargo, también pensé que cuando uno abandona el sueño en domingo no se le pueden ocurrir más que necedades. Cuando eres una persona hermética, silenciosa, que se guarda las palabras, quién le va a creer que no sabe lidiar con el silencio. Temo que soy una caja de vacíos y que si a veces necesito palabras es sólo para tener algo que guardar.


Pasan las semanas
Pasan las semanas y te recuerdo con la misma intensidad, con el mismo cariño herido por la indiferencia y el desapego.
Pasan las semanas y no puedo arrasarte de mi memoria, donde te enraizaste como un cedro.
Pasan las semanas y sigues presente en mis sueños, aun en ausencia eres el primer pensamiento al despertar y el último antes de dormir.
Pasan las semanas y aún no entiendo por qué no estás aquí, por qué te desvaneciste sin siquiera regalarme un adiós.
Pasan las semanas y yo sigo llorándote a escondidas, solo.
Pasan las semanas y no le cuento a nadie de ti porque es la única manera de pensar que aún eres mío.
Pasan las semanas y aún tengo la inútil esperanza de que volverás.
Pasan las semanas y no vuelves.
Pasan las semanas y aún siento que te quiero.
Pasan las semanas y a veces te tengo rencor.
Pasan las semanas y me aguanto; no te hablo porque respeto mi pesar y respeto tu andar.
Pasan las semanas y tú seguiste caminando, apresurado, sonriente.
Pasan las semanas y ya estás lejos, indistinguible, inalcanzable.
Pasan las semanas y tú…
Pasan las semanas y yo…
Pasan las semanas…


June 4, 2014
Ocurrencia
De pronto se me ocurre algo cursi, como casi todo lo que se me ocurre.
Se me ocurre que todos nacemos con el corazón completo, pero a lo largo de la vida, desde el primer minuto, se va rompiendo. Nacemos con un corazón entero y morimos con un corazón pulverizado que, sin embargo, funciona como una sola pieza por aferre más que por prestidigitación.


June 3, 2014
Porque habemos quienes no sabemos andar sin mirar atrás
Porque habemos quienes no sabemos andar sin mirar atrás. Ni queremos. Porque allá están las cenizas de los momentos que nos hicieron felices y que más tarde nos dañaron. La alegría hiere y el dolor cicatriza. Quien diga que no lleva marcas, miente. Quien diga que no mira atrás, miente. Quien diga que no se entristece, miente y nos toma por estúpidos.
Porque habemos quienes no sabemos sino estar tristes. En la tristeza hallamos la sonrisa. Vivir triste no es vivir quejándose ni llorando, es solamente sentir cómo cada minuto del día te lastima y tú callas. Sigues andando, mudo, hasta que llega un instante en que las dolencias son tantas y tan rotundas que nada más te vas a un rincón, te llevas las manos a la cara y te dejas caer sobre tus piernas un ratito. Mudo.
Porque habemos quienes no sabemos defendernos. Aguantamos las estupideces y las voracidades de los otros. Silenciosos. A veces, apenas atinamos a esquivarlas. Nos ofrecemos como comida de hienas y rechazamos la caricia de los guerreros. No nos sentimos dignos de ellos. Ni siquiera nos creemos capaces de llamar su atención. Nos sabemos invisibles. Nos replegamos y dejamos que entre guerreros y advenedizos armen sus orgías. Nosotros no nacimos para ser amados. Sólo para amar sin ser correspondidos. Darlo todo en espera de que los otros desaparezcan sin decir nada o, tal vez como perversa cortesía, nos ofrenden una bofetada o un escupitajo en la cara antes de marcharse.
Porque habemos quienes ya estamos cansados de seguir, pero seguimos. No somos cobardes. Sólo estamos cansados. Cansados de los empujones, de las batallas solitarias, de cargar a cuestas nuestro mundo y el de los mezquinos que nos arrojan el suyo y no sabemos negarnos a llevar sus miserias. Estamos a merced de los famélicos a quienes nos entregamos y que nos desgarran a mordidas mientras nosotros permanecemos impasibles.
Porque habemos quienes no sabemos darle la espalda a las encrucijadas, a las paradojas, a la angustia, al temor. Ni queremos. Juntamos todos estos desperdicios y los llevamos a nuestra cueva donde, poco a poco, van bloqueando la entrada. Un día ya no podremos salir más.
Porque habemos quienes defendemos causas impopulares. Porque nuestro valor es confundido con pusilanimidad. Porque damos asco en vez de admiración. Porque nuestras guerras las peleamos en las sombras, no a la luz del día y entre gritos de victoria. Porque para nosotros ganar es una derrota: para ganar tuvimos que haber aplastado a alguien más.
Porque habemos quienes no podemos dar otra apariencia que la de Cuasimodos. Monstruos a los que se les teme, rechaza o agrede nada más porque sí. Porque somos monstruos melancólicos y la tristeza no es popular. Porque no sabemos querer con la suficiente malicia, porque no sabemos apasionarnos con puerca e ilimitada lujuria, porque no sabemos qué hacer cuando alguien nos dirige la mirada. Tratamos de correr pero inmediatamente tropezamos y somos la burla. Somos lapidados por pendejos y horrorosos.
Porque habemos quienes morimos cotidianamente y sólo aguardamos el día en que ya no nos toque despertar.


June 1, 2014
El asalto del malestar
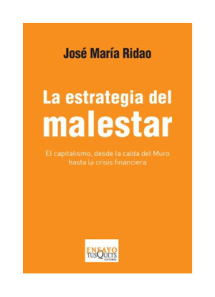 Entremos de lleno. Jorge Volpi dice que en La Estrategia del Malestar el ensayista español José María Ridao (1961) “ha trazado uno de los retratos más lúcidos -y desoladores- de nuestra época”. El autor, diplomático de experiencia, sobrevuela “El capitalismo, desde la caída del Muro hasta la crisis financiera”. Lo entrecomillado es el subtítulo del libro editado por Tusquets.
Entremos de lleno. Jorge Volpi dice que en La Estrategia del Malestar el ensayista español José María Ridao (1961) “ha trazado uno de los retratos más lúcidos -y desoladores- de nuestra época”. El autor, diplomático de experiencia, sobrevuela “El capitalismo, desde la caída del Muro hasta la crisis financiera”. Lo entrecomillado es el subtítulo del libro editado por Tusquets.
En la contraportada se lee un resumen que funciona estupendamente como punto de partida para comentarlo: “Si la caída del Muro de Berlín anunciaba en 1989 el fracaso de la utopía comunista, la crisis financiera que estallaba en Occidente en 2007 empobrecía a millones de ciudadanos al tiempo que certificaba el derrumbe de la revolución conservadora propiciada años antes por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, una ‘revolución’ que desmantelaba el Estado de bienestar, dejaba a los mercados sin control estatal y debilitaba la labor de las instituciones internacionales, cada vez más ineficaces ante conflictos como los que ensangrentaron a los Balcanes, las antiguas repúblicas soviéticas o, recientemente, los países inmersos en la llamada Primavera Árabe”. Es decir, se trata de un vistazo crítico a esta época convulsa y enredada en la que vivimos.
 Ridao teje este ensayo como si se tratara de una novela policiaca que arranca justamente con el apoderamiento de los conservadores de un mundo en el que relegaron, usurparon y desmantelaron otras ideologías y prácticas políticas, particularmente aquellas identificadas con “la izquierda democrática”.
Ridao teje este ensayo como si se tratara de una novela policiaca que arranca justamente con el apoderamiento de los conservadores de un mundo en el que relegaron, usurparon y desmantelaron otras ideologías y prácticas políticas, particularmente aquellas identificadas con “la izquierda democrática”.
Desde ahí empieza a jalar hilos aparentemente dispersos y “denuncia los mitos del mesianismo político y la traición de la economía; reivindica una actitud intelectual que no cierra los ojos ante el sufrimiento, la miseria, el miedo y la desesperación”. Desde Wall Street hasta las montañas de Afganistán, desde la cárcel de Guantánamo, en Cuba, a las guerras en Oriente Medio, desde las calles de los países árabes que armaron sus “revoluciones” con las redes sociales a las manifestaciones de países europeos arrastrados a la desesperación y la quiebra como España y Grecia.
Ridao, con un inmenso conocimiento de la realidad política contemporánea, va esclareciendo las tramas escondidas en aquellas grandes debacles sociales y la crisis, como la financiera que en 2008 sacudió a un planeta ya de por sí profundamente desigual y caótico.
Utilizar la palabra “malestar” para observar y explicar una era, la nuestra, es un acierto. Cuando llegas al final de libro y, de alguna manera, descubres al asesino de la novela, es decir a aquellos “traidores”, corruptos, asesinos, mentirosos y también a héroes no puedes dejar de preguntarte ¿hacia dónde nos llevará este malestar? Cada lector urdirá su respuesta y decidirá su la molestia le provoca actuar o ignorar. Hacer como que nada pasa.
(Texto para El Día, mayo de 2014)


Viaje y silencio
 Un hombre se va de casa con una enfermedad incurable a cuestas. Abandona todo: su familia, sus cosas, sus querencias. Se enfila, solo, hacia un más allá, pero en el camino se encuentra a un médico que se convierte en algo más que un compañero de viaje: es un cómplice de la muerte.
Un hombre se va de casa con una enfermedad incurable a cuestas. Abandona todo: su familia, sus cosas, sus querencias. Se enfila, solo, hacia un más allá, pero en el camino se encuentra a un médico que se convierte en algo más que un compañero de viaje: es un cómplice de la muerte.Ambos quieren cruzar la frontera, ambos son acosados por los recuerdos, ambos se enfrentan a un entorno violento que bien podría ser identificado con el norte de México y sus conflictos con el crimen organizado. Ambos son perseguidos por la muerte, o acaso es realmente su única compañía en esta travesía.
Se trata de “Nada me falta” (Textofilia, 2014), la nueva novela de Gonzalo Soltero (DF, 1973), quien la define como “una road movie textual”. Es un ejercicio de brevedad: poco texto. Apenas unas líneas por pasaje. Muchos silencios. Los espacios en blanco son definitorios: dotan del ritmo a la narración y expresan el mutis del protagonista, resignado ya al adiós.
El protagonista, un hombre mayor, se despoja de la identidad y del pasado como parte de su despedida. Aunque una empresa semejante no es, ni mucho menos, sencilla. Su lucha contra la memoria, su entrega a los dolores del cuerpo en conflicto con el instinto de supervivencia, su cruce con una ferocidad de extraños lo van determinando en los últimos momentos de una vida que, en el pasado, se intuye holgada y placentera.
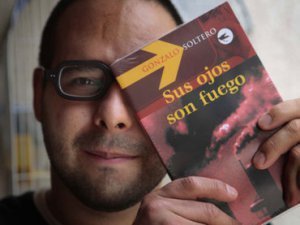 El autor de “Sus ojos son fuego” (2008) e “Invasión” (2007) explica que esta novela está inspirada en su padre, a quien también se la dedica. Quizá esta motivación tan personal es la que le aportó el impulso para conformar a un personaje que, en medio de su última batalla, resulta tan vulnerable como entero.
El autor de “Sus ojos son fuego” (2008) e “Invasión” (2007) explica que esta novela está inspirada en su padre, a quien también se la dedica. Quizá esta motivación tan personal es la que le aportó el impulso para conformar a un personaje que, en medio de su última batalla, resulta tan vulnerable como entero.(Texto para El Día, mayo de 2014)


Violencia de género y horror
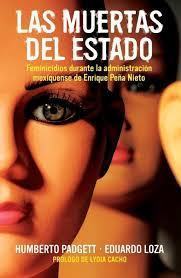 La lectura de “Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto” (Grijalbo, 2004) genera indignación, desconcierto y asombro.
La lectura de “Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto” (Grijalbo, 2004) genera indignación, desconcierto y asombro.
Investigado por el periodista Humberto Padgett y fotografiado por Eduardo Loza, este reportaje de largo aliento plasma, sin cortinas pero con sensibilidad, un fenómeno social terrible con tenáculos en la intimidad de las casas y en los órganos de poder e impartición de justicia.
La dupla de periodistas, quienes ya habían colaborado en “Los muchachos perdidos” (2012), se adentran en una tragedia que explotó inadvertida, aunque monstruosa, mientras la atención se dirigía a otra similar e igualmente condenable: al tiempo que se señalaban los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Estado de México se transformaba en el “peor sitio para ser mujer en México”.
El trabajo abarca 21 años analizados estadísticamente. El detonante ocurrió en 2006 cuando Padgett, ganador del Premio Nacional de Periodismo y del Ortega y Gasset, identificó no sólo la incidencia sino la saña, corrupción y misoginia que caracterizaban los recurrentes asesinatos de mujeres en el Estado de México a manos de hombres muchas veces cercanos, esto último un rasgo que distingue al drama mexiquense.
 Padgett y Loza se lanzaron a buscar las historias, las imágenes y los detalles más profundos del “desfile de féretros” que contenían los restos de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas) abusadas sexualmente, mutiladas, arrojadas como “deshechos” a canales de aguas negras o terrenos baldíos; violentadas con un sadismo inaudito.
Padgett y Loza se lanzaron a buscar las historias, las imágenes y los detalles más profundos del “desfile de féretros” que contenían los restos de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas) abusadas sexualmente, mutiladas, arrojadas como “deshechos” a canales de aguas negras o terrenos baldíos; violentadas con un sadismo inaudito.
“Las muertas del Estados” es un estudio con “datos fríos” que perfila a una sociedad en la que el machismo se ha enquistado en su faz más terrible y a una estructura de gobierno, en este caso liderada por el hoy presidente Enrique Peña Nieto y colaboradores como Emilio Chuayffet, que ha dado la espalda a aquellas mujeres asesinadas y sus familias, y que ha preservado y solapado a un sistema de procuración de justicia machista y turbulento que ha dejado en libertad y sin rendición de cuentas a asesinos y agresores que, en algunos casos, no sólo se lanzaron contra una víctima.
Destaca que en el libro las voces de las mujeres gritan y adquieren una corporeidad. No son meras cifras y por eso en estas líneas no se repiten las estadísticas, que por sí solas son aterradoras. Mejor se destacan las voces, denunciantes y aleccionadoras, de familiares y de aquellas mujeres silenciadas que vuelven a expresarse mediante sus seres queridos y objetos fotografiados.
Por momentos los relatos son tan arrebatadores que es imposible no conmoverse o enojarse. Incluso dar un manotazo en la mesa cuando se leen, por ejemplo, las torturas infringidas a una niña de dos años y medio mientras que un alto funcionario culpaba a las mujeres de ser agredidas por no saber cuidarse, comportarse y elegir a sus parejas. ¿Qué harían estos funcionarios si vivieran en las colonias más pobres y violentas de la zona conurbada siendo acechados diario, a todas horas, por asesinos?
Desde los municipios pequeños a los inmensos y populosos: Ecatapec, Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Toluca… el horror se ha extendido y ha dejado un estela de muerte que nos exige voltear a ver. Humberto Padgett y Eduardo Loza ya lo hicieron. Realizaron el trabajo rudo y nos lo dejan en las manos. No podemos ignorarlo. Es una tragedia que está aquí, al lado de nosotros.
(Texto para El Día, mayo de 2014)


El dilema del Polyforum
 Hace unos nueve meses, cuando comenzaba a tronar la polémica en torno a una supuesta desaparición del Polyforum Cultural Siqueiros, tuve la oportunidad de platicar con su presidente Alfredo Suárez, quien, entonces y ahora, se ha mantenido cuidadoso al momento de salir a comentar algo y con razón: cada palabra podría desatar una tormenta.
Hace unos nueve meses, cuando comenzaba a tronar la polémica en torno a una supuesta desaparición del Polyforum Cultural Siqueiros, tuve la oportunidad de platicar con su presidente Alfredo Suárez, quien, entonces y ahora, se ha mantenido cuidadoso al momento de salir a comentar algo y con razón: cada palabra podría desatar una tormenta.
Entonces me platicaba de la labor titánica que ha implicado sostener casi en solitario el recinto, que alberga murales interiores y exteriores de David Alfaro Siqueiros. Desde la muerte del mecenas don Manuel Suárez y Suárez en 1987, el Polyforum, según dice su presidente, ha vivido prácticamente sólo del bolsillo de él y de los ingresos de taquilla. El resultado han sido décadas de déficits sin que apenas haya entrado al quite la iniciativa privada o el Estado, salvo en apoyo o asesoramiento en labores como la restauración. Con todo y que la obra del muralista es monumento artístico nacional.
Alfredo Suárez me aclaró desde entonces que no iba a desaparecer el Polyforum y tampoco iba a ser trasladado, aunque sí se necesitaba con urgencia concretar un proyecto integral que posibilitara el rescate de la obra, deteriorada por el tiempo y por la falta de recursos, y que permitiera garantizar (solventar) el funcionamiento del recinto a largo plazo. Al menos unos 50 años, precisaba entonces. En eso estaban y en eso siguen.
La labor, por lo visto, no es fácil. Miremos a un empresario al que le pertenece una obra que por ser de la nación debe lidiar con limitantes legales, que no recibe dinero y que ha estado bajo una presión pública que le exige “conservarla”. Muy complicado. Vender, donar o abandonar no son opciones. Mantenerse en pie es el único camino, pero parece que ya no puede solo.
 Han salido voces e instancias como el Gobierno del DF que se han pronunciado a favor de destinar apoyos y acaso recursos para preservar el Polyforum. También los medios de comunicación se han llenado de reclamos de organizaciones civiles que dicen querer “salvar” al espacio. Todo esto es necesario, sin embargo no alcanza.
Han salido voces e instancias como el Gobierno del DF que se han pronunciado a favor de destinar apoyos y acaso recursos para preservar el Polyforum. También los medios de comunicación se han llenado de reclamos de organizaciones civiles que dicen querer “salvar” al espacio. Todo esto es necesario, sin embargo no alcanza.
Dándole vueltas a esta encrucijada creo que habría que ver el “problema” en su origen y este es nuestra concepción de la defensa y conservación del patrimonio. En México se cree que estas recaen exclusivamente en el Estado y cuando éste falta todo colapsa. La iniciativa privada se desentiende y las asociaciones civiles se dedican a exigir pero no necesariamente a dar. Se recolectan firmas, no dinero. Se apela al modelo que se critica para preservar.
No es éste el único caso. Un país tan rico en patrimonio cultural no puede dejar sólo en manos del Estado su conservación y mantenimiento. Quizá sea momento de voltear a modelos como el anglosajón en el que las industrias culturales y los públicos apoyan la producción cultural con dinero. No sólo se trata de pedir y atiborrar eventos gratuitos, sino pagar por nuestros “productos culturales”.
Parece que el Polyforum seguirá estando en el caldero hasta que no se concluya el proyecto de reestructuración. Alfredo Suárez está en una disyuntiva complicada. Plantear el Polyforum como un espacio de oportunidad de negocio y de difusión cultural no tendría que asustar a nadie. ¿Modificar el edificio? Atendiendo al marco legal, tampoco tendría por qué satanizarse.
De hecho sería mejor que el Polyforum tuviera una faz actual y no dependiera de un pasado carcomido y de eventos o una actividad “cultural” como obras de teatro que, en varios casos, no pasa de mero (y malo) entretenimiento.
(Texto para El Día, junio de 2014)


April 26, 2014
La fascinación por los mapas
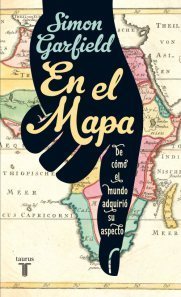 Todos hemos tenido un mapa en nuestras manos. Todos hemos necesitado uno. Impreso, en una aplicación en el teléfono celular, en internet, pintarrajeado en una servilleta. Los mapas nos ayudan a ubicarnos, a trazar caminos, a encontrar sitios. Esta función si se ve “fríamente” es sólo práctica, pero asimismo entraña fantasía. Sugerencia.
Todos hemos tenido un mapa en nuestras manos. Todos hemos necesitado uno. Impreso, en una aplicación en el teléfono celular, en internet, pintarrajeado en una servilleta. Los mapas nos ayudan a ubicarnos, a trazar caminos, a encontrar sitios. Esta función si se ve “fríamente” es sólo práctica, pero asimismo entraña fantasía. Sugerencia.
La cartografía es una disciplina con la que convivimos cotidianamente y seguir los pasos de su historia implica la misma dualidad que encarna un mapa: se pueden citar datos duros sobre hechos y personajes o, por otro lado, se pueden desatar anécdotas y trayectos imaginarios.
El periodista británico Simon Garfield (1960) logró unir ambos senderos en su nuevo libro En el mapa. De cómo el mundo adquirió su aspecto (Taurus, 2014). El autor entremezcló datos científicos con biografías y los entresijos en torno a descubrimientos, viajes y territorios que fueron perfilando nuestro mapamundi.
Su seguimiento es cronológico, lo que ayuda a seguirlo sin dificultad por continentes, mares, islas y tierras míticas. Desde la antigua Alejandría hasta las expediciones medievales por tierras incógnitas, el hallazgo de América y las rutas comerciales, la expansión de imperios o los fraudes que quisieron cambiar el rostro de nuestro mundo.
En su libro, Garfield expone cómo un mapa es un cúmulo de saberes, aventuras e historias. Nos presenta a mentes brillantes que intuyeron las formas “reales” del planeta y a otras que se apegaron a ficciones y describieron territorios llenos de animales y personajes míticos como unicornios o dragones.
Pero los mapas no sólo nos ubican en el mundo real, también nos guían por parajes ficticios de videojuegos, por tierras que florecen en libros donde el bien y el mal se enfrentan, por los recovecos del cerebro, en redes sociales por localizaciones o en las rutas del metro.
Garfield nos dice que vivimos rodeados de mapas y estos nos ayudan a ubicarnos y a crear nuestros mundos.
(Texto publicado en el periódico El Día, abril de 2014)


Omar G. Villegas's Blog




