Rafael Uzcátegui's Blog
November 26, 2025
¿Normal o necesario? La vida cotidiana bajo autoritarismo

Ante los anuncios y los rumores, los venezolanos ni están escondidos en refugios antiaéreos ni han colmado las calles en las convocatorias oficiales para expresar su nacionalismo. Hay un contraste entre las amenazas y la calma aparente con que la ciudadanía continúa con sus actividades diarias (ir al trabajo, hacer compras, etc.). Sin embargo, desde una perspectiva sociológica, es problemático calificar este comportamiento como “normalidad”.
Andrés Cañizález, conocido periodista y profesor universitario, nos invita a reflexionar sobre el comportamiento de los venezolanos frente al despliegue de una inusitada presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. En su texto “Esa terca normalidad” expone: “mientras ese ‘algo’ no ha llegado, desde que en agosto comenzó a desplegarse la inusual y significativa presencia naval y militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, la vida para los venezolanos ha continuado en su normalidad”.
Aunque mi amigo agrega que “normalidad no es sinónimo de bienestar o de necesidades satisfechas”, describe cómo lo normal en el estado Lara —nuestro terruño compartido— es estar sin luz varias veces a la semana o que sea un calvario conseguir gas doméstico. No obstante, calificar las estrategias de adaptación como “normalidad” puede generar confusiones y malas interpretaciones, debido a lo gaseoso del término.
Lo que dice la sociología
En ciencias sociales, la “normalidad” es un concepto central porque permite explicar cómo las sociedades definen lo que es aceptable, previsible y ordenado. Y cómo esos entendimientos afectan el comportamiento, la subjetividad y las relaciones de poder.
Dada esta importancia, no existe una sola teoría de la normalidad. Émile Durkheim y Talcott Parsons la desarrollaron como integración y equilibrio, es decir, como fenómenos frecuentes y regulares. Erving Goffman planteó que la normalidad es el resultado de actuaciones sociales: modales, rutinas y estilos de comportamiento que permiten “pasar por normal” en un contexto determinado.
Peter Berger y Thomas Luckmann, en su libro La construcción social de la realidad, sostienen que lo que se percibe como normal es una realidad socialmente creada: un conjunto de significados instituidos que se vuelven “dados por sentado”.
Desde el marxismo, Marx y Gramsci —entre otros— la interpretaron como parte de la ideología hegemónica que legitima un orden social, es decir, lo que las clases dominantes logran imponer como sentido común. Más adelante, Michel Foucault la describió como el resultado de prácticas de vigilancia, clasificación y disciplina que producen “sujetos normales”.
Finalmente, autores de la sociología cultural como Jeffrey Alexander y Ann Swidler la conceptualizan como parte de los códigos culturales que orientan la acción y dan sentido a la vida de las personas.
Lejos de los debates académicos, la normalidad puede ser entendida como lo natural, permanente e incuestionable. O dicho de otro modo, como una situación que “siempre ha sido así y seguirá siendo así”. Un ejemplo: para un larense, cada 14 de enero ocurre la procesión de la Divina Pastora por Barquisimeto. Es una tradición que siempre ha existido, a la que acudieron sus abuelos y padres, a la que él mismo asiste y espera que también celebren sus hijos y nietos. Es parte de su experiencia de vida y de su identidad como “guaro”. No la cuestiona ni desea racionalmente que cambie o desaparezca. La interiorización de lo que se acepta forma parte del propio proceso de construcción social de la normalidad.
Lo que sucede en Venezuela es distinto. Los seres humanos necesitan rutinas que les devuelvan estabilidad y certidumbre. En nuestra realidad, los venezolanos se han ido adaptando pragmáticamente a sus circunstancias: bajando el perfil o simulando para proteger su integridad.
Esto es muy diferente a sugerir que han perdido la esperanza de un cambio posible. Por ello, si una persona de otro planeta pidiera, en una frase, que se le explicara qué está pasando en Venezuela el 25 de noviembre de 2025, responder “hay normalidad” daría una impresión errónea e incompleta. No creo que eso sea lo que Cañizález está planteando, sino más bien la necesidad de usar términos más precisos —o incluso adjetivos— que se presten menos a la confusión. O al sesgo político.
Al respecto, no en balde se ha popularizado el término “normalizador” para describir una teoría de cambio basada en aceptar —o no confrontar— el autoritarismo, esperando un tiempo futuro en el que las condiciones sean más favorables para una hipotética participación electoral. Aquí, la normalidad se entiende como que el chavismo ha sido, es, y —por lo menos hasta 2030— seguirá siendo el poder que gobierna a los venezolanos. Y esto coincide con el objetivo narrativo del oficialismo: convencernos de que la “revolución” llegó para quedarse.
Adaptación sin resignación
Si bien existe una normalidad aparente —la gente sigue con su rutina, adaptada a la crisis—, esta es una normalidad anómala, fruto de la necesidad y no de una costumbre resignada a perpetuidad. La población ha normalizado ciertos padecimientos en su comportamiento cotidiano, pero no en sus aspiraciones: es decir, se adaptan hoy para sobrevivir, pero anhelan que mañana sea distinto. Por eso, etiquetar esta actitud como “vida normal” puede invisibilizar el carácter extraordinario y precario de la situación, e insinuar erróneamente que los venezolanos han aceptado el statu quo con resignación.
El comportamiento del venezolano promedio refleja, a nuestro juicio, un alto grado de maduración política. No se expone de manera innecesaria, enmascara sus verdaderas opiniones ante desconocidos, pero estaría dispuesto a participar en momentos que perciba como definitorios. Ha aprendido de su experiencia y por su propio discernimiento.
La repetición de las elecciones regionales en Barinas, en enero de 2022, evidenció que la estrategia clientelar que durante muchos años había sido eficaz para el oficialismo había tocado techo. La gente tomó lo que le ofrecían, pero una nevera o una bolsa de comida había dejado de significar un voto. Este nivel de conciencia se expresó luego en el referendo consultivo por el Esequibo. Aunque las personas tienen su propia opinión sobre esta demanda histórica, se abstuvieron de participar en la convocatoria. Más adelante, en los sondeos de opinión oficialistas previos a las elecciones presidenciales del 28J, muchas personas simularon su preferencia por Nicolás Maduro, para luego optar por un cambio. Este falso apoyo descolocó a las salas situacionales de Miraflores, que genuinamente esperaban un margen distinto entre los dos principales candidatos.
Este comportamiento, intuitivo y surgido del sentido común, se repite hoy. Más que una normalidad verdadera, lo que vive el país es una rutina forzada por la necesidad, sostenida por la cautela, pero animada —silenciosamente— por la expectativa de un cambio aún posible, de que “algo pase”. Y mientras eso suceda, o no, la vida sigue.
November 21, 2025
Acuerdos, patrimonialismo y subjetividad revolucionaria

Francisco Rodríguez escribió un artículo para la revista Foreign Affairs sobre una propuesta de negociación diplomática entre la Casa Blanca y Miraflores para la solución del conflicto venezolano. Andrés Izarra, en un espacio digital personal, le respondió refutando sus argumentos. Independientemente de dónde usted se posicione, lo cierto es que hacen falta más debates de ideas como este, en los que los argumentos sustituyan las acusaciones estridentes y nos ayuden a todos a salir del atolladero.
En su texto “Un gran acuerdo con Venezuela”, Rodríguez parte de una idea principal: a menos que ocurra una invasión tradicional, que el autor considera improbable, el despliegue militar de Estados Unidos no logrará provocar un cambio de régimen. Aunque los esfuerzos de Trump en este sentido tuvieran éxito, argumenta, “es casi seguro que las fuerzas armadas venezolanas reemplazarían a Maduro con alguien de su entorno”. También advierte que, si “la oposición venezolana tomara el control del país repentinamente, no hay garantía de que su ascenso al poder conduzca a una transición democrática duradera”.
Lo interesante del texto de Rodríguez es que no propone volver al punto cero, antes del despliegue de barcos, cuando Maduro apostaba a que la Asamblea Nacional de 2026 lo estabilizara políticamente. Tomando en cuenta el momento actual, le recomienda a Trump: “si considera el despliegue militar como un preludio a una iniciativa diplomática, tiene la oportunidad de lograr quizás la victoria más significativa en política exterior de su administración”. Para ello propone que EE. UU. use su influencia para sentar a Miraflores y a la oposición en una mesa de negociación, con el objetivo de que el chavismo realmente existente acepte “compartir el poder”. El propósito del diálogo sería “incentivar a su gobierno —el de Maduro— a democratizarse de forma gradual pero significativa”.
“Para que funcione, un gran pacto venezolano deberá garantizar la representación de ambas facciones enfrentadas en las numerosas instituciones políticas y jurídicas del país”, apunta Rodríguez. Finalmente, agrega: “Eventualmente, el país celebrará elecciones (…) Sin embargo, el calendario para ello debe ser gradual. Venezuela no podrá llevar a cabo unas elecciones libres y justas hasta que su nuevo marco institucional se consolide y la economía se recupere claramente, un proceso que probablemente tomará de tres a cinco años”.
Desde un espacio digital personal, Andrés Izarra refuta los planteamientos de Rodríguez: “No veo que las condiciones mínimas para ese pacto existan”, tras lo cual recuerda el historial de las seis rondas de negociación más conocidas que han fracasado.
Izarra desmonta desde su inicio la teoría de los incentivos, a la que apelan la mayoría de los académicos cuando plantean una ruta de transición del autoritarismo a la democracia: “El plan presupone que existe un punto medio entre quedarse con todo y perderlo todo. Pero los sistemas patrimoniales no funcionan así. Para la costra madurista, ceder poder no es un riesgo político: es una sentencia. Cárcel o exilio, cuando no algo peor”. Seguidamente, cuestiona la posibilidad y la capacidad de que la oposición comparta el poder.
Para el periodista, “todo pacto de esta magnitud necesita un vigilante con músculos”. Sin embargo, no vislumbra a nadie que quiera participar en un consorcio de garantes dispuesto a permanecer años en Venezuela. Finalmente concluye: “Las cartas visibles no anuncian una transición negociada. Anuncian continuidad. La ventana para ese tipo de solución, si alguna vez existió, se cerró desde las primarias opositoras”. Un elemento interesante de su texto es que no criminaliza la amenaza del uso de la fuerza, sino que la considera una variable que apareció para quedarse en la resolución del conflicto venezolano.
Más allá del patrimonialismo: otras claves para entender al chavismo
Un régimen patrimonialista, como caracteriza Izarra lo que hoy gobierna Venezuela, es aquel en el que el gobernante trata al Estado como su propiedad personal: no hay separación entre lo público y lo privado, el poder se ejerce a través de lealtades personales y las instituciones funcionan como extensiones del líder. En su versión moderna (neopatrimonialismo), existe una fachada burocrática, pero las reglas formales se subordinan a redes informales de poder.
Aunque todos los elementos anteriores existen, suponer que la exclusiva motivación del chavismo para mantenerse en el poder son los negocios es reducir la comprensión del fenómeno que ha gobernado a Venezuela en las últimas décadas, dejando fuera todo el imaginario que dice representar y que refuerza el propio sentido de su existencia. Para ello incorporo a la conversación la subjetividad revolucionaria y el marco antiimperialista de interpretación del mundo, que considero centrales en la forma de pensar del bolivarianismo.
Algunas críticas al gobierno de Nicolás Maduro, provenientes del progresismo, niegan su genealogía de izquierda. Como sociólogo, me interesa menos la “calidad” de la ideología que los vínculos y procesos que genera al autoidentificarse de esa manera. Sus pares lo reconocen como tal, las alianzas que construyen tienen ese sesgo y se adjudica, como propias, las tradiciones y símbolos de ese extremo político del espectro. En este sentido, Hugo Chávez primero, y Nicolás Maduro después, son revolucionarios y antiimperialistas por méritos propios.
Por “subjetividad revolucionaria” entiendo que el gobierno (y su base político-ideológica) se ve a sí mismo no solo como un actor electoral o gubernamental, sino como partícipe de un proyecto más amplio de transformación social, de poder popular, de ruptura radical. Ese sentido de identidad (como “revolución”, “proceso”, “transformación”) genera dimensiones que complican una negociación de rendición, transición o salida del poder.
Si quienes detentan el poder piensan que lo que hacen lo hacen en nombre de “una revolución”, una idea que absolutiza su universo, entonces renunciar al poder político no sería simplemente una cuestión de “ceder”, sino de reconocer que su misión fracasó. Para la base social del gobierno, del tamaño que creamos que tiene, aceptar una “salida negociada” puede interpretarse como un abandono de la revolución, lo cual lleva a tensiones internas, rupturas o reconfiguraciones de la propia hegemonía chavista/madurista.
Del otro lado tenemos la mentalidad antiimperialista que, aunque en muchos sentidos está vinculada a lo anterior, añade capas de complejidad.
El chavismo siempre ha resentido no contar con un mito fundacional equivalente al desembarco de los barbudos en la Sierra Maestra. Haber llegado al poder mediante elecciones “burguesas” desentona con el tono épico que exige su propio relato. Aunque intentó construir ese mito alrededor de los hechos del 13 de abril de 2002, la detención y posterior muerte en prisión de su principal protagonista, Raúl Isaías Baduel, devolvió al proyecto al punto de partida. En este contexto, para Nicolás Maduro, resistir un asedio imperialista real —como la presencia de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe— ofrece un valioso capital simbólico tras la profunda erosión de su autoridad luego de imponer un fraude electoral pese a haber perdido por más de tres millones de votos. No es un secreto que su formación política y principal referente del deber ser antiimperialista se encuentra en La Habana.
Si para un revolucionario resistir adversidades es una prueba de fe, para un antiimperialista aguantar y superar el acoso de Estados Unidos es el momento ratificatorio de su propia vocación e identidad. Esto desborda al propio Nicolás Maduro y se extiende por toda la cultura política latinoamericana. Por eso, al colocar la soberanía estatal por encima de la soberanía popular, ante una eventual agresión de la Casa Blanca, se están generando recomposiciones no solo dentro del universo bolivariano, sino en el propio universo opositor. No estoy diciendo que esto sea extrapolable a toda la población, que ha roto política y emocionalmente con el imaginario bolivariano, sino algo distinto: la eventual “agresión imperialista” los cohesiona, no los debilita. Es una cuestión de fe, no un cálculo racional de pérdidas y ganancias. Hay negocios, sí, pero también un universo discursivo y simbólico que los permite y los justifica.
La necesidad de volver a pensar
Las ideas no germinan por sí solas: deben ser interpeladas por otras para fortalecerse. Por eso reivindico la frase de Izarra sobre su interlocutor: “El plan de Rodríguez tiene valor intelectual. Imaginar rutas alternativas siempre sirve. Ofrece una visión, pero no necesariamente viabilidad histórica”. Se puede discrepar, incluso apasionadamente, pero con respeto y altura en los argumentos.
No sabemos qué puede pasar en estos días, como consecuencia del operativo antinarcóticos desplegado en el mar Caribe. Pero lo que sí ya ha sido bombardeado —y no por Estados Unidos— son los puentes entre diferentes sectores de la alternativa democrática.
Nada está escrito. Ni la continuidad inevitable ni la ruptura imposible. Lo que sí está vivo es el anhelo de una sociedad que sigue buscando salidas. Mientras existan voces dispuestas a contrastar y debatir con respeto, todavía queda espacio para que Venezuela vuelva a levantarse.
November 18, 2025
Mensajes claves dialogo con izquierdistas de Estados Unidos
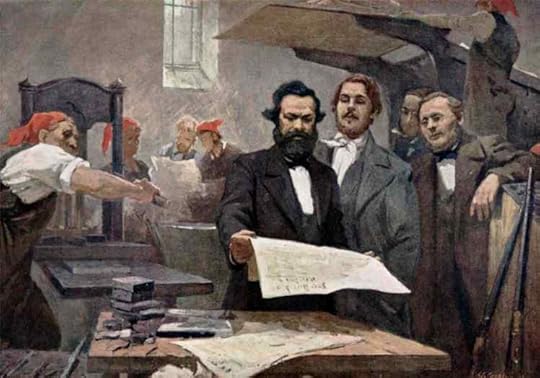
Los amigos de la revista Convergence me entrevistaron sobre la situación venezolana. Preparé unas notas para jerarquizar y ordenar mis ideas, que publico por si son de utilidad para la discusión general
01
La estrategia de Donald Trump hacia Venezuela no se puede calificar como una “agresión imperialista tradicional”, sino una estrategia hibrida basada en la “diplomacia de la fuerza” del presidente norteramericano. Esta diplomacia de la fuerza no es sólo militar, sino también financiera.
Si bien es real la presencia de buques de guerra en el Mar Caribe y Nicolas Maduro ha sido señalado como el jefe de un cartel de tráfico de drogas, hay datos que desmienten que estaríamos al borde de un conflicto armado entre ambos países, y que el antagonismo de Estados Unidos con Venezuela sería total.
En primer lugar, los Estados Unidos han retirado las sanciones a la compañía petrolera Chevron, lo que le ha permitido a esta continuar y mantener sus operaciones en Venezuela. Chevron hoy es una importante fuente de financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro, manejando el 25% de la producción venezolana de petróleo y, según algunos analistas –dado que esta información no es pública- proporcionando un tercio de los ingresos actuales del Estado venezolano por concepto de producción petrolera.
Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, por lo menos se han realizado 10 vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela, con por lo menos 2.196 personas. Esto contradice que los canales de dialogo entre Venezuela y Estados Unidos se encuentran cerrados, pues estos vuelos de deportación necesitan coordinación institucional entre ambos países.
La decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos es un tercer elemento, que refleja la naturaleza contradictoria de la actual política estadounidense hacia Venezuela. Mientras Washington mantiene un discurso de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro —acusándolo de violaciones a los derechos humanos y vínculos con el narcotráfico—, la supresión del TPS y la reanudación de deportaciones suponen un giro pragmático que prioriza la gestión migratoria y los acuerdos operativos con Caracas por encima del asilo humanitario. En este sentido, la medida no sólo impacta a más de 600 000 venezolanos residentes en EE.UU., sino que también evidencia cómo la estrategia norteamericana combina sanciones y coerción con gestos de cooperación selectiva, revelando una política exterior híbrida en medio de un conflicto diplomático sin ruptura formal.
¿Qué estaría buscando esta política exterior híbrida de Estados Unidos sobre Venezuela? Esta política esta basada en los intereses declarados de la política exterior de Estados Unidos para América Latina: 1) El combate a la migración y 2) El combate al trafico de drogas. Un tercer elemento pudiera ser revertir la influencia de Rusia, China e Iran sobre la región.
Donald Trump es un gobernante iliberal con poco compromiso con la democracia y los derechos humanos. Cualquier acción sobre Venezuela estaría pensada en sus propios intereses, donde el cambio de gobierno –y por tanto el regreso a la democracia en el país- sería mas un “efecto colateral” que un objetivo manifiesto.
Existe un alto umbral de incertidumbre sobre lo que pudiera pasar en los próximos días, pero las opciones no se reducen a un ataque militar (altamente improbable aunque no imposible) o el fin del operativo antidrogas en el Caribe (políticamente costoso sin una “victoria” sobre el narcotráfico). En el medio de estas dos opciones hay un abanico de posibilidades, que incluye una negociación entre ambos gobiernos si la administración de Maduro coloca sobre la mesa una oferta suficientemente atractiva en los temas de narcóticos y migración.
02
Yo estoy abiertamente incomodo del protagonismo de Estados Unidos en el conflicto venezolano. Pero ese protagonismo, también, es consecuencia del vacío dejado por los países de la región luego del fraude electoral del 28 de julio de 2024. Brasil pudo haber liderado un bloque de países “progresistas” que presionara, con voluntad política real, por una salida pacífica y política, respetando lo expresado por la soberanía popular en las elecciones. Sin embargo, Lula Da Silva tomó la decisión de bajar su perfil frente a la tragedia venezolana, por cálculos en su política interna.
La solidaridad regional no proviene solo de los gobiernos, sino también de los movimientos sociales. Pero las izquierdas y progresismos internacionales han priorizado una identificación ideológica con Nicolás Maduro que ha tenido como resultado que le han dado la espalda a la lucha de los venezolanos por recuperar su democracia.
Durante muchos años personalmente hice muchos esfuerzos para sensibilizar a diferentes izquierdas y movimientos sociales, incluyendo organizaciones de derechos humanos, sobre los matices y las alertas sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Y todos esos esfuerzos fueron ineficaces, incluyendo dentro del mundo anarquista, donde uno pensaba que su pensamiento antiestatal y antigobierno los ubicaba en un lugar donde era mas fácil la critica antiautoritaria al chavismo.
El pensamiento emancipatorio esta en crisis. La solidaridad ciega con el gobierno bolivariano es un ejemplo de esa crisis.
03
Maria Corina Machado es una líder político con luces y sombras. Cualquier análisis sobre su liderazgo debe reconocer que ha ido cambiando a través de los años. Si sólo observamos el protagonismo que tuvo en las elecciones presidenciales del 2024, tiene merecido el Premio Nobel de la Paz.
Siendo una figura pública debe ser criticada e interpelada. No obstante, otros líderes que ganaron el premio Nobel de la Paz, como Nelson Mandela, hicieron alianzas pragmáticas con líderes cuestionables en función de su lucha de liberación nacional.
Sin embargo, es un error entender la lucha democrática del pueblo venezolano solamente observando lo que hace o no hace Maria Corina Machado.
Como antiautoritario yo aconsejaría no solamente practicar la mirada vertical, entender el conflicto a partir de sus figuras visibles como Nicolas Maduro o Maria Corina Machado. Eso hay que complementarlo con la “mirada horizontal”, sobre los deseos y aspiraciones de la gente común, de los luchadores sociales de base. Esa mirada horizontal es necesaria para comprender lo que pasó en Venezuela luego del fraude electoral, cuando una rebelión de gente de los barrios populares salió a la calle a protestar de la única manera que saben hacerlo. En esa jornada se vandalizaron 9 estatuas de Hugo Chavez, la mejor muestra de la ruptura política y emocional de los sectores populares con el pensamiento bolivariano.
Esa rebelión, no obstante, no tuvo ningún eco, ni de solidaridad ni de interpretación, en los sectores internacionales de izquierda. La sensación de derrota, de repliegue por la represión (hoy en Venezuela se detiene a una persona por razones políticas cada 15 horas), de paralisis y perdida de agencia de la gente dentro de Venezuela también fue posible por ese silencio.
La gente, en su impotencia, esta desesperada por un cambio. Y le importa poco de donde venga esa transformación de sus condiciones reales y materiales de vida dentro de Venezuela.
Quienes creemos en potenciar las capacidades autónomas de la gente para ser protagonista de su propio destino tenemos, en Venezuela, un camino largo por recorrer. Cualquier reconstrucción del tejido horizontal demandara tiempo. Y tiempo, en medio de la desesperación, es lo que menos tiene ahora las personas dentro de Venezuela.
November 13, 2025
“Actuar como si”: la eficacia simbólica del autoritarismo
 Members of the Bolivarian National police riot squad arrest an opponent of Venezuelan President Nicolas Maduro taking part in a demonstration, at Chacao neighbourhood in Caracas on July 30, 2024. Security forces fired tear gas and rubber bullets at protesters and an NGO said 11 people have been killed. Dozens more were injured. On July 30, 2024, Maduro said the opposition would be held responsible for «criminal violence». (Photo by Juan Calero / AFP)
Members of the Bolivarian National police riot squad arrest an opponent of Venezuelan President Nicolas Maduro taking part in a demonstration, at Chacao neighbourhood in Caracas on July 30, 2024. Security forces fired tear gas and rubber bullets at protesters and an NGO said 11 people have been killed. Dozens more were injured. On July 30, 2024, Maduro said the opposition would be held responsible for «criminal violence». (Photo by Juan Calero / AFP)Recientemente, a propósito de la detención de cuatro tesistas universitarios, una conocida gestora cultural del oficialismo negó que hubiesen estado en condición de desaparición forzada, lo que motivó la respuesta de una familiar de los detenidos. Esta negación de las violaciones de derechos humanos, ocurridas bajo el bolivarianismo, permite abordar los mecanismos de resiliencia autoritaria que aseguran la continuidad de regímenes como el venezolano.
En 2019 la académica Lisa Wedeen publicó el libro “Aprehensiones autoritarias: Ideología, juicio y duelo en Siria”, que ayudó a comprender lo que entonces parecía el régimen monolítico de Bashar al-Ásad, finalmente derrocado en diciembre de 2024, tras veinticuatro años de gobierno.
La mirada de Wedeen fue innovadora y puede ayudarnos a iluminar aspectos del conflicto venezolano. La autora describió su objetivo en una entrevista para Open Democracy:
“El libro investiga las complejas, variadas y a menudo incoherentes formas de dirigirse a la ciudadanía que contribuyeron a asegurar el apoyo necesario al régimen para su supervivencia. Sostiene que la ideología es fundamental para cultivar el apego ciudadano. Funciona no solo a través de la creencia absoluta, sino también mediante mecanismos que complejizan la creencia y la incredulidad, sobre todo debido a la capacidad de las personas para saber algo y desconocerlo simultáneamente. La ideología puede generar una lealtad ferviente, pero también ambivalencia; y en el caso de Siria, esta ambivalencia —la oscilación manifiesta de la población entre el deseo de reforma y su apego al orden— fue crucial para la supervivencia del régimen.”
Wedeen se pregunta cómo sobrevivió el autoritarismo sirio tras el levantamiento popular de 2011, que amenazó su continuidad, y qué revela sobre los “encantos” del autoritarismo en general. Su respuesta combina etnografía, análisis mediático y teoría política: el régimen no solo reprime; produce mundos de sentido —afectos, rituales, sátiras, rumores, imágenes— que organizan la percepción, enmarcan el juicio y modulan el duelo. Ese ecosistema simbólico genera ambivalencia y complicidad pública, condiciones que hacen vivible al régimen para una parte de la sociedad.
Un aporte del texto es que desplaza el foco del “lavado de cerebro” –la explicación tradicional sobre la obediencia- hacia la ecología de prácticas que moldean la percepción y el juicio, no solo entre los leales al régimen, sino también en la población en general. El autoritarismo se sostiene creando inseguridad y perplejidad (qué creer, cómo juzgar), al tiempo que ofrece marcos interpretativos que reducen la incertidumbre para los fieles.
Actuar como sí
El libro complementa la noción de “preferencias falsificadas” de Timur Kuran, quien sostiene que en sociedades autoritarias la mayoría de las personas no expresa públicamente lo que realmente piensa, sino lo que considera socialmente seguro o ventajoso decir. Wedeen analiza el mismo fenómeno desde otro lugar: no racional-económico, sino simbólico, cultural y afectivo. Mientras Kuran explica el conformismo público como una estrategia racional ante riesgos sociales o políticos, Wedeen se interesa por cómo los sujetos llegan a habitar sinceramente (aunque con ambivalencia) las ficciones del poder. Por lo tanto, desplaza el foco del cálculo del miedo hacia la producción de sentido. La académica lo explica como el actuar “como si”: participar en los rituales del poder sabiendo que son falsos, pero encontrando en ellos una forma de sobrevivir o pertenecer.
Donde Kuran habla de falsificación de preferencias, Wedeen describe una “habitación simbólica” de la falsificación: la gente actúa, bromea, repite consignas y, con el tiempo, esas prácticas producen su propio tipo de creencia.
Desde esta perspectiva, podemos entender cómo la documentalista chavista mencionada al inicio vive dentro de un universo simbólico —rituales, consignas, medios, humor oficialista— que le permite no sentir contradicción moral: intuye que algo anda mal, pero actúa como si el relato oficial tuviera sentido, porque le da orden y pertenencia. Por eso la hegemonía comunicacional no solo mantiene el miedo, sino también afectos compartidos: orgullo, nostalgia, victimización (“bloqueo”, “antiimperialismo”), que convierten la falsificación en identidad moral.
La autora de “Aprehensiones autoritarias” introduce otros elementos que pueden enriquecer el debate venezolano. Uno de ellos es que el régimen define qué es creíble y qué es excesivo, permitiendo críticas dispersas como desahogos, pero bloqueando toda posibilidad de coordinación colectiva. Otro, muy sugerente, es el del “duelo”. Según Wedeen, el régimen bloquea o instrumentaliza el duelo: unas pérdidas se vuelven hipervisibles, otras se niegan o ridiculizan. Sin duelo público, advierte, no hay comunidad moral compartida; con duelo sesgado, se sostiene la lealtad afectiva del núcleo pro-régimen.
La necesidad de enriquecer el debate
Si leemos nuestra tragedia desde Wedeen, podemos afirmar que el autoritarismo venezolano mantiene su base no solo por coerción, sino por la construcción de un universo moral autónomo. Ese universo se alimenta del miedo, del duelo selectivo y de la saturación simbólica. Romper la hegemonía comunicacional implicaría, por tanto, reabrir el juicio moral y el duelo compartido.
En este sentido, enriquecer el debate venezolano exige superar la parálisis narrativa que durante años ha reducido la comprensión del autoritarismo a sus expresiones más visibles —represión, censura o corrupción— sin atender a las formas más sutiles de su persistencia simbólica y afectiva. Incorporar enfoques comparados, como los que propone Lisa Wedeen, nos permite reconocer que el poder también se sostiene en el terreno del sentido: en los marcos que definen lo creíble, en las emociones compartidas que legitiman la inercia y en las ficciones que vuelven moralmente habitable la obediencia.
Venezuela necesita un análisis que observe no solo los abusos del régimen, sino también las condiciones culturales, comunicacionales y emocionales que los vuelven soportables, para imaginar una reconstrucción democrática que no se limite a cambiar de gobierno, sino que restituya la capacidad colectiva de juzgar, sentir y recordar juntos.
El camino es arduo y desafiante, pero no hay otro.
Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.
November 4, 2025
¿Y si no pasa nada?

En la planificación de gestiones de riesgo se asume que, si se está preparado para el peor escenario, se estará listo para enfrentar cualquier otro. Siendo así, el propósito de este artículo es hacer el ejercicio intelectual de pensar qué pasaría en Venezuela si mañana se anunciara el fin del despliegue antinarcóticos en el Mar Caribe.
Desde la segunda quincena de agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha promovido un operativo de combate al tráfico de drogas en el Mar Caribe, luego de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por el paradero de Nicolás Maduro y señalarlo como cabecilla del llamado “Cartel de los Soles”.
La presencia en aguas internacionales cercanas a las costas venezolanas de varios buques de guerra —incluido el portaviones Gerald Ford— ha llevado a distintos analistas a sugerir que el objetivo va más allá del combate al narcotráfico. Además de los ataques reportados por la Casa Blanca contra quince embarcaciones, con más de cuarenta víctimas, se especula que el operativo podría derivar en hechos de fuerza dentro del territorio venezolano. Aunque esta estrategia se inscribe en la llamada “diplomacia de la fuerza” desplegada por el presidente Donald Trump, sus actuaciones zigzagueantes en otros contextos generan un alto umbral de incertidumbre sobre lo que pudiera ocurrir en las siguientes semanas.
Al respecto, las especulaciones sobran en cualquier dirección. Para continuar la argumentación —y evitar críticas fáciles—, sostengo que, independientemente de su probabilidad, el mejor escenario es que la presión psicológica cause efecto y genere una división en la coalición dominante que permita el inicio de un proceso de transición a la democracia. En contraste, el peor sería que los barcos se devuelvan por cualquier razón, incluyendo una eventual negociación con Miraflores, como ya ocurrió con las víctimas de la “guerra arancelaria” anunciada por el mandatario norteamericano.
Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo, quiero pensar qué pasaría si esta posibilidad se materializara.
Lo que vendría
En primer lugar, tendríamos a un Nicolás Maduro fortalecido, por primera vez desde el fraude del 28J. De hecho, salir victorioso de la épica antiimperialista haría lo que no pudieron lograr las elecciones de mayo y julio de este año: pasar la página del fraude presidencial. Se consolidaría el relato “victorioso” del régimen: el gobierno podría presentar el retiro del operativo como una rendición o un reconocimiento internacional de su legitimidad, lo que le permitiría recomponer alianzas internas y reimpulsar una narrativa de soberanía recuperada, fusionando la soberanía estatal con la popular.
Depuración intrachavista. Aprovechando la sensación de triunfo, el madurismo podría purgar a facciones críticas dentro del PSUV o de las fuerzas armadas, reforzando un liderazgo aún más cerrado y vertical.
Aunque ya se han venido implementando por la vía de los hechos diferentes dimensiones del llamado “Estado comunal”, se aceleraría su aprobación formal, aprovechando el repliegue de cualquier contestación democrática. Asimismo, habría grandes posibilidades de que se realice la reforma de la Constitución, incluyendo en el texto no solo las figuras comunales y las elecciones indirectas, sino también el supuesto delito de traición a la patria y el retiro de la nacionalidad.
Ante la evaporación de la contención que implicaba el uso de la fuerza estadounidense, habría un aumento inmediato y significativo de la curva represiva, con venganzas contra quienes se acuse de haber estimulado la “agresión imperialista”. El retiro masivo de nacionalidades se convertiría en el nuevo patrón de violación de derechos humanos, acompañado de detenciones arbitrarias. Esto provocaría la salida de líderes políticos y sociales que hasta ahora se habían resistido al exilio.
Reconfiguración de la oposición. Los sectores opositores más moderados ganarían peso sobre los más confrontativos, reforzando la tendencia a la desmovilización y la resignación cívica. Los líderes de la oposición mayoritaria se verían obligados a salir del país. La Asamblea Nacional de 2026 volvería a erigirse como el espacio de la “negociación” entre el gobierno y algunos sectores no oficialistas.
Mayor desmovilización ciudadana. La sensación de abandono o de “derrota estratégica” podría generar una ola de desaliento, silenciamiento o autocensura, reforzando la cultura del miedo.
Exilio emocional y real. Se producirían nuevas olas de migración y desarraigo psicológico —el fenómeno del llamado insilio, o exilio interno— no solo por persecución, sino por la percepción de que la lucha democrática ha perdido horizonte. Con mucha probabilidad, tendríamos el repunto de un nuevo pico migratorio.
Reforzamiento de la propaganda. La maquinaria comunicacional oficial convertiría la retirada en un mito heroico —la “segunda independencia” o la “derrota del imperio”—, consolidando la narrativa épica y justificando nuevas medidas de control.
Aislamiento selectivo y alianzas alternativas. Un Maduro fortalecido podría acercarse aún más a Rusia, Irán y China, promoviendo la idea de un “bloque antiimperialista latinoamericano”. Además, adelantaría distintos niveles de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, en una alianza binacional que intentaría generar un eje antiestadounidense en la región. En contraparte, Venezuela perdería su ascendencia sobre el Caricom, tras las tensiones con Trinidad y Tobago. Las relaciones con Brasil continuarían en un punto muerto, aunque con perspectivas de retomarse en el mediano plazo.
Pérdida de capacidad de negociación internacional. Los actores democráticos venezolanos quedarían debilitados ante gobiernos y organismos que priorizarían la “estabilidad” sobre la democratización. Diluida la capacidad de presión internacional, los sectores democráticos deberán encontrar una manera de reorganizarse dentro del país para volver a presentar una estrategia de mediano plazo, pensando en convertir el 2023 en un hito de organización y movilización.
Puede que no pase nada visible, pero eso no significa que todo esté perdido. La historia venezolana ha demostrado que los procesos más profundos germinan en los períodos de aparente quietud. Si se disuelve la presión externa, quedará el desafío interno: reconstruir una estrategia cívica, tejer nuevas alianzas y volver a imaginar la democracia desde abajo. A veces la esperanza no es esperar, sino seguir haciendo, incluso cuando parece que ya no hay motivo.
“Siento que todos los días quiero regresar: el exilio de los defensores DDHH venezolanos

El reciente atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez en Bogotá ha revelado un tema de fondo: el exilio forzado de decenas de líderes sociales y promotores de derechos humanos, y la situación de desprotección en la que se encuentran en los países de acogida.
Como fue noticia, el pasado 13 de octubre, Peche y Velásquez fueron víctimas de un ataque armado en las puertas de su domicilio. Ambos habían salido de Venezuela tras la persecución desatada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde su llegada a al país vecino, Velásquez había solicitado el estatus de refugiado. La ausencia de respuesta lo mantenía en un limbo migratorio que le impedía alquilar vivienda o abrir una cuenta bancaria.
El desplazamiento forzado como política de Estado
De acuerdo con el informe “Defender DDHH, entre la represión y el exilio”, elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, entre 2024 y 2025 al menos 43 defensores de derechos humanos salieron del país de manera forzada. La mayoría eligió como destino inicial a Colombia, pero la falta de mecanismos de protección los obligó a desplazarse nuevamente.
El documento sostiene que “la represión configura crímenes de lesa humanidad por persecución política” y que “el exilio forzado no constituye una salida voluntaria, sino la última estrategia de supervivencia frente a la falta de garantías y la impunidad estructural”
La Misión Internacional de la ONU (FFM) y la CIDH coinciden en que este acoso estatal configura crímenes de lesa humanidad por motivos políticos. No es una fuga espontánea: es una política de expulsión encubierta.
La fragilidad del amparo regional
El caso de Colombia, donde se produjo el atentado, refleja un problema mayor. El informe advierte sobre un “déficit de protección internacional” y la ineficacia de la Resolución 12509 de 2024, que regula el asilo de personas venezolanas
Muchos defensores permanecen atrapados en lo que el documento denomina “trampas migratorias y círculos de irregularidad”, sin alternativas reales de regularización. Según la investigadora Nastassja Rojas existían “más de 29.500 solicitudes de asilo acumuladas para 2024, muchas sin respuesta desde hace más de cinco años y una tasa creciente de desaprobación. Durante ese mismo año se aprobaron poco más de 100 solicitudes y se negaron cerca de 650”.
La lentitud institucional, los prejuicios ideológicos y los recortes presupuestarios agravan su vulnerabilidad. Mientras en Argentina, Brasil y México las solicitudes de refugio son valoradas tomando en cuenta los informes internacionales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en territorio colombiano la política del presidente Petro es no reconocer estos problemas. Como afirmaron un grupo de promotores de DDHH en el exilio en un comunicado “Negar el carácter del régimen o diluirlo en narrativas equivalentes impide calibrar políticas de protección y respuesta efectivas”.
Así, quienes huyeron del autoritarismo se encuentran nuevamente expuestos a la desprotección y al silencio. El atentado contra Peche y Velásquez es una expresión extrema de esa precariedad.
El costo humano del exilio
A diferencia de otros migrantes, estos líderes cívicos debieron marcharse para preservar su vida, su libertad y su voz. Pero el precio emocional es devastador. “Siento que todos los días quiero regresar, todos los días. Quiero agarrar un avión e irme y ya estar en mi país”, dice uno de los testimonios citados en el informe.
La investigación dedica una sección al duelo migratorio, que define como la combinación de culpa, desarraigo y sensación de desintegración personal
Muchos callan su salida por miedo o por no cargar a sus familias con represalias. Otros bajan el perfil porque “no saben cómo asumirse como víctimas”. Quienes habían aprendido a documentarlo y denunciarlo todo, han terminado por omitir su propia situación.
En la práctica, la criminalización no termina al cruzar la frontera: continúa a través del aislamiento, la precariedad económica y la imposibilidad de rehacer la vida.
Consecuencias para la sociedad venezolana
El destierro forzado de activistas y organizaciones de la sociedad civil no es solo una tragedia personal, sino una pérdida colectiva. Cada defensor que se va deja atrás redes de acompañamiento, memoria institucional y capital humano que el país necesita para reconstruirse.
La FFM advierte que esta “represión sin precedentes” busca neutralizar la sociedad civil independiente y consolidar el control autoritario mediante el miedo
El resultado es una Venezuela sin contrapesos, sin observadores, sin quienes puedan documentar o denunciar los abusos del poder. Una nación que expulsa a quienes la cuidaban. El ecosistema de defensa de derechos humanos en el país se ha debilitado ante la salida de sus colegas.
La corresponsabilidad internacional
La violencia transnacional —como la que intentó silenciar a Peche y Velásquez— evidencia que los efectos del autoritarismo venezolano ya no se detienen en las fronteras. Los países receptores no pueden alegar neutralidad ante crímenes de lesa humanidad.
Garantizar salvaguarda, refugio y reconocimiento jurídico a las personas defensoras venezolanas no es un gesto humanitario, sino un deber político y moral. Si los gobiernos democráticos no ofrecen asistencia a quienes defienden los derechos humanos, contribuyen —por omisión— a que la impunidad se perpetúe.
En un tiempo donde el miedo se ha globalizado, proteger a quienes protegen a otros es, quizá, la forma más urgente de defender la democracia. Alguno de los países de la región pudiera tomar la iniciativa de convertirse en territorio seguro para defensores de derechos humanos exiliados.
No sería un acto de caridad, sino una apuesta por el futuro. Porque cuando un defensor es silenciado, no se apaga solo una voz: se debilita la conciencia de todos. Y cuando un país decide protegerlos, empieza también a resguardarse a sí mismo.
Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.
October 17, 2025
El Nobel que descoloca a la izquierda (y la condena al vacío)

Las reacciones de buena parte de la izquierda internacional frente al Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la venezolana María Corina Machado la condenan, en los hechos, a la irrelevancia dentro de cualquier futuro proceso de reinstitucionalización democrática del país. Ese espacio, que antes pudo ocupar la solidaridad latinoamericana, hoy lo llena Estados Unidos.
Antes del anuncio del Comité Noruego de la Paz, un amigo descartaba el rumor que fuera entregado a Donald Trump por su intervención en Gaza: “Es un proceso abierto y que apenas comienza, del cual aún desconocemos cuáles serán sus reales resultados”. Luego del viernes 10 de octubre, cuando ya era público que la galardonada era la venezolana, me lo encontré de nuevo. Esta vez estaba furioso: “María Corina Machado está pidiendo una intervención militar, no se lo merece”. Con todo los virajes y cambios de humores del presidente norteamericano en su diplomacia de la fuerza, este no sería un “proceso abierto y aún sin reales resultados”, sino un hecho consumado, a pesar que es tan incierto como improbable que un marine pise suelo venezolano.
María Corina Machado ha sido una figura polémica. Pero quien haya seguido sin prejuicios su trayectoria política debe reconocer que es muy diferente a la del año 2010, cuando apenas recibía un 5% del favor del electorado, que la obligaba, en un escenario político dominado por hombres, a tener posturas radicales.
Las postulaciones al Nobel de la Paz finalizaron el pasado 31 de enero. Y como se lee nítidamente en el veredicto, los 5 miembros del Comité designados por el parlamento noruego reconocieron su liderazgo en las elecciones presidenciales del año 2024, una estrategia pacífica y no violenta, que obligaron a las autoridades venezolanas a realizar el más escandaloso fraude en su historia reciente.
Con todo y las virtudes del 28J, creo que María Corina Machado se ganó el Nobel un día después. Cuando los testigos comenzaron a leer los resultados en los centros de votación —como había sido diseñado por la estrategia opositora— se configuró una verdad popular, opuesta a la verdad de Estado que luego anunciaron los medios oficiales. La indignación fue enorme y, especialmente en los sectores populares, la gente salió espontáneamente a las calles, dando inicio a una rebelión nacional que incluso llegó a derribar nueve estatuas de Hugo Chávez.
Ese día, Machado recibió todo tipo de presiones para que alentara las protestas y llamara a tomar por asalto los centros de poder, incluido Miraflores. La María Corina de 2010, probablemente, habría convocado a una “calle sin retorno”. Pero la líder de Vente Venezuela en 2025 mantuvo el foco en la estrategia pacífica: demostrar el fraude con las actas en la mano. Gracias a esa decisión, en vez de las 24 personas asesinadas durante aquellos días por los organismos de seguridad, hoy quizás seguiríamos contando muertos.
Juzgar un libro por su dedicatoria
En lo personal, no me resulta cómodo el excesivo protagonismo de Estados Unidos en el conflicto venezolano. Pero sería ingenuo ignorar que ese espacio se abrió por los vacíos que dejaron otros países, especialmente los latinoamericanos. Durante años intenté —sin éxito— que los movimientos sociales de la región se solidarizaran con la causa democrática venezolana.
Por otro lado, también aprendí que uno no debería juzgar un libro solo por lo que dice su dedicatoria.
Las reacciones virulentas contra el premio solo pueden ser interpretadas en Venezuela de una manera: como una descalificación de todos los esfuerzos realizados, al menos en la última década, por recuperar la democracia. El más reciente—y precisamente el que el Nobel reconoce— fue participar y votar masivamente, pese a tener todo en contra.Para muchos, esas reacciones equivalen a un respaldo indirecto al gobierno que perpetró el fraude, expulsó a un tercio de la población y es investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Como un aval a los más de 800 presos políticos, decenas en incomunicación. Es negar el trabajo que Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó para poner freno a los abusos. Muchos de quienes alguna vez apoyaron la llamada “revolución bolivariana” no se distanciaron de ella por vergüenza ante su deriva autoritaria, las torturas o las desapariciones forzadas, sino porque Venezuela dejó de estar de moda en la pasarela del progresismo internacional.
Los venezolanos sienten que la izquierda los ha dejado solos en su lucha por la democracia. Por eso es casi imposible que puedan identificarse ahora con sus referentes o con su propio imaginario, y que concluyan que, precisamente ha sido todo eso, lo que los oprime y los ha obligado a salir forzadamente de su país.
¿Qué habría ocurrido si buena parte de la izquierda internacional hubiese sido más lúcida y mejor informada sobre la realidad venezolana? Especulo algunas consecuencias posibles:
1) Si no se hubiera legitimado internacionalmente la matriz de opinión de que todos los críticos del bolivarianismo eran de “derecha”, se hubiera ayudado a debilitar la polarización, permitiendo la expresión y consolidación de una oposición democrática al chavismo con mayor diversidad ideológica, que hubiera permitido a su vez la articulación orgánica y la actuación política abierta de las disidencias internas existentes en el “Socialismo del siglo XXI”.
2) Si no se hubiera repetido acríticamente que cualquier malestar social dentro de la Venezuela chavista era creado por Estados Unidos, hubiera permitido tanto a países gobernados por el progresismo como a diferentes organizaciones sociales internacionales haberse convertido en un contrapeso a la influencia de la Casa Blanca. Este sector hubiera promovido y liderado espacios de presión y diálogo para una resolución democrática del conflicto luego del fraude electoral del 28J.
3) Si la izquierda internacional no le hubiera dado un cheque en blanco a Hugo Chávez primero, y por extensión a Nicolás Maduro, se hubiera convertido en parte de los referentes políticos y sociales de quienes dentro del país luchan por el regreso a la democracia, matizando la reacción conservadora de una opinión pública agotada por el conflicto y desesperada por un cambio.
4) Si buena parte del progresismo internacional no se hubiera callado frente a las acciones más antidemocráticas del chavismo, le hubiera elevado el costo político de sus actuaciones y lo hubiera presionado para aceptar la alternabilidad en el poder. Esto incluso le hubiera allanado el camino para tener un futuro, como movimiento político, dentro del país.
5) Si a nivel internacional no se hubieran silenciado las críticas sobre el aumento de las violaciones de derechos humanos dentro de Venezuela, quizás se hubieran salvado algunas vidas, de personas asesinadas en manifestaciones, o se hubiera evitado el sufrimiento de víctimas y familiares de presos políticos sometidos a torturas.
6) Si las alertas sobre las ausencias de medidas estructurales de combate a la pobreza promovidas por el proyecto bolivariano hubieran tenido eco en sus sectores internacionales de apoyo, el gobierno se hubiera visto forzado a tomar medidas contra la ineficacia y la corrupción. La presión por el uso racional de sus ingresos durante la llamada década de los commodities, en el que toda la región se favoreció de los altos precios de sus exportaciones, hubiera evitado la aparición de una emergencia humanitaria compleja, y con ello de la peor crisis de migración forzada del continente.
Mandela, otro premio Nobel, transitó de la lucha armada a la reconciliación. Como figura pública que es, María Corina Machado puede y debe ser interpelada, pero por las razones correctas. Cazadores de Fake News, una iniciativa de verificación de información, publicó un artículo desmintiendo los principales bulos que las izquierdas repiten sobre su figura. El más recurrente es el que descontextualiza la comunicación que MCM envió en 2018 a diferentes gobiernos para solicitar acciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los crédulos repiten la versión de Jorge Rodríguez que le habría pedido, recientemente, a Benjamin Netanyahu “invadir Venezuela y matar a los chavistas”.
Mientras los militantes revolucionarios siguen expresando su irritación por sentirse desplazados del lugar imaginario que creen ocupar en la redención de la humanidad, los venezolanos como yo le exigiremos en adelante a María Corina Machado estar a la altura de la responsabilidad que implica ser Premio Nobel. Es mucho más perspicaz —y necesario— que opinar desde la bilis.
(Publicado en La Hora Cero)
October 15, 2025
Venezuela y la crisis del multilateralismo
La renuncia de dos de los principales voceros de la Misión de la ONU para Venezuela revela la grave crisis de liquidez que padece Naciones Unidas. También muestra cómo los recortes presupuestarios pueden afectar la situación de los derechos humanos en países en conflicto, precisamente como el nuestro.
“Por la presente le informo mi decisión de renunciar a la Misión, con efecto a partir del 31 de octubre de 2025.” La carta, firmada por Francisco Cox y dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jürg Lauber, sorprendió a la comunidad de familiares de víctimas y activistas de la sociedad civil venezolana. Entre los motivos, el abogado chileno señaló “las condiciones bajo las cuales hemos tenido que trabajar este año”.
Días después, Patricia Tappatá —otra de las principales integrantes del organismo— tomó la misma decisión, “basada en las continuas dificultades con que la Misión ha trabajado y las limitaciones recientemente anunciadas que agregarán precariedad”.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las graves violaciones a la dignidad de las personas ocurridas desde 2014. Con un mandato que se renueva cada dos años, ha logrado producir los informes más precisos y estremecedores sobre la situación venezolana.
En una entrevista concedida a Efecto Paz, un día antes de conocerse su renuncia, Cox relató que para su último informe el equipo pasó de ocho investigadores a solo tres, y que además trabajaron apenas algunos meses. Aunque aún no se conoce la magnitud de los nuevos recortes, es evidente que disminuirá aún más la capacidad para recoger testimonios de víctimas y familiares, analizar información pública y procesar datos que permitan establecer responsabilidades en la cadena de mando. La Misión había anunciado que su próximo informe se centraría en la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana.
Un problema global
La falta de liquidez no afecta solo a Venezuela, sino también a países con crisis graves en derechos humanos como Gaza, Myanmar y la República Democrática del Congo. Por eso no se trata de un asunto meramente administrativo: es un golpe directo a las víctimas y compromete la razón de ser de los organismos de derechos humanos que orbitan en torno a Ginebra.
Esta crisis financiera, sin embargo, es consecuencia de un fenómeno más profundo: la erosión del multilateralismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial, concebido para resolver las controversias dentro y entre los Estados.
Aunque Estados Unidos ha sido el principal donante de la ONU, la reorientación fiscal de la política “América primero” ha puesto al organismo en severos aprietos. No obstante, los números rojos de Naciones Unidas son anteriores a Donald Trump. La ambivalencia de la Casa Blanca frente a las instituciones multilaterales ha sido una constante histórica.
Al mismo tiempo, otros países donantes —como los europeos, Japón o Arabia Saudita— enfrentan crisis fiscales, giros políticos y presiones internas que también han afectado sus aportes.
Políticamente, bloques regionales y potencias emergentes están redefiniendo las reglas globales sin pasar por los mecanismos clásicos. La proliferación de coaliciones ad hoc, alianzas sectoriales, “clubes” regionales (ASEAN, BRICS, G7/20, coaliciones climáticas) y mecanismos bilaterales o subregionales ha debilitado el papel de la ONU como plataforma central de gobernanza global.
En América Latina, pocos países han hecho tanto para socavar el multilateralismo como Venezuela. Su diplomacia petrolera bolivariana intentó construir un sistema regional paralelo. Después de recibir al secretario general de la OEA, César Gaviria, con los brazos abiertos, y de ser el primer presidente latinoamericano en visitar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Hugo Chávez terminó por dinamitar el sistema regional.
Disipadas las ficciones del ALBA, cuando Nicolás Maduro más lo necesita ya no existe un espacio continental donde presentar sus alegatos contra la ofensiva antinarcóticos de Estados Unidos. El intento del presidente Petro de que la CELAC asumiera ese rol fue un fracaso.
Otro factor ha sido la propia inercia burocrática de estos organismos internacionales, que han perdido relevancia y eficacia para intermediar o resolver conflictos. En materia de derechos humanos, se han activado todos los mecanismos existentes, pero ninguno ha logrado contener el abuso de poder. El más reciente, la Carta Democrática Interamericana (2001), ha mostrado sus limitaciones frente a los nuevos autoritarismos emergentes.
Donde hay crisis, hay oportunidad
Pese a todo, esta situación ofrece un espacio para reformas profundas. La crisis puede servir para repensar cuotas obligatorias, mecanismos de financiamiento automático basados en indicadores, mayor autonomía institucional o una integración más estrecha con el sector privado y la filantropía.
Quizás esta crisis marque el fin de una era, pero también el inicio de otra. La escasez de recursos desnuda la fragilidad del sistema, pero al mismo tiempo lo obliga a reencontrarse con su propósito original: proteger la dignidad humana por encima de los cálculos políticos.
Si las estructuras creadas tras la Segunda Guerra Mundial se debilitan, la responsabilidad de sostener la defensa de los derechos recae ahora en una alianza más amplia —entre Estados, organizaciones civiles, víctimas y ciudadanos— dispuesta a reinventar la cooperación internacional desde abajo.
Tal vez, de esta austeridad forzada, pueda surgir un multilateralismo más humano, menos burocrático y más fiel a las voces que dieron sentido a su existencia. Por ahora, solo queda tocar madera para que la falta de recursos no se convierta en el argumento para que, en octubre de 2026, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decida poner fin al mandato de su Misión para Venezuela. No habrá forma de recorrer el duro camino de regreso a la democracia sin el acompañamiento de terceros, especialmente de los organismos expertos en memoria, verdad y justicia.
Publicado en Tal Cual
Nada lineal, nada seguro: la política exterior del “America First”
La “diplomacia de la fuerza” define hoy la manera en que Donald Trump ejerce la política exterior en su segundo mandato. Buques en el Caribe sugieren el peso de la amenaza militar del vecino del norte. Pero ya no basta con la sombra de cañones: se recurre también a la fuerza financiera, a los aranceles como instrumento de presión. La “guerra arancelaria”, que no llegó a estallar, demuestra que nada es lineal ni seguro bajo el lema “America Primero”; es una política que oscila entre la intimidación y la negociación, entre el rugido y el cálculo. Y esto no se puede obviar en cualquier proyección de escenarios.
El 4 de marzo de 2025 me encontraba en México cuando Donald Trump, argumentando falta de colaboración del país azteca en migración y tráfico de drogas, anunció un agresivo arancel de 25% a todas las importaciones mexicanas, invocando poderes de emergencia. La noticia generó consternación y pánico. Durante semanas aquello fue el único tema de conversación en medios mexicanos. Se discutía que aquello ignoraba los tratados de libre comercio y la arquitectura de flujos de capital edificada bajo el neoliberalismo, que debía responderse recíprocamente con impuestos similares, que una guerra arancelaria iba a incrementar la inflación y eliminar miles de puestos de trabajo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no perdió el aplomo, anunció un martes que las medidas de respuesta serían anunciadas 5 días después en un acto público en el mero Zócalo. El frenesí en redes sociales era de tal magnitud que yo mismo estuve tentado de salir a comprar electrodomésticos que no tenía, pero tampoco necesitaba, antes que subieran de precios.
A pesar de las duras declaraciones iniciales se abrió un canal de negociación entre México y Estados Unidos. El gobierno de la 4T reforzó el control migratorio, desplegando 10.000 guardias nacionales en su frontera norte. Se extraditó a personas detenidas, señaladas como cabezas de carteles, y se prometió mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico. La Casa Blanca terminó aflojando, exceptuando de aranceles la mayoría de los productos mexicanos, amparados por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
La experiencia mexicana sugiere algo que ha ocurrido en otras latitudes bajo los meses de gobierno de Trump II: Washington lanza un “shock” inicial para forzar la mesa de negociación y luego abre espacio para concesiones mutuas. Lo que ocurrió en México puede ser un espejo —con matices— de lo que hoy ocurre en el Caribe con Venezuela.
El presidente norteamericano ha sido deliberadamente evasivo en su respuesta sobre si la presencia militar en aguas internacionales tiene como uno de sus objetivos el cambio de régimen en el país. Hasta ahora, los objetivos declarados de su política exterior para la región son el narcotráfico y la migración. Estas son sus prioridades en su marco de comprensión del conflicto. En Ucrania pasó de acercarse a Putin a mostrarse más cercano a Zelenski. Y nada asegura que no vuelva a girar de nuevo. Esta ausencia de linealidad, y los propios humores del personaje –fascinado por los “hombres fuertes”, donde en algún momento calificó en privado al propio Maduro-, genera un umbral de incertidumbre donde, efectivamente, cualquier cosa pudiera pasar en las próximas horas.
Al igual que muchos venezolanos no pudiera pronosticar que los acontecimientos irán en una u otra dirección. Por otro lado, todos los acontecimientos que ocurren en Venezuela después del monumental fraude a la voluntad popular, son de por sí ya una tragedia. Mi punto en este artículo es que dentro de la expectativa que “algo pase” no debemos excluir la posibilidad de un arreglo, aunque sea circunstancial, entre los dos gobiernos. El sentido común político nos dice que antes de desplazarse al punto de negociar su propia salida del poder, Maduro tiene previamente un abanico de posibilidades que ofrecer en el campo del combate al narcotráfico y la migración.
En este tablero incierto, el margen de maniobra venezolano no se reduce únicamente a la resistencia o a la caída. Entre ambos extremos cabe la posibilidad de pactos parciales, concesiones calibradas que permitan al régimen ganar tiempo y a Washington mostrar resultados inmediatos. La “diplomacia de la fuerza” no busca soluciones definitivas, sino ventajas tácticas. Reconocer estos matices no es relativizar ni legitimar a un gobierno autoritario y violador de derechos humanos; es hacer un ejercicio honesto de análisis, indispensable para anticipar potenciales escenarios. Y lo más importante: tomar decisiones frente a cada uno de ellos. Entenderlo así nos ayuda a no leer cada amenaza como destino, sino como parte de un juego negociado, tan frágil como volátil, que puede tener líneas de fuga inesperadas.
September 11, 2025
Maduro activa la milicia no para desafiar a EEUU sino para recuperar control local

Más que un plan de defensa, es un intento de remapeo del poder chavista a nivel comunitario
El 5 de septiembre de 2025, Nicolás Maduro —vestido de camuflaje— lideró un acto en la Academia Militar de Venezuela.
“Estamos enfrentando corrientes extremistas del norte, nazi-extremista”, dijo, “que pretenden amenazar la paz de Suramérica, del Caribe”.
Maduro, rodeado del alto mando militar, hablaba tres días después de que una embarcación venezolana, con 11 tripulantes a bordo y un cargamento de cocaína con destino a Trinidad y Tobago, fuese destruida por un misil en aguas internacionales por parte de los Estados Unidos.
Dirigiéndose al presidente de ese país, agregó que estaba preparado para pasar a una “etapa armada” y aseguró disponer de una base de 12,7 millones de personas vinculadas a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), cifra que suma los 8,2 millones de alistados recientes y los 4,5 millones que el Ejecutivo ya había anunciado previamente.
Pero esos números están inflados, y la capacidad de fuego de la MNB es desconocida. La activación del quinto componente de la Fuerza Armada tendría más objetivos políticos y de control que militares.
El viejo recurso del antiimperialismo
Maduro intenta aprovechar la situación abierta con el despliegue naval estadounidense para recomponer su lesionada autoridad, en lo interno y frente a sus aliados internacionales, tras el fraude electoral de julio de 2024, liderando la épica que faltaba en la historiografía bolivariana.
A diferencia de otros procesos revolucionarios del continente, el chavismo no cuenta con un mito fundacional heroico al que pueda apelar cada vez que sus magros resultados debilitan la fidelidad de sus bases. Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998, recibió el poder sin resistencias significativas por parte del viejo status quo. En 2002 un golpe de Estado lo depuso por 72 horas; recuperó el cargo sin dispararse un solo tiro.
En 2007 su propuesta de reforma constitucional fue derrotada en las urnas, cuestionada precisamente por quien había liderado, años antes, su regreso negociado al poder —Raúl Isaías Baduel—. Y ningún intento posterior por derrocar al chavismo que implicó violencia, como la llamada Operación Gedeón o el atentado con drones a Maduro en 2018, mostró pruebas de involucramiento de otra potencia extranjera, más allá de lo que dice una propaganda oficial que atribuye todo crimen en Venezuela a Colombia y Estados Unidos, durante un cuarto de siglo.
Además, a pesar de la retórica antiestadounidense, la recomposición de los negocios con la petrolera Chevron, que viene de EEUU, ha generado en los últimos años el flujo de caja necesario para mantener a flote la revolución bolivariana. Ahora, con el despliegue de buques y aeronaves en el sur del Caribe, por primera vez parecería materializarse un antagonismo real entre Estados Unidos y el llamado “Socialismo del Siglo XXI”.
Maduro está intentando aprovechar esa oportunidad.
Si la ofensiva antinarcóticos de la segunda administración Trump no logra debilitar la cohesión de la coalición dominante en Miraflores, el chavismo podría tener un segundo aire tras “resistir heroicamente” el asedio de la potencia extranjera. El primer paso, al parecer, es activar la milicia.
Una milicia para un Estado Comunal
El artículo 328 de la Constitución establece cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional: el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. En 2005 se comenzó a hablar de la “reserva nacional” y en 2009 se la denominó “Milicia Nacional Bolivariana”. No fue sino once años después que la vía de los hechos alcanzó un nivel de reconocimiento institucional: la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) la incorporó formalmente como quinto elemento de la FANB.
Su narrativa oficial la presenta como “pueblo en armas”, organizada en milicia territorial y “cuerpos de combatientes” dentro de instituciones y empresas del Estado.
Hasta 2024, la MNB no operaba como una fuerza castrense convencional, sino como una estructura masiva de encuadramiento civil-militar, con funciones mixtas: apoyo militar, control territorial, movilización política y tareas sociales. Era más una herramienta de poder interno y propaganda que un cuerpo realmente eficaz para enfrentar militarmente una amenaza.
Sin embargo, el protagonismo de la MNB se transformó a partir del impulso del llamado “Estado Comunal”, anunciado el 10 de enero de 2025 como el principal eje estratégico del tercer período de gobierno de Nicolás Maduro. Luego del fraude del 28J y la ratificación del carácter de minoría de la propuesta bolivariana, el chavismo necesitó con urgencia construir una arquitectura institucional que, ante la ausencia de representación de las mayorías, le dé viabilidad en el largo plazo. De ahí la prisa por debilitar el voto universal, directo y secreto, implantar mecanismos electorales de segundo grado y borrar de la geografía institucional las gobernaciones y alcaldías del país.
No es casualidad que, a diferencia de los demás componentes de la FANB, que deben reportar al Alto Mando Militar, la MNB esté subordinada directamente al comandante en jefe, es decir, al presidente de la República.
Aunque Miraflores ha congelado su propuesta de reforma constitucional —que le habría dado rango constitucional a las comunas—, el llamado Estado Comunal se impone de facto, por la vía de los hechos. Y el performance antiimperialista le ha dado la oportunidad de apretar el acelerador. Ese 5 de septiembre Maduro anunció la creación de 5.336 Unidades Comunales Miliciales, englobadas en la estructura que el chavismo denominó “Base Popular de Defensa Integral”.
Como reacción a la presencia de los buques en alta mar, el chavismo respondió con la jornada nacional de conscripción “Yo me alisto”, tras la cual Nicolás aseguró que se habían logrado 8,2 millones de nuevos milicianos, que se sumarían a los 4,5 millones que, según la propaganda, ya existían.
Según denuncias recibidas por la ONG Laboratorio de Paz, empleados de instituciones públicas fueron obligados a inscribirse en la MNB e incluso a grabar videos en apoyo a la jornada de alistamiento. Aunque los centros de inscripción lucían solitarios, según la mitomanía bolivariana uno de cada tres venezolanos en el territorio sería miliciano. Aunque los números son delirantes, el fondo sigue siendo el mismo: la emergencia de un mecanismo de control territorial sobre la población.
Utilizar a tu favor la iniciativa del oponente
¿Por qué la reacción oficial se apoya en la MNB y no en el despliegue explícito de los otros componentes militares? Porque la lógica es política. Proyectar “millones” de movilizados aumenta el costo percibido de una intervención externa y transforma la narrativa sobre la responsabilidad en torno al narcotráfico en un discurso de soberanía: de la investigación de complicidades se pasa a la “guerra de todo el pueblo”. Y en el plano interno, la milicia permite remapear lealtades y reconfigurar redes de poder: si el piso social del chavismo se resquebraja en las urnas, las estructuras territoriales armadas y clientelares le ofrecen otra geografía de gobernabilidad.
La pregunta que queda es qué tanto este artilugio de movilización militarizada agravará el conflicto venezolano. Transformar la política en espectáculo de defensa y convertir la vida comunal en un escalón del control armado no responde a los problemas de fondo: legitimidad, representación y bienestar.
Si la MNB se consolida como pilar del Estado Comunal, Venezuela se arriesga a una normalización profunda de la militarización de lo social, con consecuencias duraderas para la democracia y los derechos civiles.
Publicado en Caracas Chronicles
Rafael Uzcátegui's Blog
- Rafael Uzcátegui's profile
- 1 follower



