Rafael Uzcátegui's Blog, page 4
February 19, 2025
Votar o no votar: Del dilema a la oportunidad

Por razones históricas y culturales, en un país centralista y modelado por el presidencialismo, las elecciones regionales en Venezuela han tenido menos nivel de participación que las organizadas para seleccionar al primer mandatario. Al revisar los datos de las 6 elecciones regionales realizadas bajo el período bolivariano nos encontramos que su mayor cifra de abstención ocurrió en el año 2021, con un 57.74%, mientras que la menor data del año 2008, con 34,55%. El promedio de abstención de los 6 eventos electorales regionales es de 45,9%. Cualquier certamen comicial para autoridades locales, en condiciones menos conflictivas que las de este 2025, significan un duro desafío para quienes desean acarrear a los votantes a las urnas. Luego del fraude monumental a la voluntad popular del pasado 28 de julio, este reto se multiplica a la enésima potencia. La actual discusión de élites omite una parte importante de la ecuación, a la que nos referiremos en este texto: La opinión de los ciudadanos. Aunque sea puesto en duda, las personas se forman su propia opinión y actúan en consecuencia.
Luego del anuncio de las autoridades de facto, la conversación pública se ha electoralizado. A la primera llamada del gobierno central, para decidir un cronograma comicial, representantes de partidos minoritarios reiteraron su intención de participar en cualquiera de las circunstancias. En contraposición, María Corina Machado exigió que mientras no se reconocieran los resultados del 28J, la gente no asistiera a nuevas elecciones. Cada una de estas alternativas divulga sus argumentos. Sobre este tema ¿Qué piensa la gente?
En uno de tantos intercambios en X sobre el tema una persona, de la opinión de votar, sostuvo que el rol del liderazgo no es complacer sino definir líneas de actuación. Esto puede ser cierto, pero ¿qué sucede cuándo esas líneas no sintonizan con las opiniones y preferencias de sus potenciales representados? ¿Una consigna –cualquiera que esta sea- puede resolver los dilemas de la realidad, de los cuales la población es absolutamente consciente?
Partamos de un hecho fáctico, desde la perspectiva de la gente: El 28 de julio ocurrió algo extraordinario. A pesar de todos los obstáculos e intimidaciones, un grueso sector de la población decidió involucrarse, tanto en la propia campaña electoral como en el propio evento comicial. Personas de pueblos y sectores rurales se informaron por sí mismas y acudieron a respaldar al candidato Edmundo González, aun a sabiendas que eran vigilados de cerca por los organismos oficiales de control territorial. Y que ese apoyo podía significar represalias inmediatas, como la suspensión del gas doméstico o el retiro de la lista de beneficiarios de la bolsa Clap. Sin embargo, la motivación y deseo de la gente por el cambio posible y cercano, a través de su participación en el voto, la estimuló a desafiar al poder. El día de las elecciones la gente acudió a votar y estimuló a que otros lo hicieran, en el entendido compartido colectivamente que se debía ganar por un amplio margen, como forma de evitar un fraude. A pesar de la presencia amenazante de los colectivos las personas votaron. Y luego se quedaron en los centros de votación a esperar el resultado. Ese día, con todos los temores razonables, decidieron ser protagonistas de una gesta que será recordada como épica. Y como muestra el documental “Desde Macedonia con Amor”, cuando las autoridades anunciaron un amañado resultado electoral, salieron a las calles a protestar contra el fraude. Y si bien hubo una importancia empatía con el liderazgo de María Corina Machado, las personas analizaron, decidieron y tomaron riesgos por que su nivel de conciencia los llevó a ello.
Posteriormente esos mismos ciudadanos, especialmente los que viven en zonas populares, sufrieron en carne propia los rigores de la represión, las detenciones masivas, las extorsiones de funcionarios y el clima generalizado descrito por la CIDH como de terrorismo de Estado. Sin esperar lineamientos de la clase política, porque no los hubo, la gente asumió estrategias de autoprotección. Las personas, por su experiencia acumulada y sus propias deliberaciones, ha desarrollado una importante inteligencia colectiva. Pensar que una consigna resolverá mágicamente todos los dilemas de la realidad, es precisamente subestimar e ignorar a la propia base que se pretende representar.
Esa madurez viene dada por la propia vivencia acumulada. Cuando en el año 2017 el gobierno logró imponerse, promoviendo una irregular Asamblea Constituyente, no solamente fue derrotada la alternativa democrática, sino también la propia estrategia de la movilización masiva. Para quienes defendemos el derecho a la manifestación pacífica sabíamos que, durante micho tiempo, no veríamos concentraciones políticas de magnitud por demandas políticas. Que las personas iban a ser muy selectivas a la hora de ser convocadas nuevamente, y que sólo acudirían cuando pensaran que era clave, importante y necesario. Algo similar está ocurriendo con el derecho al sufragio. Sin entrar en el dilema sobre si votar o no votar, las personas necesitan escuchar –sobre cualquiera de las dos alternativas- argumentos que les hablen de su propia realidad, y que respondan a las preguntas que se vienen haciendo desde el 28 de julio.
Es cierto que el zarpazo del 28 de julio ha sido un duro golpe a la confianza de la capacidad de las elecciones para promover cambios y correctivos en el país. Por ello, cuando escribo este texto la tendencia más probable es que la población sea escéptica, por su propia vivencia reciente y no porque alguien se lo dijo, a sufragar a corto plazo. Pero un llamado a no participar, sin que sea parte de una estrategia definida para el mediano y largo plazo, la deja igual de huérfana que interpelándolas por twitter para que voten. El liderazgo de MCM, siendo el más importante en este momento en todo el campo opositor, no será impermeable al paso del tiempo si no encabeza iniciativas políticas y sociales para reconstruir el campo de la contestación, y volverlo a convertir en una amenaza creíble e inminente.
El dilema sobre si votar o no votar pudiera ser superado si se aprovecha como una oportunidad, precisamente para reconstruir la política con los ciudadanos, y que la respuesta a todas las preguntas sobre las condiciones electorales sirva para amalgamar un dispositivo orgánico de toma de decisiones, que construya de manera inclusiva un nuevo norte para la recuperación de la democracia y los derechos humanos en el país. Este instrumento organizativo debe desplegarse en las peores condiciones imaginables, bajo una lógica de clandestinidad, una suerte de actualización de la Junta Patriótica de 1957. Si algo bueno está resultando del caos Donald Trump, y del incumplimiento de las expectativas sobre lo que pudiera hacer por nosotros, es la ratificación que de la pesadilla sólo saldremos por nuestro propio esfuerzo. Y aunque parezca un sobreentendido este esfuerzo debe salir de twitter, de las zonas de confort y las cámaras de eco, para regresar al escenario natural de la política y la construcción de ciudadanía: La calle.
February 5, 2025
Los sofismas del voto bajo autoritarismo

Una semana después de la materialización del fraude electoral más escandaloso de la historia contemporánea venezolana, un grupo de personalidades del país expresan por redes sociales su intención de continuar votando. La mayoría, convencidos que la participación en elecciones es el mejor camino para regresar a la democracia, consideran que su entusiasmo protegerá el derecho a elegir y ser elegido de la población. Sin embargo, el “picar adelante” pudiera tener efectos contradictorios con su propia causa, y tener efectos negativos para la propia democracia en la región.
El Manual de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que, para que unas elecciones sean consideradas democráticas, se deben cumplir 4 atributos. Los tres primeros son elecciones sean inclusivas, limpias y competitivas. El último interesa particularmente para la situación venezolana: Que los cargos públicos sean electivos. En este componente una de las dimensiones cruciales es la “irreversibilidad de los resultados electorales”. Al respecto, el Manual hace la pregunta: “¿Se instalan debidamente a los ganadores de las elecciones en sus puestos correspondientes?”.
Para la principal elección del país, y con un margen entre ganador y perdedor de 4 millones de votos, el chavismo realmente existente demostró que revertirá la opinión de la soberanía popular, en caso que no le convenga. Y que, además, está dispuesto a enfrentar el costo político de esa decisión. Ante el cierre de los caminos pacíficos e institucionales de resolución del conflicto, el panorama es sombrío y desafiante para quienes aspiramos a una Venezuela democrática y de respeto a los derechos humanos.
Inmediatamente después del fraude, el gobierno de facto anuncia que realizará la convocatoria a los siguientes eventos comiciales pendientes. Frente a ello, un grupo de partidos políticos minoritarios, así como diferentes opinadores, salen al paso anunciando que ellos “sí van a votar”, cómo sea y dónde sea, postulando una serie de sofismas para defender su decisión. Recordamos que un sofisma es un argumento o razonamiento falso, formulado con la intención de engañar o confundir al adversario. El detalle, para nuestros sofismáticos, es que el antagonista a perplejizar no es el gobierno. Si el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, en este caso el debilitamiento de la democracia continuará agravándose para quienes el voto no es un mecanismo de consulta, sino un estilo de vida.
El sofisma de la eficacia
Curiosamente, y a pesar de lo sucedido durante la campaña electoral, el 28J y el 10E, los religiosos del voto apelan al argumento de la eficiencia: “Abstenerse no sirvió de nada”. En un análisis ramplón de naturaleza similar, cualquiera pudiera responderles que votar tampoco sirvió de mucho. Que, a pesar del magno esfuerzo, Maduro continúa allí. Aunque en política no abunda la sinceridad, lo honesto es reconocer que la alternativa democrática ha promovido todas las estrategias posibles, sin lograr un cambio en las circunstancias, para desde este reconocimiento elaborar una nueva estrategia, adaptada a las condiciones creadas luego del 10 de enero.
El sofisma de la participación
Nuestros teóricos sostienen que es mejor obligar a las autoridades a realizar un fraude, para ratificar su naturaleza antidemocrática, que no participar y dejar la cancha libre. Se estima que, haciendo un esfuerzo similar al reciente, obtendremos el mismo resultado: La evidencia del masivo descontento contra el gobierno nacional. Esta ecuación deja por fuera la propia opinión de los votantes. O incluso, sugiere, que son robots a la espera de las decisiones del liderazgo político, las cuales acatarán mecánicamente. Por su propia experiencia, la población ha perdido la expectativa que su opinión, traducida en un voto, puede ser agente de cambio. Por ello, la abstención estructural es promovida por las actuales autoridades. Si los votantes no tienen confianza en el sentido del propio mecanismo, y recelan de los actores políticos que los están invitando a sufragar, se quedarán el día de los comicios en casa. Ya sucedió en el 2018, cuando se desoyeron los llamados realizados por Henry Falcón y Nicolás Maduro pudo contar con los votos suficientes para declararse como ganador. Finalmente, la demostración del fraude ya ocurrió, el rey está desnudo. Lo que cabría serían maniobras consecuentes.
El sofisma de la defensa de los espacios
Antes del 10 de enero, la teoría de la defensa de los espacios podía tener algún sentido. No obstante, la materialización del fraude electoral, y la transformación inequívoca del madurismo en una dictadura, ha cambiado cualitativamente el conflicto. La persecución y detención de autoridades locales, electa por voto popular, indica las débiles bases sobre la cual estaría asentada dicha lógica, pues para los cargos electos no valdría inmunidades bajo autoritarismo. Y sí hay presiones de naturaleza política, que limita el ejercicio de los poderes locales, el llamado Estado Comunal y las Comunas han sido diseñadas, por ley, para erosionar competencias y presupuestos de gobernaciones y alcaldías. El propio “espacio”, como entidad geográfica regida por autoridades electas por voto popular, está en riesgo en este momento.
El sofisma de las candidaturas potables
Nuestros próceres tuiteros insisten en que si el gobierno hubiera sido interpelado por una candidatura que no le significara un riesgo existencial, las autoridades permitirían la alternabilidad del poder. La respuesta al sofisma es un hecho: la detención y desaparición forzada de Enrique Márquez. Este razonamiento descansa en una lógica elitesca de la política, donde todo se diseña bajo el aire acondicionado sin que importe, en la ecuación, las preferencias mayoritarias del electorado.
Lo sensato es que todos los sectores democráticos del país hubieran puesto por delante una serie de condiciones para volver a participar en una contienda electoral, y no salir corriendo a la primera convocatoria a Miraflores, cumpliendo los pronósticos de la estrategia oficial, legitimando con ello la convocatoria realizada para el próximo 27 de abril, en las mismas condiciones y bajo las mismas autoridades electorales que han perdido cualquier vestigio de legitimidad de desempeño. Esta precedente será un estímulo a todos los autoritarismos de la región. El costo político de un fraude, aunque sea monumental, es manejable. Luego se podrán seguir simulando elecciones, sin mayor contestación social.
No obstante, el llamado a no participar a secas, sin saber a que responde en una planificación a corto, mediano y largo plazo, tampoco resuelve los terribles dilemas presentes para la alternativa democrática. Votar o no votar tiene sentido si forma parte de una planificación política y estratégica, que fortalezca el proceso de construcción de consensos dentro del liderazgo democrático, genere dispositivos orgánicos inclusivos para la toma de decisiones y mantenga la confianza del ciudadano común en la capacidad de esa vocería política en diseñar y defender un camino para el respeto y vigencia de la Constitución.
No hablar entre nosotros de los dilemas existentes no harán que desaparezcan. La peor respuesta, en este momento de repliegue e incertidumbre, es apelar exclusivamente a consignas voluntaristas.
January 27, 2025
Confianza y diccionarios en la Venezuela 2025

El pasado 14 de enero se realizó la reunión convocada por la Comisión Especial para la revisión de las normas y leyes electorales, presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea nacional. La cita tenía por objetivo elaborar el cronograma electoral para los comicios de gobernadores, alcaldes, concejos municipales, consejos legislativos y Asamblea Nacional, previstas para el año 2015.
Según la nota de la Agencia Venezolana de Noticias al llamado acudieron representantes de 37 organizaciones políticas, así como delegados de varias gobernaciones del país. A pesar que a la reunión no acudieron voceros de partidos políticos que representan a la mayoría del electorado nacional, Rodríguez afirmó que el quorum era “casi completo” de “todos los partidos políticos del amplio espectro que conforma el panorama electoral de Venezuela”. Uno de los asistentes fue Pablo Zambrano, en representación del partido Fuerza Vecinal, quien también es conocido por su labor de sindicalista y vocero de la coalición empresarial-social Foro Cívico.
Zambrano ha sido un aguerrido defensor del derecho de los trabajadores de la salud, con una trayectoria que ha aportado, y seguirá haciéndolo, a la vigencia de los derechos laborales de los venezolanos. En el ejercicio de sus derechos civiles y políticos es militante de una organización partidista. Y ojalá más venezolanos fueran tan activistas como él. No obstante, su presencia en esa reunión contradice el comunicado público que la propia organización de la que hace vocería, el Foro Cívico (FC), publicó dos días después, el 16 de enero. Y lejos de problematizarse por la incongruencia, una de las directoras del Foro Cívico se solidariza públicamente con él, afirmando que todo es congruente. ¿A quién creer? ¿Al significado de las palabras o a los hechos concretos?
La confianza no se decreta, sino que se construye. Según la sociología la confianza es la creencia que una persona o un grupo determinado actuará de manera predecible según los valores y principios que profesa individualmente, y que son atesorados por la comunidad a la que pertenece. Si se dice una cosa, pero finalmente se actúa de manera diferente, se erosiona la confianza, apareciendo su contrario, la suspicacia.
El 16 de enero el FC publicó un comunicado titulado “La legitimidad democrática del poder pasa por respetar la soberanía popular”. Su opinión sobre el desconocimiento de la voluntad popular del 28J, y su materialización el 10E es, desde el discurso democrático, inobjetable: “Confiar en la autoridad de la institución como regulador de estos procesos es imposible si no se garantiza transparencia en los procedimientos (…) garantizada a su vez por la serie de auditorías ciudadanas y técnicas estipuladas como requisito inobjetable para la proclamación de un candidato como ganador”. Seguidamente enuncian lo que es un sentimiento compartido por muchos venezolanos: “Reparar el daño estructural y profundo que eso produjo en la confianza hacia la institución electoral y el voto (…) es una necesidad que impone desde ya el más arduo de los desafíos, la restitución de la legitimidad del sistema democrático”. Yo mismo pudiera suscribir cada una de estas palabras. El detalle es que cuando los dirigentes del Foro Cívico hacen una interpretación exageradamente libre de los significantes de los términos, lejos de generar un conflicto estimula una respuesta que prioriza el espíritu de cuerpo. Y como consecuencia el afectado no es sólo el FC, sino el ambiente en que se debería desarrollar una política de rescate de las instituciones democráticas, socializando la desconfianza.
El portal Contrapunto, recogiendo una entrevista para Unión Radio, amplificó que Zambrano aclaró que no había asistido a la reunión como miembro del FC, sino en su condición de Coordinador Nacional Operativo de Fuerza Vecinal. La nota del portal web indica que había precisado que “FV es un partido que defiende y se mantendrá en la ruta electoral. “Venezuela necesita un acuerdo democrático que dé respuesta a las inquietudes de la población”. Llamó a un diálogo abierto “donde participen todos, donde nos reconozcamos”. Hasta ahora ni Zambrano ni las reseñas sobre aquella reunión sugieren que él haya tenido una actitud disruptiva sobre el principal objetivo del cónclave: Decidir la fecha de las próximas elecciones en el país. De hecho el CNE ha dicho en un comunicado que en las próximas horas anunciara la fecha de los primeros nueve eventos electorales pendientes, tras lo cual activará “de forma inmediata los eventos del cronograma electoral”.
Luego de todo lo que ha pasado, y que el FC desarrolla en su propio texto, la pregunta evidente es cómo se compagina la presencia de uno de sus voceros conocidos, miembro de sus misiones de incidencia internacional, en la legitimación del anuncio de un nuevo calendario comicial en la recuperación de la “confianza hacia la institución electoral y el voto”. ¿Esa reunión no tenía como objetivo, precisamente, producir el efecto contrario? La propia reunión en si misma –cuando debería ser el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de su autonomía como poder electoral independiente, quien elabore el cronograma atendiendo a criterios técnicos y no políticos- ¿no niega de plano las preocupaciones narrativas del FC?.
Aunque el conflicto de intereses es evidente, lo que en teoría quiere un partido como Fuerza Vecinal y lo que aspira una organización social como el FC, para sus principales animadoras no hay nada que cuestionar. Todo lo contrario. La arquitecta Mariela Ramírez, un día después de la conversación de los partidos minoritarios con Jorge Rodríguez, divulgó un hilo de tuits: “Lo hago a título personalísimo, por el afecto y la confianza que nos une. Para Pablo @pzl17 el diálogo y la negociación siempre tienen que estar presente sobre la mesa. Esa es una convicción que lo distingue en su condición de líder sindical”. En uno de los trinos afirma: “La asistencia de Pablo @pzl17 a la convocatoria de partidos políticos hecha por la Asamblea Nacional para la revisión de las normas y leyes sobre procesos electorales y partidos políticos, en su condición de militante de un partido político, es criticada”. En los siguientes agregó: “Espacios en los que espera trabajar para reparar el daño estructural y profundo en la confianza ciudadana hacia la autoridad electoral y el voto” y “Pablo @pzl17 sigue luchando en todo espacio posible”.
Ramírez debe tener un diccionario de la lengua española muy diferente al que la mayoría tenemos en casa. Quizás sea una rara y desconocida edición adquirida en un viejo anticuario durante su reciente visita a Europa. La jugada de Jorge Rodríguez, intentar legitimar el anuncio de realización de elecciones sin resolver las escandalosas irregularidades en torno al 28J e inmediatamente después de la instalación de un gobierno de facto, para ella son sinónimo de “reparar el daño estructural y profundo de la confianza ciudadana”. Debe ser el mismo diccionario de Gianluca Rampolla, Coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, cuando al asistir al “Congreso Mundial Antifascista” en Caracas, sin ningún tipo de disrupciones, creía que estaba siendo fiel a los principios de no discriminación ni persecución por razones políticas de la ONU. “Asistir: Sinónimo de luchar”. ¡Congratulazioni!, pensó para sus adentros.
En mi diccionario el acto de Zambrano, y del resto de los asistentes al ágape, está bastante lejos, incluso en una dirección opuesta, sobre la posibilidad de revertir una herida mortal a la democracia en el país. Es más, aumenta la desconfianza hacia la propia organización social en la que participa el FC, siendo que las palabras no tienen sincronicidad con las acciones.
Las teorías de cambio basadas en la cooperación o confrontación mínima con un gobierno de facto son legítimas dentro del juego de la política, con p mayúscula o minúscula. Sin embargo, deben enunciarse con las palabras correctas, con un diccionario manejado y al alcance de los venezolanos, para explicitar de qué se trata y para que logren ser representativas más allá del círculo actual de sus convencidos. Para que el capital social acumulado cumpla lo que la Real Academia de la Lengua Española describe bajo la palabra confianza: “Esperanza firme que se tiene de alguien o algo”.
Esta necesidad de encontrar un lenguaje común es vital cuando la mayoría de las organizaciones políticas y sociales del país estamos evaluando cómo continuar trabajando luego del 10E, con los líderes y activistas en condiciones de clandestinidad y exilio, bajo el riesgo de ser víctimas de lo que la CIDH ha calificado como “Terrorismo de Estado” en el país. Para esto es importante construir la base que facilita la acción política del país: Que exista confianza entre los liderazgos sociales y políticos, y entre estos y la ciudadanía. Lo peor que puede pasar es que, por la acción deliberada del autoritarismo, se masifique el escepticismo de los significados, y que lo político, entendido como la acción colectiva por el cambio, deje de tener sentido para los venezolanos. Para eso debemos compartir un mismo diccionario.
January 8, 2025
10E y el Cisne Negro de la revuelta popular

Este próximo 10 de enero de 2025 debería ocurrir en Venezuela la juramentación de un nuevo presidente para el período 2025-2031. Si Nicolás Maduro es el protagonista del acto, se materializará el fraude electoral más escandaloso –y evidente- de los últimos años en la región, que profundizará la presencia venezolana en el podio olímpico de las actuales dictaduras en América Latina, junto a Cuba y Nicaragua. Sin embargo, una potencial revuelta popular pudiera ser el Cisne Negro que, de nuevo, desvíe el curso de la historia.
A pesar que Hugo Chávez ganó las elecciones en el año 2012 con más de 8 millones de votos, su mayor cifra desde el año 1998 cuando arribó por primera vez a la primera magistratura, cualquier observador cuantitativo podía corroborar que la curva electoral de la oposición estaba creciendo más velozmente que la del bolivarianismo. Era cuestión de tiempo que ambas se encontraran. El fenómeno se catalizó apenas un año después. Tras la desaparición de Chávez su heredero político, Nicolás Maduro (NM), ganó las elecciones con apenas 1.49 de margen porcentual sobre su contrincante, perdiendo en 5 meses 600 mil votos respecto a la anterior votación bolivariana. Maduro, quien había desempeñado el rol de canciller durante los años 2006 al 2012, no poseía mayor ascendencia pública sobre el universo del socialismo del Siglo XXII. Con este antiguo sindicalista y militante de la Liga Socialista el deslave de popularidad del chavismo se iniciaría irreversiblemente.
La ausencia de carisma unida con una crisis económica, luego del fin de la década de los commodities que disminuyó sustantivamente los ingresos estatales por exportación de petróleo y gas, fueron un coctel explosivo para un chavismo que, ante la ausencia de su líder, había decidido, paradójicamente, castigar a los sectores populares que constituían su base tradicional de apoyo. Con NM se inició la era de las redadas masivas en los barrios del país, primero con los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) y luego con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Aunque las autoridades responsabilizaban a las sanciones de su propia ineficacia, cuando una purga interna encarceló a Tareck El Aissami, parte del círculo de confianza de Hugo Chávez e importante funcionario durante su gobierno, acusándolo de haberse robado 21.000 millones de dólares, la gente sacó rápidamente cuentas: ¿Con cuánto se habrán quedado los demás?
Luego del fin de ciclo de protestas del año 2017, Maduro aprovechó el reflujo disidente adelantando 8 meses las elecciones, por lo que la oposición mayoritaria decidió no participar. En ese momento, la única manera que tenía el heredero del legado para ganar votaciones era por fortfait. Haber intentado estrategias de confrontación e insurrección, sin éxito, generó los consensos necesarios para que la oposición decidiera participar en el siguiente proceso electoral. Para acordar una candidatura unitaria se realizaron votaciones primarias, en las que participaron 2.4 milllones de personas, escogiendo a María Corina Machado (MCM) por un sorprendente 93.4% de las papeletas. Estas primarias no sólo ratificaron la idea de la necesaria unidad opositora, también creó una nueva arquitectura del liderazgo democrático, legitimando a voceros variopintos ideológicamente como Delsa Solórzano, Enrique Márquez o Andrés Caleca.
Cuando un fenómeno sustituye a otro
Quien recuerde la campaña electoral venezolana del año 1998 confirmará que fue una donde Hugo Chávez emergía como fenómeno político, generando un entusiasmo popular de una magnitud tal que no necesitaba de encuestas para pronosticar su victoria en las urnas. Un acontecimiento similar ocurrió en el año 2024, cuando María Corina Machado comenzó su gira proselitista por el país. A pesar que el gobierno la inhabilitó como candidata, y también bloqueó la postulación de su sustituta, la filósofa Corina Yoris, la líder de la organización Vente Venezuela logró encabezar una campaña electoral en condiciones muy adversas, logrando lo que algunos pronosticaban como imposible: Transferir su popularidad al candidato que, por la presión de Brasil, finalmente fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral, el diplomático Edmundo González Urrutia.
Si la unidad opositora en torno a MCM y la confianza de sus bases de apoyo en el cambio posible fueron importantes, el elemento clave en las elecciones del 28 de julio fue que, por primera vez, el discurso opositor logró conectar con las mayorías populares, que se activaron para dejar constancia de su malestar. La bisagra fue su abordaje de la separación de las familias como consecuencia de la crisis migratoria. La frase “Traer a los hijos de vuelta a casa” antagonizaba con las alusiones criminalizadoras de Maduro hacia los migrantes, a quienes trataba como enemigos políticos y los ridiculizaba sugiriendo que habían ido a otros países a “limpiar pocetas”. Nicolás Maduro era el candidato de la continuidad de la crisis, por lo que su errático trato del éxodo forzado sólo era el primero de una secuencia de errores comunicacionales en su campaña, que auguraban una derrota estrepitosa. Atrás quedaban las imágenes de Hugo Chávez recitando el poema “Florentino y el Diablo” frente a una multitud embelesada, entregada y frenética.
Los resultados ratificaron los presagios de las principales encuestadoras del país. Edmundo González recibió el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro fue favorecido con el 30% de los sufragios. A pesar que el árbitro electoral anunció el triunfo del chavismo, nunca hizo públicos los resultados detallados de los comicios, lo que sí hizo la oposición a través de dos páginas webs: https://resultadosconvzla.com/ y https://macedoniadelnorte.com, última que ha recopilado videos con lecturas de resultados en 895 centros de votación. Los sectores humildes reaccionaron a la mentira oficial protagonizando una revuelta popular en todo el país los días 29 y 30 de julio, la de mayor envergadura desde “El Caracazo”, donde se vandalizó propaganda electoral de Maduro, se atacaron sedes policiales y de gobiernos e instituciones locales y regionales y, lo más conocido, se derribaron 8 estatuas de Hugo Chávez, todo en los territorios que eran considerados bastiones oficialistas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 915 manifestaciones en esos dos días, eventos inesperados para la mayoría de la intelectualidad opositora. Para detener la bola de nieve de la poblada el propio Maduro ordenó lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “terrorismo de Estado”: Las detenciones intensivas, la delación comunitaria, los mensajes amenazantes por redes sociales institucionales y la anulación masiva de pasaportes. La persecución hizo que diferentes líderes políticos y sociales salieran del país. Lo que mantuvo vivo el conflicto fueron las acciones autónomas de los familiares de presos políticos, especialmente los adolescentes, frente a los centros de detención durante los meses de noviembre y diciembre.
Durante ese tiempo Nicolás Maduro promovió dos tipos de estrategias para mantener lo que se proyectaba como un inminente gobierno de facto. La primera de ellas persuadir a su base de apoyo, calculada en poco más de tres millones de personas, para mantener la mentira del triunfo en las elecciones. Para ello relanzó el proyecto del Estado Comunal, reformando la ley de jueces de paz comunales, bajo la cual se eligieron 28.374 “jueces de paz comunales”, el 15 de diciembre de 2024, en todo el país. Enmascarada en un discurso de participación, la “Comuna” bolivariana –un ente inexistente en la Constitución de 1999- es un mecanismo de control y gestión territorial remunerado que prescinde de la elección de funcionarios mediante el voto universal, directo y secreto; altamente politizada y parcializada y, finalmente, sin mecanismos de contraloría institucional e independiente. Asimismo, hay una tolerancia a la extorsión generalizada de funcionarios a la población, una suerte de “pago” por el silencio y la complicidad. Por otro lado, se han aprobado leyes para un mayor control y neutralización de la disidencia, siendo la más grave la llamada “Ley Libertador Simón Bolívar”, que avala juicios en ausencia, la confiscación de bienes, la inhabilitación política hasta 60 años y las penas de prisión entre 25 a 30 años a quienes apoyen sanciones contra el país, desconozcan a las autoridades o se consideren una amenaza a la seguridad de la nación, incluyendo medios de comunicación.
Con novedad en los frentes
Luego de haber sido forzado a exiliarse Edmundo González, el diplomático ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela, anunció que regresaría al país el 10 de enero para juramentarse como primer mandatario. Una encuesta divulgada por la firma Clearpath Strategies, de noviembre 2024, seguía dándole a MCM un apoyo generalizado del 70%. El poder simbólico de esa popularidad intenta ser usado con la convocatoria a manifestaciones durante los días 9 y 10 de enero, que estimulen una fractura a lo interno de las Fuerzas Armadas. Lo lógica política sugiere que no habrá cambio de situación posible si el chavismo mantiene la cohesión que ha mostrado luego de las elecciones. Y un pilar de esa unidad han sido los uniformados. Este esfuerzo supone que dentro del Ejército queda un residuo de institucionalidad. Que los castrenses pudieran desobedecer órdenes movidos por un superego democrático tras haber sido testigos de los resultados, en el llamado “Plan República” en las mesas de votación. Para reforzar esta convocatoria MCM, quien había pasado a la clandestinidad en las últimas semanas, anunció que encabezaría las movilizaciones. Paralelamente Edmundo González intentaría ingresar al país, acompañado de una comitiva de expresidentes latinoamericanos.
Cuando esta nota se escribe la mayoría de los presidentes latinoamericanos habían anunciado que no asistirían a una eventual toma de posesión de Nicolás Maduro. Luego de las elecciones las autoridades habían expulsado del país a los embajadores de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, quienes abiertamente desconocieron los resultados anunciados por el CNE. A la lista se suma Paraguay, con quien Maduro rompió relaciones el 7 de enero, tras su reconocimiento como presidente a Edmundo González. Siguiendo la metáfora izquierdista Colombia y Brasil, y por inercia México, realizarán un “reconocimiento crítico” del nuevo período madurista, enviando a sus embajadores en terreno a la toma de posesión, pero a ningún otro funcionario de envergadura. Esta actitud fue descrita por el argentino Bruno Bimbi, como “la traición de los progresistas de buena parte del mundo” a la causa democrática de los venezolanos, dejando el espacio vacío para ser ocupado por representantes del espectro conservador. “La culpa esta toda, enterita, de nuestro lado”, afirmó en un tuit de su perfil en X. La nota discordante de la ambigüedad zurda la constituye el presidente chileno Gabriel Boric, que ha sido tajante en rechazar lo que considera, sin medias tintas, “el fraude electoral perpetrado por el régimen”.
Con o sin florituras, el chavismo tiene abierto un boquete en su frente internacional como nunca antes. No obstante, también el consenso revolucionario interno ha comenzado a hacer aguas. El Partido Comunista Venezolano (PCV) se enfrentó electoralmente a Maduro, con duras críticas al chavismo, apoyando al candidato Enrique Márquez, quien fungió de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la época final de Hugo Chávez. Márquez también atrajo la figura de Juan Barreto, quien creó el partido Redes para ser parte de la coalición electoral “Polo Patriótico”, sumando votos en elecciones anteriores de sectores descontentos con el PSUV para el caudillo bolivariano. Otro tanto ha hecho el llamado “Frente en Defensa de la Constitución”, conformado por antiguos ministros de Hugo Chávez, que también han cuestionado el “triunfo electoral” del antiguo sindicalista del Metro de Caracas. Parte de este archipiélago de antiguos militantes del oficialismo introdujeron un recurso judicial ante el máximo tribunal del país para que se obligara al CNE a publicar los resultados detallados. El resultado fue la inhabilitación del ejercicio profesional de la abogada María Alejandra Díaz Marín, una conocida militante revolucionaria durante los tiempos del “zurdo de Sabaneta”, y la imposición de una multa en su contra. Por su parte, el 7 de enero fue detenido el propio Enrique Márquez. Finalmente, revolucionarios que siguen identificándose como chavistas originarios, crearon la “Corriente Popular Comunes”, haciendo campaña por la liberación de los presos políticos del 28J y cuestionando el fraude electoral.
La indignación de las multitudes
Como demostró el caudal electoral materializado el 28 de julio, que incluyó el más de un millón y medio de votos para Edmundo González emitidos desde la antigua base electoral cautiva del oficialismo, pero especialmente la revuelta popular de los dos días posteriores, los sectores populares han re-emergido como un actor definitorio en el país. Frente una clase media disminuida y con sectores abogando abiertamente por una conciliación con la dictadura, amplias mayorías han demostrado una interesante madurez política, fruto de su propia experiencia acumulada en los últimos años, su ruptura con el imaginario bolivariano y la convicción que no hay futuro posible con Maduro en el poder. Si los cálculos de MCM son atinados, quien ha venido disfrutando de una racha de decisiones tácticas y estratégicas eficaces, el 10 de enero sería el inicio de un nuevo período de conflictividad, similar a los ciclos de protestas de los años 2014 y 2019, pero con la especificidad de ser protagonizados por los habitantes de las barriadas del país. Si la indignación de las multitudes se concreta en el nivel esperado, sería una oportunidad para, dentro del propio movimiento, ejercitar y fortalecer un músculo autonómico y de auto organización comunitaria, que a mediano plazo generara condiciones para la recomposición de los movimientos sociales independientes en el país.
Aunque reiteradamente los venezolanos consideran cada hito político en términos de “batalla final”, existe la percepción que, si el gobierno de Nicolás Maduro logra estabilizarse, tras mostrarse inequívocamente como una dictadura, difícilmente se repetirán en un futuro las condiciones actuales, que incluyen –con sus luces y sombras- un fenómeno aglutinante como lo es el de MCM. Venezuela pasaría a ser parte de la lista de crisis olvidadas, abriendo la caja de pandora de los fraudes electorales en la región. De manera similar a Nicaragua, Maduro ha anunciado una reforma constitucional, que acabe con el voto universal, directo y secreto, y de sustentabilidad a un gobierno de facto. También pudiera cumplirse la proyección que casi dos millones de venezolanos se sumarían a la diáspora.
En 1910 Ricardo Flores Magón escribió: “La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en un pueblo? La vida está asegurada y asegurados están también el arte y la ciencia y la industria”. Tras cerrar los canales instituciones, pacíficos y políticos de resolución del conflicto, el chavismo parece condenar a la población venezolana a la rebelión. O a la migración forzada. Veremos, en las próximas semanas, cuál de las alternativas, o alguna variante híbrida, se impone.
Publicado en Rialta.org
Recablear el cerebro para la democracia

Independientemente de lo que ocurra el 10E, durante el último año la sociedad democrática venezolana ha ganado terreno, como nunca antes, para estimular en lo sucesivo una transición a un régimen de libertades, oportunidades y estado de derecho. Si miramos más allá del sesgo de negatividad (Maduro desconoció la voluntad popular y se impuso por la fuerza), podremos valorar todo el músculo político y aglutinador que hemos acumulado hasta la fecha, para actuar en consecuencia.
Los neuropsicólogos califican como “sesgo de negatividad” la tendencia humana de notar y recalcar los eventos y experiencias negativas por sobre las positivas, Como explican Dharmakïti y Ratnaguna, en su libro “Kindfulness” existe una razón evolutiva para ello. Nuestros antepasados eran vulnerables a los ataques de depredadores y tribus hostiles, así como a enfermedades, por lo que para sobrevivir tenían que estar atentos a las amenazas. Estaban obligados a detectar el peligro, antes que las oportunidades, para mantenerse con vida. Los autores explican que además de notar más fácilmente lo negativo, tendemos a recordar más las experiencias desagradables que las agradables. Las primeras van directamente a nuestra memoria implícita, lo que también nos remite a nuestra propia evolución como especie: Debido a que las experiencias negativas estaban vinculadas a lo peligroso, era más importante aprender de ellas que de las positivas. Los autores proponen que, siendo una característica del cerebro su neuroplasticidad, podemos ejercitarlo para construir redes neuronales –“recablear el cerebro” lo denominan- que nos permitan darle mayor relevancia a notar y recordar las cosas buenas que nos ocurran.
Esto no es optimismo voluntarista, sino hechos fácticos. A continuación lo que la sociedad democrática venezolana ha logrado hasta ahora, y todo lo que el chavismo ha retrocedido
1) Vaciar al populismo de pueblo: Usualmente los fenómenos populistas abandonan el poder contando con una amplia base social de apoyo, que les permite recomponerse y retomar el mando a mediano plazo. En Venezuela, por una suma de razones, el chavismo ha perdido el soporte de las amplias mayorías, lo que constituía su mito político fundacional. Evitar esto los llevó a sostener que los resultados legislativos de diciembre de 2015, cuando obtuvieron dos millones de votos por debajo de la coalición opositora, habían sido provisionales y pasajeros. Por primera vez el liderazgo democrático logró un dato cuantitativo irrefutable sobre la condición minoritaria del bolivarianismo.
2) La narrativa de futuro de nuestro lado: Durante muchos años el chavismo logró resignificar el término “socialismo” para que amplios sectores de la población se identificarán con el término. Los días en que el discurso del bolivarianismo le hablaban a los anhelos y aspiraciones de la gente quedaron en el pasado. Por primera vez los sectores populares conectaron con las arengas de la campaña opositora, siendo la posibilidad de reunificación familiar la gran sinergia entre el liderazgo opositor y el pueblo. María Corina Machado logró proyectarse como un significante vacío que fue llenado por las aspiraciones de las mayorías. Aunque pudiera ser fortalecida mucho más, la narrativa movilizadora y esperanzadora ahora es propiedad de la alternativa democrática, no del autoritarismo.
3) La madurez política de los sectores populares: Como se demostró en Barinas, elecciones primarias, referendo esequibo y elecciones del 28J, las estrategias de recomposición de la reputación del gobierno, para que se materialice en un voto, alcanzaron un techo en el pasado y dejaron de ser eficientes. Las personas han asumido una estrategia de enmascaramiento de su opinión, donde pueden tomar lo que les ofrecen sin que eso influya en su veredicto sobre la gestión oficial. Desarrollando una “economía de la participación”, como estrategia de protección, la gente actúa en momentos definitorios para expresar su deseo de cambio. A pesar de las dudas de la clase media, las amplias mayorías del país han apostado por un liderazgo unitario y severo en el cuestionamiento del gobierno, aprendiendo a buscar y compartir información en redes capilares y de confianza de distribución de contenidos.
4) El esfuerzo redemocratizante cuenta con referentes épicos, propios y recientes. En un eficiente trabajo comunicacional, el chavismo de sus primeros años se construyó una genealogía épica para dotarse de una legitimidad simbólica de origen: Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Maisanta, las luchas guerrilleras de los 60, el 27 de febrero de 1989 y, finalmente, los golpes de estado de 1992 y 2002 lo dotaban de un arco narrativo que fortalecían la identificación de sus fieles. Al transformarse de víctima a victimario, estas historias han sido reemplazadas en el imaginario popular por otras más recientes, protagonizadas por el movimiento de contestación: Las protestas de los años 2014 y 2017, pero especialmente el período que va de las elecciones primarias hasta las elecciones presidenciales del 28 de julio, incluyendo la rebelión popular del 29 y 30, el nuevo Caracazo. En contraposición de la deriva autoritaria del gobierno, la actuación del liderazgo opositor en los últimos tiempos ha sido intachablemente democrática.
5) El chavismo con un boquete en su frente internacional. Por primera vez el chavismo no cuenta con un sólido frente internacional de respaldo, que venía haciendo aguas desde el año 2014 y cuya crisis, luego del fraude electoral del 28J, ha llegado a su máxima expresión. El presidente Gabriel Boric ha sembrado una bandera roja en la división de las izquierdas internacionales en su opinión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Las ambigüedades de Colombia y Brasil, que por inercia arrastran a México, distan años luz del apoyo mecánico del pasado. Rusia y China serán más pragmáticas que ideológicas durante el segundo período presidencial de Donald Trump en la Casa Blanca. Lo que antes era motivo de orgullo, curiosidad y expectación, retratarse con el líder del chavismo, hoy con una investigación por crímenes contra la humanidad, y luego de protagonizar un fraude electoral, serán pocos los mandatarios internacionales que se tomaran una foto con el dictador venezolano
6) El oficialismo con una severa crisis interna. La cohesión interna del chavismo está cruzada de fisuras por todos lados. Aunque digan públicamente lo contrario, puertas adentro los psuvistas saben no sólo que Maduro perdió las elecciones, sino que ha dilapidado el inmenso caudal político levantado en algún momento por Hugo Chávez. Tomando las cifras que el propio chavismo divulgó previo a las elecciones, la votación del 28J revela que más de millón y medio de personas, que constituían su piso electoral, sufragó por Edmundo González. Quienes lo hicieron, hoy vociferan públicamente contra la oposición como mecanismo de defensa contra las purgas, pero el chavismo sabe que hubo traiciones sus filas, lo que pudiera constituirse en un cisne negro para la transición.
7) La propia degradación política del chavismo. Mientras en la alternativa democrática hay un proceso de renovación de su liderazgo, tras desconocer la voluntad popular el bolivarianismo ha dejado de ser un movimiento político, basado en la representación de un sector de la población, y se ha transformado en una fuerza de ocupación del territorio. Hoy el chavismo es una coalición de gobierno, inestable, en donde sus diferentes tendencias deben protegerse, en primer lugar, de las otras. Por esta razón sus niveles de corrupción son leoninos y caníbales, lo que estructuralmente impide que puedan implementarse políticas públicas con beneficios sostenibles para la población. Robarse una elección, finalmente, dio rienda suelta al delirio de cifras y afirmaciones de gestión, por lo que la narrativa oficial ha sido colonizada por una mitomanía sin límites, que incluso hace mella en sus propios seguidores. El 28 de julio comenzó la fase terminal del chavismo.
La situación es compleja y dura, no hay que tapar la oscuridad lunar con un dedo. Sin embargo, la alternativa democrática se encuentra en su mejor posición desde 1999, con una población que ha decidido irrevocablemente cambiar. Y esto será la principal razón para la esperanza.
December 20, 2024
El Grinch bolivariano
Las festividades navideñas venezolanas fueron las más generosas de la región, gracias a los ingresos petroleros que disfrutó el país durante mucho tiempo. Si en algo es evidente en la profunda intervención y destrucción del tejido social promovida por el chavismo realmente existente entre nosotros, es en la manera en que celebramos el final de cada año.
Si por el nombre de cultura conocemos al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, que posee un grupo social, coincidiremos que la cultura venezolana del siglo XX, con sus luces y sombras, fue modelada por la renta petrolera. Aunque el sesgo de negatividad nos llevó a ser hipercríticos con el “excremento del diablo”, en contraparte muchas de los elementos positivos de la cultura venezolana fueron posibles, entre otras cosas, por el entramado y calidad de relaciones sociales que estimuló la producción de hidrocarburos. Un ejemplo de ello fue la “Navidad venezolana” que disfrutamos en su momento quienes hoy tenemos más de cuarenta años, que cuando se comparaba con las festividades de nuestros pares de la región, era de un particular despliegue e intensidad.
Usualmente uno pierde la perspectiva y cree que la “normalidad” que conocemos, por vivirla durante mucho tiempo, es la cotidianidad de los demás. Hace algunos años atrás, conversando con una colega defensora de derechos humanos colombiana, llegamos a los recuerdos de Navidad. Ella me contó que su padre, quien había trabajado durante años en un ministerio colombiano, nunca se había ganado la única cesta de navidad que la institución rifaba en la fiesta de fin de año. El contraste fue inmediato. En la Venezuela petrolera, aunque había cestas navideñas mejores que otras, usualmente todos los empleados públicos regresaban a casa con una.
Aunque el discurso polarizador del chavismo, desde “los pobres en Venezuela nunca habían comido pan de jamón” de Iris Varela, hasta la cínica campaña de Roberto Malaver contra el “consumismo navideño” –dicho por uno de los publicistas estelares de la IV República-, lo cierto es que el conjunto de modos y costumbres que configuraron la navidad venezolana fue un particular sincretismo entre la hegemónica religión católica, la economía e influencia simbólica del enclave petrolero y los mecanismos de ascenso y bienestar social implementados por la democracia. Aquellos festejos magnánimos, posibles también por los logros gremiales de un sindicalismo promovido desde el Estado, incluían montos considerables de bonificaciones de fin de año, que permitían a las masas asalariadas hacer de diciembre un período de alto nivel de gasto y consumo, compras que estaban limitadas durante los restantes once meses del año.
Aquellos aguinaldos, pero también un denso tejido de relaciones sociales comunitarias e igualitaristas, permitieron aquellas navidades espléndidas de la Billos y los Melódicos (y si me permiten, también de Pastor López), del amigo secreto y los intercambios de hallacas y regalos, de las patinatas y misas de aguinaldo, de los estrenos de 24 y 31, de las decoraciones luminosas, pomposas y extrovertidas, de ventanas y portones de hogar y finalmente, de ese período festivo y de tregua que nos dábamos los venezolanos durante los finales 31 días del año. El chavismo, atacado de su particular delirio ideológico, erosionó conscientemente la Navidad y todas las tradiciones asociadas a ella. En el fondo, el objetivo era destruir todos los lazos de vinculación entre las personas, independientes y autónomos, que no pasaran por el Estado y su autoridad central. La destrucción del salario y sus diferentes componentes, incluyendo los “aguinaldos” –que le daban sustrato material a las festividades que conocimos-, no debe entenderse como la consecuencia de “malas” decisiones económicas, sino de una deliberada decisión política. Es cándido pensar que el chavismo, que no podía configurarse de otra manera sino como finalmente lo hizo, perdió la oportunidad, bajo su visión nacionalista, de fortalecer tradiciones folklóricas como los pesebres artesanales o las paraduras del Niño. A los interesados, les recomiendo leer el reportaje “El cuatro venezolano made in China”, de Armando.info, sobre cómo la corrupción estructural del bolivarianismo optó por debilitar a quienes realizaban instrumentos musicales artesanales dentro del país, esos que durante mucho tiempo protagonizaban las parrandas, gaitazos y celebraciones de un país que era ajeno a todo lo que le iba a deparar el futuro.
December 17, 2024
La guerra es la paz (comunal)
En el momento en que se ha debilitado el tejido comunitario de base, luego del estímulo a la delación vecinal, y nos encontramos a las puertas de la instalación de un gobierno de facto en nuestro país, las autoridades aprueban atropelladamente una ley bajo la cual se pretenden elegir 30 mil jueces de paz con el adjetivo “comunal” en Venezuela. Al vaciar de contenido y significado una idea loable, los jueces de paz comunal serán parte del entramado “legal” que sustente un gobierno sin legitimidad de origen a partir del 10 de enero de 2025.
Recientemente mi amigo Elías Santana, un histórico activista por los derechos de participación vecinal en el país, fue entrevistado en un programa de radio a raíz de la reforma de la “Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal” por parte de la Asamblea Nacional, que ha anunciado que el próximo 15 de diciembre se elegirán 30.000 jueces de paz comunal. Santana, a quien respeto, hablaba con entusiasmo sobre la normativa, que parecería materializar los viejos anhelos de tener mecanismos de conciliación y mediación de conflictos a nivel comunitario. Su principal objeción era la premura con que serían elegidos estos funcionarios, los cuales carecerían de un reglamento que delimite sus actuaciones y una asignación presupuestaria de la Ley Nacional en la materia.
A nuestro juicio, las preocupaciones deberían ir más allá de lo procedimental, que en una democracia es una dimensión importantísima. La premura en la aprobación e implementación de esta figura, cuando estamos a las vísperas del momento más oscuro de gobernabilidad desde el año 1958, debería tener una valoración del contexto en el que se implementará. Existen suficientes precedentes de cómo el chavismo realmente existente ha desnaturalizado ideas hermosas y políticamente correctas, para convertirlas precisamente en todo lo contrario. En nuestra opinión el llamado “sistema de paz comunal” será parte del andamiaje jurídico que sustentará un gobierno de facto a partir del 10 de enero de 1958. Si para Michael Foucault el “micropoder” es un tipo de poder que se ejerce de manera silenciosa y casi imperceptible en todos los ámbitos de la sociedad, la “justicia de paz comunal” se convertirá en un eficiente dispositivo de “microrepresión” a nivel territorial.
Como se debe ser extremadamente cuidadoso en lo que se dice en entrevistas públicas, estando dentro de Venezuela, espero que mi amigo Elías tenga en cuenta los niveles de intervención del tejido social comunitario promovidos en los últimos años. La mediación y la conciliación, para que sean realmente tales, necesitan de un nivel suficiente de confianza por parte de todas las partes. La confianza colectiva no se decreta sino que se construye, a partir de la creencia de los miembros de una sociedad que sus individuos actuarán de manera predecible, pues comparten una serie de valores y principios, una historia y una cultura común que les da sentido de pertenencia a una comunidad concreta. Los referentes políticos y sociales son tales porque se convierten en modelos ejemplares de conducta al materializar esos valores. Para explicar el debilitamiento de esa confianza colectiva, los sociólogos han inventado la categoría de “anomia”, ese momento en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde su fuerza para integrar y regular adecuadamente a los individuos. El principal referente normativo de nuestra sociedad, el presidente de la República, tras la negativa a acatar los resultados de una elección que su gobierno organizó sintetiza la actual primacía de la no-virtud entre nosotros. Este predominio actual de la indecencia es la que ayuda a explicar, por ejemplo, el momento de extorsión generalizada aplicada por los funcionarios contra la población. Por ello, el daño al tejido social consecuencia del estimulo de la delación vecinal, que ha sido parte de la detención masiva de ciudadanos luego del 28 de julio, estaría por verse.
Saliendo de la sociología y atendiendo a la propia ley reformada, hay razones que confirman nuestra preocupación. La primera, la inconstitucionalidad de la división territorial del país en “Comunas”, a espaldas de lo establecido en el artículo 16 de la Carta Magna. Según la norma aprobada las competencias de los “jueces de paz comunal” serán, entre otras, los “conflictos en el ámbito local”; el arrendamiento de propiedades; reglamentos de convivencia, la supervisión de organizaciones vecinales; casos de violencia de género; situaciones de protección a niños, niñas y adolescentes; propiedad y tenencia de animales domésticos y situaciones dentro de los Consejos Comunales. La ley indica que para el cumplimiento de sus funciones podrá “solicitar el apoyo –subrayado nuestro- de la policía municipal, estadal o nacional”, todas bajo el ministerio de Diosdado Cabello. Los JPC recibirán “retribuciones económicas” por el ejercicio de sus funciones, derivado de la ley de presupuesto anual, lo que en situaciones anteriores se ha traducido en una relación clientelar sin independencia. No podrán ser parte del sistema de “justicia comunal” las personas que incurran en “posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la nación”. Con discriminación de entrada al 70% de la población, y con conceptos vagos y discrecionales de sus ámbitos de actuación, no hay espacio para el regocijo por la implementación de mecanismos de mediación y conciliación en territorios por parte de los cuadros políticos oficiales en la realidad que hoy vivimos.
Además de ser un mecanismo de control social, que no debería desvincularse del precedente jurídico de la decisión contra la abogada María Alejandra Díaz Marín, multada e inhabilitada por introducir en tribunales un recurso jurídico, el apuro por elegir “jueces de paz comunales” tiene otro propósito. En nuestra opinión el relanzamiento del “Estado comunal” intenta mantener el silencio de los chavismos subalternos, en la actualidad en disonancia cognoscitiva entre lo que vieron y escucharon en sus centros de votación, el pasado 28-J, y las directrices emanadas desde el PSUV. Este “caramelo envenenado”, recordando un argumento usado contra la aprobación de la reforma constitucional en el referéndum del 2007, intenta cerrar el círculo de la mentira, esa que debe mantenerse por tres millones de personas de aquí hasta el 10 de enero de 2025.
Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.
December 12, 2024
Colaboracionismo y dictadura (y 2)
 Bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina, entre los años 1976 a 1981, la clase política e intelectual del país sureño también tuvo que decidir posturas frente a un gobierno no democrático. Uno de los ejemplos más conocidos de ese posicionamiento se dio en el campo de los escritores, teniendo a Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato de un lado, mientras que Julio Cortazar, Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano, entre otros, se encontraban en la acera opuesta.
Bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina, entre los años 1976 a 1981, la clase política e intelectual del país sureño también tuvo que decidir posturas frente a un gobierno no democrático. Uno de los ejemplos más conocidos de ese posicionamiento se dio en el campo de los escritores, teniendo a Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato de un lado, mientras que Julio Cortazar, Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano, entre otros, se encontraban en la acera opuesta.
“El deporte no debe politizarse”, ¿dónde habremos escuchado eso? En 1978 Argentina fue seleccionada como sede del Mundial de Fútbol. La dictadura de la Junta Militar, encabezada por Videla, había convertido el país en un gran recinto carcelario, con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos por razones políticas. Apenas se conoció aquella designación, en 1977 aparece en el diario Le Monde un llamado a boicotear el certamen. Se crea el Comité de Boicot a la Organización del Mundial de Fútbol en la Argentina (COBA), promovido por exiliados en la llamada ciudad de las luces, centrando su labor propagandística en la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Una de las figuras centrales en la exigencia de libertades para Argentina desde París era Julio Cortázar, quien una década atrás había publicado “Rayuela” y se había exiliado debido a la persecución de los gorilas.
Una de las primeras y más conocidas consignas de COBA fue “¿El Mundial, previsto en la Argentina para junio de 1978, tendrá lugar entre campos de concentración?”. Para algunos, el boicot era una estrategia “demasiado radical”. Amnistía Internacional lanzó una campaña intermedia bajo el lema “Futbol sí, tortura no”. Años antes, ante la pregunta de un periodista de las razones por la que denunciaba fuera de su país y no dentro, Cortazar respondió: “No seamos ingenuos: la lucha contra el mal se está llevando a cabo en escala planetaria, y los reclamos de orden nacionalista, por respetables que sean, deberían tener en cuenta que algunas instancias de esa lucha deben cumplirse muy lejos de las bases locales”.
La junta militar reaccionó acusando las demandas de respeto a la dignidad humana como una “Campaña antiargentina”. Desde la capital porteña el escritor Ernesto Sábato se unió a las críticas contra el activismo transfronterizo: “Boicotear el mundial no sólo hubiera sido boicotear al gobierno, sino también al pueblo de la Argentina, que de veras, no se lo merece». El autor de El Túnel fue invitado de honor en el acto de premiación de los campeones, finalmente el equipo local, donde entregó un reconocimiento al técnico Cesar Luis Menotti: «Yo fui uno de los argentinos que gozó, sufrió y se alegró con los partidos del Mundial (…) Yo quise aceptar esta invitación porque las penas de mi pueblo son mis penas. Y también las alegrías». Tres años después, cuando la transición a la democracia era irreversible, afirmaría sobre aquellos eventos donde había sido protagonista: “Nos hizo olvidar de los angustiosos, de los trágicos acontecimientos que hemos vividos en estos últimos tiempos”.
Sin embargo, había sido dos años antes del Mundial de Fútbol que un evento marcaría a Sábato, y al propio Jorge Luis Borges, para siempre. Dos meses después del golpe contra María Estela Martínez de Perón, Jorge Rafael Videla es el anfitrión de un almuerzo al que acuden, además de los dos escritores, el sacerdote Leonardo Castellani y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alberto Ratti. Ocurrió el 19 de mayo de 1976. A la salida Borges eludió a los medios, siendo Sábato el que daría las declaraciones: “El general Videla me dio una excelente impresión. Se trata de un hombre culto, modesto e inteligente. Me impresionó la amplitud de criterio y la cultura del presidente”. Con el tiempo Sábato justificaría su asistencia a la reunión con el argumento que, por petición de familiares, iba a interceder por personas que estaban desaparecidas. Sin embargo, aquello era contradictorio con la versión de Castellani, el único que daría detalles de lo conversado en el encuentro: “quienes más hablaron, en vez de preguntar, hicieron demasiadas propuestas. En mi criterio, ninguna de ellas fue importante, porque estaban centradas exclusivamente en lo cultural y soslayaban lo político». Ratti entregó por escrito a Videla una lista con una decena de escritores que se encontraban “a disposición del poder ejecutivo”. Por su parte Castellani preguntó por la situación del ex seminarista Haroldo Conti, desaparecido: «Anoté su nombre en un papel y se lo entregué a Videla, quien lo recogió respetuosamente y aseguró que la paz iba a volver muy pronto al país», señaló.
Sábato, un hombre de luz para la ficción, erraba constantemente en sus análisis sobre la realidad. En 1966 opinó sobre el también dictador Juan Carlos Onganía: “Ojalá la serenidad, la discreción, la fuerza sin alarde, la firmeza sin prepotencia que ha manifestado Onganía en sus primeros actos sea lo que prevalezca, y que podamos, al fin, levantar una gran nación”. Aquel almuerzo con Videla fue muy exitoso a nivel de propaganda del gobierno. Tanto así que, poco después, la dictadura de Augusto Pinochet repite en Santiago de Chile el ágape, aunque solamente teniendo a Borges como invitado.
Cortazar nunca refutó directamente a Sábato o a Borges, cosa que sí hizo Osvaldo Bayer, autor de “La Patagonia Rebelde”, exiliado en Europa a partir de 1976: “En un país en el cual desde el año 30 ha habido 14 dictaduras, al señor Sábato jamás se le prohibió un libro, jamás estuvo preso ni tuvo que exiliarse. En las peores épocas se le ha premiado y ha tenido reportajes. Mientras Cortázar hablaba del genocidio cultural, Sábato decía que él siempre podía trabajar en su casa». El poeta Juan Gelman, por su parte, agregaría: «Daniel Moyano, ese gran escritor argentino exiliado en Madrid, me mostró en 1978 una carta que le dirigiera Sabato en que éste le decía que su sola presencia en el exterior alimentaba la campaña antiargentina (…). Sabato invitaba a Moyano a regresar -y en plena dictadura militar- le ofrecía trabajo y seguridad personal, algo difícil de prometer sin alguna anuencia o caución militar previamente conversada. Moyano ha muerto, pero hay escritores argentinos vivos que pueden dar fe de lo que digo: recibieron una carta parecida».
En 1981 Videla sería reemplazado por el también militar Roberto Eduardo Viola, que dio paso a Leopoldo Galtieri, bajo cuyo mando ocurrió la Guerra de las Malvinas, un desastre militar y político que significó el fin de los años de dictadura. Con el regreso de la democracia en Argentina, Ernesto Sábato encabezaría la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe “Nunca más” fue un importante documento de memoria y verdad sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por los militares. Sábato hizo gala de su pluma para prologar el informe, donde hizo una aseveración polémica que dio cuerpo a la llamada “teoría de los dos demonios”: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países (…) A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido”. Aquella introducción generó tanta animadversión que fue eliminada de una reimpresión del libro realizada en el año 2016, apagando el fuego con gasolina. Luego, el libro sería de nuevo publicado con el prólogo original, más un texto explicativo.
Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.
December 10, 2024
Comunicado: A la Dignidad no se renuncia
Hoy 10 de diciembre se conmemora el día de los derechos humanos, una fecha propicia para reivindicar la vigencia de la gesta cívica del 28 de julio de 2024, día en la que la ciudadanía venezolana expresó con el ejercicio de su derecho fundamental al voto, la legítima y mayoritaria aspiración de cambio.
Venezuela vive bajo el constante predominio de violaciones atroces a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que lejos de resolverse se han intensificado con cada nuevo hito de represión. Persecución por razones políticas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas institucionalizadas, tratos crueles inhumanos y degradantes, violencia sexual, muertes bajo custodia del Estado, etc. Esta es la realidad junto a la emergencia humanitaria compleja ha forzado al exilio a más de 7.7 millones de personas.
Sin embargo, en medio de esta tragedia, es necesario recordar que el pueblo venezolano valientemente alzó su voz. Una participación electoral masiva, aún con la mayor desigualdad, adversidad, frente a la maquinaria represiva de la violencia y la censura, demostró que seguimos creyendo en el camino pacífico y democrático para construir el cambio. El 28 de julio quedó claro que no somos una sociedad polarizada, en la historia contemporánea del país nunca la diferencia había sido tan contundente: juntos, la ciudadanía sin adjetivos, la gran mayoría se expresó: ¡Venezuela exige cambio!, ¡Venezuela eligió su libertad! Venezuela toda es la gran defensora de su derecho a la dignidad, a la democracia y las libertades.
El próximo 10 de enero, toda persona comprometida con los principios fundamentales de la expresión popular, la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos tienen el compromiso de alzar la voz frente a un gobierno que intenta perpetuarse en el poder desconociendo estos principios fundamentales. La región y el mundo tiene el compromiso de defender las democracias frente a los autoritarismos.
En el día de los derechos humanos apelamos al compromiso de las naciones, y de toda persona del lado de la dignidad, a defender el derecho a defender nuestro derecho a la Democracia. Que avancen, se normalicen y se perpetúen gobiernos en contra de los designios de sus pueblos es el peor retroceso desde la firma de la Declaración de las Naciones Unidas que hoy conmemoramos y un precedente oscuro para el futuro de cualquier nación y sobre todo de la región de las Américas.
Llamamos a la comunidad internacional a no ser indiferente. Venezuela necesita de la presión diplomática sostenida, una negociación auténtica que incluya a todos los sectores, y acciones concretas de los organismos de derechos humanos. Pedimos que se respete la voluntad popular expresada en la votación del 28 de julio y se reconozca la voluntad del pueblo venezolano.
Hoy día de los derechos humanos decenas de niños, mujeres, seguirán en injusta prisión, defensores de derechos humanos continuarán siendo perseguidos, encarcelados y millones de venezolanos huirán del país buscando libertad.
Quienes defendemos los derechos humanos reiteramos nuestro compromiso, seguiremos documentando, denunciando, y exigiendo justicia, verdad, no repetición.
La dignidad no se negocia, y la libertad es, además de un derecho humano, un propósito de vida. En cada rincón de Venezuela, y más allá de nuestras fronteras, los defensores de derechos humanos seguiremos luchando, porque el silencio y la normalización no es una opción: el silencio es cómplice de la tragedia.
Somos promotores de la esperanza, tenemos la convicción de que podemos cambiar y vamos a hacerlo. Los venezolanos no renunciamos a la democracia, ni a nuestra dignidad.
Hoy, más que nunca, insistimos: defender los derechos humanos es defender la esperanza democrática

#VenezuelaDigna
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento
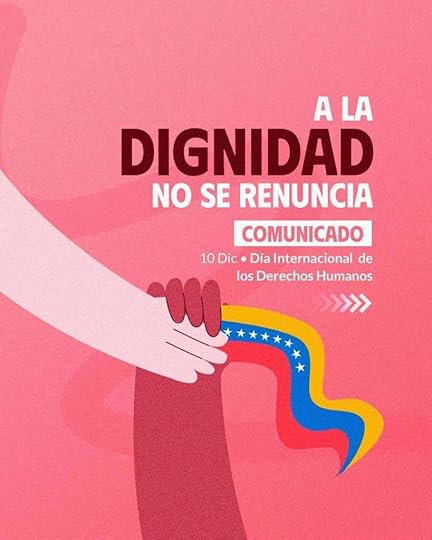
December 6, 2024
Colaboracionismo y dictadura (1)
En los últimos días ha trascendido una discusión, orbitada en torno al llamado Foro Cívico, sobre cuál debería ser la actitud frente a la instauración de un gobierno de facto. Como esto pretende ocurrir el próximo 10 de enero, no es de extrañar que estas disputas postergadas, de las cuales se habían hecho alusiones previamente de manera metafórica e indirecta, ocupe el interés de la conversación pública en los actuales momentos.
Empero, no es un debate estrictamente nuevo. Ya en la anterior dictadura, la que inició en 1948 y se consolidó con la designación del militar Marcos Pérez Jiménez como presidente, diciembre de 1952, las fuerzas políticas también discutieron sobre qué hacer frente a un régimen autoritario. Por un lado Acción Democrática (AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) asumieron una estrategia insurreccional y de lucha desde la clandestinidad, dado que sus organizaciones habían sido ilegalizadas. Del otro, la Unión Republicana Democrática (URD) y Copei, quienes continuaron haciendo vida política de manera abierta, desde mecanismos pacíficos.
Hay poca investigación disponible que describa con detalle las estrategias y polémicas de las diferentes organizaciones, de aquel entonces, sobre cómo abordar la situación. Si las redes sociales hubieran existido, hoy tendríamos el registro de un intercambio, intenso y duro, entre Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, quienes representaban posiciones divergentes. Aunque las organizaciones democráticas en el país tenían una corta vida, diferentes temáticas ya los habían enfrentado, incluso a puños, en las calles de Caracas. Un ejemplo fue la Guerra Civil en España que, aunque lejana, se vivía con intensidad por las emergentes organizaciones partidarias. De un lado los partidarios del bando nacional y franquista, girando alrededor de Copei y de figuras como el propio Caldera o Arturo Uslar Pietri. En la acera contraria, los entusiastas del bando republicano, con AD y el PCV a la cabeza.
Aunque los limitados textos que hablan sobre la vida orgánica de nuestros partidos, en el lapso de 1948 a 1958, sugieran que hubo una trayectoria lineal hasta la conformación de la Junta Patriótica, en 1957, lo cierto es que hubo matices y posiciones encontradas. En el texto “A cincuenta años del plebiscito del 15 de diciembre de 1957”, de José Alberto Olivar Pérez, se dejan en evidencia los grises de las estrategias. Citemos: “Durante el curso de la dictadura el partido Copei logró mantenerse en la legalidad pero en actitud pasiva sin representar mayor peligro para el régimen. Incluso, algunos de sus militantes habían aceptado convalidar la farsa eleccionaria de 1952, incorporándose como diputados en la Asamblea Constituyente de 1953 y en cargos gubernamentales de menor jerarquía. No obstante, la dirigencia de este partido asumió una estrategia de bajo perfil, sin comprometerse con acciones insurreccionales”.
En otro texto, “Partido Socialcristiano COPEI: aportes y legado a la política venezolana del siglo XX”, Eduardo Valero Castro escribe: “Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Copei nunca abrazó la violencia como forma de lucha política, todo lo contrario, a la actitud que tuvo Acción Democrática y el Partido Comunista. Esta actitud de resistencia cívica y pacífica fue muy criticada en su momento, ya que fue catalogada como blandengue”. Para escándalo de quienes afirman que la controversia es un “ataque”, el intercambio tuitero entre Caldera y Betancourt hubiera sido para coger palco.
Según Olivar, en 1954 comunistas y adecos crearon el “Frente Nacional de la Resistencia”, sin la presencia de los socialcristianos. Hasta 1957 este investigador habla que un “consenso de élites” daba sustento al gobierno militar. Ese año el empresario venezolano Armando Carriles afirmaba que en el país existía “un ambiente tranquilo, de orden y respeto”: “En Venezuela no existen trabas (…) sino que hay múltiples oportunidades con una población apta y laboriosa, aumentada de continuo por una corriente inmigratoria, un régimen legal amplio, que concede al capital extranjero las mismas garantías que al nacional y no tiene un solo precedente de expropiación o confiscación, un sistema impositivo leve y un ambiente tranquilo, de orden y de respeto”.
El 1 de mayo de 1957 la iglesia da un paso al frente y se difunde una Carta Pastoral, suscrita por monseñor Arias Rafael Blanco, a propósito del Día del Trabajador, en la que en tono litúrgico se refutan los supuestos avances de las políticas gubernamentales: “La Iglesia no solo tiene el derecho, sino que tiene la gravísima obligación de hacer oír su voz para que todos, patronos y obreros, Gobierno y pueblo, sean orientados por los principios eternos del Evangelio”, aseguraba. Ese año, según la Constitución vigente, tocaba hacer elecciones. El único líder de proyección nacional dentro del país era Rafael Caldera, cuya candidatura unitaria de todos los factores democráticos podía derrotar al autoritarismo en las urnas. Sin embargo, si esta representaba una “candidatura potable” fue truncada en agosto de 1957, cuando se ordenó su detención. Pérez Jiménez suspendería finalmente la convocatoria a elecciones, ordenando la realización de un plebiscito para decidir si continuaba o no al frente del gobierno. Dos meses antes se había fundado la “Junta Patriótica Venezolana” a la que sí se incorporaría finalmente Copei, dejando atrás –por ineficaz- su política de no confrontación con las autoridades.
Luego del fraudulento plebiscito, en donde aquel dictador recibió el 86% de los votos, Olivar apunta: “los diferentes sectores que sustentaron el régimen dictatorial asumieron posiciones distantes cada uno por su lado, esperando ver si el Gobierno podía ser capaz de seguir manteniendo la “paz política y social” de los últimos años”. Afortunadamente, para nuestra historia democrática, se impuso la desobediencia y la agitación.
Sociólogo y Codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (GAPAC) dentro de la línea de investigación “Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos”.
Rafael Uzcátegui's Blog
- Rafael Uzcátegui's profile
- 1 follower



