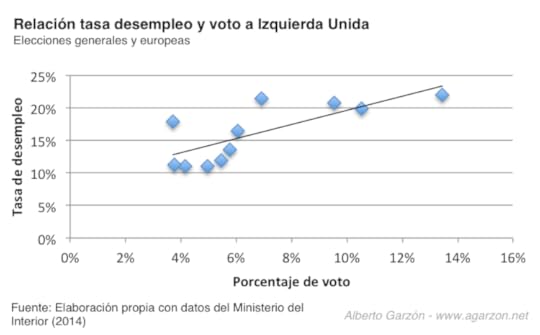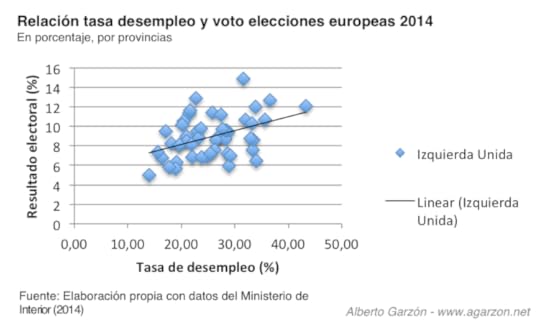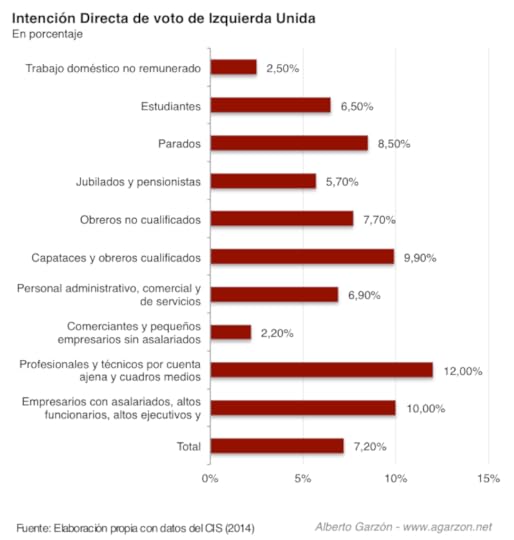Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 16
November 18, 2014
Sobre regeneración política y ruptura generacional
Con el mantra de la regeneración política de fondo se están sucediendo una serie de cambios, la mayoría de ellos en el campo de la estética, en casi todas las organizaciones e instituciones políticas.
La entrada Sobre regeneración política y ruptura generacional aparece primero en Alberto Garzón.
October 27, 2014
Enmienda totalidad Presupuestos Generales 2015
El pasado martes 21 de octubre se debatió en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Aprovecho entonces para publicar las intervenciones de la Izquierda Plural, conmigo de portavoz.
Réplica
September 16, 2014
Necesidad e intención
Sin duda enfrentamos un tiempo de emergencia social. Los alquimistas de la ciencia social nos siguen empujando con sus recomendaciones hacia la barbarie. Empobrecen a los ya empobrecidos, y precarizan toda relación social a fin de que la máquina de hacer beneficios pueda seguir siendo lubricada con el trabajo ajeno. Nuestro entorno natural es depredado y las mujeres cosificadas y reducidas a simple mercancía. Los seres humanos perdemos nuestra condición de ciudadanos y pasamos a ser meros clientes de las grandes empresas transnacionales. La transformación económica no es sólo técnica sino que abarca todos los rasgos de la vida social. Todo cambia, y a peor para la mayoría social.
Nada nuevo bajo el sol, pues en el sistema capitalista cada crisis se resuelve con un amplio reajuste basado en empeorar las condiciones de vida –y especialmente las condiciones laborales– de la mayoría social. Se trata además de un fenómeno paralelo al enriquecimiento de una elite económica que es capaz de pilotar los cambios sociales a través de sus títeres políticos.
Y en España estos títeres políticos, meros siervos de la élite económica, cristalizan en el proyecto político del bipartidismo. Y es que, más allá de matices, PP y PSOE comparten un proyecto de transformación social. Singularmente en el momento político actual ambas organizaciones operan como el soporte político de las reformas impuestas por aquellos alquimistas de la ciencia social. A saber, del BCE, la Comisión Europea y el FMI.
Claro que, como en toda estructura formada por distintos componentes, siempre hay un eslabón más débil que el resto. Y a menudo, como ocurre en las obras de ingeniería civil, la caída de ese eslabón acaba suponiendo la quiebra de la estructura misma. Ese es el riesgo que se cierne sobre el bipartidismo español, es decir, que el incierto futuro del PSOE termine de cerrar las posibilidades de las reformas pensadas por los alquimistas.
La élite económica y política trata de cuantificar los daños ejercidos sobre ese eslabón débil y el conjunto de la estructura, y asimismo diseña todo tipo de medidas para minimizar los daños. Y es que su salida a la crisis, que es suya porque está diseñada por y para ellos, está en juego. Su recomposición económica exige pasar por encima de la mayoría social, que ya no es por más tiempo silenciosa sino gritona y rebelde. Así elaboran códigos penales regresivos que tratan de infundir miedo en los movimientos contestatarios, y diseñan leyes electorales que instauran una nueva aritmética variable a favor del proyecto bipartidista.
Pero mientras tanto, un contrapoder se va organizando. Poco a poco van cobrando fuerza proyectos políticos antagónicos. Proyectos de emancipación social.
Las asambleas ciudadanas se llenan de debates ilusionantes como nunca antes. ¿En qué país queremos vivir? ¿Cómo y quiénes lo transformaremos? Construir un nuevo proyecto de país, esa es la necesidad política. Así que lo que al principio fue un susurro y después se convirtió en un estruendoso grito amenaza ahora con convertirse en himno nacional.
Entretanto, también hay una nueva cultura política naciendo. Las raíces de esta nueva forma de entender la política se encuentran en muchas partes. La tradición republicana de participación política es sin duda una de ellas. Esa es la fuerza democratizadora que está empujando a muchas organizaciones a procesos de regeneración interna. La otra, la tradición socialista que emerge con fuerza en la defensa de lo público/común. En resumidas cuentas, ningún ciudadano sin acceso a los derechos básicos recogidos por la carta de los derechos humanos.
Pero la necesidad de un proyecto de emancipación para la mayoría social, que combata las intenciones de la élite económica y política y de sus alquimistas sociales, requiere el acompañamiento de una nítida intención política. Es decir, el tiempo histórico exige estar a la altura política.
No por más tiempo puede la izquierda abandonarse a la inercia de la historia. La izquierda tiene la obligación moral de aprovechar la oportunidad histórica para cambiar la historia misma. Para cambiar el futuro. Y ello impone una realidad incontestable: la unión de fuerzas en lo político, cultural y electoral es el instrumento imprescindible para lograrlo.
Al fin y al cabo, la confluencia se construye desde abajo. Se construye en la defensa de lo público y en la conquista de los derechos en las calles. En las huelgas generales, en las manifestaciones, en las mareas ciudadanas y en los piquetes. También se construye en lo cultural, compartiendo reflexiones y debates y aceptando en nuestra mente la posibilidad del éxito. Es decir, convirtiendo nuestra concepción del mundo, de ese otro mundo posible y necesario, en el sentido común de la sociedad. Pero también se construye en las instituciones públicas ya constituidas. Luchar juntos en las instituciones lo que luchamos juntos en la calle y en las ideas. Ganar las elecciones es el medio con el que buscamos construir un fin, que es el de transformar la sociedad. Un nuevo proyecto de país.
De ahí que estemos en condiciones de asegurar que la victoria pasa necesariamente por la constitución de un bloque democrático para la transformación social. Un bloque democrático que en lo político, lo cultural y lo electoral pueda frenar a la élite económica y política y pueda a su vez darle la vuelta a este mundo que, como escribió Eduardo Galeano, está patas arriba.
Nosotros no tenemos miedo, sino ilusión. Hemos creído siempre en el proyecto del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida aún cuando los espejismos económicos e ideológicos inundaban el panorama político. Cuando el proyecto bipartidista sentaba las bases de la Unión Europea neoliberal, nosotros lo combatimos. Cuando el bipartidismo consolidó las prácticas caciquiles y corruptas, nosotras las combatimos. Aún cuando otrora revolucionarios se sumaban a la proclama de que el fin de la historia había llegado, y pasaban a engrosar las filas del progresismo ingenuo, nosotros permanecimos ahí. Incrédulos con los cantos de sirena del sistema, desconfiados ante los avances electorales, nuestros principios y valores socialistas permanecieron inalterados. Lo hicieron antes y lo harán ahora, porque creemos firmemente en la necesidad y posibilidad de emancipación de la mayoría social. De emancipación frente al banquero, al rey, al patriarcado, al cacique y al capitalismo.
Nuestra tradición política lleva inscrita en su ADN la formación de bloques democráticos de contrapoder al poder. De bloques populares que frenen a la oligarquía que en cada momento histórico trata de arrebatarnos las conquistas sociales que arrancaron al poder nuestras madres y abuelos. Por eso tenemos claro que queremos aprovechar la oportunidad y convertir un momento de emergencia social en un momento de esperanza política para la mayoría social. Porque sí, se puede, pero sobre todo porque se necesita.
August 20, 2014
Pucherazo electoral del Partido Popular
Todo parece indicar, según revela la prensa, que el Partido Popular está dispuesto a modificar en solitario la ley electoral municipal. El objetivo inmediato parece obvio: tratar de garantizar el mantenimiento de los gobiernos municipales. Probablemente hayan hecho números, a partir de las encuestas públicas o de otras de su propia cosecha, y hayan llegado a la conclusión de que dado el actual panorama electoral es probable que aunque el PP no obtenga mayoría absoluta sí pueda lograr ser la lista más votada. Fácil concluir que un pucherazo electoral, cambiando las reglas a mitad de partido, puede proporcionarles esa garantía.
En primer lugar, hay un asunto económico de fondo: el mantenimiento del poder municipal como medio de garantizar la aplicación de los planes de ajuste, esto es, del desmantelamiento del Estado del Bienestar o Estado Social.
El Fondo Monetario Internacional ya advirtió en 2013 que el programa de reformas estructurales en España enfrenta una serie de riesgos. El primero, los disturbios sociales derivados de la frustración ciudadana. El segundo, la pérdida de popularidad del bipartidismo. De ahí se deduce la necesidad -su necesidad- de leyes de represión ciudadana, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y la necesidad de leyes que compensen esa pérdida de popularidad, como la anunciada Ley de Reforma Electoral Municipal. Así las cosas, el mantenimiento en el poder municipal no es un fin en sí mismo sino un medio para mantener el programa de reformas estructurales en todos los ámbitos posibles de la administración pública.
Hay un antecedente interesante para la reflexión: el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo y a instancias de Izquierda Unida. El 29 de noviembre de 2013 el Gobierno aprobó una reforma del sistema financiero que incluía una disposición adicional para permitir a los gobiernos municipales en minoría aprobar planes de ajuste incluso a pesar de que el pleno municipal estuviera en contra. La filosofía es clara: la minoría se impone a la mayoría en aras de aplicar planes de ajuste. El propio Gobierno lo justificó en su memoria como una “medida extraordinaria para eliminar obstáculos que afectaran a la estabilidad”. Donde obstáculo quiere decir democracia procedimental. En contra de aquella barbaridad sólo votó el Grupo Mixto e Izquierda Unida. Luego nosotros pedimos amparo al Defensor del Pueblo y éste acepto. El recurso sigue pendiente, pero está claro que el Gobierno quiere adelantarse legalizando, en cierta manera, que las minorías puedan imponerse a las mayorías.
En segundo lugar, el problema procedimental. La democracia entendida como procedimiento está basada en la idea de que la voluntad popular asciende por una pirámide de representación en cuyo vértice se sitúa el poder ejecutivo. Si la democracia representativa fuera de tipo ideal, entonces los representantes serían un mero espejo de los representados -como pretendía Rousseau- y el parlamento sería a su vez el reflejo en miniatura de la sociedad misma. Sin embargo, en la práctica hay un enorme conjunto de elementos mediadores que hacen que eso no funcione así. Uno de ellos es la ley electoral.
La ley electoral siempre media entre la voluntad ciudadana y su traducción en representantes que la pongan en marcha. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Pues hay innumerables formas de diseñar las leyes electorales, y sin duda el diseño condiciona el resultado.
El tipo ideal democrático es sin duda alguna el sistema electoral proporcional, donde cada persona es un voto y donde la pluralidad del conjunto de los representantes será idéntica a la pluralidad del conjunto de los representados. Es decir, el parlamento estará constituido por representantes que reflejan adecuadamente a los representados -al menos teóricamente. Cualquier desviación de este diseño es un intento de desvirtuar el principio democrático. Y eso es lo que hace la ley electoral inscrita en la Constitución del 78 -que permite que el 44% de los votos se conviertan en mayoría absoluta, penalizando además a los partidos pequeños de ámbito estatal- y también la anunciada ley electoral municipal, que se convertiría en un sistema mayoritario de facto, donde el 40% podría tener mayoría absoluta.
En definitiva, estamos ante una vuelta de tuerca que el Gobierno del PP pone en marcha con objeto de intentar asegurarse el poder municipal que le permita mantener su programa de reformas regresivas. Es obvio que temen los posibles resultados electorales. Pero no sólo el PP, sino también la troika y las élites económicas. Su problema es que está en juego el desmontaje de las redes clientelares que se han instalado en el régimen político-económico desde hace décadas. Esa alineación de intereses entre la élite política y la élite económica, y a la que denunciamos desde hace años, está en riesgo precisamente porque se espera -a golpe de encuesta- que la voluntad popular la desmonte. De ahí que el enemigo del PP sea, precisamente, la desnuda voluntad popular. Sin embargo, encontrará el PP muchos obstáculos, puesto que ni tiene garantizado el éxito ni en un escenario de descomposición electoral será fácil que fructifiquen sus ideas. Más bien puede acelerar la propia descomposición electoral.
Un alternativo escenario de candidaturas alternativas y rupturistas con el bipartidismo puede desbordar al propio régimen político-económico, convirtiendo de ese modo las elecciones en un momento constituyente. Y en eso estamos trabajando quienes creemos que hay alternativa económico-política al drama actual.
August 12, 2014
Notas de verano sobre la Crisis de Régimen
Estoy estos días tratando de desconectar del vaivén de noticias cotidianas con el objetivo de reponer y acumular fuerzas para el próximo curso político. No hace falta decir que se prevé ciertamente caliente. Sin embargo, en un despiste me he permitido escribir algunas notas dispersas sobre el momento sociopolítico por el que atraviesa nuestro país. Y creo que pueden ser una contribución útil al debate que estamos teniendo desde hace meses. Espero así sea.
Una de mis más nítidas convicciones es que las batallas políticas no se disputan únicamente en el terreno electoral sino que se extienden también al ámbito ideológico-cultural. De ahí que nuestra tarea como pensadores sea intentar contribuir humildemente al fortalecimiento intelectual de nuestra causa política. Esta es una tarea, como tantas veces hemos declarado, inexcusable. Y, sin embargo, largamente minusvalorada.
1. Desde dónde pensar el momento sociopolítico
En aras de la honestidad intelectual, siempre conviene señalar con claridad cuál es el enfoque o método que utilizamos cuando hacemos un análisis político. La pregunta es, ¿a qué prestamos más atención? ¿a los cambios ideológicos? ¿a las formaciones políticas? ¿a las transformaciones económicas?
La tradición política marxista nunca ha tenido dudas al respecto. El materialismo histórico ha sido el instrumento que daba la respuesta: lo importante es la estructura económica (las relaciones de producción) y no tanto la superestructura jurídica y política (las instituciones, las ideas, las opiniones, las creencias…) ya que esta última sería mero reflejo de los cambios en la estructura. Así pues, desde el marxismo de Marx y Engels lo fundamental es observar los cambios que se dan en el seno del modo de producción, esto es, en la economía.
Sin embargo, en las últimas décadas, y coincidiendo con la reinterpretación de la política como un mercado donde se compran y venden productos en forma de votos, ha habido una proliferación de análisis políticos basados en las encuestas. Las encuestas, en este contexto, operan como la bolsa que muestra los precios relativos del voto a cada partido. Y esos análisis no sólo pecan de superficiales sino que además deforman el fondo político al utilizar esos indicadores como inputs (el punto de partida) cuando realmente son outputs (el resultado).
Y es que el análisis electoral es en realidad un análisis de la superestructura, es decir, de las instituciones en las que cristaliza, en un determinando momento histórico, la correlación de fuerzas entre clases sociales. Y cuando cambia la estructura económica, las bases materiales sobre las que se sostiene la sociedad, entonces esa estructura institucional puede entrar en crisis y reestructurarse. En ese punto obstinarse en hacer análisis completos desde esas estructuras institucionales en crisis es un ejercicio vano y estéril. Pues lo que cambia y lo que condiciona a esas instituciones es la estructura económica.
Cierto que este determinismo económico puede y debe ser matizado, y así tratamos de hacerlo algunos, para señalar que la relación entre estructura y superestructura no es tan simple ni directa. Por eso recogemos las aportaciones del marxismo occidental, y en particular de Gramsci, para insistir en la relación dialéctica que existe entre ambos espacios. La estructura económica condiciona la superestructura jurídica y política pero las ideas y las ideologías, como parte de esa superestructura, pueden modificar a su vez la estructura económica. Este es nuestro método.
2. El momento sociopolítico
La tesis que hemos mantenido es que estamos en una crisis económica que ha devenido en crisis institucional (crisis en la sociedad política) y crisis ideológica (crisis en la sociedad civil) precisamente como resultado de su profundidad y gravedad. Estamos ante lo que Gramsci llamaba una crisis orgánica, esto es, una crisis que manifiesta las contradicciones del modo de producción (la economía) y que al no poder ser resuelta por el bloque social y político dominante (las élites político-económicas) también se traduce en crisis del propio bloque dominante. Nosotros venimos años etiquetando a este conjunto de fenómenos como crisis de régimen. La consecuencia política es que se abre una ventana de oportunidad para disputar el poder político al bloque dominante.
La crisis ideológica es una crisis de hegemonía, lo que significa que el bloque dominante ha perdido su capacidad de lograr consenso y sólo le queda su capacidad de ejercer coerción. Esto lo vemos claramente en el incremento de la represión física, administrativa e incluso penal contra todo aquel que ose impugnar el régimen del 78. Ya no convencen, pero siguen imponiéndose. Son ejemplos claros la Ley de Seguridad Ciudadana, la Reforma del Código Penal o los centenares de sindicalistas que enfrentan juicios penales por participar en huelgas y movilizaciones.
Una crisis ideológica significa también que un sector creciente de la población se ha desvinculado de su tradicional ideología o concepción del mundo, es decir, que ha dejado de creer en lo que había creído hasta entonces. Y eso abarca a todos los ámbitos del pensamiento personal y político. En términos políticos la gente deja de creer en el relato oficial, esto es, en la concepción del mundo que se ha impulsado desde arriba (una determinada visión del Congreso, de la Monarquía, de la economía…). Pero la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer, como decía Gramsci. Así pues, la gente deja de creer en algo pero temporalmente se encuentra huérfana de una concepción del mundo nueva y clara. En definitiva, la pregunta se ha convertido en la siguiente: ¿en qué creer ahora que sabemos que lo anterior no era cierto?
Entretanto pueden darse muchas opciones:
A) En un comienzo el bloque dominante es capaz de continuar su dominio simplemente por medios coercitivos. Se trata de un ataque a los síntomas y no a las causas, pero sin mayor efecto que trasladar el problema al futuro.
B) En el medio plazo el bloque dominante puede ciertamente reconstruir su hegemonía, a través de maniobras reformistas que aprovechan la incapacidad de las fuerzas de la oposición para presentar soluciones positivas y constructivas. El ejercicio del transformismo o la revolución pasiva, términos también de Gramsci, son instrumentales a ese objetivo. Se trataría de intentos de aprovechar una demanda social para poner en marcha políticas que consoliden precisamente lo contrario. Las reformas electorales del PP (la ya puesta en marcha en Castilla-La Mancha y la venidera para las elecciones municipales) son ejemplos de esto, pues se trata de un intento de subirse a la ola de la retórica “antipolítica” para poner en marcha medidas que acaben con el principio democrático de la proporcionalidad.
C) También puede suceder que las clases dominadas, beneficiándose de la naturaleza estructural de la crisis y de la ventana de oportunidad, amplíen su conjunto de alianzas y su espacio de consenso, invirtiendo la relación de hegemonía en su favor y transformándose en clases dirigentes del cambio. Obsérvese que se habla de alianzas desde las clases dominadas, y no desde los partidos políticos. Es decir, alianzas que parten desde la estructura y no alianzas que parten desde la superestructura.
3. La cultura política naciente
Hasta aquí la clave reside en la siguiente circunstancia: una nueva concepción del mundo, aunque naciendo y en estado embrionario, está disputándole la legitimidad a la vieja concepción del mundo. En términos políticos hablaríamos de Culturas Políticas, es decir, de paradigmas culturales a través de los cuales leemos e interpretamos la realidad política. Y en España y desde hace décadas el paradigma indiscutible ha sido la Cultura de la Transición o Cultura del 78.Esta Cultura de la Transición, que desde 1978 hegemoniza toda interpretación política está caracterizada, entre otros, por los siguientes aspectos. En primer lugar, por el recurso permanente al consenso como instrumento resolutivo de conflictos. En segundo lugar, por la orientación bipartidista y partidocrática de su sistema político. Y en tercer lugar, por la filosofía política elitista y reacia a la participación ciudadana en asuntos públicos. La Constitución del 78 es el documento donde cristaliza mejor esa Cultura de la Transición. No hablamos tanto del contenido -resultado de una correlación de fuerzas favorable a los reformistas del régimen franquista pero con elementos muy progresistas derivados de la presión del movimiento obrero- como de la cultura política que impregna el documento mismo.
Esta Cultura de la Transición es parte de la sociedad civil y como tal es transversal a todas las instituciones políticas existentes, lo que incluye también a sindicatos y partidos políticos de distinta orientación ideológica. Entre ellos, naturalmente, también los de izquierdas. Y aquí el carrillismo y el eurocomunismo (y las tesis Berlinguerianas del compromiso histórico) tienen mucho que ver.
Sin embargo, la Cultura de la Transición ha ido rivalizando con otra Nueva Cultura Política que, con poco éxito hasta hace unos años, le ha ido disputando el espacio. Una Nueva Cultura Política que se abría paso a través de una interpretación abierta y flexible de la Constitución, con una filosofía política de participación ciudadana y de ruptura con las formas tradicionales de organización política que aparecen reflejadas en la propia Constitución. La irrupción de los nuevos movimientos sociales y la creación de organizaciones políticas organizadas de forma distinta a la de un tradicional partido político, han sido elementos clave en esta gestación. La propia fundación de Izquierda Unida, que renunció explícitamente a ser un partido político al uso, representó rasgos de esta nueva cultura política.
Desde entonces los movimientos sociales, tanto por su contenido (feministas, ecologistas, municipalistas, etc.) como por su forma (fundamentalmente con organizaciones horizontales) han ido desbordando al régimen del 78. Sin embargo, sin lograr arrebatarle la legitimidad y la hegemonía. No obstante, proliferaron acciones políticas y propuestas clave (como los procesos de presupuestos participativos llevados a cabo en centenares de municipios gobernados por IU o las primarias de IU de 1996) que lograron sembrar esa nueva cultura política que hoy va creciendo rápidamente. Hoy es de sentido común (en sentido gramsciano) muchas cosas que en 1978 parecían demandas propias de la marginalidad política.
Respecto a esto el hito más claro y reciente ha sido el del 15-M, que puso de manifiesto no sólo la frustración de la gente con un orden político y económico que les arrebata derechos y esperanzas, sino que también puso de relieve que la nueva cultura política empezaba a cristalizar de forma más nítida. Y, en consecuencia, mermaba con más fuerza la hegemonía de la Cultura de la Transición. Si a todo ello le sumamos el componente generacional, obviamente crucial para entender los cambios políticos de los últimos años, tenemos todos los ingredientes para comprender lo que está pasando.
No hay adanismo en esta nueva cultura política. Y quien crea que ha descubierto el nuevo mundo, se equivoca. Al fin y al cabo esta cultura política está constituida de las viejas demandas participativas del movimiento republicano, socialista y libertario. De hecho, aunque la derecha intentó hacer creer que el 15-M tenía como objetivo tomar el Palacio de Invierno, la cultura política -¡y las demandas!- que había detrás tenían más que ver con La Comuna de 1871. Hoy todo ello va emergiendo, mutando y cristalizando en determinados fenómenos políticos, a veces electorales y otras veces no-electorales. Y en estos momentos de crisis se genera un escenario de confusión en el que muchos analistas y dirigentes políticos educados en la Cultura de la Transición se muestran incapaces de comprender lo que está sucediendo.
Pero la oportunidad es clara. Hoy es más fácil que ayer no sólo disputar la hegemonía respecto a la Cultura Política sino también disputar el poder político para transformar la sociedad. Si colectivamente somos inteligentes estaremos en condiciones de poner encima de la mesa no sólo un programa político al uso sino un nuevo proyecto civilizatorio, es decir, una nueva concepción del mundo.
August 2, 2014
La cuestión ideológica
Extracto del capítulo 1 (“El fin de la historia, la ideología y las grandes preguntas”) del libro La Tercera República
La cuestión ideológica
¿Podemos seguir pensando que se acabaron las ideologías? ¿es acaso cierto que sólo queda la resignación en el marco del sistema económico capitalista? ¿está en lo cierto Frederic Jameson (1934-) cuando asegura que «hoy es más fácil imaginar el final del mundo que imaginar el final del capitalismo»? ¿Queda espacio para la utopía, ese no-lugar en el horizonte que según Eduardo Galeano (1940-) nos sirve para caminar?
Sin duda, la primera duda que nos asalta es la siguiente: ¿de qué estamos hablando cuando decimos que algo es ideológico? ¿Se están refiriendo a la misma noción el dirigente comunista que grita «¡las ideas socialistas nos liberarán!» y el tertuliano de televisión que censura a su interlocutor expresando algo del tipo «eso lo dices porque tienes ideas socialistas»? Parece obvio que el primero entiende la ideología como algo positivo, en tanto que instrumentaría la emancipación social, mientras que el segundo la entiende como algo negativo, en tanto que ocultaría o distorsionaría la verdad. ¿Podemos entonces hallar alguna definición que nos satisfaga a todos y sobre la que podamos discutir?
Desgraciadamente el estudio etimológico de la palabra no nos aporta mucho en esta tarea. Originalmente ideología significó el estudio científico de las ideas humanas, pero con el tiempo su significado se transformó en otra cosa muy distinta. Tan distinta que incluso, como estamos acostumbrados a ver en los debates políticos, prácticamente vino a expresar lo contrario, es decir, algo opuesto a lo científico. De hecho, es hoy en día práctica habitual desacreditar al oponente bajo la acusación de ser alguien ideológico.
Parece complicado llegar a algún acuerdo sobre el que poder trabajar. Efectivamente, como decíamos, el dirigente político que llama a la revolución apoyándose en las ideas socialistas está probablemente entendiendo la ideología en su versión positiva, como un sistema de ideas que promociona y legitima intereses políticos tales como los de clase. Por el contrario, el tertuliano de televisión o el político centrista probablemente esté entendiendo la ideología en una versión negativa, como aquellas ideas y creencias que oscurecen la razón y nos impiden entender correctamente la realidad. Hay poco encaje entre ambas concepciones.
Algunos de los primeros autores en estudiar con profundidad el concepto y contenido de ideología fueron precisamente Karl Marx y Engels. Ambos escribieron La Ideología Alemana en 1845, una obra dedicada a la crítica de las ideas filosóficas dominantes en la izquierda alemana. Sin embargo, según el filósofo Terry Eagleton (1943-) en tal obra podemos encontrar hasta tres definiciones diferentes de ideología. Por si fuera poco, en la posterior y magnánima obra de El Capital Marx llegó a trabajar incluso con una nueva definición más. Además, valga decir, ni siquiera todas esas definiciones son compatibles entre sí.
Podríamos, en un ejercicio salomónico, intentar definir la ideología a partir de un enfoque neutral o meramente descriptivo. Así, diríamos que la ideología es el sistema de ideas y creencias que simbolizan las concepciones y experiencias de vida de los grupos sociales. Esta definición nos permitiría deducir que todos los seres humanos tenemos ideologías y que éstas simbolizan nuestra forma de vivir y de ver el mundo en el que nos inscribimos. Pero al hacerlo así, la ideología pierde todo su sentido conceptual al no poder ser utilizada para discriminar. ¿Es la pelea de dos niños que juegan a los cromos un evento ideológico? ¿está dicha pelea al mismo nivel que un conflicto político entre dos naciones? En fin, un lío. No obstante, cada una de las definiciones existentes procede de una tradición filosófica distinta y no ha lugar en este libro a profundizar en ellas[1]. Sin embargo, y en aras de continuar, en este libro nos quedaremos con esta última definición más amplia, sin ignorar sus limitaciones.
Ahora bien, si aceptamos que todos tenemos una ideología estamos diciendo que todos analizamos nuestra realidad a partir de las creencias de las que disponemos, que naturalmente tienen su origen en la sociedad, pero también que todos podemos imaginar futuros posibles a partir de esas mismas creencias. Es decir, disponemos de unas lentes con las que vemos la realidad material y la interpretamos, pero ello también nos permite imaginar nuevos modelos de sociedad y actuar en consecuencia. Así, esas creencias nos pueden empujar a querer transformar la sociedad, a mantenerla tal y como está o a retroceder a un estadio anterior, es decir, a ser progresistas, conservadores o reaccionarios. Precisamente cuando unas determinadas creencias nos empujan a tomar una acción política es el momento en el que es más fácil que todo el mundo las acepte como ideológicas, en cualquiera de sus acepciones.
Pero también parece evidente que hay distintos conjuntos de creencias que operan a la hora de analizar lo que vemos en el día a día. Si nos cruzamos por la calle con un indigente que pide dinero para poder alimentarse podremos observar distintas reacciones, todas las cuales dependen del sistema de creencias que tengamos. Aquellas personas con creencias liberales podrían interpretar que la situación del indigente es merecida, producto de su incapacidad para ganarse la vida por sí mismo. Aquellas personas con creencias cristianas podrían verse movidos por la caridad y aceptarían de buen grado dar unas monedas a fin de paliar su situación de urgencia. Otras personas con creencias socialistas podrían interpretar esa situación como el resultado lógico del desarrollo capitalista, donde el hambre sólo puede erradicarse con una transformación radical, revolucionaria, de la estructura económica y no con acciones de caridad individual. En definitiva, cada interpretación y acción política está condicionada por las creencias que tiene cada uno, es decir, por lo que hemos definido que es su ideología.
Esta definición de ideología que hemos aceptado es coincidente con la noción de concepción del mundo y que Manuel Sacristán (1925-1985) define como:
«una serie de principios que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito. Ésta es una situación bastante frecuente: las simpatías y antipatías por ciertas ideas, hechos o personas, las reacciones rápidas, acríticas, a estímulos morales, el ver casi como hechos de la naturaleza particularidades de las relaciones entre hombres, en resolución, una buena parte de la consciencia de la vida cotidiana puede interpretarse en términos de principios o creencias muchas veces implícitas, “inconscientes” en el sujeto que obra o reacciona.» [2]
Y aquí hemos llegado al punto que queríamos destacar. Todas las personas tenemos una concepción del mundo, es decir, a lo largo de nuestro desarrollo vital todos hemos adquirido socialmente principios, valores y costumbres que nos permiten responder en el día a día. Somos capaces de valorar si nos parece bien o mal el esclavismo, el aborto, la pederastia o la especulación financiera de la misma forma que somos capaces de enfrentar determinados dilemas morales que nos afectan individualmente. Y de donde extraemos las herramientas con las que tomar esas decisiones es el repertorio de creencias que podemos convenir en llamar concepción del mundo.
La concepción del mundo es cambiante, y se modifica y rearticula en función de los elementos con los que nos enfrentamos en nuestra vida. Parece evidente que la concepción del mundo de un campesino medieval se modificaría poco a lo largo de su vida, mientras que ello sería bastante distinto para un emigrante del siglo XXI. Así, todos tendríamos una determinada ideología, entendida ahora como esa caja de herramientas que nos muestra cómo es el mundo en el que nos insertamos como seres humanos.
Pero vamos a hacer ahora un ejercicio mental. Si nos encontrásemos con un individuo que niega interesarse por la política, en cualquiera de sus acepciones, y que afirma que su único principio de actuación es el que dicta el sentido común, ¿cómo podríamos interpretar su pensamiento? Es decir, ¿en qué cree el que dice que no cree?
La ideología dominante
Antonio Gramsci (1891-1937) observó que el grupo social dominante en una sociedad no siempre se ve obligado a recurrir a la coerción, o a la violencia directa, para encontrar la lealtad de los dominados. En muchas ocasiones el grupo dominante consigue inocular sus propias creencias en el conjunto de la sociedad de tal forma que aquellas toman la forma de sentido común. Al naturalizarse de esta forma las creencias del grupo dominante, y en consecuencia al no ponerse en duda, éstas sirven de legitimación del poder establecido. El conformismo es, por definición, conservador. Pero a partir de ahora el conformismo es también la cristalización de la esclavitud ideológica de los subordinados para con las creencias de los grupos dominantes. Gramsci llamó hegemonía a esta capacidad de dominar política y culturalmente a otros grupos sociales. Este concepto será de extraordinaria utilidad para analizar no ya sólo las formas en las que un grupo consigue dominar «pacíficamente» al resto, sino también como reflexión en torno a cómo arrebatarle tal dominio.
En todo caso, lo que Gramsci venía a decir es que el sentido común no es otra cosa que la ideología de la clase dominante. Es decir, que no hay nada parecido a unas ideas neutrales o asépticas, libres de la contaminación ideológica. Lo que puede haber, en todo caso, es una masiva coherencia ideológica en una sociedad que lleva a los individuos a pensar que sus creencias son atemporales y universales, esto es, que son razonables porque todo el mundo las tiene. Así las cosas, Gramsci impugna la posibilidad de que haya gente que no crea en nada. Además, argumentando de esa forma Gramsci saca a todas esas personas del cómodo cajón de la neutralidad y los sitúa en el más problemático espacio del conflicto político. Si no hay espacio para la neutralidad… todos los seres humanos están tomando partido por algunas de las partes en el conflicto que es la política y la vida en sociedad. De ahí que Gramsci fuera especialmente beligerante con aquellas personas que se declaraban indiferentes ante la realidad política. El pensador italiano partió del reconocimiento de que «la indiferencia es el peso muerto de la historia» y aseguró, de forma tajante, que odiaba «a los que no toman partido» y «a los indiferentes»[3].
Esta visión de la ideología dominante, convertida en ideología hegemónica, es útil para entender cómo las creencias son funcionales al sistema político y económico. Son el ensamblaje perfecto para que los seres humanos acepten su papel en el sistema, para que no pongan en duda su situación concreta y para que se oscurezcan las posibilidades de cambio.
Por eso, aquellos que pretendemos disputar la hegemonía a la ideología dominante, la cual legitima el actual orden social, necesitamos encontrar las formas de tener éxito en nuestra empresa. Y hay que comenzar por no olvidar el papel cultural, educativo, pedagógico e ideológico de las transformaciones políticas. De hecho, Gramsci utilizó el ejemplo de la revolución soviética de 1917 para reflexionar sobre esto mismo. Vamos a verlo.
En octubre de 1917 Rusia era aún un país prácticamente feudal y con un débil desarrollo capitalista. Se trataba de «un país con una reducida renta por habitante y un bajo nivel de vida, debido al escaso índice de productividad del trabajo»[4], resultado de una industria «relativamente poco desarrollada» y de que «la inmensa mayoría de la población se dedicaba a trabajar la tierra, casi siempre en cultivos de muy bajo rendimiento, tanto por hombre como por unidad de trabajo»[5]. El resultado de todo ello era que «la posible tasa de desarrollo industrial era muy precaria»[6]. En esas circunstancias, y teniendo presente que según la teoría marxista del materialismo histórico el socialismo era la etapa siguiente del capitalismo y no del feudalismo, que era más bien lo que existía en Rusia, surgieron intensos debates entre quienes pretendían poner en marcha el socialismo en esas condiciones, los llamados populistas rusos, y quienes entendieron que primero era necesario industrializar el país, los llamados marxistas legales. Entre estos segundos se encontraba quien fuera posteriormente el más famoso líder revolucionario soviético, Vladimir Ilich Lenin (1870-1924).
Tras la revolución, y con los marxistas legales habiendo ganado aquel debate, los líderes comunistas compartieron la necesidad de industrializar el país como medio para poner en marcha el socialismo. Si el capitalismo había necesitado de la acumulación originaria, entendida como un inmenso proceso de acumulación de capital que diera inicio al capitalismo, y que según Marx desempeñaba «en economía política el mismo papel que desempeña en teología el pecado original»[7], el socialismo debía tener su propia acumulación originaria socialista. Y ese sería precisamente el papel de la industrialización, el de servir de palanca inicial de constitución de una sociedad comunista. No se trataba tampoco de algo fácil de decir en el marco de las ideas socialistas, pues la acumulación originaria capitalista se había caracterizado por el saqueo, la colonización, el fuego y la sangre. ¿Cuánto sacrificio y esfuerzo necesitaría tal proceso en el caso socialista? ¿sería compatible con el ideal que se defendía?
Además, en un país tan poco desarrollado y con las vías de financiación externa absolutamente cerradas, en tanto que los países capitalistas eran reacios a prestar dinero, el proceso soviético de industrialización se presentaba extraordinariamente difícil. La Nueva Política Económica impulsada por Lenin, que daba margen a la iniciativa privada y que fundamentalmente estaba diseñada para incentivar la pequeña y privada producción agraria, impidió una más eficiente producción a mayor escala pero por el contrario permitió garantizar el apoyo del campesinado. De esa forma, los reducidos excedentes agrarios eran prácticamente la única fuente para industrializar el país. Sin embargo, cada vez más el rasgo bélico imponía sus condiciones y obligaba a acelerar el proceso. Al final, en 1926 se aprobaron las políticas de industrialización rápida y forzada, con inicio en la colectivización total de la tierra, y la puesta en marcha de los Planes Quinquenales a partir de 1928 terminó de romper las alianzas con el campesinado. Eso sí, la industrialización fue extraordinariamente rápida, tanto que incluso permitió a la Unión Soviética enfrentar exitosamente a los nazis en el marco de la II Guerra Mundial, no sin un alto coste en vidas humanas. Y esto, para un país que dos decenios antes era prácticamente feudal, era impensable.
Sin embargo, ante este rápido proceso de industrialización y ante las opiniones favorables al mismo tanto del líder soviético Leon Trotski (1879-1940) como del propio Stalin, se revuelve Gramsci. El italiano observa el problema «desde el punto de vista mucho más complejo de la hegemonía, de la búsqueda no ya de mero consenso político sino de identificación de la sociedad con el proyecto industrializador que se pretende socialista, y de la creatividad social»[8]. Aquí no pretendemos entrar en quién podía o no tener razón, o qué alternativas existían, sino únicamente examinar el enfoque de Gramsci.
Lo que Gramsci sugiere es que puede existir una clase dominante que, sin embargo, carezca de hegemonía. Dice el italiano que en esos casos la hegemonía pertenecería a las antiguas clases dominantes, todo lo cual obstaculizaría un efectivo proceso de transformación. Dicho de otra forma, como los ciudadanos no han interiorizado las creencias que legitimen el nuevo sistema se producirá una disociación ideológica entre los intereses de los nuevos grupos dominantes y los intereses de los dominados, de tal forma que éstos no verían ya más como suyo el proceso transformador[9]. Eso es lo que Gramsci critica de la estrategia de la Unión Soviética. El éxito de la industrialización rápida se alcanzaría a costa de la hegemonía cultural, cuya consecución necesariamente requiere unas condiciones distintas a las que se dan bajo esa velocidad de industrialización. No obstante, no parece que a la luz de la historia de la Unión Soviética parezca ésta una tesis generalizable. De hecho, los soviéticos consiguieron altos niveles de adscripción ideológica por parte de los ciudadanos hasta el punto de que se dieron experiencias tales como el estajanovismo, debido al minero Aleksei Stajánov (1906-1977), que propugnaba el aumento de la productividad por la vía extensiva, esto es, trabajando muchas más horas a iniciativa de los propios trabajadores.
Para comprender mejor lo que sugiere Gramsci pueden servirnos dos distopías, utopías negativas o contra-utopías, que nos ha dado el mundo de la literatura. Con ellas podremos describir más acertadamente las diferencias entre un sistema político construido bajo un estatus de hegemonía cultural y otro que no.
En la novela 1984, de George Orwell (1903-1950), el Gran Hermano es el sistema totalitario que controla la vida social y privada de los ciudadanos. Este sistema basa su fuerza en la coerción y el miedo, lo que complementa con un uso inteligente y cínico del lenguaje y de la información. Aquel ciudadano que disiente, o que se sale de los estrechos márgenes ideológicos impuestos por el sistema, es vaporizado del mundo. Lo que mantiene a los súbditos obedientes no es otra cosa que el miedo a ser asesinados por los grupos dominantes. Ese hecho provoca que los dirigentes políticos del sistema sean capaces de doblepensar, esto es, de saber que la información que difunden es falsa pero a la vez aceptarla como verdadera. El ministerio que controla la información y la historia del país, Oceanía, se dedica continuamente a la producción de eslóganes políticos con los que adoctrinar a la población, así como a la reconstrucción de una nueva versión de la historia que legitime la política coyuntural del Gran Hermano. En esta novela tenemos claramente a un poder inmenso, casi omnipotente y omnipresente, que carece de hegemonía cultural. Los ciudadanos asumen la ideología dominante mayoritariamente por el miedo a no hacerlo. Orwell escribió la novela pensando en los sistemas políticos totalitarios del estalinismo, siendo él precisamente un reconocido militante comunista de tendencia trostkista que luchara en la Guerra Civil española en defensa de la II República y en las filas del Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.).
Por el contrario, en la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley (1894-1963), el sistema político parece a priori mucho más tolerante con los ciudadanos. Aparentemente éstos se comportan como quieren, si bien objetivamente no dejan de ser también súbditos del sistema, pero aceptan las creencias que el sistema impone. Así, los ciudadanos no se mantienen obedientes por medio de la coerción sino por medio del «condicionamiento» o adoctrinamiento social, es decir, de un complejo sistema por el cual a los ciudadanos se les inculca repetidamente una serie de ideas y creencias. Y ello se realiza tanto a través de su vida cotidiana como incluso durante el sueño. Haciéndose esto desde el primer día de nacimiento, los niños van interiorizando determinadas ideas que creerán realmente suyas, sin entenderlas como algo ajeno. La ayuda de sustancias químicas contribuirá, en este sistema, a mantener a los ciudadanos obedientes. Los disidentes en este elaborado sistema son tan pocos, y tan marginales, que se les permite marchar del sistema aunque sea bajo la forma del destierro. Aquí Huxley dibuja un sistema en el que fundamentalmente opera un cierto tipo de hegemonía cultural, ya que el resultado es que los ciudadanos asumen como propias las creencias del grupo dominante y aceptan como suyo el proyecto político en su conjunto. No lo ponen en cuestión.
Dicho todo esto, y saliendo del mundo de la literatura, ¿cuáles son los medios por los cuales los ciudadanos interiorizan las creencias de los grupos dominantes? ¿cómo pueden hacerse dominantes los sistemas de creencias emancipadores? es decir, ¿cómo alcanzar la hegemonía cultural necesaria para acompañar un proceso de transformación radical del sistema?
Los intelectuales y los think-tanks
La respuesta está en los intelectuales, o en cierta concepción de éstos. Y es que precisamente de la necesidad de ensamblar los intereses de los grupos dominantes con las creencias de los grupos dominados surge el papel de los intelectuales y de los llamados think-tanks, o institutos de creación de pensamiento.
Actualmente podríamos decir que la ideología dominante es sin lugar a dudas la que hemos convenido en llamar neoliberalismo. El neoliberalismo, como ideología, se basa en algunas ideas nucleares que exaltan la lógica del mercado y que critican la intervención pública en la economía. Pero esta ideología, naturalmente, no se ha convertido en dominante surgiendo de la nada. Aunque hoy tales ideas trasluzcan en los telediarios, universidades, series de televisión, películas y libros de toda naturaleza, no siempre fue una ideología dominante. Es más, uno de sus padres fundadores, de aquellos intelectuales que supieron compactar en un discurso coherente las ideas que sustentan tal ideología, Friedrich Hayek (1899-1992), definió en los años treinta del siglo XX al discurso económico del neoliberalismo como heterodoxia. Paradojas de la historia, no tardaría demasiados años en convertirse en su contracara, la ortodoxia.
Para empezar, el neoliberalismo es una versión moderna, muy adaptada y radicalizada, del liberalismo clásico de la filosofía política. Como tal, postula e impone una visión del mundo «basada en el individualismo, la mercantilización de la vida social, el predominio de la competencia en las relaciones sociales, la cultura de consumo, la exaltación del éxito como criterio de mérito y el desprecio o la irrelevancia de todo tipo de valores comunitarios»[10]. Como fuentes originales, además de los planteamientos del ya citado Hayek, cabe destacar las contribuciones del economista Milton Friedman (1912-2006). De hecho, la génesis del neoliberalismo puede encontrarse en un «un pequeño embrión que, a mitad del siglo XX, se forma en la Universidad de Chicago, con Hayek y sus discípulos como núcleo (Milton Friedman entre ellos), embrión del que progresivamente se deriva una enorme red internacional de fundaciones, institutos, centros de investigación, publicaciones, académicos, escritores y relaciones públicas»[11].
Eso es lo importante para nosotros, lo que pretendemos destacar. Aún en época de dominio de la práctica ideológica keynesiana, que propugnaba la intervención del Estado en la economía, los partidarios del neoliberalismo comenzaron a crear redes de creación de pensamiento. Sin duda muy bien financiadas por aquellos sujetos económicos, tales como grandes empresas y grandes fortunas, que se beneficiarían en la práctica de la puesta en marcha de las políticas basadas en el ideario neoliberal. En todo caso, estas redes sirvieron para elaborar, desarrollar y perfeccionar teorías y discursos tanto políticos como económicos que daban coherencia a la ideología neoliberal y que permitían su difusión internacional. Al final, y llegada la crisis del keynesianismo en los años setenta del siglo XX, el neoliberalismo estaba perfectamente posicionado para dar el salto y alcanzar la hegemonía.
La ideología, convertida en un discurso, penetraba de esa forma en todos los ámbitos de la vida cotidiana –y también de las tradiciones políticas opuestas- de las personas hasta alcanzar la hegemonía. Así fue como el discurso neoliberal se difundió y se convirtió en el nuevo sentido común del que hablaba Gramsci. De hecho, hoy criticar el libre mercado y la competencia como mejor mecanismo de asignación de recursos es visto como de «locos». Incluso un líder teóricamente socialdemócrata, como Alfredo Pérez Rubalcaba (1951-), número uno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aseguró recientemente en un debate televisado con el politólogo Pablo Iglesias Turrión (1978-) que la nacionalización de un sector energético «son soluciones de otros países, de otros modelos, (…) por ejemplo la Unión Soviética»[12] y que él creía «firmemente en que tiene que haber competencia»[13] porque pensaba «que es mejor que haya un sector eléctrico privado, que haya reglas que garanticen la competencia y que por lo tanto beneficien a los ciudadanos»[14].
No obstante, las redes que conformaban universidades, medios de comunicación, fundaciones y otros tipos de instituciones no son sino meros medios de difusión de las ideas. La clave última reside en los intelectuales, esto es, en las personas capaces de dar coherencia a la ideología y convertirla en completos programas políticos. Crear ideología para dar consistencia a un determinado sistema político.
Sin embargo, no siempre se ha concebido a los intelectuales de esta forma. Autores como Brenda creían que los intelectuales que «contribuían a intensificar la lucha por los ideales de grupo o partidistas en detrimento de la defensa de los intereses generales y la búsqueda de la justicia imparcial»[15] estaban traicionando su misión universal. Ésta habría de ser aquella que «defendiese la razón contra la pasión, el interés general frente al interés nacional o de clase»[16]. Para Brenda, en definitiva, los intelectuales de verdad, los que hacían honor a esta categoría, eran los que no se comprometían social o moralmente.
Cualquiera puede comprobar aquí que la descripción que hace Brenda de los intelectuales es la de unos seres atemporales, amorales y que se sitúan románticamente por encima de la vida mundana. No se comprometen cuando ven los problemas de sus conciudadanos sino que permanecen al margen. Detrás de esta idea defendida por Brenda estaría la supuesta neutralidad ideológica, que junto con Gramsci hemos impugnado anteriormente. No existe la gente que no cree en nada, no existe la gente neutral y por supuesto tampoco existen los intelectuales neutrales.
Y precisamente volvemos con Gramsci para tratar el papel del intelectual. Si ciertamente el origen de la palabra ideología tuvo lugar durante la Revolución Francesa[17], para Gramsci el intelectual es parte esencial de la actividad revolucionaria. El intelectual es el elemento clave que romperá la hegemonía del grupo dominante bajo el capitalismo y que permitirá construir otra nueva para servir al socialismo. El papel del intelectual es el de ensamblar las ideas de un determinado grupo social subalterno o dominado, a fin de alcanzar suficiente consenso social como para construir una sociedad alternativa.
Claro que, observa de nuevo Gramsci, el grupo dominante también tiene a sus propios intelectuales. Él los llama intelectuales tradicionales, y en nuestra época podríamos sin duda incluir en este grupo tanto a Friedman como a Hayek, por poner dos ejemplos evidentes. Frente a ellos, la tarea de los intelectuales no-tradicionales será la de desvelar y criticar el ya citado sentido común, a fin de romper las creencias dominantes que ensamblan y legitiman el orden social injusto que mantiene las relaciones de dominación entre los grupos. Paralelamente, esas creencias han de ser sustituidas por otras alternativas, lo que significa que el intelectual ha de contribuir a formar una nueva concepción del mundo. Es decir, el intelectual no-tradicional tiene la misión de proporcionar las herramientas para mostrar que otro mundo es posible en las mentes de los grupos sociales dominados.
Y es aquí donde entra, para Gramsci, el partido político. Porque para el italiano, que fue fundador del ya extinto Partido Comunista Italiano (PCI), el partido es el intelectual colectivo que permite tejer alianzas entre el partido y los grupos dominados. Más adelante tendremos oportunidad de analizar con detalle lo que para Gramsci significaba un partido político, concepción la suya que distaba por mucho de lo que hoy entendemos coloquialmente y a la que desgraciadamente nos hemos acostumbrado incluso entre la izquierda alternativa. De momento nos quedamos en el papel ideológico que cumple el partido, a juicio del pensador italiano.
Para Gramsci todas las personas pertenecientes a un partido deben convertirse en intelectuales, de modo que esta categoría no queda reservada a una pequeña élite pensante sino que debe asociarse a todos los militantes. Todos ellos conforman el intelectual orgánico que debe crear una voluntad colectiva y dar homogeneidad y conciencia a los grupos dominados. Gramsci pensaba que creada esa voluntad colectiva, la clase trabajadora estaría en condiciones de crear un bloque social histórico junto con otros grupos dominados y donde la propia clase trabajadora fuese la directora del proceso.
Lo que Gramsci quiere expresar es que «esta lucha es un aspecto crucial de la estrategias revolucionarias en todas las circunstancias» [18] y que «la disputa de la hegemonía, en la medida que era posible, antes de la transición al poder, es particularmente importante en países donde el núcleo de clase dominante en el poder enlaza con las masas subalternas más que en la coerción»[19].
Por todas estas razones le damos tanta importancia a la batalla de las ideas, o batalla de las ideologías, que como ya vimos Fukuyama quiso desterrar. Pero gracias a este desarrollo también hemos logrado desembarazarnos de una interpretación determinista de la teoría marxista según la cual los cambios en la sociedad serán producidos exclusivamente a través de los cambios en la realidad material. Es decir, la idea según la cual el hombre nuevo de la sociedad ideal nacerá y se extenderá automáticamente una vez se haya logrado cambiar la sociedad misma. Así, para el pensamiento marxista más ortodoxo sólo el cambio en las relaciones de producción, en la base material de la sociedad, es suficiente para alcanzar una nueva sociedad y un hombre nuevo. De esa forma quedan en un plano secundario los elementos ideológicos, entendidos aquí como una simple superestructura que cambiaría prácticamente de forma automática con el cambio en la base material. Dicho de otra forma, la batalla de las ideas pasaba a un segundo plano.
Como el filósofo Norberto Bobbio (1909-2004) explica, «la diferencia fundamental entre el religioso y el revolucionario consiste en que el primero pretende la renovación de la sociedad mediante la renovación del hombre, mientras que el segundo pretende la renovación del hombre mediante la renovación de la sociedad»[20]. La idea es interesante, porque a lo que Bobbio se refiere aquí como revolucionario es a la caricatura del marxismo determinista, según el cual la constitución de una sociedad socialista resolverá todos los males del hombre (y de la mujer). Así, no sólo el egoísmo sino también el desprecio al débil, el racismo o el machismo serán derrotados y desaparecidos del alma humana inmediatamente tras el advenimiento del socialismo. Esta idea, que domina toda una interpretación del marxismo que todo lo reduce al enfrentamiento entre clases sociales en el ámbito productivo, es la que estamos impugnando aquí junto con Gramsci. No cabe duda de que si no hay victorias ideológicas, el socialismo productivo perfectamente podría ser egoísta, machista, homófobo y racista.
En definitiva, si un proyecto ideológico de izquierdas no alcanza la hegemonía cultural, esto es, si no es interiorizado y asumido como propio por la base social y la mayoría de los grupos dominados, entonces cualquier revolución en el mundo material puede fácilmente acabar derrotada tarde o temprano en la arena. Y esa batalla ideológica tiene que ser librada antes de la transición al poder, pero también durante y después de la misma.
El cambio ideológico a través de la acción
Llegados a este punto sabemos que los intelectuales juegan un papel fundamental en la construcción de una ideología alternativa que pueda disputar la hegemonía a la ideología dominante. Sin embargo, surge una pregunta al respecto: ¿los modelos teóricos tienen que impulsarse desde instancias superiores –por ejemplo, los intelectuales- una vez estén construidos o por el contrario aquellos se van construyendo en la práctica cotidiana? Puede parecer una pregunta inocente, pero en absoluto es así.
Podríamos valorar una primera respuesta. Por ejemplo, determinadas tradiciones políticas consideran que la tarea de los intelectuales es enseñar la verdad a los que no la conocen, que son habitualmente los más desfavorecidos de la sociedad. Así, una élite de intelectuales jugaría un papel de vanguardia que, dotada con una ideología, enseñaría a los subalternos cómo rebelarse ante los opresores. Esta relación de alumno/profesor está verdaderamente viciada y es ciertamente peligrosa. Y es que esta idea puede servir para justificar que un partido, actuando como intelectual colectivo o simplemente como aparato burocrático, anuncie desde un púlpito alejado de todo contacto con la realidad qué es lo necesario para todos y qué no lo es. Al final, si el partido en cuestión está en el poder político puede constituirse como guía errónea y autoritaria, pero si el partido está en la oposición sencillamente cae en el olvido al ser incapaz de conectar con lo que la gente siente cotidianamente.
Más apropiada parece una segunda posible respuesta. Sería en estos sentimientos, en las experiencias cotidianas de la gente, donde se encuentra el germen de toda construcción alternativa. Es decir, es en la vida material donde podemos encontrar los elementos que han de permitir construir un discurso ideológico coherente. Al vecino de un barrio deprimido probablemente no le interesan los grandes discursos políticos, pero sí las explicaciones y las esperanzas que conectan con sus sensaciones e impulsos y que, naturalmente, nacen en su vida en el barrio deprimido. Así, lo que importa es saber qué siente él de la propiedad privada cuando a sus vecinos, o a él mismo, los desahucian de sus casas para que el banco siga acumulando beneficios en su cuenta de resultados. Esa probable frustración ante un hecho que puede estudiarse –la acumulación incesante de beneficios del capital por encima de cualquier derecho humano- es la que permite conectar al pueblo con los discursos ideológicos. Esa y no otra es la tarea de un intelectual: conectar los impulsos, sentimientos y pensamientos superficiales del pueblo con los análisis científicos de la realidad social, articulando de esa forma un discurso ideológico emancipatorio.
Mientras en la primera posibilidad el intelectual era una persona comprometida pero que enseñaba la verdad desde su aventajada y alejada posición social, en la segunda posibilidad el intelectual emerge desde el mismo corazón del conflicto político en una relación dialéctica.
Así pues, lo que estamos diciendo es que la subjetividad se crea fundamentalmente en la práctica cotidiana. Todos tenemos ideas que surgen de la experiencia vital, pero que no están aún conectadas coherentemente ni forman una ideología compacta. A este respecto el lingüista y filósofo Valentin Voloshikov (1895-1936) diferenció entre una ideología comportamental y un sistema de ideas establecido, para dejar constancia de que los comportamientos que nacen impulsivamente muestran también rasgos ideológicos. La ideología comportamental sería la suma de las experiencias vitales y las expresiones externas directamente conectadas. De forma parecida lo analiza el filósofo Raymond Williams (1921-1988), al definir como estructura de sentimiento a «aquellas formas elusivas y no palpables de conciencia social que son a la vez tan evanescentes como sugiere el ‘sentimiento’»[21]. Esa noción de Williams pretende definir las formas de conciencia que luchan por abrirse paso y por convertirse en sistemas de ideas más compactos.
Al fin y al cabo, el propio Gramsci decía esto mismo cuando advirtió que el partido no podía hacer despertar la voluntad popular por medio de actos arbitrarios sino que debía considerar los sentimientos espontáneos de las masas, los cuales deben ser «educados, dirigidos, purificados, pero nunca ignorados»[22]. Es decir, a juicio de Gramsci el intelectual debe estar en el conflicto político escuchando y palpando el sentir popular, y sabiendo distinguir entre aquellas ideas que reflejan la ideología dominante y aquellas otras que reflejan el germen emancipatorio. Esta idea podemos adaptarla a todos los fenómenos concretos de la realidad.
Imaginemos que tenemos un conflicto político en la realidad material. Un desahucio que ejecuta un banco sobre una vivienda de un barrio deprimido en la que vive una familia sin recursos. El nivel de frustración en todo el vecindario es inmenso, y son centenares los vecinos que salen solidariamente a defender a la familia. El comportamiento de los vecinos es puramente reactivo ante lo que consideran una injusticia, pero no alcanza un grado ideológico completo al no inscribir ese hecho concreto, el desahucio, con un proyecto más amplio de transformación social. Es decir, no se visualiza como parte de un conflicto político sino como un fenómeno aislado. Sin embargo, a parar el desahucio también han acudido activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quienes además de asesorar jurídicamente a la familia afectada se han detenido a explicar a todo el vecindario cuál es la cadena causal que conecta el hecho concreto con el proceso global. Son ellos quienes, con una adecuada estrategia comunicativa, consiguen elevar los sentimientos y la frustración primaria de la ciudadanía a un nivel puramente ideológico. Se despierta, de ese modo, cierta voluntad colectiva. La PAH opera como intelectual colectivo en el sentido gramsciano.
No están solos. Reporteros de diversos canales de comunicación están retransmitiendo el desahucio en directo y en los platós de televisión un puñado de tertulianos valoran la situación desde un enfoque político. Buscan causas políticas y responsables a los que culpar, es decir, buscan dar coherencia ideológica al hecho concreto. Buscan construir un discurso ideológico a partir de los hechos retransmitidos. Y ahí están en disputa pública diferentes sistemas ideológicos. No hace falta añadir que también los espectadores pueden sentirse identificados con las víctimas del desahucio y analizar políticamente el fenómeno a través de las lentes ideológicas que les proporcionan los tertulianos. Así las cosas, la batalla de las ideas se produce en muy distintos niveles. Pero todos comienzan en la base material, en las experiencias vitales del pueblo.
[1] Para quienes estén interesados en el tema, es recomendable comenzar por el denso y completo trabajo de Eagleton, T. (2005): La ideología. Paidós, Madrid.
[2] Sacristán, M. (1964): Prólogo a la edición en castellano de Engels, F. (1964): Anti-Dühring. Grijalbo, México D.F.
[3] Gramsci, A. (2011): Odio a los indiferentes. Ariel, Madrid.
[4] Dobb, M. (1972): El desarrollo de la economía soviética desde 1917. Tecnos, Madrid.
[5] Dobb, M. (1972): El desarrollo de la economía soviética desde 1917. Tecnos, Madrid.
[6] Dobb, M. (1972): El desarrollo de la economía soviética desde 1917. Tecnos, Madrid.
[7] Marx, C. (2008): El Capital. Volumen I. Fondo de Cultura Económica, México D.F.
[8] Capella, J.R. (2007): Entrada en la barbarie. Trotta, Madrid.
[9] Coutinho, C. N. (2012): Gramsci’s political thought. Haymarket Books, Chicago.
[10] González-Tablas, A. M. (2007): Economía política mundial. II. Pugna e incertidumbre en la economía mundial. Ariel, Madrid.
[11] González-Tablas, A. M. (2007): Economía política mundial. II. Pugna e incertidumbre en la economía mundial. Ariel, Madrid.
[12] http://www.cuatro.com/las-mananas-de-...
[13] http://www.cuatro.com/las-mananas-de-...
[14] http://www.cuatro.com/las-mananas-de-...
[15] Intelectuales nunca mueren
[16] Intelectuales nunca mueren
[17] Tracy y Eagleton
[18] Hobsbawn, E. ()
[19] Hobsbawn, E. ()
[20] Bobbio, N. (2009): Teoría general de la política. Trotta, Madrid.
[21] Eagleton, T. (2005): La ideología. Paidós, Madrid.
[22] Coutinho, C. N. (2012): Gramsci’s political thought. Haymarket Books, Chicago.
July 3, 2014
Entrevista: “Las siglas son prescindibles frente a las ideas”
Entrevista 26/06/14, por Andrés Gil para Eldiario.es
Izquierda Unida se encuentra en uno de los momentos más decisivos de su historia. Aunque está creciendo electoralmente, no ha sido capaz de convertir en votos toda la indignación que existe en un país con un 26% de paro y un hartazgo en muchos sectores con el bipartidismo y el sistema político y económico. Podemos sí ha logrado conectar con buena parte de ese electorado en tres meses y ha sumado 1,2 millones de votos y cinco diputados en las elecciones europeas, a 300.000 votos de IU y con un escaño menos.
El diputado de IU Alberto Garzón analiza una situación que requiere –y lo repite varias veces– “audacia”, y que ha recibido un nuevo impulso con la exigencia de un referéndum sobre monarquía o república a raíz de la abdicación de Juan Carlos. Garzón reclama una refundación que comprenda la constitución de un “frente popular o amplio” a la izquierda del PSOE, “sólido, cohesionado y fuerte”, en el que las primarias abiertas no sean un problema: “Hay que estar abierto a cualquier fórmula”.
¿Qué momento está atravesando la izquierda?
Las europeas nos han mandado un mensaje: hay un espacio cada vez mayor a la izquierda del PSOE. Un 20% vota políticas contra la austeridad, antitroika y por una nueva forma de entender la política. Eso es positivo. Ahora bien, en las próximas elecciones la ley electoral es distinta y favorece una dispersión que puede perjudicar a la izquierda, y hay que trabajar para evitarlo.
Su último libro, La Tercera República (Península), salió a la calle al día siguiente de la abdicación de Juan Carlos. ¿Qué supone para la izquierda?
La república no es solo una forma de Estado, sino unos principios, unos valores y una nueva forma de hacer política. Hay que hacer pedagogía para explicar que monarquía es vieja política: monarquía es corrupción, es amiguismo y enchufismo. Casos hay de sobra para acreditarlo. Y república es una nueva política: es participación, es deliberación; una forma de involucrar a la ciudadanía en las actividades políticas. Esa será la tarea de IU.
¿Estamos en un momento fundacional?
La clave para que IU siga sumando es que se entienda que la gente está harta de las políticas de recortes y austeridad, las políticas neoliberales que nos han conducido a esta crisis. Eso está claro. Pero es que también está harta de una vieja forma de hacer política, de la corrupción, el caciquismo, las redes clientelares, la de la burbuja inmobiliaria, el amiguismo y el enchufismo. Y yo creo que todo esto está vinculado al sistema político de la Transición, que está agotado, y todavía hay sectores de la izquierda que creen en él. Hace falta hacer más pedagogía, y apostar por un proceso constituyente, nuevas reglas del juego político, nuevas formas de hacer política, que no sólo hacen referencia al programa electoral, sino al discurso, a la imagen, a quiénes comunican… Todo esto es algo que en IU debemos afrontar con más claridad. El discurso de izquierdas es nítido, pero si no se acompaña de lo que estoy diciendo, la gente nos va a visualizar como un partido un poco más a la izquierda del PSOE, pero en las mismas coordenadas. Y para que sean otras coordenadas hace falta una regeneración profunda en IU en muchos aspectos, no sólo comunicativos, sino de métodos de organización, de forma de articular un discurso que llegue a las clases populares.
Esto significa hablar de personas.
Los programas son lo más importante en política, porque expresan lo que queremos hacer, nuestra ideología. Las personas, sus caras, sus discursos, su oratoria, eso también es política, también expresa un mensaje que se envía a la población. Creo que ya no son tiempos de liderazgos individuales, sino colectivos. Hay que elegir a quiénes comunican, no a uno, sino a muchos. Creo que tenemos que salir de la política que entiende que la solución viene por parte de uno; viene de liderazgos colectivos. Eso es algo que mostró claramente el 15M. No había un portavoz, sino que había muchos, que representaban una idea. IU tiene que aspirar a construir eso; IU no se va a reformar por cambiar de líder, necesita cambiar muchas cosas, pero también tener muchos líderes, y eso dará una sensación de que somos un proyecto colectivo y no individual.
Pero el cabeza de cartel sólo puede ser uno.
Por eso hay que elegirlo de acuerdo a esos criterios y sabiendo que la toma de decisiones tiene que ser colectiva y colegiada. Tampoco te obligan a poner en el cartel sólo al número uno, puedes poner a dos o tres, y optar por esa forma. Hay que ser audaces y acertar, saliendo de la idea del liderazgo único.
¿El proceso de la elección de candidatos puede hacerse también de forma abierta si se confluye con otras organizaciones como Podemos?
Por principios, hay que ampliar los mecanismos de democracia interna. Todos. Las primarias son elementos de profundización democrática, pero también los revocatorios y la rendición de cuentas. Si viene una fuerza como Podemos con la que hablas de tú a tú para conformar un frente popular o amplio, como queramos llamarlo, hay que poner reglas. Si una de las condiciones son las primarias abiertas, habrá que discutirlas y ver cómo se configuran, quiénes participan, si son los simpatizantes, y el diseño concreto de ese mecanismo. Hay que estar abierto a cualquier fórmula que permita construir una izquierda a la izquierda del PSOE sólida, cohesionada y fuerte. Habría que inspeccionarlo con detalle, porque las primarias abiertas tienen muchas ventajas, pero según cómo se diseñen pueden funcionar con éxito o no. Hasta el momento, con otras fuerzas con las que hemos llegado a acuerdos no ha hecho falta. Pero puede ser que otro momento político nos empuje a ello. Habrá que ser audaces.
¿Es el momento en el que IU, igual que en 1986 se convirtió en un sujeto político, ahora construya uno nuevo con otros aliados, como ha pasado con Syriza en Grecia o con AGE (Anova-IU-Equo) en Galicia?
La política la determinan las ideas, y las siglas y las banderas son algo secundario, prescindibles frente a las ideas: la ideología y el programa no se pueden negociar, pero las formas en las que se envuelven esas ideas es distinto. Nosotros tenemos que ver si es más fácil hablar de IU o de otra formulación que integre otras formaciones. En Galicia ya se ha hecho. La gente sabe quiénes somos; lo importante no es mantener la pureza de las banderas, sino transformar la sociedad. Si una de las formas para constituir un frente popular supone ir a unas elecciones con otro nombre, pero representando las mismas ideas, no tengo ningún problema y creo que podría ser positivo.
¿Es una suma de siglas u otra cosa?
En IU se intentó una refundación en 2008, se aprobaron unos documentos, y no se llevó a cabo, por las razones que fuera. Y eso es lo que tenemos que superar, que lo que aprobamos, lo hagamos. Nuestra última asamblea estableció que si hay otras fuerzas y unas alianzas con los ciudadanos tenemos que constituirnos en un bloque social y político, y que cómo se llame es otra cuestión. El problema es que no se cristaliza. Necesitamos hacer esa reflexión crítica y tomar decisiones para que se haga.
Es decir, ¿abrir la organización?
Se trata de unirse con gente que opina lo mismo que nosotros, más allá de matices. Hay que abrir la organización hacia dentro, con métodos democráticos que permitan que los militantes de IU tomen esas decisiones, porque son quienes aprueban esos documentos que no son llevados a la práctica por las cúpulas de la organización. Si hay métodos democráticos plenos, las bases tomarán las decisiones y animarán a que entre más gente. IU no tiene que desaparecer, pero puede integrarse en otras fórmulas como un Frente Amplio.
¿Es el PCE una rémora en este proceso?
Al contrario. El PCE tiene que ser el motor de este proceso, como lo fue de IU. Y ahora tiene que actuar con generosidad. Además, las ideas comunistas tienen mayor cabida ahora que nunca, porque estamos en la crisis más grave del capitalismo desde los años 30. Un sistema que devora al ser humano y el planeta tiene que ser frenado y ese freno se llama socialismo y el PCE es el instrumento.
Muchas veces, por la existencia de partidos en IU (el PCE, la Izquierda Abierta de Gaspar Llamazares, etc), la organización se ha regido por el intercambio de cromos en función del porcentaje de cada uno.
Esa es la vieja política, la que habla de negociación entre tropas y cupos. La nueva política debe hablar de deliberación: usar la razón para debatir argumentos. Eso implica generosidad y una noción noble de política, que tiene que ser un instrumento para transformar la sociedad. No obstante, las corrientes son consustanciales al ser humano, y su existencia no es un problema, el problema es que la gente vote dogmáticamente contra sus compañeros en vez de pensar quién tiene razón. Ha pasado en IU y seguro que pasa en otros partidos, incluso en los nuevos. Hay que luchar contra eso, y no tener miedo en reconocer que alguien del PCE o de Izquierda Abierta, que no es mi organización, puede tener razón. Pero el funcionamiento antidemocrático de los partidos desanima a decir la verdad, porque te penaliza y presiona en una dirección determinada de hacer política. Si no se es democrático, la verdad tiene difícil cabida y sincerarse te puede costar la cabeza. La democracia interna hace que la gente sea sincera.
Antes de las europeas, en IU se planteó una candidatura en un proceso abierto, pero al final fue una negociación entre partidos y corrientes. ¿Qué lección se aprende con unas elecciones en un año?
Hay que hacer una reflexión crítica con optimismo, porque los resultados son buenos. Nos hemos identificado bien en el eje izquierda-derecha, pero en el eje del 15M, de sistema político actual frente a uno nuevo –lo que llaman erróneamente casta política–, la gente nos ha identificado en gran medida con el PP y el PSOE, como si fuéramos lo mismo. Y esa es la autocrítica, por qué no llegamos a un sector que teníamos al lado, después de años decidiendo si ocupábamos ese espacio. Ha pasado el tiempo y han entrado otros porque no hemos querido o no hemos podido. Hemos parecido para mucha gente, aunque no lo somos, un partido del régimen. Y han votado a otros que no lo parecen.
A un año para las locales y autonómicas, ¿hay tiempo para modificar el discurso, profundizar en la democracia interna y confluir con otras fuerzas?
Hay que resolver ese problema. Hay que profundizar en los mecanismos internos, el discurso 15M… Es una transformación profunda que venimos reivindicando muchísima gente desde dentro desde hace mucho tiempo. Se avanza, nadie podría imaginar hace siete años que pudiera existir este discurso en IU, aunque va más lento de lo que quisiéramos. Somos mayoría en IU los que pensamos así.
¿Es una urgencia?
El momento del país es de emergencia social y eso implica tener urgencia política, pero con serenidad y rigor. No podemos quedarnos esperando ni 10 años, ni dos años ni uno, porque entonces serán otros los que ocupen el espacio. Ahora podemos estar tranquilos entre comillas porque el espacio lo ha ocupado otra fuerza de izquierdas, pero podría haber sido perfectamente la extrema derecha, como ha pasado en Francia, que ha ocupado el espacio del discurso contra un sistema que no nos representa.
¿Qué es necesario para esta transformación?
Hay que cambiar el rumbo, lo que no significa ir al rumbo inverso. Hace falta mucho debate, muchas reuniones de asambleas de IU; cuanto más debate haya, mejor; cuanto más pedagogía política haya, mucho mejor.
¿Se puede hacer esto con la actual dirección de IU?
No lo sé, no tengo una bola mágica, pero creo que sí, de momento, sí. Igual que los mejores resultados que hemos tenido en este tiempo han sido con Cayo Lara y la actual dirección, técnicamente pueden hacer el cambio. Que sea más difícil o menos, dependerá del futuro. Si se quiere, se puede, pero no sé si va a ocurrir. Espero que sí. Cayo es un hombre abierto y tiene buena perspectiva política y sabe que somos gente que lucha contra la forma de política corrupta y caciquil, y simpatizamos con el 15M, y aunque haya habido casos en IU como el de Bankia, Cayo ha sido el primero en combatirlo. No sé si es más o menos fácil. Técnicamente se puede. Decir otra cosa es hacer política ficción.
¿Cayo Lara podría ser candidato ante Pablo Iglesias y un socialista de la generación de Eduardo Madina o Susana Díaz?
IU en su conjunto tendrá que evaluar en una asamblea y en unas primarias, que tenemos por estatutos, si es Cayo el que se presenta o no. No será algo que decida yo, ni tampoco Cayo, lo decidirá la militancia. Y espero que cuando se haga, sea con un debate sano; y se vea si es bueno o es malo para IU y para un programa de izquierdas. IU será la que decida si es una oportunidad o no repetir toda la candidatura. Es un proceso que toca en su momento, que todavía está lejos pero sin duda será importante para IU.
En lugares como Madrid, donde IU ha sido superada por Podemos en las europeas, las dos fuerzas juntas suman más porcentaje de voto que el PSOE. ¿El momento para la confluencia es ahora el más propicio?
Es un momento de oportunidad donde la audacia nos puede dar la victoria, tenemos un potencial enorme desde la izquierda y eso tiene que ir hacia adelante. Ahora bien, no creo que se puedan sumar todos los votos de Podemos a IU, creo que representan lo mismo, pero aún hay gente que cree que IU es del antiguo régimen. Hay que plantear qué porcentaje ha votado candidaturas que están contra el bipartidismo, la troika y este régimen: un 20%. Y eso hay que construirlo sin que lo que sume por un lado te reste por el otro. Está claro que en Madrid, en un país centralista como este, hay que trabajar en esa dirección.
¿Cómo influye que IU pacte con el PSOE en Andalucía y permita al PP gobernar Extremadura?
Cuando participas en el sistema bipartidista tu abstención y voto, a favor o en contra, siempre tiene repercusión en uno de los dos, hay que ser realistas. Pero eso no significa que seas el otro partido al que estás favoreciendo, ya sea de forma coyuntural como en Andalucía o por inacción, como en Extremadura. No eres ni el PP ni el PSOE, los combates a los dos. ¿Cómo convencer de que eso no es ser ninguno de los dos? Es difícil, pero no imposible, hace falta mucha pedagogía. Soy partidario de pactos si hay programa y estrategia, si son por el juego de sillones, no voy a estar de acuerdo. Y si no hay pactos porque eres irreal y no quieres gobernar nunca, no entiendo para qué estamos en política. Es utópico pensar que la primera vez que te presentas vas a llegar al 50% de los votos. Antes te vas a ver obligado a abstenerte o votar y, de una manera o de otra, favorecer a uno de los partidos mayoritarios.
June 1, 2014
El momento de la audacia política
Las últimas elecciones europeas han sido una sorpresa para casi todo el mundo. Por un lado, el bipartidismo ha recibido un varapalo mucho mayor del que se esperaba y la suma de votos de PP y PSOE ha pasado del 81% al 49% en apenas cuatro años. Por otro lado, el surgimiento meteórico de PODEMOS y la importantísima subida de Izquierda Unida ha permitido a las organizaciones antitroika sumar hasta un 20% de apoyo electoral.
Pienso que son muchos los enfoques desde los que pueden abordarse estos resultados, pero aquí daré especial importancia a dos: un primer enfoque que podríamos llamar de clase, y que interpela a la forma en la que nos situamos en el sistema económico, y un segundo enfoque que se corresponde con los imaginarios ideológicos, esto es, con las lentes a través de las cuales vemos la sociedad política.
Enfoque de clase
El capitalismo es un sistema económico con una lógica inherente que opera, básicamente, con el principio de maximización de ganancias empresariales. Los capitales compiten entre sí incesantemente y en ese devenir se van produciendo innovaciones tecnológicas que incrementan la productividad y abren la posibilidad de mejores condiciones de vida para la sociedad. Pero dicho devenir también conlleva costes en la forma de menores salarios relativos, desempleo, despilfarro energético, explotación de recursos naturales y un sinfín de efectos perjudiciales para el planeta, algunos grupos sociales o la sociedad en su conjunto. La falta o ineficacia de mecanismos que compensen estos efectos -como podría ser la intervención del Estado- agrava las consecuencias negativas para las víctimas. Y las crisis, singularmente, son momentos históricos de radicalización de esas dinámicas negativas.
Pero no a todos los grupos sociales les afecta por igual la dinámica del capitalismo. Los trabajadores protegidos por convenios colectivos no reciben el impacto de una crisis de la misma forma que los trabajadores desprovistos de cualquier salvaguarda o los pensionistas o personas laboralmente inactivas. Consecuentemente tampoco sus conciencias políticas se moldean en el tiempo de la misma forma.
Podríamos situar, a mi juicio, tres tipos de contradicciones o conflictos del capitalismo. En primer lugar, el conflicto capital-trabajo, que hace referencia a la disputa por el excedente productivo y que tiene que ver con el lugar que cada individuo ocupa en la actividad productiva. En segundo lugar, el conflicto capital-población, y que tiene que ver con los efectos perjudiciales que el capitalismo genera en sectores distintos a los de la actividad productiva, tales como estudiantes, jubilados o cuidados del hogar. Y en tercer lugar, al conflicto capital-planeta, que hace referencia al carácter destructivo del capitalismo sobre el medio natural en el que nos insertamos.
Por raíces históricas, Izquierda Unida es un partido que se sitúa muy cómodo en el conflicto capital-trabajo y en la defensa de la clase trabajadora. Así, cuando los efectos del capitalismo son más severos, más tensionadas están las relaciones en el ámbito productivo y mayor capacidad de penetración tienen las ideas de IU. Electoralmente puede encontrarse cierta relación histórica entre la tasa de desempleo y el voto a IU, lo que refleja que IU es una especie de esperanza para aquellos que sufren la dinámica laboral.
En estas últimas elecciones esta tónica se ha mantenido, e incluso en una desagregación provincial parece que hay cierta relación positiva entre tasa de desempleo y voto a IU. Aunque no debemos obviar otras muchas variables, naturalmente.
Sin embargo, la otra fuerza de la izquierda transformadora, Podemos, no muestra ese perfil tan nítidamente sindical. Como se puede comprobar en el siguiente gráfico, no hay forma de encontrar relación entre tasa de desempleo y voto a Podemos.
Probablemente ello puede explicarse porque Podemos no dirige su discurso a las víctimas directas del conflicto capital-trabajo sino a las víctimas del conflicto capital-población, es decir, a una serie de sujetos políticos excluidos del mercado de trabajo. Tal podría ser el caso de estudiantes, jubilados, y trabajadores del hogar. Probablemente se corresponde en cierta medida con la cultura del 15-M, que interpelaba no sólo sobre cuestiones económicas sino también de radicalidad democrática. Y se trata precisamente de sectores clave de la población, por su peso cuantitativo, y al que IU le cuesta llegar. Eso es, al menos, lo que se deduce de las encuestas del CIS.
A nadie se le escapará que, de hecho, se trata también de algunos de los sectores que más ven la televisión. Y ello enlazaría directamente con las novedosas formas discursivas y las estrategias de comunicación de la nueva formación.
Finalmente, las personas particularmente conscientes del tercer conflicto, capital-planeta, quedarían integradas tanto en IU-ICV como en Podemos, pero también en las fuerzas que iban en la candidatura Primavera Europea.
Este análisis nos permite obtener una conclusión: la cultura clásica de la clase obrera podría ser compatible con la cultura del 15-M y la cultura de la ecología política, lo cual crearía un apasionante escenario de futuro. Construir una base social que una en la diversidad a todas las víctimas del capitalismo es uno de los propósitos políticos más urgentes y necesarios. Hacerlo requerirá inteligencia y audacia, y desde luego superar las lecturas conservadoras de los resultados electorales.
Enfoque ideológico
Desde luego la situación socioeconómica y el lugar que cada uno ocupa en la actividad productiva condiciona la forma en la que se ve y valora la política. Pero no sólo esas variables importan, como bien sabía el pensador italiano y líder comunista Antonio Gramsci. La ideología y sus símbolos son las lentes y los conceptos con los que cada uno de nosotros analiza la política y toma decisiones al respecto.
Y en este sentido me aventuraría a señalar varios ejes que delimitan el imaginario español y frente al cual hay diferencias entre Izquierda Unida y otras fuerzas políticas.
El primer eje es el clásico izquierda-derecha, que ha dominado desde la Revolución Francesa. Se trata de etiquetas conceptuales que delimitaban la posición política y que hoy mucha gente está abandonando como forma de identidad política. Asociadas en España a la dicotomía PSOE-PP, y comprobada la crisis del bipartidismo, ese eje pierde vigencia para millones de personas. Como respuesta proliferan quienes tratan de vadear esos conceptos y utilizar los propios marcos conceptuales que dominan socialmente (como clase política o casta).
El segundo eje es el dentro-fuera, políticos-ciudadanos, antiguo régimen-nuevo régimen, o vieja política-nueva política. Se trata de un eje que impugna al sistema político mismo y que achaca los males también a las instituciones políticas. Aquí es donde la Cultura de la Transición, entendida como un paradigma para analizar los fenómenos políticos, pierde espacio y peso frente a la Cultura del 15-M. En realidad esta Cultura del 15-M denuncia el concepto de democracia elitista heredado de la Transición Española y pone encima de la mesa un más rico concepto de democracia caracterizado por la participación. Se trata, en términos clásicos, de una visión republicana de la política y de una impugnación de la visión oligárquica o elitista propia del pensamiento liberal.
El tercer eje es el generacional, íntimamente vinculado al anterior. La ruptura generacional en España es un hecho constatado, tanto por las condiciones materiales de vida (los jóvenes tenemos mayor endeudamiento, menos propiedades y mayor inestabilidad laboral) como por las expectativas vitales (los jóvenes no vemos sino un negro horizonte en términos laborales y de prestaciones sociales futuras). Además, la historia política y las etiquetas que apuntalaban las formas políticas de la transición (el mito del consenso entre élites, el miedo al pronunciamiento militar, la propaganda anticomunista…) no tienen validez entre los jóvenes. Todo ello, unido al deseo de construir una esperanza, otorga un extraordinario poder simbólico y político a lo nuevo y joven frente a lo viejo o anterior.
El cuarto eje es el territorial, que oscila entre centralismo-independentismo. Por razones históricas en España este eje es particularmente complejo, debido también a la poca penetración que han tenido las ideas federalistas.
En términos de referencia política, Izquierda Unida se ha situado nítidamente en el eje izquierda-derecha, llevando la etiqueta incluso en el nombre. Pero también se ha situado de forma insuficiente en el eje vieja política-nueva política y en el eje generacional, dejando huérfanos ciertos espacios políticos que naturalmente han sido ocupados por otras fuerzas políticas. Ciertas declaraciones peyorativas sobre el 15-M por algunos dirigentes y casos de corrupción no resueltos con la suficiente rapidez, unido a formas de democracia interna insuficientemente desarrolladas, han puesto a IU junto a PP y PSOE a ojos de una parte de la sociedad. Eso sí, IU se ha situado con suficiente maestría en el eje territorial.
Por el contrario, Podemos ha elaborado su estrategia huyendo del primer eje y situando toda su energía en el segundo y tercero. La conclusión me parece clara: Podemos no supone, en ningún caso, una competencia para Izquierda Unida sino una oportunidad única para la izquierda que cree en la transformación social.
La oportunidad política
Una oportunidad que pasa necesariamente por la confluencia, y que debe acometerse con audacia e inteligencia. Desde luego nada está escrito, pues los obstáculos proliferarán por todas partes. Pero la potencialidad está ahí, encima de la mesa y de una forma que hasta ahora nunca había estado. La posibilidad de armar fuerzas a favor de otro sistema económico y de otra nueva política es hoy mayor que nunca.
El proceso constituyente, que es precisamente el concepto político que engloba la posibilidad de construir nuevas reglas para el juego político, es más fácil conseguir cubriendo los espacios de la indignación y transformándolos en compromiso político. Y son muchos los espacios que hay que cubrir, y no todos pueden hacerse desde el dogmatismo de evaluar la política desde un único eje.
A mi juicio Izquierda Unida tiene la responsabilidad política de estar a la altura de la historia, como hizo en el momento de su fundación. Y ello pasa por saber leer bien el tiempo político que nos ha tocado vivir. La Cultura de la Transición llega a su fin y es importante desprenderse de los elementos del antiguo régimen que aún perviven en la sociedad, combatiéndolos política e ideológicamente. Ello supone apostar por la radicalidad democrática, por una democracia de la mayoría, y ello implica a su vez hablar también de democracia interna y de regeneración generacional. Llevar la democracia a todos los espacios públicos y de la organización fue siempre el propósito de los autores socialistas y es hoy un imperativo político frente a quienes consideran que la política es un cortijo reservado para las elites.
Por eso tenemos que ser cautos y hacer análisis serenos y rigurosos. En ese sentido es muy precipitado hablar de pactos de la misma forma que es muy absurdo hablar de competiciones entre organizaciones con el mismo ADN. Tiene más sentido poner los pies en el suelo y recomponer las piezas del tablero para beneficio de la clase trabajadora y de los ciudadanos.
May 21, 2014
50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio
El debate público sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos es casi inexistente. Y eso a pesar, o quizás debido a, su importancia. Por eso desde la Secretaría de Economía Política Global de Izquierda Unida hemos lanzado un documento divulgativo con el que pretendemos romper el bloqueo informativo sobre el TLC. Se trata de una serie de 50 preguntas y respuestas que de forma pedagógica intentan desvelar la importancia de un Tratado negociado de espaldas a la ciudadanía y que apoyan los principales grupos de poder económico y político. Esperamos que sea útil.
Para una lectura más cómoda el documento puede descargarse en formato .pdf pinchando aquí: 50 preguntas y respuestas sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea
Por Alberto Garzón Espinosa y Desiderio Cansino Pozo
Secretaría de Economía Política Global de Izquierda Unida
1. ¿Qué es un tratado de libre comercio?
Un tratado de libre comercio es un acuerdo que se firma entre dos o más países y que tiene como objetivo ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países firmantes. Para ello se busca la reducción o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que existen en un determinado momento entre espacios económicos. Es decir, busca la reducción o eliminación de los impuestos a la importación y de la regulación relativa a la comercialización internacional de bienes y servicios. Cuando el acuerdo se firma entre dos países es conocido como acuerdo bilateral mientras que cuando se firma entre más de dos países se denomina acuerdo multilateral. En el mundo hay más de 3.000 acuerdos internacionales de inversión, la mayoría de ellos bilaterales.
2. ¿Cuándo se ha empezado a negociar el tratado entre EEUU y la UE?
El 28 de noviembre de 2011 durante encuentro entre líderes europeos y estadounidenses se creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés). Este grupo tenía como objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y la UE, haciendo recomendaciones a los diferentes gobiernos. En junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), también conocido simplemente como Tratado de Libre Comercio (TLC). Las conversaciones comenzaron finalmente durante el mes de julio de 2013, y se prevé que se pueda aprobar finalmente durante 2014.
3. ¿Por qué no me he enterado antes?
Aunque la Comisión Europea ha insistido en que la negociación es transparente, lo cierto es que el proceso de negociación es prácticamente secreto. No se conocen detalles concretos de las negociaciones y sólo algunos documentos filtrados desde las propias instancias europeas han permitido ir desgranando los pilares del futuro acuerdo. El negociador principal de la parte europea reconoció en una carta pública que todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante al menos treinta años. Concretamente aseguró que esta negociación sería una excepción a la Regla 1049/2001 que establece que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser públicos[1]. Asimismo, el comisario De Gucht aseguró en el Parlamento Europeo que la negociación del TLC debía tener grado de confidencialidad y negó la función de negociación al Parlamento[2]. Lo que supone un ataque más a la ya escasa democracia en el seno de la Unión Europea.
4. ¿Entonces qué principio guía la redacción del documento?
Son los intereses económicos de las multinacionales los que están dictando las negociaciones. De hecho, la Comisión Europea se embarcó en más de 100 encuentros cerrados con lobistas y multinacionales para negociar los contenidos del tratado. La Comisión Europea tuvo que reconocer esos encuentros a posteriori, y más del 90% de los participantes resultaron ser grandes empresas[3].
5. ¿Quién apoya este TLC en España?
Dado que no hay debate público, es muy difícil conocer la opinión de la ciudadanía o de las organizaciones civiles. Sin embargo, la mayoría de los partidos del Congreso de los Diputados sí se han posicionado ya. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso»[4].
6. Al menos podremos votar los ciudadanos…
No, dado que la aprobación final del TLC corresponde al Parlamento Europeo. Sólo en caso de que las autoridades nacionales quisieran consultar a sus ciudadanos podríamos participar de forma directa en la decisión. Sin embargo, el 6 de mayo de 2014 el Congreso de los Diputados rechazó la convocatoria de un referéndum sobre el TLC, como proponía Izquierda Unida, con los votos en contra de PP, PSOE, CIU, PNV y UPyD.
7. ¿Son muy altas las barreras arancelarias entre EEUU y la UE?
No. La propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[5]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos.
8. ¿Entonces qué se busca con el TLC?
La Comisión Europea considera que «las medidas regulatorias constituyen el mayor obstáculo para incrementar el comercio y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea»[6]. Así, el propósito no es la reducción de los ya bajos niveles arancelarios sino la modificación de la regulación existente en las relaciones comerciales entre ambos espacios económicos, favoreciendo únicamente a las grandes empresas transnacionales que son las únicas interesadas.
9. ¿De qué tipo de regulación estamos hablando?
Se trata de la regulación relacionada con el control sanitario de determinados productos, con los estándares medioambientales, con los convenios laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatización de servicios públicos. Se argumenta que estas normas suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual sería una pérdida de potencial económico para las distintas economías.
10. ¿Y cómo afectaría un TLC al crecimiento económico y el empleo?
Según informes económicos favorables al acuerdo, el TLC crearía en EEUU y UE hasta dos millones de nuevos puestos de trabajo y estimularía el crecimiento económico incluso un 1% anual. Sin embargo, el propio informe de la Comisión Europea apunta a un posible crecimiento económico del 0,1% anual en uno de las mejores escenarios posibles. Por otro lado, la Comisión Europea también señala entre los beneficios de este Tratado la bajada de precios.
11. Menos es nada. ¿Son creíbles esas predicciones?
En absoluto, dado que se han extraído de modelos econométricos que dependen de unas hipótesis poco realistas. Siempre es posible torturar los modelos estadísticos y los propios indicadores para que nos digan lo que queremos. Es mucho más riguroso basarse en la experiencia pasada de tratados similares que en esbozar milagros sobre el papel.
12. ¿Hay experiencias pasadas que sean equiparables?
Sí, por ejemplo el conocido como Acuerdo de Libre Comercio de Norte América (NAFTA, por sus siglas en inglés). Cuando se firmó por Canadá, Estados Unidos y México en 1993 se anunció que crearía un total de 20 millones de empleos. Pasado el tiempo la propia Cámara de Comercio de EEUU ha reconocido que tal promesa no se materializó[7]. De hecho, las estimaciones independientes más razonables apuntan a que finalmente hubo una pérdida neta de empleos cercana al millón de personas debido a las deslocalizaciones[8].
13. ¿Es posible que el TLC destruya puestos de trabajo?
Por supuesto, y de hecho incluso la Comisión Europea asume que va a ocurrir. Lo que sucede es que la Comisión considera que será un efecto parcial circunscrito a algunos sectores económicos y zonas geográficas y que será compensado por efectos positivos en otros sectores económicos y regiones. También algunos pensadores liberales sostienen que los efectos perjudiciales sobre el empleo serán compensados por el desplazamiento productivo hacia líneas de actividad más eficientes[9].
14. Entonces… ¿aumentar la oferta de bienes y servicios va a crear empleo en España?
No. Nuestro problema no es la oferta sino la demanda. Si nuestros ingresos y rentas disponibles son menores, lógicamente compramos menos. Es decir, cada vez somos más pobres y no se incrementan las ventas. Por lo tanto, lo que se va a producir es un trasvase de ventas desde las empresas locales hacia las grandes empresas que son las pueden mantener estructuras de costes y precios reducidos a lo largo del tiempo hasta que hayan logrado eliminar a la competencia local.
15. ¿Quiere decir eso que se destruirán empresas y sectores?
Efectivamente. Cuando se amplían los mercados la competencia se incrementa y las empresas nacionales se ven obligadas a competir con las extranjeras. Y en esa pugna acaban victoriosas las empresas más competitivas. Todas las que no puedan competir y ofrecer precios más bajos tendrán que desaparecer junto con todos sus puestos de trabajo. De hecho, la Comisión Europea ha reconocido que la ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses generarán un notable impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea, pero asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes para mitigar los costes que ello genere[10].
16. ¿Cómo se verá afectada la agricultura europea?
El modelo agrario europeo es muy diferente al estadounidense, tanto en su organización como sobre todo en su tamaño. En EEUU hay 2 millones de granjas, mientras que en la Unión Europea hay 13 millones. En promedio una granja estadounidense es 13 veces más grande que una europea, lo que permite a las empresas estadounidenses competir en mejores condiciones. Por eso los agricultores europeos están tan preocupados: la amenaza de una concentración de poder y riqueza en el sector es muy alta.
17. ¿Mayor concentración?
Sí, el efecto final de un proceso como el descrito es siempre un aumento de la concentración y centralización de las empresas. Dicho de otra forma: el pez grande se come al pez chico. El TLC implicará un duro golpe a la mayoría social del tejido empresarial europeo, que está constituido en su 99% por pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, los desarrollos normativos en los distintos países de la Unión Europea buscaban equilibrar las condiciones en el juego de la economía de mercado defendiendo a las pequeñas empresas para que tuvieran la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con las grandes. Con el TLC este equilibrio se rompe para inclinarse la balanza a favor de las grandes corporaciones.
18. ¿Y ello conducirá a una UE más homogénea?
No, lo que es más probable es que se produzca una ampliación de la brecha centro-periferia que ya existe en la Unión Europea. La estructura productiva de los países de la periferia (Portugal, Grecia, España…) está mucho menos desarrollada y es mucho menos competitiva, de modo que una mayor competencia proveniente de las empresas estadounidenses será un golpe mortal a las frágiles industrias de la periferia europea. Además, no sólo se conducirá hacia una UE menos homogénea, sino que la brecha entre economías ricas y pobres, entre el norte y el sur, a escala mundial no haría más que aumentar. Dicho de otro modo, el norte se alía con el norte.
19. ¿Supone eso el fin de las posibilidades de reindustrialización?
Sí, porque se establece una camisa de fuerza que limita enormemente la capacidad de desarrollar una industria propia y competitiva para los gobiernos de las economías menos desarrolladas. Al fin y al cabo, los países que primero se industrializaron lo hicieron a través de medidas totalmente contrarias a las apuntadas por los tratados de libre comercio.
20. ¿Es eso cierto? ¿Es posible el desarrollo sin libre comercio?
Por supuesto. Como afirma el trabajo del reputado economista Ha-Joon Chang, «los consejos dados a los países en desarrollo durante las dos últimas décadas no sólo han sido básicamente erróneos sino que también ignoran la experiencia histórica de los propios países industrializados cuando se esforzaban por alcanzar el desarrollo»[11]. Concretamente, los países que primero se desarrollaron lo lograron a través de políticas de protección a la industria naciente y subsidios a la exportación, hoy prácticas consideradas muy negativas por los organismos internacionales.
21. ¿Significa eso estar en contra del comercio?
En absoluto. El comercio es muy positivo para las relaciones económicas y sociales, pero debe enmarcarse en un conjunto de reglas que impidan la concentración de poder y riqueza o la vulneración de los derechos humanos. El propio Adam Smith, a menudo símbolo del capitalismo industrial, fue partidario de establecer topes al libre comercio al percibir que un mercado desenfrenado y carente de la acción del Estado podía atacar la esencia humana.
22. ¿Entonces por qué se nos recomienda medidas erróneas?
El economista alemán Friedrich List lo resumió con una metáfora. Según él, «un ardid muy común e inteligente que practica quien ha alcanzado la cumbre de la grandeza es retirar la escalera por la que ha trepado para impedir a otros trepar tras él»[12]. Ello quiere decir que los países más desarrollados, que tienen industrias de alto valor añadido muy competitivas recomiendan al resto la apertura de fronteras comerciales porque saben que la victoria de sus empresas está asegurada. El propio List ya apoyó la idea según la cual «en presencia de países más desarrollados, los países [económicamente] atrasados no pueden desarrollar nuevas industrias sin contar con la intervención estatal, especialmente con protección arancelaria». Dicho de otra forma, en ese terreno de juego será imposible para España encontrar otro modelo productivo sostenible y equilibrado.
23. ¿Y qué pasará durante la lucha competitiva entre las empresas?
Cuando varios países abren sus fronteras para crear un mercado común de bienes y servicios se da un fenómeno de competencia hacia la baja o carrera hacia el fondo en el que se desploman los estándares laborales, los medioambientales e incluso los democráticos. Eso es lo que supondrá la aprobación del TLC. Aunque la retórica oficial de la Comisión Europea habla de «armonización de la regulación», se trata en realidad de un proceso en el que la igualación viene dada a la baja. Así, se habla de un proceso de mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación al nivel de la regulación más laxa.
24. Entonces, ¿pueden verse afectados los derechos laborales?
Sí. EEUU se ha negado a ratificar convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la libertad de asociación y a las prácticas sindicales. Su legislación -irónicamente llamada derecho al trabajo- es en realidad una legislación contra la negociación colectiva y el sindicalismo, y ha modelado en EEUU un sistema de competencia a la baja en materia laboral entre los Estados. Todos pugnan por atraer inversiones internacionales y nacionales por la vía de reducir aún más las condiciones laborales. Una igualación de la regulación hacia el sistema estadounidense es compatible con la cruzada que la Comisión Europea ha iniciado contra los salarios y el peso salarial en la renta. El TLC podría servir de catalizador del acercamiento de las normas laborales europeas a los estándares estadounidenses. Una generalización de la carrera hacia el fondo.
25. ¿Y a qué tipo de trabajo conducen estas normas?
En un escenario de incremento de la competencia, y en el que opera una tendencia de carrera hacia el fondo, el trabajo se va precarizando cada vez más y se disipan las posibilidades de un trabajo indefinido o estable. Las empresas siempre estarán dispuestas a deslocalizarse hacia las regiones donde se den menos salarios y costes laborales –entre los cuales cabe incluir los derechos laborales-, de tal forma que la amenaza es permanente. Esa amenaza, junto con la del desempleo, presiona a la baja todos los estándares. Incluido el del salario, cuestión que ya teorizaron los economistas clásicos (Marx, Ricardo, Smith) al hablar de una tendencia hacia el salario de subsistencia, esto es, hacia un nivel verdaderamente ínfimo.
26. ¿Significa eso que habrá nuevas reformas laborales?
Efectivamente. Una vez aprobado el TLC todos los Gobiernos tendrán que adaptar sus normativas nacionales a los nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola de reformas laborales, financieras, fiscales, etc. que sirva a esa armonización regulatoria propuesta en el tratado.
27. ¿Van a pagar las empresas menos impuestos?
Las grandes empresas ya tienen mecanismos para eludir el mayor pago de impuestos posibles. Los aranceles se repercuten al consumidor final de los bienes o servicios. La eliminación de los mismos suponen una merma en los ingresos públicos de los Estados, que podrían destinarse para compensar el impacto ecológico de la actividad económica o los costes sociales de las deslocalizaciones empresariales.
28. ¿El tratado también regulará el sector sanitario?
Toda la regulación está sujeta a ser modificada por el tratado, pero los negociadores de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación sobre sanidad y productos fitosanitarios como principales objetivos a armonizar[13]. Y es que la regulación de la Unión Europea en esta materia está mucho más desarrollada y es más rígida que la de Estados Unidos, razón por la cual una armonización a la baja será especialmente lesiva para los ciudadanos europeos.
29. ¿Eso quiere decir que estará en riesgo mi salud?
Muy probablemente. La Unión Europea utiliza actualmente un principio de precaución que impide que determinados productos puedan comercializarse a pesar de que no haya suficiente investigación científica que revele su peligrosidad. El sistema funciona porque son las empresas las que tienen que demostrar que sus productos no representan un problema para la salud del consumidor. Y ese proceso es largo, lo que los empresarios estadounidenses consideran que es un coste que hay que evitar.
30. ¿Y si finalmente se produce esa armonización?
Pues entre otras cosas los supermercados europeos se inundarán de productos que son habituales en Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la Unión Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Por ejemplo, el 70% de toda la comida vendida en Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, algo impensable actualmente en la Unión Europea.
31. ¿Y por qué a día de hoy están prohibidos tantos productos?
En las décadas de los ochenta y noventa la Unión Europea introdujo restricciones a la importación de muchos productos estadounidenses por motivos de salud. Por ejemplo, las granjas estadounidenses suelen incrementar su productividad a través de la implantación a los animales de hormonas que les hacen engordar y crecer más rápido. Dichas hormonas, aplicadas sobre las reses o los pollos, están bajo sospecha tras vincularse con la proliferación del cáncer en humanos. Por eso la Unión Europea ha bloqueado sistemáticamente tantas importaciones, a pesar de las duras críticas de la industria estadounidense.
32. ¿También el medio ambiente se verá afectado?
Sí, y no sólo porque la regulación medioambiental será modificada sino también porque el incremento del volumen de intercambio de bienes y servicios afectará al medio ambiente. La propia Comisión Europea prevé un incremento de hasta 11 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, lo que obviamente contraviene todos los protocolos internacionales de medio ambiente. Si finalmente se incrementa el comercio, se incrementarán también los recursos materiales, hídricos y energéticos necesarios para su producción, así como residuos, emisiones y desechos. Eso sí, en un alarde de hipocresía y economicismo, la Comisión Europea espera que «las ganancias asociadas con el incremento del comercio sean en principio suficientemente grandes como para pagar los costes necesarios para la disminución de la polución»[14]. Pero cabe advertir que la lógica monetarista y de mercado son ineficaces para dar solución a los problemas ecosistémicos, ya que éstos se rigen bajo otros principios.
33. Y la armonización de la regulación medioambiental, ¿cómo afectará?
De la misma forma que ocurría en el aspecto sanitario, con una armonización a la baja y la ruptura del principio regulatorio de precaución que actualmente usa la Unión Europea. Por ejemplo, hoy en día la Unión Europea bloquea más de 1.200 sustancias que se utilizarían en cosméticos, mientras que Estados Unidos sólo bloquea poco más de diez. Además, la armonización de la regulación sobre prácticas que dañan al medio ambiente podría abrir la puerta al fracking en Europa.
34. ¿Qué es el fracking?
Esta práctica permite extraer gas o petróleo del subsuelo pero dejándolo prácticamente inutilizable y plagado de sustancias tóxicas, alergénicas y cancerígenas. Además, es un proceso vinculado a la generación de terremotos de diferente magnitud. De ahí que esta práctica esté siendo frenada legislativamente en la Unión Europea, algo criticado duramente por las grandes empresas y por sus partidarios. Y es que las grandes empresas estadounidenses de exportación de gas y petróleo están buscando formas de superar la normativa europea respecto a la fracturación hidráulica (fracking) para poder incrementar sus beneficios. El primer ministro del Reino Unido, sin ir más lejos, denunció que la legislación europea permitía que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos»[15].
35. ¿Qué ocurrirá con la propiedad intelectual?
El Tratado incluirá disposiciones para promover los llamados derechos digitales, es decir, supuestamente para proteger a las empresas de la piratería digital. Pero en realidad esto puede suponer la restricción del acceso al conocimiento y la puesta de obstáculos a la innovación.
36. Eso me suena… ¿no se debatió ya en el Parlamento Europeo?
Efectivamente, el TLC busca recuperar el espíritu del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Aquel acuerdo fue debatido y felizmente rechazado en el Parlamento Europeo en el año 2012, pero las grandes empresas y sus lobbies no se han rendido y buscan ahora incluir los aspectos fundamentales dentro del TLC.
37. ¿Y cómo afectará a los ciudadanos esa inclusión?
Hay que recordar que en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin límites a toda la información privada de sus clientes. Así, empresas como Facebook, Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar esa información como deseen. Sin embargo, en la Unión Europea hay límites que protegen ese espacio personal. ACTA y ahora el TLC buscan romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de límites de Estados Unidos. Y ello incluye la posibilidad de que los proveedores de internet puedan dar toda la información -incluido el historial de navegación- a los gobiernos y grandes empresas. En definitiva, con la excusa de querer proteger los derechos de propiedad intelectual de las grandes empresas se vulneran claramente los derechos individuales de los ciudadanos.
38. ¿Y eso afecta a las medicinas?
Exacto, pues el TLC busca reforzar los derechos de propiedad intelectual. Y ello incluye el fortalecimiento de las patentes de las empresas farmacéuticas. Esta política supone un mayor coste para los presupuestos públicos en sanidad, retraso en la incorporación de genéricos y mayor coste de los medicamentos para los hogares. Hay que recordar que cuando un medicamento con patente compite con un medicamento genérico se produce una disminución del precio de los medicamentos en cuestión, todo lo cual beneficia no sólo a los hogares sino también a la administración pública.
39. ¿Y a los servicios públicos?
El Tratado alcanza a todos los sectores de la economía, incluido el sector público. Muchos de los sectores públicos en Europa son fundamentalmente privados en Estados Unidos, y existe la amenaza real de que las grandes empresas estadounidenses vean Europa como un gran mercado para su expansión. Al coincidir esto con las políticas de austeridad promovidas por la Comisión Europea, hay un riesgo más que evidente de que el deterioro de la calidad de los servicios públicos sea la excusa de una futura ola de privatizaciones en numerosos sectores públicos. Ello apunta a una reducción del Estado y su capacidad de intervenir en la economía.
40. Eso interpela a la democracia…
Sí. La democracia en su definición procedimental implica una serie de reglas que permiten a los ciudadanos elegir a los representantes que tomarán las decisiones políticas. Pero entre los requisitos previos se encuentra asimismo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, que es en quienes reside la soberanía nacional. Sin embargo, este tratado de libre comercio atenta directamente contra este requisito al conceder una mayor protección legal a las grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los Estados.
41. ¿Quiere decir que las grandes empresas se sitúan por encima de los Estados?
Desgraciadamente así es, dado que el TLC incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida como Investor-State dispute settlement, ISDS) que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros.
42. ¿Entonces el TLC estará por encima de la Constitución de cada país?
Sí, será como una supraconstitución. Y los tribunales internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Así, un Estado puede ser condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los posibles beneficios de una multinacional. Pero además las grandes empresas pueden obviar los tribunales locales y directamente demandar a los Estados a través de tribunales internacionales, algo que ningún ciudadano puede hacer.
43. ¡Eso ni en la ciencia ficción!
Ojalá sólo fuera parte de una novela distópica. Pero la realidad es que estas cláusulas y los tribunales internacionales de arbitraje ya existen en el mundo desde hace mucho tiempo, pues han llegado de la mano de muchos otros tratados de libre comercio. Lo que sucede es que esta vez llegan a la Unión Europea de una forma mucho más clara.
44. ¿Y ya hay empresas que hayan demandado a los Estados?
Sí, por ejemplo la multinacional estadounidense Phillip-Morris ha demandado a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco. Otra multinacional como Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares. Otra como Lone Pina ha demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria de fracking que aprobó el Gobierno de Quebec.
45. ¿Se han dado sentencias condenatorias contra los Estados?
Hay muchos ejemplos. Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de ”beneficios perdidos” por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares.
46. ¿Cuál es la base de esas denuncias que ganaron las multinacionales?
Fundamentalmente argumentan que las decisiones de los gobiernos les han quitado la expectativa de beneficios futuros. Es decir, se trata de un concepto que se extiende hasta las supuestas ganancias perdidas a causa de determinadas políticas.
47. Eso quiere decir que los gobiernos están en indefensión…
Claro, porque el comportamiento de los Gobiernos cambia en la medida que existe una amenaza permanente de demandas multimillonarias por parte de las multinacionales. Por ejemplo, el ministro de Salud de Nueva Zelanda anunció el retraso de la aprobación de un pack sanitario hasta que se conociese la sentencia de Phillip Morris contra Australia.
48. Si un gobierno cambia y quiere aplicar otra política, ¿qué ocurre?
Pues que es carne de cañón para todas las multinacionales que crean que ese cambio afecta a sus beneficios presentes y futuros. El caso paradigmático es Argentina, que tras la crisis de 2001 cambió radicalemente de política económica para intentar proteger a sus ciudadanos y desde entonces ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales…
49. Bueno, los Estados siempre pueden ganar en un juicio
Difícilmente en muchos casos. Hay que pensar que las multinacionales cuentan además con gabinetes de abogados especializados en la materia que generalmente están mucho más preparados que los abogados de los propios Estados. Pocos Estados se pueden permitir pagar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
50. ¿Podríamos decir que es un negocio económico en crecimiento?
Sí, a finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países (UNCTAD). En los noventa sólo había una docena. Se trata de un nuevo negocio en sí mismo, lo que ha hecho que muchas empresas de abogados se hayan especializado y estén dispuestas a litigar por cualquier evento que crean puede servir para sacarle dinero a los Estados, desviándose como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos públicos hacia las grandes empresas, en lugar de dedicarse a los servicios públicos fundamentales que garanticen la vida digna de las personas.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs...
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the US”.
[3] http://corporateeurope.org/trade/2013...
[4] http://www.pp.es/sites/default/files/...
[5] Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
[6] Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
[7] U.S. Chamber of Commerce (2012): “NAFTA Triumphant. Assesing two decades of gains in Trade, Growth and Jobs”. Disponible en https://www.uschamber.com/sites/defau...
[8] Economic Policy Institute (2003): “NAFTA-related job losses have piled up since 1993”. Disponible en http://www.epi.org/publication/webfea...
[9] Schwartz, P. (2013): “El deseado acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión: un buen proyecto difícil de llevar”, en Revista de Economía ICE, nº 875, noviembre-diciembre 2013.
[10] Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
[11] Chang, H-J. (2002): Retirar la escalera. La estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Catarata, Madrid.
[12] Ibidem.
[13] Executive Office of the President. The United States trade representative (2013). Carta a John Boehner, portavoz.
[14] Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.
[15] ElMundo.es (16/04/2014): “Cameron acusa a la Unión Europea de frenar el fracking”. Disponible en http://www.elmundo.es/ciencia/2013/12...
May 8, 2014
Hundamos su Unión Europea
Las novelas distópicas operan como antagonistas de las novelas utópicas, y en lugar de relatarnos cómo debería ser el mundo ideal prefieren describirnos un hipotético mundo plagado de injusticias y maldad. 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley son sin duda los ejemplos más conocidos. Sin embargo, con mucho menos conocimiento público, la Comisión Europea está trabajando mano a mano con Estados Unidos en la redacción de un nuevo documento que podría estar prácticamente al mismo nivel. No obstante, el problema del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y EEUU es que amenaza con ir más allá de la literatura y podría convertirse en una dramática realidad.
La primera pregunta que nos asalta es ¿cómo es que apenas hemos oído hablar del TLC? Quizás ello tenga que ver con el hecho de que el negociador de la parte europea, Ignacio García Bercero, escribió una carta pública a su contraparte estadounidense para tranquilizarle en relación a la confidencialidad de todo el proceso. Anunció, sin ir más lejos, que la negociación del TLC sería una excepción a la regla 1049/2001 que obliga a las instituciones europeas a hacer públicos sus documentos. Y añadió, para terminar de convencer a su homólogo americano, que los documentos tendrían carácter secreto durante al menos 30 años[1]. El comisario europeo De Gucht suscribiría esa misma opinión en el propio parlamento europeo cuando concedió carácter confidencial a las negociaciones y negó la función negociadora del parlamento[2].
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo»[3]. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5% en Estados Unidos y el 5,2% en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos, lo que nos obliga a sospechar de las intenciones últimas de un TLC entre EEUU y la UE.
Un paso más en nuestro análisis nos lleva al punto crucial. Asegura la Comisión Europea que la clave del TLC está en la armonización de la regulación comercial, lo que dicho así quiere decir poco. Es sabido que las regulaciones de EEUU y la UE difieren en mucho al tratar determinados sectores o productos. Por ejemplo, la Unión Europea opera con un principio regulatorio de precaución que impide la comercialización de los productos si la empresa no ha demostrado previamente que no son lesivos para la salud humana o el medio ambiente. En EEUU tal principio no opera y la regulación es bastante más laxa. Así las cosas, ¿hasta qué nivel se armonizará la regulación? ¿Hacia el de Estados Unidos o hacia el de la Unión Europea?
La pregunta está en el aire, pero las sospechas son crecientes dada la lógica del sistema económico. Y es que cuando se abren las fronteras a la competencia extranjera, como busca cualquier tratado de libre comercio, se inicia una competencia a la baja o carrera hacia el fondo que desploma los estándares laborales, medioambientales, sanitarios e incluso democráticos. Es decir, en esas circunstancias económicas cualquier coste es un obstáculo para vencer en la carrera competitiva, y lo mismo da que se trate de un salario alto o de un severo control medioambiental.
El caso del fracking es paradigmático. Esta práctica de extracción de gas y petróleo está extendiéndose como la espuma en EEUU, pero debido a los efectos negativos que tiene sobre el subsuelo e incluso la salud humana su prohibición está ganando terreno en la Unión Europea. Las multinacionales estadounidenses y las multinacionales europeas y algunos líderes políticos han protestado. Las primeras porque insisten en ampliar su mercado, y los segundos porque denuncian que compiten con desventaja. El primer ministro británico, D. Cameron dijo nítidamente que la paralización del fracking promovida desde la UE provocaba que «nuestros competidores vayan por delante de nosotros en la explotación de estos recursos». En suma, que los europeos somos menos competitivos por tener sensibilidad ecológica. Una obviedad, por otra parte.
Así las cosas, la teoría económica nos sugiere que la igualación o armonización de las regulaciones siempre se hace por la baja. Desregulación, en definitiva. No sólo de elementos medioambientales, como el fracking, o sanitarios, como los transgénicos o el etiquetado de productos, sino también laborales y democráticos.
EEUU no ha firmado varios de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referidos a la libertad sindical. Bajo una cláusula llamada irónicamente Derecho al Trabajo se esconde una legislación antisindical que será armonizada con la regulación laboral europea. Y precisamente en un contexto económico y político en el que la Comisión culpabiliza de todo a los salarios y a la excesiva regulación laboral… Intrigante.
Más jugo tiene aún la cláusula de protección de los inversores extranjeros, conocida como ISDS (Investor-State dispute settlement), y que supone la creación de tribunales internacionales de arbitraje donde las multinacionales podrán acudir para denunciar a los Estados cuyos gobiernos aprueben normas que atenten contra sus beneficios económicos presentes o futuros. Se trata de un mecanismo ya existente para otros países y zonas económicas que operaría como una supraconstitución.
Desde que Argentina cambió su política económica tras la crisis de 2001, ha recibido más de 40 denuncias por parte de multinacionales. Las empresas argumentan que sus beneficios presentes y futuros han disminuido notablemente como consecuencia del cambio en la orientación política. Por otra parte, Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en las amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de dólares de beneficios perdidos por un proyecto turístico en el que sólo se habían invertido 5 millones de dólares. Son sólo algunos ejemplos que revelan las consecuencias de una cláusula de esta naturaleza.
Por cierto, estos litigios son llevados a cabo por gabinetes jurídicos especializados en la materia y que cobran por el volumen de casos. A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países según la UNCTAD, y en los noventa sólo había una docena. Pocos Estados se pueden permitir igualar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Al fin y al cabo se trata de un atentado contra la democracia, incluso entendiendo ésta sólo en su aspecto procedimental, y que otorga a las multinacionales un poder y una capacidad de la que carecen los ciudadanos.
Constituye, en definitiva, un nuevo ordenamiento jurídico que a la vez destituye el ahora presente en las constituciones nacionales. Sirve para construir un nuevo marco de reglas profundamente sesgadas hacia el interés individual de las grandes empresas. Supone, a falta de su consecución, una verdadera distopía potencial. Y es, naturalmente, el enésimo intento de lograrlo tras los fracasos del Acuerdo Multilateral de Inversiores y de la Constitución Europea, así como del fallido ACTA que por cierto ahora se rescata en el seno del TLC.
Pero no está todo dicho, afortunadamente. El TLC tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo, y una movilización social contundente y a tiempo puede suponer una nueva victoria ciudadana y de la clase trabajadora. En España los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, ya se han dado la mano para aprobar el proyecto. El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso recogía una petición expresa al Gobierno para «apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambicioso y naturalmente beneficioso». Sin embargo, es aún posible movilizar a las bases sociales para continuar luchando contra esta Unión Europea regresiva y antisocial.
Sugiero que comencemos cuanto antes por la pedagogía política llevando a todas partes esta antidemocrática y miserable actuación de las élites europeas. Y hundamos sus elitistas y distópicos proyectos con la misma fuerza y contundencia con la que tenemos que impulsar nuestras utopías.
[1] Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013 y titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
[2] Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations with the US”.
[3] Comisión Europea (2013): “Impact Assesment Report on the future of EU-US trade relations”.