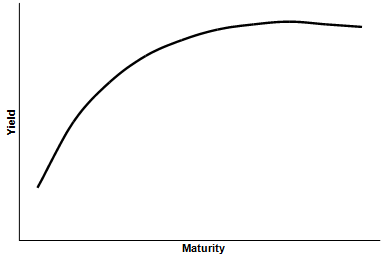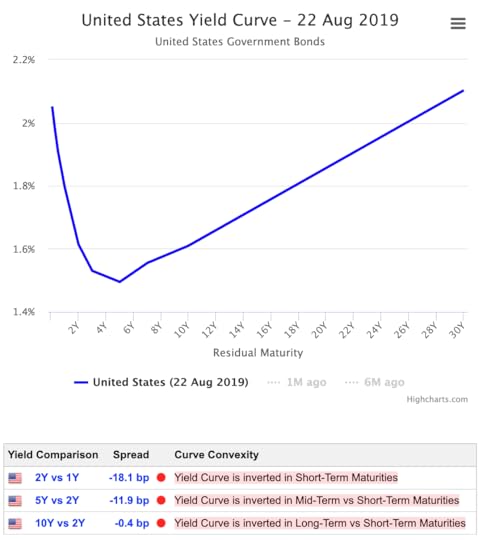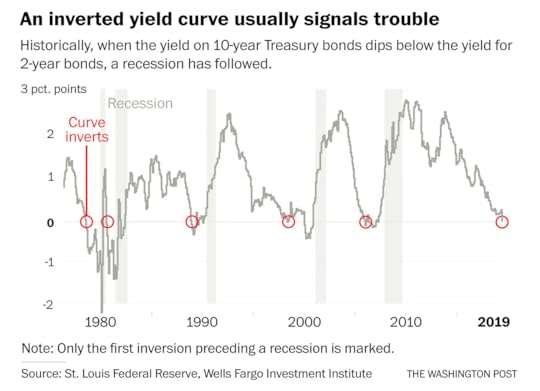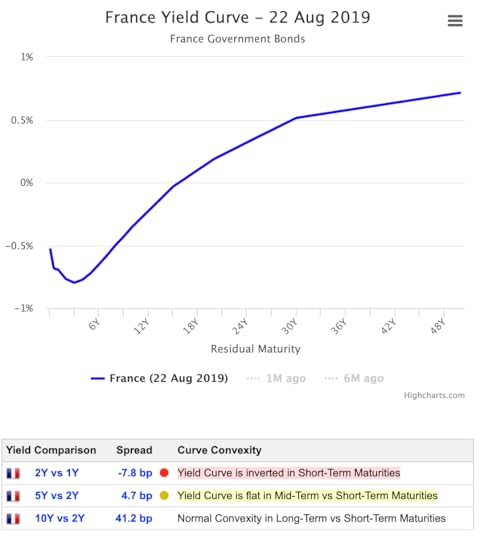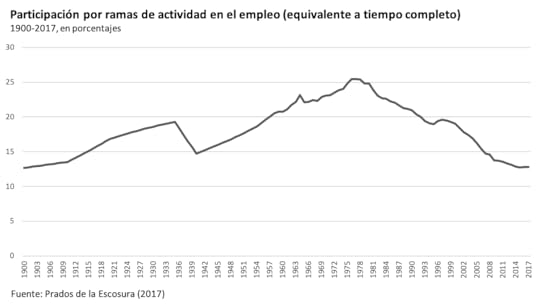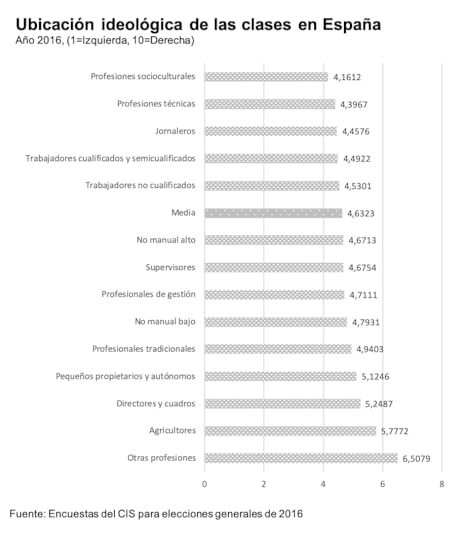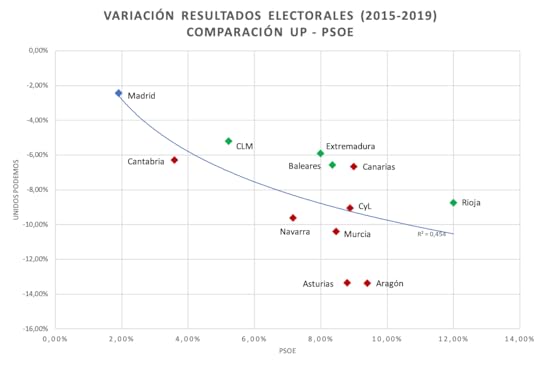Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 2
August 24, 2019
¿Se va a producir una nueva crisis económica?
Estos días se reúne en Biarritz el G-7, un club que integra a siete de los países más ricos del mundo y en el que debaten sobre el futuro económico. Una de las cuestiones que más se está discutiendo allí y en otros foros es sobre la crisis económica venidera. Pero ¿qué posibilidades reales existen de que se produzca?:
La economía es una ciencia social y, por tanto, no es una ciencia exacta. Ello significa que no es posible averiguar con precisión cuándo ocurrirá un determinado fenómeno, como, por ejemplo, una crisis. Pero sí es posible, por experiencia y estudio de relaciones, saber en qué condiciones es más probable que suceda.
Para ir examinando esas condiciones se usan múltiples indicadores, ninguno válido por sí mismo y todos precarios. Son usados como señales de alarma. El más citado al calor de los debates recientes es el de «inverted yield curve», que es una gráfica que merece la pena explicar.
Lo primero que hay que saber es que una «yield curve» se refiere al rendimiento de los productos financieros emitidos por agentes como países o empresas. Cuando un país o una empresa quiere endeudarse para acometer una inversión puede recurrir a la emisión de títulos financieros. La curva refiere a esta opción.
En efecto, emitir un título es una forma de endeudarse. El Estado, por ejemplo, emite títulos que al venderse a los inversores permiten recibir dinero inmediato a cambio de un compromiso de pago futuro. Son contratos que varían en función de la cuantía, duración y rendimiento, entre otras cosas.
Cuando un Estado, por ejemplo, emite un título financiero lo hace por subasta competitiva. El Estado vende X títulos y a partir de la subasta se obtiene el precio. Si hay muchos compradores, el precio será alto (y el rendimiento bajo). Si hay pocos compradores, el precio será bajo (y el rendimiento alto).
El rendimiento se refiere al tipo de interés que el inversor recibirá a cambio de haber prestado dinero al Estado. Por eso si hay muchos inversores queriendo los títulos el Estado tendrá que pagar menos que si hubiera pocos inversores. Oferta y demanda en el mercado financiero.
No todos los títulos son iguales. Una importante diferencia es la duración, es decir, el tiempo por el que los inversores prestan el dinero. En España los títulos de meses de duración se llaman Letras del Tesoro. Los títulos de dos, tres y cinco años se llaman Bonos y los de diez, quince y treinta años se llaman Obligaciones.
En principio los títulos de mayor duración otorgan rendimientos más altos, por la sencilla razón de que los inversores esperan una recompensa más alta por prestar el dinero durante más tiempo. Y eso se nota tanto en la subasta como en los mercados secundarios (la segunda mano de estos títulos). Así, en condiciones normales la «yield curve» mostraría una curva positiva que refleja cómo a más duración del título, mayor rendimiento.
Pero hay ocasiones en las que los inversores se lanzan masivamente a por los títulos de largo plazo que emiten los países, y de algunos países en particular. Esto sucede en momentos de desconfianza, cuando tener el dinero invertido en países como Estados Unidos o Alemania es de lo más seguro porque no pueden quebrar.
Si eso sucede, y los inversores buscan títulos más seguros, entonces se compran más títulos de largo plazo y más títulos de los países más ricos. Es una forma de intentar protegerse de las volatilidades, especialmente cuando la inflación no es un problema. Ello da lugar a la «inverted yield curve» de la que tanto se habla.
Una curva de rendimientos invertida es extraña, porque supone que los títulos a corto plazo dan más rendimientos que los títulos a largo plazo. Los inversores se acumulan en los segundos y su rendimiento cae. Ahora mismo hay una veintena de países desarrollados con la curva invertida, destacadamente EEUU.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, la «yield curve» de EEUU está invertida porque comprar un título a 6 años es menos rentable que comprar un título a corto plazo, por ejemplo. Los inversores parecen irracionales. Pero, ¿qué puede significar?
Desde 1955 cada vez que la «yield curve» de EEUU se ha invertido se ha producido una recesión económica, a veces unos meses después y otras con algún año de retraso. Si esta dinámica se mantuviera, una crisis económica en EEUU estaría asegurada en el corto plazo. Y probablemente en muchos otros países.
Obsérvese que en el caso de España, Alemania y Francia la curva también está invertida en el corto plazo, aunque con una anomalía propia de una zona euro inundada de liquidez: los títulos están en negativo o en cero. Ello quiere decir que los inversores están pagando por prestar dinero. Algo sumamente extraño, pero resultado de las políticas monetarias recientes.
Desde que los bancos centrales iniciaran tras la anterior crisis un enorme festival de dinero gratis para los grandes bancos, en programas conocidos como «quantitative easing (QE)», los mercados financieros se han inundado de dinero. Sólo el BCE se ha pasado cuatro años inyectando una media de 50.000 millones de euros al mes.
Esas condiciones anormales permitirían explicar las burbujas en los activos financieros y, según algunos economistas, podría ser la razón de la «inverted yield curve». Así que, quizás, la curva no esté prediciendo una crisis. Lo que sí hay seguro es una alta desconfianza y mucha inseguridad. Temor a la crisis. JP Morgan cree que la probabilidad va del 40% al 60%.
Lo cierto es que el crecimiento económico mundial se está ralentizando y la producción industrial en los países más ricos se está desplomando. Los inversores se están preparando para otra crisis porque hay alarmas, y en el sistema financiero las «profecías autocumplidas» no ayudan demasiado.
Si estallara finalmente la crisis, cosa probable, instituciones como Gobiernos y Bancos Centrales lo tendrían bien difícil. En los últimos diez años han gastado todas sus balas en política monetaria, y pasar a la política fiscal sería dar(nos) la razón a los economistas heterodoxos. Sería hablar de inversión, estímulos e incluso redistribución.
Hasta ahora la política monetaria expansiva ha servido para mantener al enfermo en cuidados intensivos, pero los límites de esa estrategia están apareciendo con claridad. Incluso en la sacrosanta sede del ordoliberalismo alemán surgen discrepancias. El ministro quiere política fiscal y el Bundesbank dice que no.
La posición del Bundesbank es representativa de lo que será la inmediata reacción del BCE. Tras una desastrosa y ortodoxa gestión de Trichet (2003-2011), fue Draghi quien en 2012 sacó al BCE ligeramente del esquema ordoliberal. La próxima presidenta, Lagarde, tendrá que romper amarras con más fuerzas.
Pero no es fácil. Estatutariamente el BCE sólo se preocupa por la inflación, y las medidas heterodoxas de Draghi fueron duramente criticadas por los economistas alemanes. Con todo, el BCE ahora sólo puede aspirar a bajar los tipos y comprar más activos. Inyectar dinero. Más de lo mismo… que no funciona.
Sin expectativas de beneficio no hay inversión empresarial ni crecimiento económico. Y da igual de cuánto dinero se pueda disponer. Keynes lo llamó «la trampa de la liquidez» ya en los años treinta del siglo XX. Con mercados saturados y/o sin demanda suficiente, la política monetaria no sirve. Se necesita política fiscal.
El problema europeo y español es que ataron al BCE como Ulises a su mástil, y ahora que se sabe que no son sirenas tampoco se puede hacer nada. Porque el BCE debería ser el que financiara los programas de estímulos directamente, evitando la especulación financiera que se genera(rá) por los diferenciales entre países de la zona euro.
Me temo que la Unión Europea no está en este momento preparada para abordar una nueva crisis económica. Además, con el Brexit y el ascenso de los populismos de ultraderechas los problemas se multiplican. La reverberación política de todo esto es insondable.
Es verdad que economistas como Bill Mitchell han cuestionado el propio indicador de la «yield curve», pero comparten que los riesgos de recesión son altos, aunque por la austeridad y la ineficiente política monetaria. Y predice también un relanzamiento de la política fiscal.
No obstante, otros economistas críticos como Michael Roberts han defendido que tampoco la política fiscal servirá esta vez y que la recesión es inevitable precisamente por la naturaleza de la crisis dentro del sistema económico capitalista. El sistema debe purgarse.
En suma, parece muy probable que habrá pronto una nueva crisis en el corazón de la economía-mundo, es decir, en EEUU. Las consecuencias son imprevisibles y dependen de cómo utilicen los instrumentos los diferentes gobiernos. De momento hay poca o nula coordinación. ¿Qué podemos esperar de Trump, Merkel, Macron, Johnson o, aquí, de Sánchez?
La entrada ¿Se va a producir una nueva crisis económica? aparece primero en Alberto Garzón.
August 8, 2019
¿A quién vota la clase trabajadora en España?
Publicado en Revista LaU
Cada cierto tiempo la clase social es asesinada por los investigadores, los políticos y hasta los medios de comunicación. En efecto, eventualmente un investigador de renombre clausura las divisiones de clase de nuestras sociedades y anuncia el fin de la importancia de este actor colectivo, con lo que se arma un buen debate que, con el tiempo, se salda con la resurrección, de una u otra forma, del enterrado.
Así sucedió cuando a finales de los noventa proliferaron en sociología trabajos como el de Jan Pakulski y Malcom Waters, titulado significativamente The Death of Class, o los de Seymour Martin Lipset o Anthony Giddens. Este último autor, por cierto, sirvió en aquellos años de referencia ideológica para la transición del partido laborista inglés hacia la llamada tercera vía, la cual propugnaba, y no por casualidad, la necesidad de concentrar el foco político en las clases medias y no en la clase trabajadora. El debate es muy rico y no ha lugar aquí a abordarlo, pero baste decir que en absoluto estuvo limitado al espectro ideológico liberal. Por el contrario, el posmarxismo de autores como André Gorz o Ernesto Laclau también transitó hacia lugares similares, aunque desde presupuestos epistemológicos distintos. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que estaban teniendo lugar, y que implicaban, entre otras cosas, la desindustrialización de las economías occidentales, los cambios en el consumo de las clases trabajadoras, la emergencia de nuevas demandas políticas como las ecologistas o la revigorización de la agenda feminista, etc. fueron el telón de fondo sobre el que se produjo el debate sobre el final de la clase.
Aunque en realidad nunca murió, la clase social en España ha parecido tener una nueva oportunidad a raíz de la última crisis económica. Desde entonces no sólo ha crecido el interés por las cuestiones económicas y la desigualdad, sino que, de hecho, se ha producido una creciente literatura vinculada directamente a la clase social. Así, en estas mismas páginas los artículos de Juan Ponte, Juan Andrade o Xoel López han puesto de manifiesto la actualidad de esta cuestión, mientras que editoriales como Akal o Siglo XXI llevan años editando buenos títulos al respecto.
Sin embargo, la irrupción de nuevos partidos en 2014 y 2015 por un momento pareció difuminar esta trayectoria. Tanto Podemos como Ciudadanos se definieron, a su manera, como partidos transversales o, en la jerga académica, catch-all, es decir, partidos interclasistas que tienden a disputar el centro del tablero político. Esto sería así al menos por dos razones. La primera, porque se presupone que es ahí donde se concentra más población y, por tanto, más posibilidades de lograr mayorías. La segunda, y relacionada con la anterior, porque la atención a grupos sociales específicos y minoritarios no permite en modo alguno lograr esas mayorías y, por ende, convierte la participación electoral en un mero juego carente de posibilidades. Como notó ya en los ochenta Adam Przeworski [1], es el dilema electoral que enfrentaron los partidos socialdemócratas ya a principios del siglo XX, cuando todavía eran comunistas, y que llevó a muchos de ellos a cambiar el discurso hacia fórmulas populistas que apelaban más al pueblo que a la clase. Otros autores, como Geoff Evans y James Tilley [2] han apuntado que este tipo de cambios refuerzan, a su vez, la pérdida de conciencia de la clase trabajadora. Sea como sea, el debate sobre la transversalidad era y es, en cierta medida, un debate sobre el desclasamiento.
Al mismo tiempo, y al calor de la ola reaccionaria mundial, en los últimos años ha tenido bastante apoyo la tesis según la cual el ascenso de la extrema derecha es responsabilidad de la clase trabajadora. Esta idea está extendida especialmente entre pensadores estadounidenses que, como Jim Goad o Mark Lilla, han visto en esta clase social el apoyo fundamental en la victoria de Donald Trump. A pesar de que investigaciones recientes como las de Ronald Inglehart [3] han mostrado claramente que dicha tesis es incorrecta, el mismo planteamiento ha sido importado a nuestro país como posible explicación de la irrupción de la extrema derecha.
Por estas razones nuestro interés reside en contrastar empíricamente dos hipótesis. En primer lugar, queremos conocer si el comportamiento electoral de la población española en 2015, 2016 y 2019 sufrió algún tipo de desclasamiento. En segundo lugar, queremos averiguar si la clase trabajadora se encuentra detrás del ascenso de Vox o, al menos, de las derechas españolas. En ambos casos usaremos algunos resultados de la investigación, más amplia, que se publicará en ¿Quién vota a la derecha? en la editorial Península en otoño de este año.
El voto de clase en España
En lo que se refiere a España, la investigación del sociólogo Miguel Caínzos concluyó que «la presencia del voto de clase ha sido una característica relevante y persistente del comportamiento de los electores españoles durante el período estudiado» [4], es decir, entre 1986 y 2000. A la misma conclusión llegó el también sociólogo Modesto Gayo en su investigación para un período que se extendía hasta 2008 [5]. Ambos trabajos han demostrado que la clase social importa a la hora de votar, al menos hasta la primera década de siglo.
En concreto, los estudios de Caínzos y Gayo revelaron que las clases trabajadoras tienen una mayor probabilidad de votar a la izquierda (especialmente PSOE, pero también IU) mientras que las clases medias tienen una probabilidad mayor de votar a la derecha (PP). Sin embargo, existe una excepción notable entre las clases medias, y se encuentra en un segmento radicalizado que tiene una mayor probabilidad de votar a IU que al resto. Se trata de las llamadas profesiones socioculturales, y que engloba a profesores de universidad, científicos, músicos y profesionales del espectáculo, escritores y periodistas, especialistas y científicos sociales, entre otros –ver nota explicativa al final del artículo–. Se trata de un conjunto particular de ocupaciones que se diferencia del resto de las clases medias.
Lógicamente, toda investigación empírica se realiza dentro de un marco teórico que nos permite disponer de herramientas con las que proceder a la contrastación. En la tradición del análisis de clase hay múltiples corrientes, desde las inspiradas por Karl Marx hasta las inspiradas por Pierre Bourdieu, pasando por las que se derivan del trabajo de Max Weber. En otro lugar [6] hemos descrito y discutido estas corrientes, pero aquí nos vale recordar que los esquemas de clase neomarxistas, como los de Erik Olin Wright, se han aproximado mucho en la práctica a los esquemas de clase neoweberianos. De ahí que nosotros hayamos utilizado, para nuestra investigación, el esquema neoweberiano de Erikson-Goldthorpe-Portocarero (EGP) con algunas modificaciones.
Utilizando el citado esquema EGP, y descomponiendo las clases medias en diferentes segmentos para observar mejor en su interior, en ¿Quién vota a la derecha? hemos demostrado que las conclusiones de Caínzos y Gayo pueden extenderse, básicamente, hasta 2019. Es decir, España sigue manteniendo un voto de clase muy marcado en el que las clases trabajadoras tienen mayor probabilidad de votar a la izquierda y las clases medias mayor probabilidad de votar a las derechas. También, como veremos luego, se mantiene la excepción de algunos segmentos radicalizados de la clase media.
Debemos recordar que los estudios empíricos sobre clases sociales han demostrado que la clase media no es un conjunto homogéneo y que, como hemos visto, está compuesta de segmentos que difieren notablemente en su comportamiento electoral. De ahí que tenga más sentido hablar de clases medias en plural. Por eso conviene abandonar tanto la versión dicotómica de la estructura social, que señala a capitalistas y trabajadores, pero también la más convencional versión tridente conformada por clase alta, clase media y clase baja.
Una segunda cuestión metodológica se refiere al tipo de técnica que usamos en este análisis, que es la regresión logística binomial [7]. Como es sabido, todos los partidos reciben votos procedentes de todos los grupos sociales, lo que no significa por ello que sean partidos catch-all. Desde el punto de vista del análisis de clase, lo importante es saber si algunos grupos sociales votan con mayor probabilidad a un partido que a otros. Se trata, por tanto, de un análisis relativo. Además, para llevarlo a cabo se compara con respecto a otro grupo social, lo que significa que el análisis es doblemente relativo. Esto quiere decir que cuando decimos que la clase trabajadora vota al PSOE más que al PP lo que estamos haciendo es comparar la probabilidad de que alguien de clase trabajadora vote al PSOE respecto al PP (primer aspecto relativo) y respecto a la misma elección de una categoría de referencia (segundo aspecto relativo). La categoría de referencia la establece el investigador según sus propios criterios, y en nuestra investigación ha sido la categoría trabajadores no manuales de nivel alto [8].
Como lo que nos interesa es contrastar el voto de clase en las elecciones generales de 2015, 2016 y 2019, lo que hacemos es dividir a los partidos en dos bloques, el bloque de izquierdas por un lado (PSOE, Podemos e IU en 2015, y PSOE y Unidas Podemos en 2016 y 2019) y el bloque de derechas por otro lado (PP y Ciudadanos en 2015 y 2016 y PP, Ciudadanos y Vox en 2019). Para precisar más, hemos realizado también regresiones logísticas introduciendo variables de control (sexo, edad y estudios), cuyos coeficientes aparecen entre paréntesis. Así, la siguiente tabla muestra los resultados.
En todas las elecciones la clase trabajadora (formada por trabajadores cualificados, trabajadores no cualificados y jornaleros) y las profesiones socioculturales votan significativamente más a la izquierda, mientras que directivos y cuadros, profesionales tradicionales, profesionales de gestión, otras profesiones, pequeños propietarios y autónomos y agricultores votan más a la derecha. Además, la tendencia entre elecciones es de estabilidad.
Con estos datos, y debe tenerse presente que para las elecciones de 2015 y 2016 el tamaño muestral proporciona mucha robustez, puede confirmarse que el comportamiento electoral en España tiene un voto clasista muy destacado. La clase social, al menos en su aspecto electoral, no ha muerto en absoluto y, a priori, los nuevos partidos no han modificado sustancialmente la trayectoria del voto clasista en España.
La clase trabajadora
La clase trabajadora rara vez es definida con precisión en los discursos políticos, pero muchas veces tampoco en los escritos académicos. El pensador que encarnó la ortodoxia del catecismo marxista de la II Internacional, Karl Kautsky, ni siquiera logró esquivar la confusión entre sus referencias al proletariado industrial, es decir, al obrero fabril de mono azul, y el más amplio conjunto de asalariados. Lo mismo le había pasado a Karl Marx, y tuvo que llegar Nicos Poulantzas para reconocer que a lo largo de la historia del pensamiento socialista habían existido múltiples definiciones de lo que era la clase trabajadora. De hecho, Poulantzas optó por una definición mínima que incorporaba bajo ese rótulo únicamente a los trabajadores manuales, siguiendo la tradición obrerista que otorga a dicho grupo social la misión histórica de cambiar el mundo de base. El problema es que ese grupo social no ha sido nunca mayoritario, frente a lo que predijo el Manifiesto Comunista, y por lo tanto cualquier organización política de trabajadores tendrá que verse abocada a pactar con algún segmento de las clases medias si no quiere verse como un mero reducto de marginalidad. Esta fue, precisamente, la conclusión lógica a la que llegó Poulantzas en su defensa de las tesis eurocomunistas. Al menos era rigurosa, dado que aún hoy es común oír hablar de clase trabajadora sin haber pasado una mínima prueba socrática, esto es, sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo.
Dado que la clase trabajadora es un concepto central no sólo en la teoría marxista, sino también en la práctica política –puesto que la interpelación también construye clase– conviene definir correctamente el concepto y seguirlo históricamente con acierto. No podemos dejar de observar que la noción de clase trabajadora ha estado simbólicamente vinculada con la mayoría de los proyectos de emancipación y que, por tanto, su declive numérico ha sido causa de innumerables discusiones académicas y políticas.
En efecto, las desindustrializaciones que han tenido lugar en las últimas décadas han mermado numéricamente el conjunto de ocupaciones que caían dentro del proletariado industrial o clase fabril, la más icónica y que, no en vano, es germen de la mayor parte de la simbología socialista. La estructura de clases de las sociedades postindustriales ha sido, no en vano, el punto de inicio de todo debate sobre el final de las clases. Y es que, por ejemplo, en España el empleo industrial ha pasado de representar el 25% durante la Transición a representar actualmente el 13%. La trayectoria histórica, que puede seguirse en el siguiente gráfico, revela un período de auge durante todo el siglo XX, interrumpido durante la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores, pero que llega a su fin con la recuperación de la democracia. Puede decirse, entonces, que la clase trabajadora, en términos de empleo industrial, ha mermado no como efecto de ninguna conspiración política sino como efecto de los cambios y transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas. Desde nuestro punto de vista es imposible interpretar la evolución del Partido Comunista de España y de los sindicatos de clase, por ejemplo, sin atender a estas transformaciones estructurales.
Con todo, la clase trabajadora, en una definición neoweberiana, sigue siendo el grupo social más numeroso de toda la estructura de clases española. Según nuestros cálculos, la clase trabajadora es aproximadamente el 50% de la población (lo que incluye un 30% de trabajadores no cualificados, un 15% de trabajadores cualificados y un 5% de jornaleros), mientras que la clase de servicio sería del 22% y las ocupaciones intermedias (trabajadores no manuales, supervisores y pequeños propietarios y autónomos) el 28% restante. Pero ello implica comprender que la clase trabajadora ya no refiere únicamente al obrero de mono azul, sino que incluye a muchos otros tipos de ocupaciones que tienen en común lo que los weberianos llaman situación de mercado y situación de trabajo, es decir, la cantidad y calidad de ingresos y seguridad económica y el tipo de autonomía y control que se tiene sobre el proceso de trabajo.
Como hemos dicho, algunas tesis que han proliferado en los últimos tiempos sugieren que la clase trabajadora es el sostén principal de los nuevos proyectos políticos de extrema derecha. Pero ¿ocurre eso en nuestro país para el caso de Vox y de otras derechas? Hasta la fecha, algunos análisis sobre el voto de Vox, como el de José Fernández-Albertos [9], han mostrado que no hay indicios de que este partido esté siendo capaz de llegar a los grupos sociales más desfavorecidos. Sin embargo, la mayoría de estos análisis refieren a categorías socioeconómicas diferentes de las de clase, así que con ayuda de nuestra metodología debemos explorar este campo.
Ya hemos visto que, en general, para España no es cierto que la clase trabajadora vote más a la derecha. De hecho, sucede exactamente lo contrario. El problema es que los bloques que hemos construido pueden ser heterogéneos y se puede estar perdiendo información. Por eso ahora haremos otra serie de regresiones logísticas binomiales para comprobar cómo es el voto de cada partido frente al resto de partidos. Algunos de esos resultados se muestran a continuación.
Como se puede comprobar en la columna 1, el PSOE es significativamente más apoyado entre la clase trabajadora y los supervisores, mientras que no es apoyado entre directivos y cuadros y los profesionales tradicionales. Esto es coherente con los datos de estudios anteriores y, además, con la propia esencia de un partido de tradición obrera. Las variables de control no modifican sustancialmente los resultados, aunque demuestran que el voto del PSOE es mayor entre las personas de mayor edad y menores niveles de estudio.
En la columna 2, se demuestra que Unidas Podemos es destacadamente más apoyado entre las profesiones socioculturales y no es apoyado por directivos y cuadros, pequeños propietarios y autónomos, agricultores, trabajadores no cualificados y jornaleros, aunque estos dos últimos grupos cambian cuando se tienen en cuenta las variables de control. Esto es debido a los efectos de la edad y de los estudios, pero en dirección opuesta a los del PSOE.
En la columna 3 vemos que el PP es significativamente más apoyado entre directivos y cuadros y otras profesiones, mientras que no es apoyado entre profesiones socioculturales y trabajadores no cualificados y trabajadores cualificados cuando tenemos en cuenta las variables de control.
En la columna 4 comprobamos que Ciudadanos es significativamente más apoyado entre directivos y cuadros y profesionales tradicionales, pero no es apoyado entre agricultores, supervisores, y el conjunto de la clase obrera, aunque de nuevo este último grupo cambia cuando tenemos en cuenta las variables de control. Ello también por las mismas razones que sucedía con Unidas Podemos, y es que el voto de Ciudadanos tiene un mayor sesgo hacia votantes más jóvenes y con estudios superiores.
En la columna 5 finalmente encontramos a Vox, y no podemos apreciar resultados significativos salvo en el caso de las profesiones socioculturales y los jornaleros que no apoyan al partido de extrema derecha. No obstante, la falta de significación puede estar motivada por la escasez de datos hasta el momento, con lo que puede servir de indicio el signo de los coeficientes. En este caso comprobamos que Vox es más votado particularmente entre directivos y cuadros, profesionales tradicionales, otras profesiones y pequeños propietarios y autónomos, mientras que no es apoyado por agricultores, supervisores y el conjunto de la clase trabajadora.
En general, y teniendo en cuenta otros análisis complementarios cuyos resultados no podemos incorporar aquí pero que pueden analizarse en el libro ¿Quién vota a la derecha?, estamos en condiciones de confirmar algunas ideas:
En primer lugar, no es cierto que la clase trabajadora esté detrás del ascenso de la extrema derecha en España y tampoco de la derecha tradicional. De las tres derechas, el partido con mayor fortaleza entre la clase trabajadora era hasta 2016 el Partido Popular, aunque con claro sesgo de edad y nivel de estudios. Desde las últimas elecciones generales, el que más se aproxima es Vox entre los trabajadores no cualificados, PP entre los jornaleros y Ciudadanos entre los trabajadores cualificados. Esta conclusión no es estadísticamente significativa y debe tomarse con cautela porque carecemos de datos suficientes como sí tenemos para 2015 y 2016. En todo caso, la mayor fortaleza entre la clase trabajadora la tiene destacadamente el PSOE.
En segundo lugar, es llamativa la ausencia de fortaleza relativa de Unidas Podemos entre la clase trabajadora, pero es algo que también le ocurría a Podemos (2015) y a IU (1986-2015) por separado. Como nuestra investigación ha subrayado, la composición de clase de IU y de Podemos en las elecciones de 2015 fue prácticamente idéntica y sólo en el caso de los jornaleros, más inclinados hacia IU, pudo constatarse una diferencia significativa. En general es válido decir que en términos de composición de clase Podemos vino a ocupar prácticamente el espacio que ocupaba IU. Y este espacio, lejos de lo que se puede deducir por los discursos políticos, no es el de la clase trabajadora. La fortaleza de Unidas Podemos está en las profesiones socioculturales, que no por casualidad es el grupo más izquierdista de todos. Como han demostrado Medina y Caínzos [10], durante los años ochenta el grupo más izquierdista fue el de la clase trabajadora, pero este grupo social ha ido derechizándose con el paso de los años al tiempo que el segmento de la clase media que comprende las profesiones socioculturales ha ido en dirección opuesta. En definitiva, el voto de clase está profundamente ideologizado y la clase trabajadora es más moderada que los partidos que más la interpelan en sus discursos. Una paradoja que, sin embargo, no es tampoco específicamente española.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, el grupo social más izquierdista –en una escala del 1 al 10– es claramente el de las profesiones socioculturales, seguido de las profesiones técnicas. Sólo después llegan los otros grupos sociales de las clases trabajadoras, a saber, los jornaleros, trabajadores cualificados y trabajadores no cualificados. Todos estos grupos se encuentran más a la izquierda que la media de la población española. A la derecha se encuentran el resto, y como se esperaba destacan aquellos en los que los partidos de derechas tienen mayor fortaleza.
En tercer lugar, la aparición de Vox ha difuminado las diferencias, en términos de clase, dentro del bloque de la derecha. Así, en comparación con las elecciones de 2015, donde existían algunas diferencias notables entre Ciudadanos y PP, los datos de 2019 revelan un bloque mucho más homogéneo. En todo caso, todos ellos tienen una mayor inclinación a ser más votados entre las clases medias y menos entre las clases trabajadoras que el bloque de izquierdas. Llamativamente, y con los datos de las últimas elecciones generales, el votante de Vox se parece más al de Ciudadanos que al del PP.
Finalmente, debe recordarse de nuevo que estamos trabajando con datos doblemente relativos y que expresan las fortalezas relativas de cada partido, pero no sus apoyos absolutos dentro de cada grupo social. Nuestra investigación es más completa, pero de momento creemos que con estos elementos pueden rechazarse las dos hipótesis que se habían planteado al comienzo de este artículo para la revista LaU. Por un lado, Podemos y Ciudadanos no han desclasado el voto en España, que sigue manteniendo pautas estándar donde la clase trabajadora vota más a la izquierda y las clases medias lo hace más a las derechas. Por otro lado, la fortaleza de la extrema derecha y del resto de las derechas se encuentran en las clases medias y, en particular, en los directivos y cuadros y profesionales tradicionales.
Nota metodológica:
La Clasificación Nacional de Ocupaciónes (CNO-11) utiliza una desagregación que permite su recodificación para ajustarla al esquema EGP. Como se ha dicho, este esquema ha sido modificado en nuestra investigación para desagregar la clase de servicio. Por otra parte, esta desagregación ha seguido el siguiente criterio, basado en el trabajo del sociólogo Modesto Gayo:
Directivos y cuadros: directores y gerentes de empresas, altos directivos de la administración pública, jefes e inspectores de transporte y comercio, jefes y agentes de compras y ventas, jefes de oficinas públicas y privadas; Profesiones tradicionales: veterinarios, profesiones jurídicas, farmacéuticos, ingenieros, médicos y arquitectos; Profesiones de gestión: economistas y contables, marinos, especialistas de personal, profesionales de publicidad, agentes de bolsa, propiedad y seguros; Profesiones técnicas: informáticos, arquitectos e ingenieros técnicos, ATS y enfermeros, técnicos científicos, delineantes; Profesiones socioculturales: profesores de universidad, profesores de enseñanza media y básica, científicos, músicos y profesionales del espectáculo, artistas plásticos, diseñadores, decoradores y fotógrafos, escritores y periodistas, especialistas y científicos sociales y humanistas, profesionales del deporte y asistentes sociales; Otras profesiones: pilotos, clero, mandos militares y de policía.
Notas
Przeworski, A. (1993): Capitalism and social democracy. Cambridge University Press, Cambridge.
Evans, G. y Tilley, J. (2017): The new politics of class. Oxford University Press, Oxford.
Inglehart, R. (2019): Cultural Backslash: Trump, Brexit and authoritarian populism. Cambridge University Press, Cambridge.
Caínzos, M. (2001): “La evolución del voto clasista en España, 1986-2000”, en Zona Abierta, n. 96-97, pp. 91-172.
Gayo, M. (2019): Política y Clase Media en España, I. [Próxima publicación]
Garzón, A. (2019): “Capítulo Addendum: La venganza de la clase”, en Garzón, A. (2019): ¿Quién vota a la derecha?”. Península, Barcelona. [Próxima publicación]
Esta técnica tiene como objetivo establecer una relación estadística entre una variable dependiente, que se quiere explicar, y una o varias variables independientes, que son las explicativas. En el caso de la regresión logística de tipo binomial la variable dependiente es de naturaleza dicotómica, es decir, que puede tomar sólo dos valores. Por ejemplo: votar a un partido o no votarlo. La estimación de los coeficientes resultantes de la regresión determina la importancia que tiene cada variable independiente sobre la variable dependiente, y en el caso de nuestro modelo debe ser leído como la razón de cada categoría ocupacional entre votar a un partido concreto y votar a otro frente a la misma elección para una categoría de referencia. La razón es el cociente entre la probabilidad de que suceda un evento y la probabilidad de que no suceda. Por lo tanto, en esta técnica debemos analizar los valores de manera doblemente relativa.
La razón de esta elección es que el grupo social en cuestión era el que más se aproximaba a la media.
Fernández-Albertos, José (2019): “¿Quién vota a Vox?”, disponible en https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/vota-Vox_6_884421550.html
Medina, L., y Caínzos, M. (2018): “Clase e ideología en España: patrones de diferenciación y de cambio”, en Revista de Estudios Políticos, n. 181, pp. 97-133.
La entrada ¿A quién vota la clase trabajadora en España? aparece primero en Alberto Garzón.
May 29, 2019
Por qué es necesaria la autocrítica
Publicado en eldiario.es
Hubo una vez en la que el fantasma de la emancipación socialista recorrió Europa. Durante la segunda mitad del siglo XIX las insurrecciones populares reflejaron la emergencia de la clase obrera como actor organizado y a principios del siglo XX la metáfora socialista parecía fielmente encarnada en los grandes partidos de masas de la familia socialdemócrata. En el período de entreguerras el partido socialdemócrata alemán, el partido de Marx y Engels, llegó a alcanzar el 37,8% de los votos, el finlandés el 37%, el austriaco el 40,8%, el belga el 39,4%, el noruego el 32%, el sueco el 39% y el danés el 46%, entre otros. España era, por entonces, parte de la excepción. Sencillamente, en un país esencialmente agrario y muy débilmente industrializado no había condiciones para la emergencia de un partido socialdemócrata tan fuerte como en el norte, y el PSOE tuvo que esperar a 1910 para obtener su primer diputado.
Tras la II Guerra Mundial la socialdemocracia concluyó el abandono del reformismo, optando en su lugar por la simple gestión keynesiana, y sus escisiones comunistas se organizaron disciplinadamente en torno al poder político de Moscú. Con la disolución de la Unión Soviética, la irrupción del neoliberalismo y la globalización económica, la socialdemocracia volvió a dar otro giro para abrazar la «tercera vía», un producto básicamente liberal, mientras que los partidos comunistas entraron en lo que Enzo Traverso llama en su último libro la «melancolía de izquierda». Las utopías y la metáfora socialista daban paso así a un tiempo sin tiempo, a un futuro ensombrecido por las derrotas políticas pasadas y por los nuevos conocimientos sobre los límites de nuestra práctica política (¡y los límites de nuestro planeta!).
Bastante tiempo después las cosas son muy diferentes. En las últimas elecciones europeas han ganado las derechas conservadoras y tradicionalistas con casi el 40% de los votos. Frente a ellas, la socialdemocracia ha caído hasta el 19,31% y la izquierda transformadora ha hecho lo mismo hasta al 5,19%, mientras que los partidos liberales han crecido hasta el 14,51% y los verdes hasta el 9,19%. No obstante, el perfil concreto de esta fotografía es mucho más complejo cuando observamos las singularidades de cada país. Desde la victoria de la ultraderecha en Francia hasta el «sorpasso» de los verdes a los socialdemócratas en Alemania, pasando por la resistencia de la socialdemocracia tanto en Portugal como en España. Hay vectores tradicionalistas y reaccionarios que tratan de abrirse paso al mismo tiempo que otros vectores progresistas y radicales le disputan el protagonismo. Y todo ello ocurre en un marco dibujado por la disputa por la hegemonía internacional. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el papel de las cadenas globales de valor en un mundo globalizado, las luchas de las empresas transnacionales por los recursos no renovables (petróleo, minerales, etc.) en un mundo asolado por el cambio climático, el tipo de dominio financiero del gran capital alemán sobre el resto de los países europeos, o el modelo de inserción de las economías periféricas en la distribución internacional del trabajo son algunos de los aspectos que perfilan estas batallas políticas… muchas veces sin que se explicite.
España es de nuevo una excepción. Aquí y en Portugal la socialdemocracia tradicional resiste, mientras que en Grecia la izquierda transformadora parece jugar el mismo rol, aunque bajo otras etiquetas. No es casualidad que se trate de los países más golpeados por la grave crisis económica iniciada en 2008, que en nuestro país abrió las puertas al convulso ciclo político de 2008-2015. Tras ese período, los países más afectados por los recortes en los servicios públicos parecemos seguir creyendo en las bondades del Estado Social mientras que los países del norte optan preferentemente por su disolución progresiva.
El caso español
En el año 2008 el PSOE consiguió obtener once millones de votos, aunque al precio de negar la crisis económica que estaba ya emergiendo en el país. Como consecuencia de esta, tres años más tarde, en 2011, esa cifra de votantes se había reducido hasta los siete millones. En efecto, en apenas tres años el PSOE se había dejado cuatro millones de votos, de los cuales sólo una pequeña parte fue recogida por IU y otra por UPyD. La mitad de aquellos votos perdidos, dos millones, seguían en la abstención. La irrupción de Podemos en 2014 revolucionó el panorama político y en las elecciones generales de 2015 obtuvo cinco millones de votos, movilizando a esa abstención de dos millones y dándole otro bocado de otros dos millones al PSOE (que ya en aquellas elecciones bajó a los cinco millones de votos), otro medio millón a IU (que se quedó al borde de la desaparición) y otro medio millón a otros partidos. El bipartidismo había colapsado por su izquierda y el sistema político estaba en redefinición.
Al inicio de 2016, sin embargo, el proceso se estancó primero y se invirtió después. Desde aquellos meses, y probablemente debido a la frustrada constitución de un Gobierno alternativo al del PP, el espacio de la izquierda en su conjunto se estrechó. Las elecciones de junio de 2016 pusieron de relieve que un millón doscientos mil votantes de izquierdas se volvieron a la abstención, correspondiendo cien mil al PSOE y el resto a Podemos e IU. La unidad política entre Podemos e IU, que tanto costó articular, no pudo evitar la caída de votos, aunque sí consiguió evitar el descalabro en escaños, que se mantuvieron en número gracias a la ley electoral.
Durante el resto de 2016 y parte de 2017 todos los indicadores electorales y sociales mostraron sistemáticamente la debilidad del espacio electoral de Unidas Podemos. Ello coincidía con dos fenómenos paralelos: la irrupción de la agenda nacionalista en escena, con su clímax en otoño de 2017, y la mejora de la economía y de la percepción ciudadana al respecto. Sin embargo, hubo dos hitos que aceleraron intensamente aquel desgaste de la base electoral: la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, en primavera de 2017 y, sobre todo, la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018. Ambos hitos impulsaron al PSOE y redujeron casi en la misma proporción el apoyo de Unidas Podemos. La transferencia de votos parecía haberse invertido y el PSOE comenzaba a recuperar apoyo del espacio político de la izquierda transformadora.
Aquella tendencia de desgaste y estrechamiento del espacio político de Unidas Podemos, esto es, del espacio político a la izquierda del PSOE, fue progresiva y sin pausa. El PSOE iba recuperando el voto perdido desde 2008, y realmente lo conseguía más por golpes de efecto que por políticas concretas. Pero fue en 2019 cuando esa situación se agudizó en una suerte de traca explosiva. Tiene razón Pablo Iglesias cuando afirma que «las divisiones hacen mucho daño a la izquierda», y bien lo sabemos quienes además lo hemos sufrido entre bastidores. Desde enero de 2019 se desató una oleada de escisiones que contribuyó a crear un imaginario social de «desastre venidero inevitable». Gaspar Llamazares anunció que formaba un partido nuevo, provocando un incendio en IU y en Asturias; Íñigo Errejón le imitaba en Madrid, abriendo en canal a Podemos y, de paso, a sus aliados en la región; las derivadas de aquello supusieron nuevas dimisiones, como las de Ramón Espinar, un sinfín de acusaciones cruzadas en la plaza pública y la decisión de Manuela Carmena de no contar con IU ni con Podemos para la candidatura de la alcaldía de Madrid; EnMarea decidió escindirse en Galicia, debilitando a los ayuntamientos de Santiago, Coruña y Ferrol; Compromís anunció que rompía la coalición en Valencia; Izquierda Anticapitalista rompió con Podemos en todo el país; el coordinador de IU en Cataluña se marchó a ERC pero sin dimitir de coordinador para dejar el partido bloqueado… Podría continuar, pero supongo que no hace falta.
Todos estos acontecimientos sucedieron en solo unos meses, los inmediatos a las elecciones generales, y fueron acompañados de grandes proclamas cínicas por «la unidad» -mientras se firmaban las escisiones- y por supuesto tuvieron una cobertura mediática apropiada para la ocasión. En algunos casos encontramos incluso candidatas de IU y Podemos que públicamente anunciaban que no votarían a nuestras organizaciones. En el seno de IU y Podemos fuimos muy pocos los que, a riesgo de perder la familia, la salud, los amigos y probablemente la cabeza, llamamos a la calma y a la unidad. El coste en esos campos, lo reconozco, fue inmenso. Desde mi experiencia personal, han sido los peores meses de toda mi vida política. En este tiempo parecía imperar un «sálvese quién pueda» de una naturaleza bastante irracional, y sucedía tanto entre quienes se escindieron como entre quienes se quedaron agazapados esperando que los resultados de las elecciones generales nos mataran a algunos.
Pero resistimos. La campaña de las elecciones generales fue extraordinaria y la militancia se volcó en la tarea de resistir. Pablo Iglesias hizo unos debates estupendos y muy bien acotados y dimos la sorpresa al resistir con un 14,3%. Parecíamos haber detenido la hemorragia de votos. Con todo, el PSOE ya había recuperado dos millones de votos desde 2015.
Las elecciones locales y autonómicas
Y así es como llegamos a estas últimas elecciones locales, autonómicas y europeas. Hemos tenido, como espacio político, unos malos resultados. Y tenemos que hacer autocrítica, pausada y de vista larga, pero no podemos decir que nos sorprenda esta situación. Hemos pagado las consecuencias de nuestros propios errores, y también de los aciertos de los demás. En efecto, estas elecciones han puesto de relieve que la tendencia del estrechamiento del espacio electoral a la izquierda del PSOE ha continuado. En las elecciones europeas hemos perdido 4,24 puntos respecto a las generales de hace un mes, y hemos perdido casi 8 puntos respecto a las elecciones europeas de 2014.
Tal y como venía describiendo, el PSOE ha mejorado sus resultados autonómicos una media de 7,57 puntos, mientras que nosotros hemos caído una media de 8,14 puntos. En efecto, la transferencia de votos es perceptible en un trazo grueso, pero también en trazo fino. En particular, el espacio de UP ha bajado más en aquellos territorios donde el PSOE ha subido más. Como se puede observar en el siguiente gráfico, esto es bastante claro (aunque no perfecto).
Además, las caídas han sido más pronunciadas allí donde hemos ido separados (todos los territorios con punto rojo en el gráfico) y menor allí donde hemos ido unidos. De media hemos caído 9,82 puntos en los territorios donde íbamos separados y hemos caído un 6,62 en aquellos otros donde hemos ido juntos. Como he dicho estos días: «la unidad política no construye socialismo, pero fuera de la unidad sólo hay destrucción».
Es llamativo también que, en todos los territorios, con la excepción de Asturias, los resultados de las generales de hace un mes han sido mejores que en estas autonómicas. Pero aún más llamativo es que en las elecciones europeas, que se votaban a la vez, se han tenido mejores resultados en todos los territorios menos en Asturias y Aragón. Las candidaturas de unidad, en general, han resistido mejor.
Por otra parte, el caso de Madrid es paradigmático. Porque la irrupción de Más Madrid se justificó por su supuesta «competición virtuosa», es decir, porque teóricamente la división no restaría. En realidad, el espacio político de Más Madrid, Podemos e IU ha perdido 2,44 puntos respecto a lo que sacó Podemos e IU en 2015. Puede decirse que Madrid sufre el mismo proceso de estrechamiento del espacio electoral que el resto del país, si bien hay que conceder que es el territorio donde menos se pierde y donde menos gana el PSOE. Es decir, es probable que Más Madrid contribuya mejor a frenar la huida de votos al PSOE aunque no lo consiga.
Por supuesto, más allá de los votos también las leyes electorales nos han masacrado en escaños allí donde hemos ido por separado. El caso de Castilla y León es representativo, pues en la provincia de Valladolid ni Podemos ni IU hemos sacado escaño aun obteniendo un 4,65% y un 4,07% respectivamente y sin embargo Vox ha obtenido un escaño con un 6,85%.
En el terreno municipal hemos aguantado muy bien en las pequeños y medianos municipios, manteniendo e incluso aumentando concejales en muchos territorios. Además, hemos mantenido alcaldías también en ciudades de tamaño medio como Cádiz o Zamora. Sin embargo, las elecciones locales están siempre sujetas a especificidades y no pueden extraerse conclusiones categóricas. Detrás de esos excelentes resultados está el gran hacer local de Kichi y Guarido, alcaldes de esas ciudades, y de sus equipos, pero no tanto de sus marcas respectivas. En efecto, Kichi ha revalidado la alcaldía con el 43,59% y Guarido con el 48,08%. Sin embargo, en las elecciones europeas Podemos e IU han obtenido un 23,91% en Cádiz capital y en las autonómicas IU ha obtenido un 6,09% en Zamora capital. Este voto dual es propio de alcaldes carismáticos, como también le sucede al alcalde del PP en Estepona, Urbano, que ha sacado un 69% en las municipales y un 33,56% en las europeas. Los toboganes funcionan.
Conclusiones
Los resultados son malos para nuestro espacio político. Pero frente a quienes creen que esto es la consecuencia de las habilidades y prácticas de seres individuales dotados de gran o escasa inteligencia, yo apuesto, sin restar importancia a lo anterior, por factores de fondo más vinculados a trayectorias de medio plazo. Necesitamos un debate sereno para preguntarnos el «por qué» de estas dinámicas aquí descritas. En mi opinión, es posible que en este momento no se den las condiciones económicas que «permitan» la existencia de una izquierda transformadora tan potente como la que hemos visto en los últimos años, lo que obliga a reconfigurar el espacio político a partir de una nueva y mejor articulación entre los diversos actores que conformamos el mismo. Nos hemos educado en diferentes culturas políticas, tenemos distintos bagajes y disponemos de distintos recursos organizacionales (por ejemplo, en IU disponemos de una más amplia implantación local mientras que Podemos dispone de una más amplia base electoral), y debemos encontrar las sinergias necesarias para cumplir nuestros objetivos. Más coordinación.
En el fondo se trata de un obligado cambio de estrategia que cree las condiciones de un nuevo crecimiento de nuestra base social y electoral, lo que a mi juicio pasa por insistir en la práctica en las instituciones, pero también con los actores sociales organizados. Me temo que hay que huir de propuestas maniqueas o simplistas, dado que los problemas complejos siempre requieren soluciones complejas.
Ello implica, a su vez, hablar de personas y relaciones sociales, por lo que nuestras organizaciones deben cuidarse mutuamente y cuidarse ellas mismas también. La tendencia cainita no sé si será controlable en la izquierda, pero sí debería serlo la forma con la que nos dirigimos a nuestros adversarios políticos dentro de nuestro propio espacio. La beligerancia con la que buscamos culpas en el otro, por ejemplo, es absolutamente ineficaz pero también suficientemente lamentable.
Pero, sobre todo, es momento de pensar en profundidad qué tipo de instrumento necesitamos para hacer frente a los retos ecológicos, económicos y sociales que tenemos por delante las sociedades europeas. De momento esa disputa dista de resolverse por la izquierda, como estamos viendo en el norte de Europa, y las amenazas son muy elevadas para las familias trabajadoras. Y replantearse esto significa preguntarse con honestidad por qué no llegamos como nos gustaría a la base social que decimos representar, estando dispuesto a dudar de todos nuestros prejuicios («de omnibus dubitandum» repetía Marx). Somos herederos, o al menos así lo siento yo, de todos los hombres y mujeres a los que hacía referencia al principio de este artículo, y les debemos una lucha que exige una adecuada comprensión de la realidad y el contexto. Los instrumentos han de adecuarse a cada contexto. El siglo XXI está construido de nuevas relaciones sociales, tecnológicas e institucionales que apenas podían vislumbrarse hace doscientos años y que los actores políticos no pueden ignorar. Las estructuras sociales están cambiando en direcciones que hubieran sido impensables en la época en la que se ideó la «metáfora socialista» y los símbolos han cambiado sus significados en todo este tiempo. Poner en cuestión las conexiones ideológicas, materiales y prácticas con las que nos relacionamos con nuestros votantes es un paso imprescindible para avanzar. La terquedad y el dogmatismo no ayudarán en absoluto.
Decía Manuel Sacristán que en tiempos de derrota de la izquierda transformadora hay dos pulsiones o tentaciones que deberían evitarse. Una es la entrega a la causa socialdemócrata, que se produciría como resultado de la pérdida de confianza en los instrumentos que han sido derrotados. Esto es lo que él identifica como la «tradición de derecha». La otra pulsión es la atrofia política que se produce ante la ausencia de perspectivas tras la derrota y que llevaría a la «inhibición de las luchas posibles» o de los «objetivos intermedios», con la fe depositada en la mística expectativa de que «algo pasará» que cambie nuestras posibilidades reales. Esto es lo que siempre se ha llamado izquierdismo. Esta fórmula de desconexión social es muy propia de los momentos como estos, y es muy atractiva porque es autocomplaciente.
Me temo que ambas pulsiones surgirán en estos meses y que el elemento en común que mantienen es su rechazo a la unidad política del espacio que se ha estado construyendo hasta ahora. Sin embargo, creo que la mejor herramienta pasa por reforzar esa unidad y en debatir y descubrir cómo somos capaces de aprovechar la potencialidad de este espacio político que, aunque disminuido actualmente, representa lo mejor de este país. Algunos seguiremos dedicando nuestro tiempo y energías a construir esta posibilidad.
La entrada Por qué es necesaria la autocrítica aparece primero en Alberto Garzón.
March 6, 2019
Entrevista: «El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder»
Publicada en TheHuffingtonPost por Antonio Ruíz Valdivia
Fotografía de Carlos Pina
El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 28-A. Y en el Congreso han empezado a prepararse hasta materialmente para la nueva legislatura: los operarios pintan ya y hacen reformas en el vestíbulo que da a la calle madrileña calle de Cedaceros.
Al final de la planta se abren las puertas de la sala Istúriz. En las paredes cuelga el cuadro Lección de música, de Antonio García Morales. Lo observa Alberto Garzón antes de sentarse y someterse a esta entrevista. Lo que no se sabe aún es a qué ritmo sonarán las urnas en el próximo mes.
Se prepara para una campaña vertiginosa, irá como ‘número uno’ de la lista de Unidos Podemos por Málaga. Su tierra. Antes, los militantes de su partido deben dar el visto bueno a repetir el pacto de los botellines en una votación que finalizará este sábado. Dice que en este momento la izquierda necesita unidad para hacer frente a ese «monstruo» de tres cabezas que representan PP, Ciudadanos y Vox. Esa derecha, denuncia, que incita al «odio y al conflicto». Y avisa sobre la llamada al voto útil de Pedro Sánchez: el PSOE no se atreve con el poder.
¿Qué va a hacer el 8-M?
Es un evento que corresponde a las mujeres, que lo están organizando y demostrando una enorme habilidad para defender sus conquistas y ampliarlas. Ese día hay huelga de cuidados y, por tanto, haré lo que también hago en otros momentos, no es una excepción, pero en este caso de forma obligatoria absolutamente e impepinable de cuidar de mi hija, de mi familia y de la vivienda. Además, iré a la manifestación como signo de apoyo, pero sin pretender ocupar en ningún momento un protagonismo que no nos corresponde.
Ha pasado un año de aquella gran manifestación del 8-M y, de repente, sobre la mesa hay debates como la derogación de la ley contra la violencia de género o del aborto. ¿Están en peligro muchos de los avances de las mujeres?
Absolutamente. Pero eso es debido a que en nuestro país nunca ha desaparecido un espacio sociológico que podríamos resumir como franquista, pero que en última instancia lo que tiene es una profunda defensa de valores reaccionarios que estaban también insertos mucho más atrás en la historia. Es el típico sentimiento que se está levantando en este momento y que están tratando de canalizar los tres partidos de derechas. De hecho, Ciudadanos fue uno de los primeros en el 8-M del año pasado que trató de desconectarse de una forma explícita de la manifestación y sus declaraciones fueron en bastantes puntos ofensivas. Trató de canalizar una parte de la sociedad que detesta el feminismo como una amenaza a sus valores, en muchos casos de privilegio a los hombres. Y ahora están insertos en esa batalla de las tres derechas peleando por el voto más reaccionario.
Por cierto, ninguno de los candidatos de los cinco grandes partidos es una mujer.
Efectivamente, este es uno de los elementos que están siendo claros desde hace bastante años, desde que este ciclo político ha multiplicado el número de partidos. La inmensa mayoría somos hombres y es una de las expresiones de que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. Aunque pueda parecer anecdótico, no deja de ser un reflejo de muchos otros componentes de la sociedad que son profundamente machistas.
¿Preparado ya para la campaña del 28-A?
Sí, absolutamente. En cierta medida estamos siempre preparados, especialmente en un contexto tan volátil como este, en cualquier momento podía suceder cualquier cosa que nos empujara a una campaña electoral y finalmente se ha desatado. Tenemos un ciclo electoral muy intenso, con la maquinaria activada cien por cien.
¿Qué pronóstico hace? ¿Qué van a decir los españoles en las urnas?
Es muy difícil de saber. La ley electoral siempre ha penalizado a los partidos pequeños y medianos. Lo hemos sufrido en IU, pero ahora el escenario es muy complejo para predecir un resultado en escaños. Ahora mismo lo único que tenemos que hacer es debernos a nuestros valores y ofrecer nuestra propuesta a la ciudadanía. Atraer y movilizar votantes de izquierdas en un momento tan complejo como este. Tenemos retos sociales, ecológicos, territoriales y políticos, como esta amenaza de la derecha reaccionaria. Esto nos debe obligar a actuar con contundencia a la hora de defender nuestras conquistas. Espero que esta sea la óptica que utilice mucha gente de izquierdas, incluso aquella que no tiene claro su voto, que tenga claro que lo que nos jugamos va mucho más allá de estas elecciones.
El PSOE se presenta como el voto útil para frenar a las derechas, ¿cree que va a tener mucha fuga de sufragios a los socialistas? ¿Son el voto útil?
Creo que la izquierda en su conjunto tiene un escenario complejo, IU y Podemos, en particular. Pero todo está abierto, no cabe en ningún caso tirar la toalla, sino trabajar para atraer y movilizar el voto. Efectivamente, el PSOE ha marcado la campaña, ha convocado las elecciones, sabiendo que dejaba en el tintero una serie de leyes muy importantes para la izquierda de este país como derogar la ley mordaza. El tacticismo del PSOE ha hecho que finalmente tengamos que seguir con la ley del PP de represión de la movilización ciudadana. Por tanto, el PSOE controla esos tiempos y ritmos y tratará de llamar al voto útil.
Lo que tenemos que explicar es que la diferencia entre que el PSOE pacte con Cs, que está encima de la mesa, a que lo haga con la izquierda es abismal. Cs ha dicho que es una mala idea subir el salario mínimo. Para las familias trabajadoras esa diferencia es abismal, es clave que la ciudadanía lo comprenda. Tenemos sobre la mesa un hipotético gobierno entre PSOE y Cs.
Pero Ciudadanos ha dicho que no piensa pactar con Pedro Sánchez, ¿se lo creen?
No. Es un partido posmoderno en la medida que funciona sin ideología explícita. Es un partido de clase, defiende los intereses de los más adinerados. Su práctica política así lo demuestra. Es un partido que opera en función de las encuestas y es capaz de dar bastantes bandazos, en función de lo que le interese. Es capaz de defender las visiones más reaccionarias y ofrecerse como una especie de centrismo liberal, todo ello sin que le caiga la cara por las contradicciones. Ya dijo que no iba a pactar con el PSOE en las elecciones de 2015 y apenas unos días más tarde estaban haciendo el pacto de El abrazo. Con un Partido Socialista que había llamado a Cs la nueva derecha. Es parte de la propaganda y de la táctica política. Uno de los elementos que están poniendo encima de la mesa muy importantes personalidades del PSOE y Cs es que haya un acuerdo entre ellos.
¿A Sánchez lo ve más por el pacto con ustedes o con Ciudadanos?
En el momento en el que convoca las elecciones está a la expectativa de ver cuál es el resultado y a partir de ahí opera. Fue la persona que pactó con Rivera en 2016, estaba enfrentado con Rivera frontalmente hace muy poco tiempo y Pedro Sánchez podría ser cualquier otra persona dentro de unos cuantos meses.
Del pacto de El abrazo al de los botellines, que reeditan Podemos e IU. Se celebra esta semana un referéndum interno en Izquierda Unida. ¿Cree que los militantes apoyarán de nuevo esta coalición?
Espero que sí. Fundamentalmente por razones políticas, lo que significa en nuestro país consolidar un bloque de unidad, que permite conquistas para las familias trabajadoras. Cuanta más fuerza, mejor. Incluso, por una cuestión práctica. En este momento dividir a la izquierda con esta ley electoral significaría hacer un favor a la derecha reaccionaria. En el reparto de escaños, la fragmentación de la izquierda beneficia a la derecha, incluso en muchas circunscripciones podría ser Vox el beneficiado. Espero que la militancia de IU, que siempre ha demostrado altura de miras, vote a favor de este preacuerdo.
En Andalucía, bajo la marca Adelante Andalucía, Podemos e IU perdieron 300.000 votos respecto a las anteriores elecciones cuando fueron por separado. En la generales, perdieron un millón de votos tb los dos partido al ir coaligados. ¿Sale a cuenta esta unión?
Ese análisis peca casi de un elemento metodológico: presuponer que no ha pasado nada más en ese tiempo. La primera de las confluencias se produjo en abril o mayo de 2016, para entonces Podemos ya venía bajando en las encuestas de manera notable porque una gran parte de ciudadanía de izquierdas se ve frustrada ante la imposibilidad de un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. La unidad en ese punto vino más a resolver y a tratar de consolidar que a ser un detonante de algo nuevo. Funcionó porque permitió consolidar un espacio y sortear la ley electoral, se mantuvieron cinco millones de votos a pesar de la tendencia descendiente. Se han cometido errores a partir de ese momento, evidentemente antes también. Y han pasado muchas cosas, ha cambiado el contexto político en este país.
Veníamos de un ciclo alcista de la izquierda, de las cuestiones sociales, y ha sido sustituido por una agenda reaccionaria, que también opera en América Latina, Europa o EEUU, con cuestiones nacionalistas en las que la izquierda tiene dificultades para moverse. La izquierda está sufriendo la crisis, y eso explica que en las andaluzas nuestro espacio tuviera 300.000 votos menos, pero el PSOE 400.000 menos. La confluencia no era responsable. La unidad en este momento es el único camino y seguir construyendo conjuntamente un espacio que es diverso, heterogéneo, con formaciones distintas y autónomas, pero que ante el monstruo que tenemos delante y la responsabilidad histórica no podemos mirarnos el ombligo.
Habla de un monstruo, ¿es Vox?
Vox es una expresión de ese monstruo, pero cuando uno escucha a Pablo Casado y Albert Rivera hablar de prácticamente cualquier cuestión relacionada con la actualidad se da cuenta del problema al que se enfrenta la democracia española. Es una derecha radicalizada, que bordea cuando nos traspasa directamente los límites de la democracia. Se permite llamar golpista no solo ya a dos millones de catalanes o a los votantes de Podemos e IU, incluso a los del PSOE y directamente al presidente Sánchez. Cuando estamos ante ese exceso retórico y discursivo, lo único que están haciendo es extender el odio, dividiendo a los españoles y rompiendo España. Cuando hacen una manifestación como la de Colón, en la que el mensaje es no debe haber diálogo, eso es opuesto a la política, nos damos cuenta del peligro tan grande que enfrenta nuestra sociedad por el auge de estas tres derechas, que tiene diferencias entre ellas pero que comparten una agenda reaccionaria con diversos temas. Ese monstruo está representado por esas tres cabezas.
¿Legalizaría a Vox?
Soy muy claro con esto. Los partidos políticos no deben ser ilegalizados salvo que hayan cometido delitos recogidos en el Código Penal. Es importante que entendamos que la política es un instrumento para resolver las cuestiones a través del diálogo y la negociación. Vox es una expresión de un sentir sociológico que está en nuestro país, que tenemos que combatir a mi modo de entender, pero no desde el ámbito penal sino desde el cultural, pedagógico, periodístico, educativo. Vox es una fuerza que no representa sustancialmente nada nuevo, estaba dentro del PP, es una escisión del Partido Popular, pero sus valores son profundamente reaccionarios y antidemocráticos. Su exaltación del fascismo en algunos puntos es notoria. Eso no se va a resolver ilegalizando los partidos ni fundaciones, sino a través de un plan integral de promoción de los valores democráticos, de la mujer, de la igualdad. Eso es otro campo más complejo, pero más útil que la represión legal.
¿Ha sido el Gobierno de Sánchez de izquierdas?
Ha sido ambivalente, no ha sido lo suficientemente valiente como para abordar determinadas cuestiones. Si no llega a ser por Unidos Podemos, no tendríamos un salario mínimo interprofesional de 900 euros que dentro de su modestia es una subida del 22% y leyes sociales que se han ido aprobando en este pequeño trance de tiempo. Pero mi concepción de democracia es mucho más ambiciosa, implica que nadie debe pasar frío si no puede pagar la factura de la luz porque debería garantizarlo el Estado, por ejemplo. El PSOE no se ha atrevido en estos puntos, hemos propuesto nacionalizar las empresas estratégicas que ya fueron públicas en su momento y no han querido. Además, hemos propuesto regularizar los precios del alquiler y tampoco porque eso suponía enfrentarse a los bancos. El PSOE tiene mucha retórica, pero cuando se trata de enfrentarse al poder no se atreve en absoluto.
Hablaba de la unidad de la izquierda, vemos a sus socios de Podemos totalmente divididos. ¿Usted es más de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón?
Respetamos las discusiones y debates legítimos que tienen otras formaciones, igual que ellos los nuestros. Tanto Iglesias como Errejón representan parte de la solución de este país, necesitamos trabajar conjuntamente. No podemos prescindir de nadie. La izquierda atraviesa un momento irritante, en el que se producen divisiones, fracciones, formas bastante negativas de acción política. Tenemos que ser claros: o estamos unidos o la derecha va a estar ganando.
Unidos Podemos aparece en el último CIS en cuarta posición. ¿Cree que empezó todo a fastidiarse en las encuestas desde el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero?
No, hay que reconocer que ha habido muchas polémicas en torno a Podemos, también en IU y en otro puntos de la izquierda que han existido y afectado. Pero las tendencias de largo alcance, que son las que nos deben preocupar explican que desde enero o febrero de 2016 ya había un deterioro del espacio. Eso significa que no hemos sido capaces de atraer, movilizar y mantener a un votante. Sabiendo que es un escenario complejo, tenemos que ser capaces de ir a sacar el mejor resultado posible convenciendo a la gente que confió en nosotros por todo lo que nos jugamos como país. Pero los procesos son más largos, las decisiones de los líderes y de los dirigentes pueden ser acertadas o incorrectas, pero el mundo no depende solo de eso sino de tendencias de más alcance. A ver si somos capaces de hacer una remontada y sacar el mejor resultado.
Hablando de unidad y de líderes. El excoordinador de IU Gaspar Llamazares irá por Actúa a las elecciones generales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido retenerlo en su propio partido?
Llamazares fue coordinador de IU, ha sido parlamentario desde 1991, cuando yo tenía 6 años ya era diputado. Una persona con mucho conocimiento y experiencia, y es un activo importante de la izquierda. Nos hubiera gustado que hubiera mantenido su lealtad con IU, pero tuvo su opinión diversa. Ha organizado otro partido fuera de Izquierda Unida con el que ya tenía intención de competir. Es legítima la decisión, pero no la comparto y no es muy coherente. Pero es personal y de pequeño alcance, hay que respetar y espero que el espacio político que representa se pueda contar con ellos en el futuro. No nos podemos permitir el lujo de este tipo de fragmentaciones.
Hace tres años, en las elecciones de 2016, sólo se hablaba del posible sorpasso de Unidos Podemos al PSOE. ¿Es aquello ya el sueño de una noche de verano?
Está todo muy abierto, no necesariamente para las elecciones de abril. De la misma manera que hace un año hablábamos de la legislatura de Mariano Rajoy, ahora nos encontramos en un escenario totalmente distinto con un partido de extrema derecha explícito que va a entrar en el Parlamento. Todo cambia rápidamente, estamos en un escenario volátil. No sabemos qué va a pasar en abril pero menos todavía el año que viene. Estamos en recomposiciones permanentes, lo que hay que hacer es ser coherente con nuestros principios y valores. Tenemos la mejor propuesta para las familias trabajadoras y para la gente que se identifica con la izquierda. Vamos a ver si somos capaces de hacer crecer este espacio para que algún día gobernemos directamente que es lo queremos hacer.
Gobernar… Querían haber entrado en el Ejecutivo con Pedro Sánchez. ¿Le gustaría ser ministro?
No hay ninguna ambición personal en ser cargo ni público te diría. Lo que tenemos que hacer es acumular fuerza para poder llevar a cabo políticas desde el Gobierno. Lo hemos hecho así en municipios y en comunidades. IU tiene una solvencia demostrada en la gestión pública pero tenemos un horizonte de sociedad que implica que para conseguir esos apoyos necesitamos ganar también mucha legitimidad fuera de las instituciones. Lo importante es acumular fuerzas.
Los premios parlamentarios de Alberto Garzón
¿Quién es el mejor orador del Congreso?
No tendría uno. Pero hay claros aspirante como Aitor Esteban (PNV), Joan Tardá (ERC) o Pablo Bustinduy (Podemos). Personas que cuando suben a la tribuna la gente les escucha. Cosa que no es fácil.
¿El mejor debate que ha vivido en esta legislatura?
Es complicado. Han sido muy agrios, muy duros. La derecha cuando ha perdido el poder se ha radicalizado y se ha vuelto maleducada. Mucha violencia verbal. El debate de la moción de censura fue muy interesante, se recordará. La intervención que hizo Pablo Iglesias será uno de los puntos de referencia para ver qué pasó en estos años tan convulsos. Fue un gran debate, a pesar del rencor que mostró Mariano Rajoy.
¿Ha pasado vergüenza en el Hemiciclo?
Muchas veces. Estoy en muchas comisiones, colaboro con personas de otros partidos, PP, Ciudadanos, por ejemplo, en la comisión de investigación de la crisis, y la relación era cordial, el tono era amable en los pasillos… Pero cuando ves a sus líderes Pablo Casado y Albert Rivera en la tribuna, se ponen a insultar y mentir, utilizar un lenguaje belicista que incita al odio y al conflicto uno pasa vergüenza. Como ciudadano, bastante aterradora, por la expansión del odio al que promueven.
¿El diputado revelación?
Creo que Pablo Casado. Pero no por nada nuevo. Ha demostrado habilidad parlamentaria a la hora de subir y no leer discursos, pero el problema es el mensaje. Creerse eso es muy peligroso, ese belicismo, esa actitud de llamar golpistas, de hablar en términos guerracivilistas no solo es obsceno, es peligroso. Hay mucha gente que se deja guiar y se instala en un clima del que es muy difícil salir de ese discurso de extrema derecha que llevan Pablo Casado y otros. Es un problema para la democracia en España.
La entrada Entrevista: «El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder» aparece primero en Alberto Garzón.
Entrevista: “El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder”
Publicada en TheHuffingtonPost por Antonio Ruíz Valdivia
Fotografía de Carlos Pina
El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 28-A. Y en el Congreso han empezado a prepararse hasta materialmente para la nueva legislatura: los operarios pintan ya y hacen reformas en el vestíbulo que da a la calle madrileña calle de Cedaceros.
Al final de la planta se abren las puertas de la sala Istúriz. En las paredes cuelga el cuadro Lección de música, de Antonio García Morales. Lo observa Alberto Garzón antes de sentarse y someterse a esta entrevista. Lo que no se sabe aún es a qué ritmo sonarán las urnas en el próximo mes.
Se prepara para una campaña vertiginosa, irá como ‘número uno’ de la lista de Unidos Podemos por Málaga. Su tierra. Antes, los militantes de su partido deben dar el visto bueno a repetir el pacto de los botellines en una votación que finalizará este sábado. Dice que en este momento la izquierda necesita unidad para hacer frente a ese “monstruo” de tres cabezas que representan PP, Ciudadanos y Vox. Esa derecha, denuncia, que incita al “odio y al conflicto”. Y avisa sobre la llamada al voto útil de Pedro Sánchez: el PSOE no se atreve con el poder.
¿Qué va a hacer el 8-M?
Es un evento que corresponde a las mujeres, que lo están organizando y demostrando una enorme habilidad para defender sus conquistas y ampliarlas. Ese día hay huelga de cuidados y, por tanto, haré lo que también hago en otros momentos, no es una excepción, pero en este caso de forma obligatoria absolutamente e impepinable de cuidar de mi hija, de mi familia y de la vivienda. Además, iré a la manifestación como signo de apoyo, pero sin pretender ocupar en ningún momento un protagonismo que no nos corresponde.
Ha pasado un año de aquella gran manifestación del 8-M y, de repente, sobre la mesa hay debates como la derogación de la ley contra la violencia de género o del aborto. ¿Están en peligro muchos de los avances de las mujeres?
Absolutamente. Pero eso es debido a que en nuestro país nunca ha desaparecido un espacio sociológico que podríamos resumir como franquista, pero que en última instancia lo que tiene es una profunda defensa de valores reaccionarios que estaban también insertos mucho más atrás en la historia. Es el típico sentimiento que se está levantando en este momento y que están tratando de canalizar los tres partidos de derechas. De hecho, Ciudadanos fue uno de los primeros en el 8-M del año pasado que trató de desconectarse de una forma explícita de la manifestación y sus declaraciones fueron en bastantes puntos ofensivas. Trató de canalizar una parte de la sociedad que detesta el feminismo como una amenaza a sus valores, en muchos casos de privilegio a los hombres. Y ahora están insertos en esa batalla de las tres derechas peleando por el voto más reaccionario.
Por cierto, ninguno de los candidatos de los cinco grandes partidos es una mujer.
Efectivamente, este es uno de los elementos que están siendo claros desde hace bastante años, desde que este ciclo político ha multiplicado el número de partidos. La inmensa mayoría somos hombres y es una de las expresiones de que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. Aunque pueda parecer anecdótico, no deja de ser un reflejo de muchos otros componentes de la sociedad que son profundamente machistas.
¿Preparado ya para la campaña del 28-A?
Sí, absolutamente. En cierta medida estamos siempre preparados, especialmente en un contexto tan volátil como este, en cualquier momento podía suceder cualquier cosa que nos empujara a una campaña electoral y finalmente se ha desatado. Tenemos un ciclo electoral muy intenso, con la maquinaria activada cien por cien.
¿Qué pronóstico hace? ¿Qué van a decir los españoles en las urnas?
Es muy difícil de saber. La ley electoral siempre ha penalizado a los partidos pequeños y medianos. Lo hemos sufrido en IU, pero ahora el escenario es muy complejo para predecir un resultado en escaños. Ahora mismo lo único que tenemos que hacer es debernos a nuestros valores y ofrecer nuestra propuesta a la ciudadanía. Atraer y movilizar votantes de izquierdas en un momento tan complejo como este. Tenemos retos sociales, ecológicos, territoriales y políticos, como esta amenaza de la derecha reaccionaria. Esto nos debe obligar a actuar con contundencia a la hora de defender nuestras conquistas. Espero que esta sea la óptica que utilice mucha gente de izquierdas, incluso aquella que no tiene claro su voto, que tenga claro que lo que nos jugamos va mucho más allá de estas elecciones.
El PSOE se presenta como el voto útil para frenar a las derechas, ¿cree que va a tener mucha fuga de sufragios a los socialistas? ¿Son el voto útil?
Creo que la izquierda en su conjunto tiene un escenario complejo, IU y Podemos, en particular. Pero todo está abierto, no cabe en ningún caso tirar la toalla, sino trabajar para atraer y movilizar el voto. Efectivamente, el PSOE ha marcado la campaña, ha convocado las elecciones, sabiendo que dejaba en el tintero una serie de leyes muy importantes para la izquierda de este país como derogar la ley mordaza. El tacticismo del PSOE ha hecho que finalmente tengamos que seguir con la ley del PP de represión de la movilización ciudadana. Por tanto, el PSOE controla esos tiempos y ritmos y tratará de llamar al voto útil.
Lo que tenemos que explicar es que la diferencia entre que el PSOE pacte con Cs, que está encima de la mesa, a que lo haga con la izquierda es abismal. Cs ha dicho que es una mala idea subir el salario mínimo. Para las familias trabajadoras esa diferencia es abismal, es clave que la ciudadanía lo comprenda. Tenemos sobre la mesa un hipotético gobierno entre PSOE y Cs.
Pero Ciudadanos ha dicho que no piensa pactar con Pedro Sánchez, ¿se lo creen?
No. Es un partido posmoderno en la medida que funciona sin ideología explícita. Es un partido de clase, defiende los intereses de los más adinerados. Su práctica política así lo demuestra. Es un partido que opera en función de las encuestas y es capaz de dar bastantes bandazos, en función de lo que le interese. Es capaz de defender las visiones más reaccionarias y ofrecerse como una especie de centrismo liberal, todo ello sin que le caiga la cara por las contradicciones. Ya dijo que no iba a pactar con el PSOE en las elecciones de 2015 y apenas unos días más tarde estaban haciendo el pacto de El abrazo. Con un Partido Socialista que había llamado a Cs la nueva derecha. Es parte de la propaganda y de la táctica política. Uno de los elementos que están poniendo encima de la mesa muy importantes personalidades del PSOE y Cs es que haya un acuerdo entre ellos.
¿A Sánchez lo ve más por el pacto con ustedes o con Ciudadanos?
En el momento en el que convoca las elecciones está a la expectativa de ver cuál es el resultado y a partir de ahí opera. Fue la persona que pactó con Rivera en 2016, estaba enfrentado con Rivera frontalmente hace muy poco tiempo y Pedro Sánchez podría ser cualquier otra persona dentro de unos cuantos meses.
Del pacto de El abrazo al de los botellines, que reeditan Podemos e IU. Se celebra esta semana un referéndum interno en Izquierda Unida. ¿Cree que los militantes apoyarán de nuevo esta coalición?
Espero que sí. Fundamentalmente por razones políticas, lo que significa en nuestro país consolidar un bloque de unidad, que permite conquistas para las familias trabajadoras. Cuanta más fuerza, mejor. Incluso, por una cuestión práctica. En este momento dividir a la izquierda con esta ley electoral significaría hacer un favor a la derecha reaccionaria. En el reparto de escaños, la fragmentación de la izquierda beneficia a la derecha, incluso en muchas circunscripciones podría ser Vox el beneficiado. Espero que la militancia de IU, que siempre ha demostrado altura de miras, vote a favor de este preacuerdo.
En Andalucía, bajo la marca Adelante Andalucía, Podemos e IU perdieron 300.000 votos respecto a las anteriores elecciones cuando fueron por separado. En la generales, perdieron un millón de votos tb los dos partido al ir coaligados. ¿Sale a cuenta esta unión?
Ese análisis peca casi de un elemento metodológico: presuponer que no ha pasado nada más en ese tiempo. La primera de las confluencias se produjo en abril o mayo de 2016, para entonces Podemos ya venía bajando en las encuestas de manera notable porque una gran parte de ciudadanía de izquierdas se ve frustrada ante la imposibilidad de un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. La unidad en ese punto vino más a resolver y a tratar de consolidar que a ser un detonante de algo nuevo. Funcionó porque permitió consolidar un espacio y sortear la ley electoral, se mantuvieron cinco millones de votos a pesar de la tendencia descendiente. Se han cometido errores a partir de ese momento, evidentemente antes también. Y han pasado muchas cosas, ha cambiado el contexto político en este país.
Veníamos de un ciclo alcista de la izquierda, de las cuestiones sociales, y ha sido sustituido por una agenda reaccionaria, que también opera en América Latina, Europa o EEUU, con cuestiones nacionalistas en las que la izquierda tiene dificultades para moverse. La izquierda está sufriendo la crisis, y eso explica que en las andaluzas nuestro espacio tuviera 300.000 votos menos, pero el PSOE 400.000 menos. La confluencia no era responsable. La unidad en este momento es el único camino y seguir construyendo conjuntamente un espacio que es diverso, heterogéneo, con formaciones distintas y autónomas, pero que ante el monstruo que tenemos delante y la responsabilidad histórica no podemos mirarnos el ombligo.
Habla de un monstruo, ¿es Vox?
Vox es una expresión de ese monstruo, pero cuando uno escucha a Pablo Casado y Albert Rivera hablar de prácticamente cualquier cuestión relacionada con la actualidad se da cuenta del problema al que se enfrenta la democracia española. Es una derecha radicalizada, que bordea cuando nos traspasa directamente los límites de la democracia. Se permite llamar golpista no solo ya a dos millones de catalanes o a los votantes de Podemos e IU, incluso a los del PSOE y directamente al presidente Sánchez. Cuando estamos ante ese exceso retórico y discursivo, lo único que están haciendo es extender el odio, dividiendo a los españoles y rompiendo España. Cuando hacen una manifestación como la de Colón, en la que el mensaje es no debe haber diálogo, eso es opuesto a la política, nos damos cuenta del peligro tan grande que enfrenta nuestra sociedad por el auge de estas tres derechas, que tiene diferencias entre ellas pero que comparten una agenda reaccionaria con diversos temas. Ese monstruo está representado por esas tres cabezas.
¿Legalizaría a Vox?
Soy muy claro con esto. Los partidos políticos no deben ser ilegalizados salvo que hayan cometido delitos recogidos en el Código Penal. Es importante que entendamos que la política es un instrumento para resolver las cuestiones a través del diálogo y la negociación. Vox es una expresión de un sentir sociológico que está en nuestro país, que tenemos que combatir a mi modo de entender, pero no desde el ámbito penal sino desde el cultural, pedagógico, periodístico, educativo. Vox es una fuerza que no representa sustancialmente nada nuevo, estaba dentro del PP, es una escisión del Partido Popular, pero sus valores son profundamente reaccionarios y antidemocráticos. Su exaltación del fascismo en algunos puntos es notoria. Eso no se va a resolver ilegalizando los partidos ni fundaciones, sino a través de un plan integral de promoción de los valores democráticos, de la mujer, de la igualdad. Eso es otro campo más complejo, pero más útil que la represión legal.
¿Ha sido el Gobierno de Sánchez de izquierdas?
Ha sido ambivalente, no ha sido lo suficientemente valiente como para abordar determinadas cuestiones. Si no llega a ser por Unidos Podemos, no tendríamos un salario mínimo interprofesional de 900 euros que dentro de su modestia es una subida del 22% y leyes sociales que se han ido aprobando en este pequeño trance de tiempo. Pero mi concepción de democracia es mucho más ambiciosa, implica que nadie debe pasar frío si no puede pagar la factura de la luz porque debería garantizarlo el Estado, por ejemplo. El PSOE no se ha atrevido en estos puntos, hemos propuesto nacionalizar las empresas estratégicas que ya fueron públicas en su momento y no han querido. Además, hemos propuesto regularizar los precios del alquiler y tampoco porque eso suponía enfrentarse a los bancos. El PSOE tiene mucha retórica, pero cuando se trata de enfrentarse al poder no se atreve en absoluto.
Hablaba de la unidad de la izquierda, vemos a sus socios de Podemos totalmente divididos. ¿Usted es más de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón?
Respetamos las discusiones y debates legítimos que tienen otras formaciones, igual que ellos los nuestros. Tanto Iglesias como Errejón representan parte de la solución de este país, necesitamos trabajar conjuntamente. No podemos prescindir de nadie. La izquierda atraviesa un momento irritante, en el que se producen divisiones, fracciones, formas bastante negativas de acción política. Tenemos que ser claros: o estamos unidos o la derecha va a estar ganando.
Unidos Podemos aparece en el último CIS en cuarta posición. ¿Cree que empezó todo a fastidiarse en las encuestas desde el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero?
No, hay que reconocer que ha habido muchas polémicas en torno a Podemos, también en IU y en otro puntos de la izquierda que han existido y afectado. Pero las tendencias de largo alcance, que son las que nos deben preocupar explican que desde enero o febrero de 2016 ya había un deterioro del espacio. Eso significa que no hemos sido capaces de atraer, movilizar y mantener a un votante. Sabiendo que es un escenario complejo, tenemos que ser capaces de ir a sacar el mejor resultado posible convenciendo a la gente que confió en nosotros por todo lo que nos jugamos como país. Pero los procesos son más largos, las decisiones de los líderes y de los dirigentes pueden ser acertadas o incorrectas, pero el mundo no depende solo de eso sino de tendencias de más alcance. A ver si somos capaces de hacer una remontada y sacar el mejor resultado.
Hablando de unidad y de líderes. El excoordinador de IU Gaspar Llamazares irá por Actúa a las elecciones generales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido retenerlo en su propio partido?
Llamazares fue coordinador de IU, ha sido parlamentario desde 1991, cuando yo tenía 6 años ya era diputado. Una persona con mucho conocimiento y experiencia, y es un activo importante de la izquierda. Nos hubiera gustado que hubiera mantenido su lealtad con IU, pero tuvo su opinión diversa. Ha organizado otro partido fuera de Izquierda Unida con el que ya tenía intención de competir. Es legítima la decisión, pero no la comparto y no es muy coherente. Pero es personal y de pequeño alcance, hay que respetar y espero que el espacio político que representa se pueda contar con ellos en el futuro. No nos podemos permitir el lujo de este tipo de fragmentaciones.
Hace tres años, en las elecciones de 2016, sólo se hablaba del posible sorpasso de Unidos Podemos al PSOE. ¿Es aquello ya el sueño de una noche de verano?
Está todo muy abierto, no necesariamente para las elecciones de abril. De la misma manera que hace un año hablábamos de la legislatura de Mariano Rajoy, ahora nos encontramos en un escenario totalmente distinto con un partido de extrema derecha explícito que va a entrar en el Parlamento. Todo cambia rápidamente, estamos en un escenario volátil. No sabemos qué va a pasar en abril pero menos todavía el año que viene. Estamos en recomposiciones permanentes, lo que hay que hacer es ser coherente con nuestros principios y valores. Tenemos la mejor propuesta para las familias trabajadoras y para la gente que se identifica con la izquierda. Vamos a ver si somos capaces de hacer crecer este espacio para que algún día gobernemos directamente que es lo queremos hacer.
Gobernar… Querían haber entrado en el Ejecutivo con Pedro Sánchez. ¿Le gustaría ser ministro?
No hay ninguna ambición personal en ser cargo ni público te diría. Lo que tenemos que hacer es acumular fuerza para poder llevar a cabo políticas desde el Gobierno. Lo hemos hecho así en municipios y en comunidades. IU tiene una solvencia demostrada en la gestión pública pero tenemos un horizonte de sociedad que implica que para conseguir esos apoyos necesitamos ganar también mucha legitimidad fuera de las instituciones. Lo importante es acumular fuerzas.
Los premios parlamentarios de Alberto Garzón
¿Quién es el mejor orador del Congreso?
No tendría uno. Pero hay claros aspirante como Aitor Esteban (PNV), Joan Tardá (ERC) o Pablo Bustinduy (Podemos). Personas que cuando suben a la tribuna la gente les escucha. Cosa que no es fácil.
¿El mejor debate que ha vivido en esta legislatura?
Es complicado. Han sido muy agrios, muy duros. La derecha cuando ha perdido el poder se ha radicalizado y se ha vuelto maleducada. Mucha violencia verbal. El debate de la moción de censura fue muy interesante, se recordará. La intervención que hizo Pablo Iglesias será uno de los puntos de referencia para ver qué pasó en estos años tan convulsos. Fue un gran debate, a pesar del rencor que mostró Mariano Rajoy.
¿Ha pasado vergüenza en el Hemiciclo?
Muchas veces. Estoy en muchas comisiones, colaboro con personas de otros partidos, PP, Ciudadanos, por ejemplo, en la comisión de investigación de la crisis, y la relación era cordial, el tono era amable en los pasillos… Pero cuando ves a sus líderes Pablo Casado y Albert Rivera en la tribuna, se ponen a insultar y mentir, utilizar un lenguaje belicista que incita al odio y al conflicto uno pasa vergüenza. Como ciudadano, bastante aterradora, por la expansión del odio al que promueven.
¿El diputado revelación?
Creo que Pablo Casado. Pero no por nada nuevo. Ha demostrado habilidad parlamentaria a la hora de subir y no leer discursos, pero el problema es el mensaje. Creerse eso es muy peligroso, ese belicismo, esa actitud de llamar golpistas, de hablar en términos guerracivilistas no solo es obsceno, es peligroso. Hay mucha gente que se deja guiar y se instala en un clima del que es muy difícil salir de ese discurso de extrema derecha que llevan Pablo Casado y otros. Es un problema para la democracia en España.
La entrada Entrevista: “El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder” aparece primero en Alberto Garzón.
March 4, 2019
SÍ a la unidad
Un buen amigo me contó hace unas semanas que, a la salida de un partido de fútbol, le preguntaron al filósofo Jean Paul Sartre por su opinión sobre el encuentro. Él contestó: “en el fútbol todo se complica por la presencia del rival”. Creo que aquella respuesta, de fino sarcasmo, podría ayudarnos a comprender lo que está sucediendo en la izquierda.
Partamos de una constatación. La situación de la izquierda es, como mínimo, irritante. Obsérvese por un momento el abanico de noticias publicadas durante los dos últimos meses, aunque algunas se hayan gestado desde hace mucho más tiempo. En Galicia una corriente de EnMarea ha decidido presentarse en solitario a las elecciones generales, encabezada por quien fuera su candidato en las pasadas elecciones autonómicas; en Cataluña una peculiar corriente de Catalunya en Comú ha decidido quebrar la unidad y pactar en las generales con una fuerza independentista; en Valencia el partido de Compromís ha anunciado que concurrirá a las próximas elecciones por separado; en Madrid la corriente de Íñigo Errejón ha salido de Podemos para montar una candidatura regional, y no está descartado que haya hasta tres candidaturas a la izquierda del PSOE; en Madrid ciudad la alcaldesa Manuela Carmena ha echado de facto a las organizaciones políticas para sustituirlas por un equipo de allegados y afines que sólo responden ante la propia Carmena; en Asturias el excoordinador de IU y diputado desde 1991, Gaspar Llamazares, rompió con IU y decidió montar un partido con el que presentarse a las elecciones europeas y ahora al Congreso de los Diputados. Podría seguir, pero creo que es suficiente…
No me digan que no es como para sumarse a aquella famosa sentencia de Estanislao Figueras pronunciada al dimitir de su cargo como Presidente de la I República y poco antes de irse del país: “estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Desde luego, a buen seguro cada uno de esos actores tiene su propia explicación, por supuesto razonada, de dicho modo de actuar. Pero este cúmulo de decisiones hacia una mayor fragmentación electoral han hecho modestas las pretensiones irónicas de La Vida de Brian. Y, además de hacernos perder el tiempo, han elevado el nivel de frustración y rabia de la base social de izquierdas de este país.
Todo ello, además, en un momento muy distinto al de 2015. En efecto, el espacio de la izquierda se ha estrechado en este tiempo. La ola reaccionaria que tenemos encima, no sólo en España, ha cambiado la dirección del viento que soplaba favorablemente hasta hace unos años. Estados Unidos, América Latina, Centroeuropa, Europa del Este y otras grandes regiones están siendo pasto del crecimiento del autoritarismo y la reacción. En España la izquierda nos hemos desmovilizado, la derecha se ha activado y radicalizado y la combinación nos ha llevado, de momento, a un gobierno reaccionario en Andalucía. Además, el PSOE ha conseguido crear un marco adecuado para su táctica electoral hasta tal punto que podría decirse que están inmersos en una larga campaña publicitaria desde la moción de censura. Todo ello, sumado a errores propios, ha ido cristalizando en un progresivo descenso del espacio político de Podemos, IU y las confluencias desde inicios de 2016.
Hay quien cree que todo esto puede cambiarse con golpes de efecto o creando nuevas plataformas y partidos que alumbren nuevas opciones. La historia, sin embargo, nos demuestra que las más de las veces se trata de meras operaciones en transición hacia otros espacios políticos más firmes. En ocasiones es oportunismo, a veces hasta personal, y otras veces es mero voluntarismo que no termina de cuajar. Otros creen, por el contrario, que es momento de refugiarse en espacios más cómodos y reducidos, aunque se asuma su más que probable escasa o nula representación institucional. Incluso vuelve cierto izquierdismo que rememora los viejos debates de la I Internacional acerca de la utilidad de estar en las instituciones. Como si no existieran opciones intermedias entre creer que la institución lo resuelve todo y creer que sin presencia institucional todo es más fácil.
Yo creo que hay alternativas. Para ello necesitamos una buena diagnosis, organizaciones coordinadas y un horizonte. Y todo ello aderezado con buenas dosis de realismo: en política además de las gestiones individuales de los dirigentes también importan, y diría que especialmente, las dinámicas sociopolíticas, las correlaciones de fuerzas y lo que en otro tiempo se llamaron “las condiciones objetivas”. Y tanto en la gestión del ciclo político que va desde 2011 a 2016 como en la actualidad no sólo han influido e influyen las buenas o malas decisiones de la izquierda, sino también las condiciones económicas e incluso las decisiones de los adversarios. Como en el fútbol, el otro equipo también juega y eso lo hace todo un poco más complicado.
En estos dos años Podemos ha sufrido mucho como consecuencia de una gran cantidad de polémicas de importante alcance. No pretendo entrar en ellas; basta con no negar que han existido. Pero como se puede observar en el repaso inicial, estas polémicas están lejos de ser una cuestión exclusiva de la fuerza morada. Como también están lejos de ser un asunto sólo vinculado a los errores propios. Por eso me parecen de tanta ingenuidad aquellas nuevas divisiones que están empujadas por la ilusión del “yo estoy libre de pecado”.
Creo que no engaño a nadie si recuerdo que enfrentamos un ciclo electoral complejo para la izquierda española. Y para el país. A los retos sociales, territoriales y ecológicos, sobre los que ya hemos abundado en otras ocasiones, hay que sumar los retos políticos que nos impone la amenaza del avance reaccionario, un hipotético gobierno de PSOE y Ciudadanos y una ley electoral que penaliza severamente la fragmentación electoral. No es poca cosa, y en consecuencia conviene no perder el norte.
Mi opción es clara: dar la batalla para atraer y movilizar el voto de la izquierda de la manera más unitaria posible. No podemos permitirnos el lujo de ir separados a las elecciones, porque lo que nos jugamos tiene que ver con si somos capaces de plantear un proyecto político alternativo al del neoliberalismo y la reacción. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias entre nosotros, desde culturales hasta organizativas, sino que la responsabilidad frente al futuro es compartida y de mucha mayor magnitud.
Yo creo firmemente en esta unidad estratégica, y por eso pido a militantes y simpatizantes de Izquierda Unida que voten SÍ al preacuerdo de unidad electoral con Podemos y otras fuerzas políticas. Votamos desde hoy lunes hasta el próximo domingo. Si sale favorable, después de las elecciones estaremos en condiciones de repensar, reconstruir, consolidar y fortalecer nuestro espacio político. Considero que no cabe otra opción razonable ni para Izquierda Unida, ni para la izquierda ni para las familias trabajadoras ni para España. Pero sin este acuerdo, y sin muchos otros, estaremos divididos, fragmentados y dispersos ante monstruos para los cuales, paradójicamente y a pesar de nuestra obstinación, somos esencialmente lo mismo.
La entrada SÍ a la unidad aparece primero en Alberto Garzón.
February 28, 2019
Entrevista: «El camino pasa por la unidad de IU con Podemos»
Publicada en eldiario.es por Aitor Riveiro
Fotografía de Marta Jara
El despacho que Alberto Garzón (Logroño, 1985) tiene en el Congreso está presidido por una bandera republicana. Tras el asiento del coordinador federal de IU, un tablero de ajedrez con algunas fichas movidas de su lugar. Una metáfora de la situación política tal y como la ve el futuro número 1 de Unidas Podemos por Málaga: «Lo que se va a decidir en abril son las piezas que conformarán el tablero para la España de dentro de 20 años».
Garzón recibe a eldiario.es el día después de que su organización cerrara con Podemos un acuerdo para concurrir juntos a las generales del 28A. Las bases de IU deben ratificarlo en referéndum. En Madrid, además, se consultará a militantes y simpatizantes sobre la alianza electoral para las autonómicas del 26 de mayo y a la dirección regional no le satisface lo que ofrece el partido de Pablo Iglesias. Para terminar de complicar la situación, habrá un enfrentamiento entre dos dirigentes relevantes para ocupar el número 3 de la lista por Madrid para las generales: el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y el exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
El líder de IU defiende durante la conversación que transcurre durante la tarde del jueves el acuerdo con Podemos, analiza el auge de la extrema derecha y la tradición histórica de la que viene, critica el «tacticismo» del PSOE desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura, lamenta el papel de los independentistas y expone las diferencias que existen entre el momento político actual y la ola que se vivió en 2015 y 2016. «Vivimos ante un tablero de juego conformado previamente, nosotros tenemos que ver cómo sortearlo», sostiene, con el ajedrez de fondo.
¿Están satisfechos con el acuerdo con Podemos?
Sí. Es el resultado de una negociación intensa, difícil y larga, pero que representa muy bien el espíritu de lo que pretendemos. Es un acuerdo que incorpora no solo las candidaturas, sino la proyección de lo que queremos hacer en la siguiente legislatura, del programa. Es un buen acuerdo para afrontar los retos que tenemos por delante.
Dice que ha sido largo y complicado. La unidad entre Podemos e IU se fraguó en 2016, ha operado durante tres años y había un acuerdo marco cerrado en 2018. ¿Por qué han tardado en concretarlo ahora?
El acuerdo de 2018 fue muy adecuado porque permitía flexibilidad. Nosotros hemos sido siempre partidarios de la unidad para afrontar los retos, pero hay que ver las singularidades allí donde la confluencia no puede ser impuesta.
En el caso de las generales, hemos tratado de cumplir nuestros objetivos políticos específicos: la visibilidad de IU y maximizar nuestro resultado electoral. Para eso, hay que movilizar y atraer mucho votante.
Usted será el cabeza de lista por Málaga. Esa opción estuvo sobre la mesa en 2015 y en 2016. Entonces, IU no lo valoró. ¿Por qué ahora sí?
Han pasado muchas cosas en este tiempo. El escenario es bastante diferente. Ahora mismo, además de los retos sociales, como el paro, la precariedad y el recorte de servicios públicos), el reto del colapso ecológico y el del modelo territorial, tenemos que sumar un reto electoral que implica un riesgo de que la derecha radicalizada y la extrema derecha tomen posiciones. Esto exige ser muy cuidadosos con nuestra táctica electoral. Cuanto más te juegas, más cuidadoso tienes que ser. Sobre todo en un entorno tan distinto al de 2016.
Por eso valoramos, y yo personalmente con especial ilusión, la posibilidad de volver a presentarme esta vez como cabeza de lista por Málaga. Había dos opciones: o ser el número 3 de Madrid, una mejora sobre 2016, o el 1 de Málaga. Ambos puestos son aparentemente fáciles de obtener, pero es bueno que haya diversidad y pluralidad de liderazgos conocidos y reconocidos por la población que no se concentren en una misma candidatura.
Hace hincapié en las diferencias entre el ciclo 2016 y el momento actual. Pero han pasado apenas tres años. ¿Qué ha pasado?
Hay una ola reaccionaria sobre nosotros. No solo en España. En toda Europa y en los países occidentales. No es casual lo que sucede en América Latina, con nuevos gobiernos de derechas autoritarios, o el resurgimiento de la extrema derecha en Europa. Somos parte de un mundo globalizado y tenemos también expresiones de esa misma realidad.
Entre 2011 y 2016 la agenda política estaba dominada por las cuestiones sociales o económicas. Hoy están dominadas por la agenda reaccionaria. Un cierre social para proteger a los nativos y donde los nacionalismos marcan las prioridades. La izquierda, en ese terreno, se mueve con enorme dificultad. Eso ha provocado, además de errores propios, un estrechamiento de las ideas progresistas y del campo de la izquierda alternativa. El terreno es complejo y exige altura de miras para entender bien cuáles son los retos, los adversarios y las tácticas adecuadas.
Este jueves ha salido el barómetro mensual del CIS y la independencia de Catalunya es identificada como el principal problema por el 3% de los españoles. Y si la pregunta es cómo afecta personalmente, el porcentaje baja al 1,7%. Pero la agenda mediática está dominada por un conflicto que importa muy poco a la mayoría de los españoles. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se sale de esa falsa, según el CIS, emergencia nacional?
El día de la manifestación de la Plaza de Colón [Madrid] hubo una gran manifestación en Galicia, y unos días antes la había habido en Valladolid, en defensa de la Sanidad pública. Había más manifestantes que en Colón, según los datos de la Delegación del Gobierno. En una se reclamaba reducir las listas de espera de diagnóstico y de operaciones o que haya médicos y pediatras en el ámbito rural. Apenas tuvo repercusión mediática en comparación con la otra, que era una manifestación promovida para evitar el diálogo. Es una reflexión que tiene que hacerse el mundo del periodismo, pero también el conjunto de la sociedad.
La mayoría le otorga más importancia a las cuestiones sociales, a las cosas del comer, pero no podemos creer por ello que las otras son inocuas. Las cuestiones nacionales, las relacionadas con sentimientos, pasiones y banderas, son las herramientas que ha encontrado la derecha reaccionaria para rearmarse. Han recuperado el discurso menendezpelayista de la España contra la antiEspaña. Y han movilizado mucho a sectores latentes y silentes que estaban dentro del PP y se están produciendo enormes convulsiones en el espacio de la derecha.
Este es un terreno que no nos va bien porque no somos nacionalistas. Y en una batalla entre nacionalistas, como se suele decir en el ámbito de la comunicación política, nadie compra camisetas de los árbitros. Se compran camisetas de los rivales, pero no de los árbitros. Nuestra propuesta es la más sensata, invita al diálogo y a la resolución de los problemas desde la negociación razonada. Pero es muy difícil hacerlo. Y eso yo creo que nos ha golpeado, pero tenemos que ser lo suficientemente hábiles para sortearlo.
No digo que sea el único elemento que explica la tendencia, pero es el vector que explica el rearme y crecimiento de la derecha.
¿Y qué cree que hay que modificar el discurso, la forma en la que venden esa idea, o hay que dejar de apostar por esa solución basada en el diálogo, la plurinacionalidad y un referéndum pactado?
En el siglo XIX, en el incipiente movimiento obrero que nacía del republicanismo radical, en los años de la Revolución La Gloriosa que dio luz al nacimiento de la I República, la gente en Cádiz y en Andalucía salía a la calle al grito de «¡Viva la República Federal!». El federalismo es un elemento abstracto, poco vinculado con los problemas materiales de la vida, pero esa gente salía porque «República Federal» significaba mucho más que todo eso. Significaba abolir los quintos y evitar que los pobres fueran a la guerra a morir o bajar los impuestos que pagaba la clase trabajadora.
Eso significaba la República Federal. Pero fue derrotada. Como los intentos de avanzar en un sentido progresista. El gran problema de la izquierda española es que ha tenido momentos muy breves de victoria. Son experiencias cortadas muy deprisa. Así se explica que quienes han ganado todas esas batallas han sido capaces de hacer dominante su discurso sobre qué es España y qué no lo es. Y esa visión patrimonialista es lo que escuchamos en Casado o en Rivera. Es lo mismo que se escuchaba a Primo de Rivera o a Cánovas del Castillo. Hay un hilo que les vincula con una idea mitificada y reaccionaria de España y nosotros hemos tenido muchos problemas para hacer valer la idea de una España distinta, que existe.
Ahora debemos ser capaces de recuperarla. No vamos a renunciar a la única vía que creemos que puede resolver el problema, la República Federal y el diálogo. Pero para que sea solución hay que incorporar la idea a un proyecto de país que nos hable de futuro, de la sanidad, del colapso ecológico, de feminismo, de despoblación, de sanidad, de educación, de la factura de la luz. O se habla de eso, o quedaremos sumidos en abstracciones teóricas que solo entenderán unos cuantos.
¿Entiendo entonces que se intentará reformular el discurso territorial de alguna manera de aquí a las elecciones?
Hay que enfrentar la ola reaccionaria. Y hay que ser hábiles. No renunciar a los principios pero ser muy pedagógicos. Con el ánimo a flor de piel en la cuestión nacional, hay que ser mucho más pedagógico. Es muy complicado explicar una propuesta que no pasa por alimentar esa pasión.
Pero nosotros no podemos renunciar a nuestra solución para Catalunya porque es la única viable. ni se va a poder declarar la independencia en Catalunya en contra de la mitad de la población ni se puede negar que hay dos millones de independentistas y no se puede mandar a todos a la cárcel. Entre medias tienen que surgir las soluciones, que deben abordar el problema de raíz. Aunque sabemos que en el corto plazo probablemente no sea lo más rentable. Es más rentable subirse a la ola del nacionalismo, pero nosotros tenemos que combatir la ola.
Retomando el acuerdo con Podemos. Usted mismo en sus informes internos y los órganos de IU han puesto en duda la continuidad del espacio de Unidos Podemos. ¿En algún momento se han planteado concurrir en solitario?
No creo que hayamos puesto en duda nunca el espacio político, lo que hemos señalado son deficiencias y errores claros que quizá en su momento no supimos ver y que hemos tratado de corregir. La unidad es una estrategia, no un fin en sí mismo. Es un instrumento para conseguir objetivos. Y creemos en esa unidad. Frente a los monstruos de la derecha y los retos que asumimos como izquierda, como país y como planeta, necesitamos la unidad. Incluso, de forma práctica, para sortear los problemas que nos pone el sistema electoral.
Yo no contemplo otra opción que no sea ir en unidad. Esto está en nuestra tradición política. IU tiene una organización para estar orgullosos, con una militancia que está en cada conflicto social, seguimos llamando a la afiliación y tenemos una cultura histórica en favor de la unidad. Hay una anécdota que me contó Felipe Alcaraz [exdirigente andaluz del PCE]. En 1933 Pepe Díaz tuvo que ir a Málaga a defender la unidad del PCE con un frente antifascista, viendo los monstruos que venían del fascismo. Se encontró con que los militantes querían presentarse solos, con sus siglas. Estaban convencidos de que los aliados, en ese caso el PSOE, eran traidores y enemigos. Pepe Díaz antepuso los intereses de su clase social y de su país a los intereses del partido. Y lo que hizo fue quemar las papeletas del PCE para que no se presentaran en solitario. Tendría un coste personal para él, pero se consiguió el diputado, fue Cayetano Bolívar, y en 1936 la experiencia se repitió en todo el país.
Esa experiencia histórica es el reflejo de que siempre ha habido en la izquierda una pulsión de entender que las estrategias de unidad dependen del contexto. Y hay contextos en los que uno no puede mirarse el ombligo.
Esta historia de 1933 se puede trasladar, con todos los matices, al Madrid de 2019, donde hay también querencia por las siglas. Está sobre la mesa la posibilidad de que haya hasta cuatro papeletas en el bloque progresista. ¿Es posible que IU y Podemos no confluyan en Madrid para el 26 de mayo?
Lo que suceda va a depender de la militancia de IU en Madrid. Afortunadamente tenemos esos mecanismos de decisión y podemos equivocarnos, pero mejor equivocarse de forma colectiva. Es posible que estemos más cerca de acertar si pensamos colectivamente.
Yo creo que el único camino posible para nuestra clase social y nuestros objetivos pasa por la unidad. No concibo de qué manera la fragmentación electoral en unas circunstancias como esta beneficia a la izquierda y a nuestra clase social. En Madrid hay opciones de que se repita el escenario andaluz, en el que las tres derechas radicalizadas y reaccionarias se pueden poner de acuerdo en una agenda reaccionaria sobre los derechos civiles, que nos lleva a los momentos sombríos del siglo XX, sino que pactan medidas de clase claramente encaminadas a retroceder al siglo XIX en materia de relaciones laborales.
Frente a esto, hay un PSOE que titubea y es capaz de salvar a Pablo Casado de una comparecencia sobre las irregularidades de su máster; Íñigo Errejón, que decidió salirse de Podemos; Podemos que es nuestro aliado natural; y habría una candidatura más, la de IU. No termino de comprender de qué manera eso beneficia a las familias trabajadoras de Madrid.
Nuestra perspectiva, lo que dicen los documentos de IU y del PCE, lo que dice esa tradición que enfrentó a Pepe Díaz frente a [José] Bullejos, que era el dirigente en Málaga que quería ir en solitario, habla de otra cosa. Habla de la necesidad de la unidad y de escuchar en la calle lo que quiere la gente. Y creo que la gente no está pensando en estas cuestiones de las que hablamos dentro de los partidos.
Para el número 3 de la candidatura por Madrid para las generales habrá primarias y se postulan dos candidatos, Enrique Santiago y Carlos Sánchez Mato. ¿A cuál apoyará?
Carlos Sánchez Mato es una de las mejores cabezas que tenemos en IU, y su trabajo así lo acredita. Además de ser compañero de pluma en este medio en muchas ocasiones, cuento con él en la dirección federal. Somos además, amigos. ¡Incluso es el concejal que me casó! Por eso espero y deseo que llegue a un acuerdo con la candidatura de Enrique. Porque la candidatura de primarias en Madrid que se referencia en la mía es la del compañero Enrique Santiago, que será un estupendo diputado.
Hay otro referéndum, para ratificar la alianza estatal con Podemos. ¿Temen que salga un ‘no’?
Todo referéndum sirve para pulsar el clima de la organización. Hemos tenido dos recientes, similares al de Madrid y al estatal, en Valencia y en Extremadura. En ambos lugares la militancia ha votado a favor de la unidad. Un acuerdo es un espacio en común y todas las organizaciones ceden. Nunca pude haber un acuerdo 100% satisfactorio porque entonces la otra parte no firmaría el acuerdo. Siempre habrá críticas y descontento, pero como decía antes no veo el fundamento de invitar a que IU, en un sistema electoral como el actual y en un clima de auge de la derecha reaccionaria, se presente en solitario. No termino de ver de qué manera ese ‘no’ puede ayudar a las familias trabajadores. Yo no me metí en política por un interés corporativista, sino por un interés de clase. Y en ese sentido, la clase debe imponerse a los intereses espurios de las organizaciones.
Comentaba antes las diferencias entre 2016 y 2019. Después de tres años de experiencia de Unidos Podemos, con esos problemas en Madrid, Asturias o Murcia. ¿Qué le pasa al espacio de Unidos Podemos que no parece terminar de cuajar?
Yo trato de evitar ser voluntarista. Trato de evitar confundir mis deseos con la posibilidad de su factibilidad. Existen las relaciones objetivas y las correlaciones de fuerzas. Eso es lo que tenemos que cambiar para conseguir que las cosas salgan como nos gustaría.
En el espacio de Unidos Podemos hemos conseguido avances y mejoras en defensa de nuestros objetivos políticos. Con poca calle y mucho Parlamento, desgraciadamente, aunque ha sido un trabajo muy importante. Si vemos discursos como los de Pablo Bustinduy o Alberto Montero, con etiqueta errejonista; de Rafa Mayoral o Irene Montero, adscritos al pablismo; los nuestros, los de IU; los de En Comú Podem; y los de En Marea, todos hablamos de la factura de la luz, de la necesidad de regular los precios del alquiler o de las irregularidades y corrupciones de la Casa Real. Todo eso es fundamental ponerlo en valor. También habrá habido malas gestiones, pero no podemos reducir el análisis de la evolución a la gestión. Hay otro contexto que explica en gran medida por qué nuestro espacio ha tenido dificultades para crecer. Estas cuestiones que planteo, que seguro que tienen la aprobación de la mayoría de la población o seguro de las familias trabajadoras, no han tenido la misma repercusión que cuestiones irrelevantes como las disputas internas o las compras de viviendas de determinada gente. Vivimos ante un tablero de juego conformado previamente, nosotros tenemos que ver cómo sortearlo.
Como saldo neto, hablamos de un grupo y un espacio político absolutamente necesario en nuestro país, que ha cuajado bien.
Hablaba de la legislatura que hoy termina, que se puede dividir en dos fases muy diferentes. ¿Qué balance hace de los meses de colaboración con el PSOE y con el Gobierno de Pedro Sánchez?
Hay dos planos. El primero, de frustración política. Hemos conseguido cosas muy importantes, como la subida del SMI que el otro día denunciaba Albert Rivera como un error lo que denota la clase social a la que representa. Evidentemente ayuda a las familias trabajadoras de este país y eso es gracias a nosotros. No se puede poner en duda.
Pero al mismo tiempo, el PSOE ha sido el PSOE de toda la vida. Por un interés tacticista ha adelantado las elecciones al 28 de abril y con ello se ha cargado la derogación de la ley mordaza. Estaba ya en el trámite final, le quedaban dos o tres semanas. La ley mordaza del PP contra los derechos civiles se iba a derogar. Y el PSOE ha puesto por delante su interés partidista y táctico antes que cumplir con los compromisos que justificaron la moción de censura. También ha habido falta de valentía y de voluntad para abordar grandes retos. Es el caso de Alcoa, que no la han querido nacionalizar. La ministra de Trabajo dijo que eso era de comunistas cuando aparece en la Constitución. O la regulación del precio del alquiler, ya veremos que ocurre en este tiempo electoral.
El PSOE se ha encontrado esta situación. Hicieron una moción que pensaban que no iba a salir. Y han ido manejándose bien en este entorno.
Les ha favorecido ese segundo plano. Los partidos independentistas apostaron de forma correcta por abrir cauces de diálogo con el Gobierno, que iba a ser más sensible que la derecha. Pero en un determinado momento han preferido el ‘cuanto peor, mejor’. Y han preferido liquidar la legislatura por elementos tácticos. La sensación que me quedo es que los diferentes actores del independentismo tienen miedo a ser el primero en frenar. Creen que el primero que frene será considerado traidor. Al final, te encuentras con una situación que no ha ayudado a las familias trabajadoras de Catalunya que no salgan adelante los Presupuestos.
¿El Gobierno es responsable también de esa ruptura? O Pedro Sánchez no podía ir más allá de lo que fue?
El PSOE ha tenido siempre mirando de reojo a las tres derechas. Eso le ha condicionado su acción. Además, tiene unas contradicciones internas muy importantes, solo hay que escuchar a Alfonso Guerra. El PSOE tuvo la voluntad de hablar, pero no fue lo suficientemente valiente. Y ante un problema del calado de este, tienes que asumir el coste que supone ser valiente. Hoy vemos en el juicio del Procés a dirigentes del PP reconocer que hubo un mediador, cuando hace un par de semanas toda la derecha, incluido el PP, se manifestó contra la existencia de un mediador.
La derecha en este país nunca ha llevado bien perder el Gobierno y el poder, eso ha condicionado mucho la actitud del PSOE. El PSOE podría al menos haber sido más claro. No es tan difícil decir que quieres hablar con el independentismo y al final hay que hablar de todo. Uno no puede restringir de lo que habla en un conflicto político.
El PSOE ha jugado de forma táctica desde el 2 de diciembre, cuando pensaron que el discurso sobre Catalunya les penalizó en las urnas. Desde entonces, han buscado la excusa para anticipar las elecciones.
Pero no parece que, en el mejor de los casos, haya mucha alternativa para ustedes que no pase por un entendimiento postelectoral con el PSOE y con los partidos independentistas y de ideologías diversas, como puede ser el PNV. ¿Hay opciones para que ese bloque se constituya después del 28 de abril?
Vivimos en un tiempo de enorme volatilidad y es imposible anticipar qué va a ocurrir. Como hablábamos antes, nuestro país tiene por delante el reto social, el empobrecimiento y el retroceso al siglo XIX en las relaciones laborales. Eso hay que abordarlo con valentía. Y eso solo se puede hacer desde alianzas de la izquierda. El reto ecológico requiere no solo a la izquierda, sino a una izquierda consecuente que entienda que el capitalismo es el problema.
Pero el reto territorial puede abordarse con gente que, aunque sea de derechas, asuma las reglas de la democracia en un sentido más puro y menos estrecho que limitarlo a la Constitución de 1978.
¿Podría armarse una mayoría estable de Gobierno?
El problema es que el sistema tiene incentivos perversos que empujan a los partidos a no pensar en el medio ni en el largo plazo. De tal manera que el PSOE, como otros, piensan en las siguientes elecciones. Eso es un gran obstáculo para resolver problemas de tal magnitud que no se van resolver en una única legislatura. El tiempo de la política exige unos comportamientos, unos ritmos y una agresividad que no son los mejores para resolver los problemas más profundos. Nosotros debemos hacer prevaler nuestro principios y nunca abandonarlos por tacticismo. Nunca jamás.
Una de las hipótesis que más se contemplan en los centros de poder de nuestro país es que el PSOE pacte con Ciudadanos. Es el escenario preferido para las grandes empresas de nuestro país porque creen que va mejor para sus intereses. Yo creo que es un escenario muy negativo para las familias trabajadoras. Pero para que el PSOE quiere optar por un escenario distinto y que nosotros pudiéramos tener una posición de dirección en ese bloque, necesitamos hacer un trabajo muy, muy, muy fino de atraer y movilizar al votante de izquierdas.
En última instancia, lo que se va a decidir en abril son las piezas que conformarán el tablero para la España de dentro de 20 años. Cuando mi hija, que ahora tiene siete meses, tenga 20 años, ¿nos va a decir que lo hicimos bien o lo hicimos mal? Sobre esta óptica yo respondo las preguntas sobre la unidad. ¿Me va a echar la culpa porque mi organización miró más hacia sí misma que hacia las siguientes generaciones? ¿Qué nos va a decir sobre el conflicto ecológico? Soy escéptico con respecto del comportamiento de los otros partidos. La mejor caricatura es Ciudadanos, capaz de cambiar el discurso en una sola semana en virtud de lo que digan las encuestas.
Ustedes votaron en contra de una investidura de Pedro Sánchez apoyado en un acuerdo con Ciudadanos. Un escenario que usted mismo dice que se puede repetir, con el incentivo de que no se trataría de evitar al PP de Rajoy, sino al PP de Casado y a Vox. ¿Tomarían la misma decisión?
Es un futurible demasiado hipotético. Vivimos un escenario muy volátil. Ni las encuestas son capaces de arrojar luz. Atribuir escaños con 1.000 entrevistados es una locura. La política no es determinista, depende de los contextos. Es probable que de aquí a muchos meses no se cierre nada.
La entrada Entrevista: «El camino pasa por la unidad de IU con Podemos» aparece primero en Alberto Garzón.
Entrevista: “El camino pasa por la unidad de IU con Podemos”
Publicada en eldiario.es por Aitor Riveiro
Fotografía de Marta Jara
El despacho que Alberto Garzón (Logroño, 1985) tiene en el Congreso está presidido por una bandera republicana. Tras el asiento del coordinador federal de IU, un tablero de ajedrez con algunas fichas movidas de su lugar. Una metáfora de la situación política tal y como la ve el futuro número 1 de Unidas Podemos por Málaga: “Lo que se va a decidir en abril son las piezas que conformarán el tablero para la España de dentro de 20 años”.
Garzón recibe a eldiario.es el día después de que su organización cerrara con Podemos un acuerdo para concurrir juntos a las generales del 28A. Las bases de IU deben ratificarlo en referéndum. En Madrid, además, se consultará a militantes y simpatizantes sobre la alianza electoral para las autonómicas del 26 de mayo y a la dirección regional no le satisface lo que ofrece el partido de Pablo Iglesias. Para terminar de complicar la situación, habrá un enfrentamiento entre dos dirigentes relevantes para ocupar el número 3 de la lista por Madrid para las generales: el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y el exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
El líder de IU defiende durante la conversación que transcurre durante la tarde del jueves el acuerdo con Podemos, analiza el auge de la extrema derecha y la tradición histórica de la que viene, critica el “tacticismo” del PSOE desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura, lamenta el papel de los independentistas y expone las diferencias que existen entre el momento político actual y la ola que se vivió en 2015 y 2016. “Vivimos ante un tablero de juego conformado previamente, nosotros tenemos que ver cómo sortearlo”, sostiene, con el ajedrez de fondo.
¿Están satisfechos con el acuerdo con Podemos?
Sí. Es el resultado de una negociación intensa, difícil y larga, pero que representa muy bien el espíritu de lo que pretendemos. Es un acuerdo que incorpora no solo las candidaturas, sino la proyección de lo que queremos hacer en la siguiente legislatura, del programa. Es un buen acuerdo para afrontar los retos que tenemos por delante.
Dice que ha sido largo y complicado. La unidad entre Podemos e IU se fraguó en 2016, ha operado durante tres años y había un acuerdo marco cerrado en 2018. ¿Por qué han tardado en concretarlo ahora?
El acuerdo de 2018 fue muy adecuado porque permitía flexibilidad. Nosotros hemos sido siempre partidarios de la unidad para afrontar los retos, pero hay que ver las singularidades allí donde la confluencia no puede ser impuesta.
En el caso de las generales, hemos tratado de cumplir nuestros objetivos políticos específicos: la visibilidad de IU y maximizar nuestro resultado electoral. Para eso, hay que movilizar y atraer mucho votante.
Usted será el cabeza de lista por Málaga. Esa opción estuvo sobre la mesa en 2015 y en 2016. Entonces, IU no lo valoró. ¿Por qué ahora sí?
Han pasado muchas cosas en este tiempo. El escenario es bastante diferente. Ahora mismo, además de los retos sociales, como el paro, la precariedad y el recorte de servicios públicos), el reto del colapso ecológico y el del modelo territorial, tenemos que sumar un reto electoral que implica un riesgo de que la derecha radicalizada y la extrema derecha tomen posiciones. Esto exige ser muy cuidadosos con nuestra táctica electoral. Cuanto más te juegas, más cuidadoso tienes que ser. Sobre todo en un entorno tan distinto al de 2016.
Por eso valoramos, y yo personalmente con especial ilusión, la posibilidad de volver a presentarme esta vez como cabeza de lista por Málaga. Había dos opciones: o ser el número 3 de Madrid, una mejora sobre 2016, o el 1 de Málaga. Ambos puestos son aparentemente fáciles de obtener, pero es bueno que haya diversidad y pluralidad de liderazgos conocidos y reconocidos por la población que no se concentren en una misma candidatura.
Hace hincapié en las diferencias entre el ciclo 2016 y el momento actual. Pero han pasado apenas tres años. ¿Qué ha pasado?
Hay una ola reaccionaria sobre nosotros. No solo en España. En toda Europa y en los países occidentales. No es casual lo que sucede en América Latina, con nuevos gobiernos de derechas autoritarios, o el resurgimiento de la extrema derecha en Europa. Somos parte de un mundo globalizado y tenemos también expresiones de esa misma realidad.
Entre 2011 y 2016 la agenda política estaba dominada por las cuestiones sociales o económicas. Hoy están dominadas por la agenda reaccionaria. Un cierre social para proteger a los nativos y donde los nacionalismos marcan las prioridades. La izquierda, en ese terreno, se mueve con enorme dificultad. Eso ha provocado, además de errores propios, un estrechamiento de las ideas progresistas y del campo de la izquierda alternativa. El terreno es complejo y exige altura de miras para entender bien cuáles son los retos, los adversarios y las tácticas adecuadas.
Este jueves ha salido el barómetro mensual del CIS y la independencia de Catalunya es identificada como el principal problema por el 3% de los españoles. Y si la pregunta es cómo afecta personalmente, el porcentaje baja al 1,7%. Pero la agenda mediática está dominada por un conflicto que importa muy poco a la mayoría de los españoles. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se sale de esa falsa, según el CIS, emergencia nacional?
El día de la manifestación de la Plaza de Colón [Madrid] hubo una gran manifestación en Galicia, y unos días antes la había habido en Valladolid, en defensa de la Sanidad pública. Había más manifestantes que en Colón, según los datos de la Delegación del Gobierno. En una se reclamaba reducir las listas de espera de diagnóstico y de operaciones o que haya médicos y pediatras en el ámbito rural. Apenas tuvo repercusión mediática en comparación con la otra, que era una manifestación promovida para evitar el diálogo. Es una reflexión que tiene que hacerse el mundo del periodismo, pero también el conjunto de la sociedad.
La mayoría le otorga más importancia a las cuestiones sociales, a las cosas del comer, pero no podemos creer por ello que las otras son inocuas. Las cuestiones nacionales, las relacionadas con sentimientos, pasiones y banderas, son las herramientas que ha encontrado la derecha reaccionaria para rearmarse. Han recuperado el discurso menendezpelayista de la España contra la antiEspaña. Y han movilizado mucho a sectores latentes y silentes que estaban dentro del PP y se están produciendo enormes convulsiones en el espacio de la derecha.
Este es un terreno que no nos va bien porque no somos nacionalistas. Y en una batalla entre nacionalistas, como se suele decir en el ámbito de la comunicación política, nadie compra camisetas de los árbitros. Se compran camisetas de los rivales, pero no de los árbitros. Nuestra propuesta es la más sensata, invita al diálogo y a la resolución de los problemas desde la negociación razonada. Pero es muy difícil hacerlo. Y eso yo creo que nos ha golpeado, pero tenemos que ser lo suficientemente hábiles para sortearlo.
No digo que sea el único elemento que explica la tendencia, pero es el vector que explica el rearme y crecimiento de la derecha.
¿Y qué cree que hay que modificar el discurso, la forma en la que venden esa idea, o hay que dejar de apostar por esa solución basada en el diálogo, la plurinacionalidad y un referéndum pactado?
En el siglo XIX, en el incipiente movimiento obrero que nacía del republicanismo radical, en los años de la Revolución La Gloriosa que dio luz al nacimiento de la I República, la gente en Cádiz y en Andalucía salía a la calle al grito de “¡Viva la República Federal!”. El federalismo es un elemento abstracto, poco vinculado con los problemas materiales de la vida, pero esa gente salía porque “República Federal” significaba mucho más que todo eso. Significaba abolir los quintos y evitar que los pobres fueran a la guerra a morir o bajar los impuestos que pagaba la clase trabajadora.
Eso significaba la República Federal. Pero fue derrotada. Como los intentos de avanzar en un sentido progresista. El gran problema de la izquierda española es que ha tenido momentos muy breves de victoria. Son experiencias cortadas muy deprisa. Así se explica que quienes han ganado todas esas batallas han sido capaces de hacer dominante su discurso sobre qué es España y qué no lo es. Y esa visión patrimonialista es lo que escuchamos en Casado o en Rivera. Es lo mismo que se escuchaba a Primo de Rivera o a Cánovas del Castillo. Hay un hilo que les vincula con una idea mitificada y reaccionaria de España y nosotros hemos tenido muchos problemas para hacer valer la idea de una España distinta, que existe.
Ahora debemos ser capaces de recuperarla. No vamos a renunciar a la única vía que creemos que puede resolver el problema, la República Federal y el diálogo. Pero para que sea solución hay que incorporar la idea a un proyecto de país que nos hable de futuro, de la sanidad, del colapso ecológico, de feminismo, de despoblación, de sanidad, de educación, de la factura de la luz. O se habla de eso, o quedaremos sumidos en abstracciones teóricas que solo entenderán unos cuantos.
¿Entiendo entonces que se intentará reformular el discurso territorial de alguna manera de aquí a las elecciones?
Hay que enfrentar la ola reaccionaria. Y hay que ser hábiles. No renunciar a los principios pero ser muy pedagógicos. Con el ánimo a flor de piel en la cuestión nacional, hay que ser mucho más pedagógico. Es muy complicado explicar una propuesta que no pasa por alimentar esa pasión.
Pero nosotros no podemos renunciar a nuestra solución para Catalunya porque es la única viable. ni se va a poder declarar la independencia en Catalunya en contra de la mitad de la población ni se puede negar que hay dos millones de independentistas y no se puede mandar a todos a la cárcel. Entre medias tienen que surgir las soluciones, que deben abordar el problema de raíz. Aunque sabemos que en el corto plazo probablemente no sea lo más rentable. Es más rentable subirse a la ola del nacionalismo, pero nosotros tenemos que combatir la ola.
Retomando el acuerdo con Podemos. Usted mismo en sus informes internos y los órganos de IU han puesto en duda la continuidad del espacio de Unidos Podemos. ¿En algún momento se han planteado concurrir en solitario?
No creo que hayamos puesto en duda nunca el espacio político, lo que hemos señalado son deficiencias y errores claros que quizá en su momento no supimos ver y que hemos tratado de corregir. La unidad es una estrategia, no un fin en sí mismo. Es un instrumento para conseguir objetivos. Y creemos en esa unidad. Frente a los monstruos de la derecha y los retos que asumimos como izquierda, como país y como planeta, necesitamos la unidad. Incluso, de forma práctica, para sortear los problemas que nos pone el sistema electoral.
Yo no contemplo otra opción que no sea ir en unidad. Esto está en nuestra tradición política. IU tiene una organización para estar orgullosos, con una militancia que está en cada conflicto social, seguimos llamando a la afiliación y tenemos una cultura histórica en favor de la unidad. Hay una anécdota que me contó Felipe Alcaraz [exdirigente andaluz del PCE]. En 1933 Pepe Díaz tuvo que ir a Málaga a defender la unidad del PCE con un frente antifascista, viendo los monstruos que venían del fascismo. Se encontró con que los militantes querían presentarse solos, con sus siglas. Estaban convencidos de que los aliados, en ese caso el PSOE, eran traidores y enemigos. Pepe Díaz antepuso los intereses de su clase social y de su país a los intereses del partido. Y lo que hizo fue quemar las papeletas del PCE para que no se presentaran en solitario. Tendría un coste personal para él, pero se consiguió el diputado, fue Cayetano Bolívar, y en 1936 la experiencia se repitió en todo el país.
Esa experiencia histórica es el reflejo de que siempre ha habido en la izquierda una pulsión de entender que las estrategias de unidad dependen del contexto. Y hay contextos en los que uno no puede mirarse el ombligo.
Esta historia de 1933 se puede trasladar, con todos los matices, al Madrid de 2019, donde hay también querencia por las siglas. Está sobre la mesa la posibilidad de que haya hasta cuatro papeletas en el bloque progresista. ¿Es posible que IU y Podemos no confluyan en Madrid para el 26 de mayo?
Lo que suceda va a depender de la militancia de IU en Madrid. Afortunadamente tenemos esos mecanismos de decisión y podemos equivocarnos, pero mejor equivocarse de forma colectiva. Es posible que estemos más cerca de acertar si pensamos colectivamente.
Yo creo que el único camino posible para nuestra clase social y nuestros objetivos pasa por la unidad. No concibo de qué manera la fragmentación electoral en unas circunstancias como esta beneficia a la izquierda y a nuestra clase social. En Madrid hay opciones de que se repita el escenario andaluz, en el que las tres derechas radicalizadas y reaccionarias se pueden poner de acuerdo en una agenda reaccionaria sobre los derechos civiles, que nos lleva a los momentos sombríos del siglo XX, sino que pactan medidas de clase claramente encaminadas a retroceder al siglo XIX en materia de relaciones laborales.
Frente a esto, hay un PSOE que titubea y es capaz de salvar a Pablo Casado de una comparecencia sobre las irregularidades de su máster; Íñigo Errejón, que decidió salirse de Podemos; Podemos que es nuestro aliado natural; y habría una candidatura más, la de IU. No termino de comprender de qué manera eso beneficia a las familias trabajadoras de Madrid.
Nuestra perspectiva, lo que dicen los documentos de IU y del PCE, lo que dice esa tradición que enfrentó a Pepe Díaz frente a [José] Bullejos, que era el dirigente en Málaga que quería ir en solitario, habla de otra cosa. Habla de la necesidad de la unidad y de escuchar en la calle lo que quiere la gente. Y creo que la gente no está pensando en estas cuestiones de las que hablamos dentro de los partidos.
Para el número 3 de la candidatura por Madrid para las generales habrá primarias y se postulan dos candidatos, Enrique Santiago y Carlos Sánchez Mato. ¿A cuál apoyará?
Carlos Sánchez Mato es una de las mejores cabezas que tenemos en IU, y su trabajo así lo acredita. Además de ser compañero de pluma en este medio en muchas ocasiones, cuento con él en la dirección federal. Somos además, amigos. ¡Incluso es el concejal que me casó! Por eso espero y deseo que llegue a un acuerdo con la candidatura de Enrique. Porque la candidatura de primarias en Madrid que se referencia en la mía es la del compañero Enrique Santiago, que será un estupendo diputado.
Hay otro referéndum, para ratificar la alianza estatal con Podemos. ¿Temen que salga un ‘no’?
Todo referéndum sirve para pulsar el clima de la organización. Hemos tenido dos recientes, similares al de Madrid y al estatal, en Valencia y en Extremadura. En ambos lugares la militancia ha votado a favor de la unidad. Un acuerdo es un espacio en común y todas las organizaciones ceden. Nunca pude haber un acuerdo 100% satisfactorio porque entonces la otra parte no firmaría el acuerdo. Siempre habrá críticas y descontento, pero como decía antes no veo el fundamento de invitar a que IU, en un sistema electoral como el actual y en un clima de auge de la derecha reaccionaria, se presente en solitario. No termino de ver de qué manera ese ‘no’ puede ayudar a las familias trabajadores. Yo no me metí en política por un interés corporativista, sino por un interés de clase. Y en ese sentido, la clase debe imponerse a los intereses espurios de las organizaciones.
Comentaba antes las diferencias entre 2016 y 2019. Después de tres años de experiencia de Unidos Podemos, con esos problemas en Madrid, Asturias o Murcia. ¿Qué le pasa al espacio de Unidos Podemos que no parece terminar de cuajar?
Yo trato de evitar ser voluntarista. Trato de evitar confundir mis deseos con la posibilidad de su factibilidad. Existen las relaciones objetivas y las correlaciones de fuerzas. Eso es lo que tenemos que cambiar para conseguir que las cosas salgan como nos gustaría.
En el espacio de Unidos Podemos hemos conseguido avances y mejoras en defensa de nuestros objetivos políticos. Con poca calle y mucho Parlamento, desgraciadamente, aunque ha sido un trabajo muy importante. Si vemos discursos como los de Pablo Bustinduy o Alberto Montero, con etiqueta errejonista; de Rafa Mayoral o Irene Montero, adscritos al pablismo; los nuestros, los de IU; los de En Comú Podem; y los de En Marea, todos hablamos de la factura de la luz, de la necesidad de regular los precios del alquiler o de las irregularidades y corrupciones de la Casa Real. Todo eso es fundamental ponerlo en valor. También habrá habido malas gestiones, pero no podemos reducir el análisis de la evolución a la gestión. Hay otro contexto que explica en gran medida por qué nuestro espacio ha tenido dificultades para crecer. Estas cuestiones que planteo, que seguro que tienen la aprobación de la mayoría de la población o seguro de las familias trabajadoras, no han tenido la misma repercusión que cuestiones irrelevantes como las disputas internas o las compras de viviendas de determinada gente. Vivimos ante un tablero de juego conformado previamente, nosotros tenemos que ver cómo sortearlo.
Como saldo neto, hablamos de un grupo y un espacio político absolutamente necesario en nuestro país, que ha cuajado bien.
Hablaba de la legislatura que hoy termina, que se puede dividir en dos fases muy diferentes. ¿Qué balance hace de los meses de colaboración con el PSOE y con el Gobierno de Pedro Sánchez?
Hay dos planos. El primero, de frustración política. Hemos conseguido cosas muy importantes, como la subida del SMI que el otro día denunciaba Albert Rivera como un error lo que denota la clase social a la que representa. Evidentemente ayuda a las familias trabajadoras de este país y eso es gracias a nosotros. No se puede poner en duda.
Pero al mismo tiempo, el PSOE ha sido el PSOE de toda la vida. Por un interés tacticista ha adelantado las elecciones al 28 de abril y con ello se ha cargado la derogación de la ley mordaza. Estaba ya en el trámite final, le quedaban dos o tres semanas. La ley mordaza del PP contra los derechos civiles se iba a derogar. Y el PSOE ha puesto por delante su interés partidista y táctico antes que cumplir con los compromisos que justificaron la moción de censura. También ha habido falta de valentía y de voluntad para abordar grandes retos. Es el caso de Alcoa, que no la han querido nacionalizar. La ministra de Trabajo dijo que eso era de comunistas cuando aparece en la Constitución. O la regulación del precio del alquiler, ya veremos que ocurre en este tiempo electoral.
El PSOE se ha encontrado esta situación. Hicieron una moción que pensaban que no iba a salir. Y han ido manejándose bien en este entorno.
Les ha favorecido ese segundo plano. Los partidos independentistas apostaron de forma correcta por abrir cauces de diálogo con el Gobierno, que iba a ser más sensible que la derecha. Pero en un determinado momento han preferido el ‘cuanto peor, mejor’. Y han preferido liquidar la legislatura por elementos tácticos. La sensación que me quedo es que los diferentes actores del independentismo tienen miedo a ser el primero en frenar. Creen que el primero que frene será considerado traidor. Al final, te encuentras con una situación que no ha ayudado a las familias trabajadoras de Catalunya que no salgan adelante los Presupuestos.
¿El Gobierno es responsable también de esa ruptura? O Pedro Sánchez no podía ir más allá de lo que fue?
El PSOE ha tenido siempre mirando de reojo a las tres derechas. Eso le ha condicionado su acción. Además, tiene unas contradicciones internas muy importantes, solo hay que escuchar a Alfonso Guerra. El PSOE tuvo la voluntad de hablar, pero no fue lo suficientemente valiente. Y ante un problema del calado de este, tienes que asumir el coste que supone ser valiente. Hoy vemos en el juicio del Procés a dirigentes del PP reconocer que hubo un mediador, cuando hace un par de semanas toda la derecha, incluido el PP, se manifestó contra la existencia de un mediador.
La derecha en este país nunca ha llevado bien perder el Gobierno y el poder, eso ha condicionado mucho la actitud del PSOE. El PSOE podría al menos haber sido más claro. No es tan difícil decir que quieres hablar con el independentismo y al final hay que hablar de todo. Uno no puede restringir de lo que habla en un conflicto político.
El PSOE ha jugado de forma táctica desde el 2 de diciembre, cuando pensaron que el discurso sobre Catalunya les penalizó en las urnas. Desde entonces, han buscado la excusa para anticipar las elecciones.
Pero no parece que, en el mejor de los casos, haya mucha alternativa para ustedes que no pase por un entendimiento postelectoral con el PSOE y con los partidos independentistas y de ideologías diversas, como puede ser el PNV. ¿Hay opciones para que ese bloque se constituya después del 28 de abril?
Vivimos en un tiempo de enorme volatilidad y es imposible anticipar qué va a ocurrir. Como hablábamos antes, nuestro país tiene por delante el reto social, el empobrecimiento y el retroceso al siglo XIX en las relaciones laborales. Eso hay que abordarlo con valentía. Y eso solo se puede hacer desde alianzas de la izquierda. El reto ecológico requiere no solo a la izquierda, sino a una izquierda consecuente que entienda que el capitalismo es el problema.
Pero el reto territorial puede abordarse con gente que, aunque sea de derechas, asuma las reglas de la democracia en un sentido más puro y menos estrecho que limitarlo a la Constitución de 1978.
¿Podría armarse una mayoría estable de Gobierno?
El problema es que el sistema tiene incentivos perversos que empujan a los partidos a no pensar en el medio ni en el largo plazo. De tal manera que el PSOE, como otros, piensan en las siguientes elecciones. Eso es un gran obstáculo para resolver problemas de tal magnitud que no se van resolver en una única legislatura. El tiempo de la política exige unos comportamientos, unos ritmos y una agresividad que no son los mejores para resolver los problemas más profundos. Nosotros debemos hacer prevaler nuestro principios y nunca abandonarlos por tacticismo. Nunca jamás.
Una de las hipótesis que más se contemplan en los centros de poder de nuestro país es que el PSOE pacte con Ciudadanos. Es el escenario preferido para las grandes empresas de nuestro país porque creen que va mejor para sus intereses. Yo creo que es un escenario muy negativo para las familias trabajadoras. Pero para que el PSOE quiere optar por un escenario distinto y que nosotros pudiéramos tener una posición de dirección en ese bloque, necesitamos hacer un trabajo muy, muy, muy fino de atraer y movilizar al votante de izquierdas.
En última instancia, lo que se va a decidir en abril son las piezas que conformarán el tablero para la España de dentro de 20 años. Cuando mi hija, que ahora tiene siete meses, tenga 20 años, ¿nos va a decir que lo hicimos bien o lo hicimos mal? Sobre esta óptica yo respondo las preguntas sobre la unidad. ¿Me va a echar la culpa porque mi organización miró más hacia sí misma que hacia las siguientes generaciones? ¿Qué nos va a decir sobre el conflicto ecológico? Soy escéptico con respecto del comportamiento de los otros partidos. La mejor caricatura es Ciudadanos, capaz de cambiar el discurso en una sola semana en virtud de lo que digan las encuestas.
Ustedes votaron en contra de una investidura de Pedro Sánchez apoyado en un acuerdo con Ciudadanos. Un escenario que usted mismo dice que se puede repetir, con el incentivo de que no se trataría de evitar al PP de Rajoy, sino al PP de Casado y a Vox. ¿Tomarían la misma decisión?
Es un futurible demasiado hipotético. Vivimos un escenario muy volátil. Ni las encuestas son capaces de arrojar luz. Atribuir escaños con 1.000 entrevistados es una locura. La política no es determinista, depende de los contextos. Es probable que de aquí a muchos meses no se cierre nada.
La entrada Entrevista: “El camino pasa por la unidad de IU con Podemos” aparece primero en Alberto Garzón.
December 9, 2018
De la banalización del fascismo a la normalización de la extrema derecha
En 1954 comenzó la guerra de independencia de Argelia frente a su metrópoli francesa. Habían pasado nueve años desde el final de la II Guerra Mundial, en la que miles de argelinos habían luchado y muerto en el bando aliado (por cierto, excepcional película sobre la cuestión: Indígenesde Rachid Bouchareb), y ahora Francia tenía que hacer frente a la descomposición del resto sus colonias. El vasto imperio francés se había ido desmoronando en el transcurso de la IIGM y otras muchas colonias se perdieron inmediatamente después, por ejemplo las actuales Camboya, Laos y Vietnam. Sin embargo, la guerra de Argelia fue especialmente dura para el espíritu nacional francés, algo que describe bien el hecho de que una película como La Batalla de Argel, producida en 1966, estuviera prohibida en la Francia democrática hasta 1971.
Pero aquella guerra tuvo otros efectos menos conocidos. Aunque para los colonizados el conflicto se remontaba al siglo XIX en forma de saqueos, explotación y opresión, en Francia los movimientos conservadores exprimieron durante la guerra el orgullo herido del mítico imperio. Los partidos de derechas y católicos radicalizaron sus discursos nacionalistas, imperialistas y anticomunistas (Indochina se había perdido frente a Ho Chí Minh), volviendo a normalizar un discurso que desde el final de la II Guerra Mundial había sido políticamente incorrecto. Esa circunstancia fue aprovechada por el poujadismo, un movimiento populista de la pequeña burguesía (el partido liderado por Pierre Poujade se llamaba Unión de Defensa de los Comerciantes y Artesanos) al que Maurice Duverger definió como fascismo primitivo. De hecho, en las elecciones de 1956 el poujadismoobtuvo 56 diputados en la Asamblea Nacional, siendo uno de ellos Jean-Marie Le Pen, quien había sido uno de los centenares de miles de soldados que participaron en la guerra de Argelia. En 1972 Le Pen fundaría el Frente Nacional, un aglomerado de partidos de extrema derecha que, con un discurso ultranacionalista y xenófobo, criticaba a la derecha democristiana por blanda y centrista, y que diez años después superaría el 10% en las elecciones europeas.
Es decir, en la Francia más vacunada contra el fascismo, la que había sido liberada en 1944, apenas hicieron falta diez años para que nuevas formas de fascismo se abrieran paso a través del nacionalismo y el relato mitificado de la historia del antiguo imperio. Fue la normalización del discurso reaccionario la que permitió la consolidación y crecimiento de las nuevas formas de extrema derecha.
En España los fenómenos recientes guardan cierto paralelismo, y también ahora y aquí la radicalización de las derechas ha sido parcialmente responsable de la irrupción de la extrema derecha, hasta el punto de que ya es incluso difícil diferenciarlas. En efecto, la ola reaccionaria actual puede rastrearse, entre otras cosas, en los discursos reaccionarios de partidos como PP y Ciudadanos. Desde hace más de un año hemos asistido a la normalización de un discurso irresponsable y antidemocrático que, no obstante, se ha extendido más allá de las cúpulas políticas de la derecha. Es cierto, por ejemplo, que la extrema derecha tuviera desde el inicio un discurso xenófobo y racista, pero eran políticamente residuales. Sin embargo, su actual emergencia ha tenido mucho que ver con la competición entre Albert Rivera y Pablo Casado por ver quién decía más barbaridades sobre invasiones inmigrantes junto a la valla de Melilla; competición que tuvo su notable eco y amplificación en los medios de comunicación de derechas. Ello normalizó el discurso de la extrema derecha, haciéndolo políticamente correcto para millones de personas. Y así hemos llegado a la paradoja de que la extrema derecha ha emergido políticamente en Andalucía justo en el momento en que hay unas ciento cincuenta mil personas extranjeras menos en Andalucía que antes de la crisis económica.
Más relevante me parece el efecto nacionalista. De hecho, los resultados en las elecciones andaluzas de las tres candidaturas de derechas son claramente la expresión política del 1-O, la cristalización de la frase «a por ellos» que acompañó la intervención policial en el día del referéndum independentista. Pero no nos equivoquemos: no hablamos del simple reflejo de cómo la gente reacciona ante un proceso así sino, sobre todo, de cómo la derecha tradicional abordó dicho proceso.
En el Congreso, por ejemplo, desde hace meses es habitual escuchar a los diputados de PP y Ciudadanos referirse a todo el nacionalismo catalán como «golpistas». Incluso Pablo Casado y Albert Rivera han deslizado, cuando no dicho abiertamente, que el propio presidente del Gobierno es también un golpista. Este relato, inducido y extendido por los grandes medios de comunicación y sus principales periodistas, ha ido normalizando un estado emocional de excepción en nuestro país. Esa normalización se ha constituido como nuevo sentido común y no es poca la gente que vive en contextos donde pensar de otra manera es, sencillamente, ser la «anti-España». Y no ha habido apenas contrapesos a esta dinámica. Hasta el propio independentismo tardó en reaccionar, y lo hizo recientemente con una muy elaborada y sofisticada intervención de Joan Tardá en la que advertía que si ellos [por ERC] eran unos «golpistas» entonces aquellos [por PP y CS] eran unos «fascistas». En realidad Tardá estaba reconociendo que siendo el problema tan complejo no podía permitirse que una institución como el Congreso normalizara una acusación tan grave como la de «golpistas». Solo después de la mucho menos sofisticada y más gruesa provocación de Gabriel Rufián, que condujo a su vez a una escandalosa denuncia falsa de Josep Borrell por un «escupitajo» que no existió, tomó Ana Pastor como Presidenta del Congreso la decisión de censurar tanto las acusaciones de «golpista» como las de «fascista». Tarde, muy tarde: la gente ya se había acostumbrado a los excesos retóricos de sus líderes.
Pero no fueron sólo los líderes políticos, pues para entonces ya el resto de instituciones democráticas estaban dando muestras de contaminación del virus reaccionario. Por una parte, el mismo 3 de octubre el Jefe de Estadoinstó a las masas a la radicalización y, en vez de mantenerse neutral y abrir vías para el diálogo político, prefirió montarse en el caballo de guerra. Por otra parte, las altas instancias del poder judicial, sin ir más lejos, estaban ya preparadas cuales cruzados medievales y se veían -y se ven- a sí mismos como patriotas que defienden la Constitución Española [en realidad, sólo su artículo 2]. Incluso cuando la Justicia europea les advierte de su extralimitación, los jueces españoles les responden con desdén como diciendo «qué sabrás tú de democracia» y acaban pidiendo, como hiciera el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, amparo al Gobierno. ¡Amparo frente a las decisiones de la Justicia europea! Y lo mismo puede decirse del ya destituido Abogado de Estado que insistió en acusar por «rebelión», y también con prácticamente toda la prensa escrita y televisada, que han normalizado la creencia en que hubo unos peligrosos golpistas que amenazaron la democracia española y frente a los que vale prácticamente todo.
Se dice que un sesgo cognitivo es una desviación de la racionalidad que se da en nuestro pensamiento cuando nos formamos una idea rápida sobre algo, de tal manera que dicha idea sea coherente con nuestros prejuicios. Dicho un modo algo grueso: se da cuando seleccionamos de forma inconsciente aquella información que es consistente con una conclusión establecida a priori. Así, millones de personas ni siquiera se han parado a pensar si el referéndum del 1-O es comparable de verdad (en violencia, objetivos o medios) al Golpe de Estado de 1936 o incluso a la intentona golpista de Tejero en 1981. O si un documento sin validez jurídica puede tomarse en serio como una declaración de independencia que justifique una quincena de años de prisión (hasta se ha olvidado lo irónico de que el propio Gobierno de España, para decidir si aplicaba el artículo 155, tuviera que preguntar al Govern que qué era realmente aquella declaración de independencia). Para esos millones de personas ha sido mucho más sencillo quedarse con la visión irracional, pero simple y reaccionaria, de que cualquier cosa que cuestione cierta interpretación de la unidad de España es, por defecto, peligrosa. Y todo facilitado por el hecho de que las principales instituciones del sistema político (jefatura de Estado, jueces, medios y partidos políticos) han insistido en la misma reaccionaria idea.
Probablemente esto pueda explicarse en la propia naturaleza de la derecha española. En países de larga tradición democrática como Alemania o Francia, la derecha conservadora se niega a pactar con la extrema derecha. Lo hace porque es consciente de los riesgos que tienen ese tipo de proyectos. En España ya hemos visto que PP y CS se han lanzado en sus brazos en cuanto han podido. Y es que la derecha española no tiene una matriz democrática, sino autoritaria y reaccionaria. Y ya sabemos cuáles han sido las prioridades de esa derecha a lo largo de la historia: preservar el poder de las clases pudientes, combatir a la Ilustración en casi todas sus formas (especialmente en la socialista y masona), acabar con los «separatismos» y todo ello en nombre de una nación española que anclaría en los visigodos, seguiría con la Reconquista, el imperio español, una versión iliberal de 1812 (más por su resistencia al extranjero que por su liberalismo), y otra serie de hitos en la misma línea. La derecha española está recuperando esta rancia versión suya, con un tamiz de aznarismo, hasta el punto de que en los últimos meses hemos escuchado decir a Pablo Casado que «la hispanidad es la etapa más brillante del hombre» y a su número dos, Teodoro García, publicar versos tanto de un poeta franquista como de un capitán de los tercios de Flandes [que nos hablan de raza, traidores y cruzadas]. Los diputados de Ciudadanos, mientras tanto, defendían el mantenimiento del delito de injurias a la Corona o a los símbolos nacionales en virtud de la defensa de principios y valores españoles. Una vuelta al pasado.
Y permítanme ya el último apunte histórico. En los años treinta la CEDA, la principal organización de la derecha católica y autoritaria, tuvo como líder a Gil Robles, un orador que, siguiendo los estándares de la época de entreguerras, incendiaba con sus discursos reaccionarios a las masas. Sus diatribas contra los comunistas y los separatistas y su defensa del orden y la ley de la «civilización cristiana» animaron a gran parte de la derecha a sumarse al espíritu antidemócrata y golpista, ya de larga existencia en el país. Las juventudes del partido, las camisas verdes de las Juventudes de Acción Católica (JAP), se radicalizaron especialmente. Cuando en el último trance, allá por marzo de 1936, la CEDA intentó moderar su discurso y puso de líder a Giménez Fernández, ya era demasiado tarde. Giménez intentó que la CEDA reconociese la República (cosa que no habían hecho ni harían nunca), pero el golpe de Estado militar arrasó con todo. Para entonces, muchos líderes de la CEDA ya estaban en lado golpista, las masas estaban convencidas de la «necesidad» del Golpe y las juventudes «japistas» se habían pasado mayoritariamente a la Falange. Mi abuela y sus hermanos se afiliaron a la Falange en Málaga precisamente en ese contexto. Paradojas de la historia Gil Robles terminó siendo persona non grata del franquismo, pues se le culpaba de colaboracionismo con la República, al igual que le ocurrió a muchos otros líderes de la CEDA (algunos, como Luís Lucía incluso terminaron muriendo en una cárcel franquista). La historia no se repite, pero proporciona enseñanzas sugerentes que no deberíamos desatender.
Por todo lo anterior no termino entender la polémica sobre si hay o no hay 300.000 fascistas en Andalucía, o un par de millones en España. Como he dicho otras veceses verdad que el fascismo fue un fenómeno complejo que se ajusta con dificultad a los nuevos modelos de la extrema derecha. Pero es que incluso aunque nos refiramos a los fascismos de entreguerras, ha de tenerse muy presente que no todos los votantes de aquellos partidos eran en sí mismo fascistas. No todos, y probablemente ni siquiera en su mayoría, votaron por la matanza de judíos, las cámaras de gas, las guerras mundiales o el exterminio de los comunistas y los liberales. Y, sin embargo, los procesos acabaron de aquella forma; razón por la cual la memoria histórica de países como Alemania o Francia sugiere no dar oxígeno a la extrema derecha. Muy diferente de lo que está pasando en España.
Estos días estoy leyendo sorprendido a muchísima gente, desde periodistas hasta dirigentes políticos, insistir en que los votantes de extrema derecha no son fascistas. Algunas personas lo justifican por estrategia comunicativa, y creo que tienen razón: la estigmatización por esa vía no funciona. Sin embargo, creo que se corre el riesgo de pasar de la banalización a la normalización, y eso es incluso más peligroso. Muchos de los artículos publicados por la derecha española van en ese sentido, justificando que la extrema derecha española es, en realidad, un partido más que no se ajusta a las definiciones históricas. Y ahí tenemos a los mismos medios de comunicación que nos llaman «golpistas» a todos los que no somos reaccionarios dándonos lecciones de pulcritud terminológica. Manda huevos, que diría aquel.
A lo mejor la pregunta no es cuántos fascistas hay, cuestión que no nos lleva a ningún sitio, sino cuáles son los vectores a través de los cuales personas normales, familiares y amigos, votan a partidos de extrema derecha que, si no son fascistas, se les parecen mucho. Solo así seremos capaces de combatir esta ola reaccionaria que aunque no es solo española sí que adquiere unos parámetros muy específicos en nuestro país. Hoy más que nunca necesitamos reivindicar nuestro modelo de país y sociedad, que a diferencia del de los reaccionarios, sí es compatible con la democracia.
La entrada De la banalización del fascismo a la normalización de la extrema derecha aparece primero en Alberto Garzón.
December 4, 2018
Unas notas sobre qué deberíamos hacer
Al grave problema que supone la ola reaccionaria que ha entrado en Andalucía hay que sumar la rabia que da ver que entre todos predijésemos este escenario y no hayamos sabido o podido evitarlo. Aunque, a decir verdad, la irrupción de la extrema derecha era hasta cierto punto inevitable porque como espacio político estaba incrustada en las entrañas del PP y sólo necesitaba de ciertas condiciones para emanciparse. El problema real lo tenemos en que ese hecho ha coincidido con una desmovilización muy notable de votantes de izquierdas que prefirieron la abstención a votar a nuestra candidatura o a la de otras organizaciones progresistas. Eso es enteramente culpa nuestra, y ahora nos toca acción, mucha acción, para revertir este panorama.
No obstante, reconozco que me preocupa la actitud que ha tomado una parte de la izquierda, al menos en redes sociales. La expiación de culpa es un fenómeno que no me atrae, pues me parece más útil la autocrítica y la propuesta. Lo de estos días alguien lo definió anoche como “navajeo” y no me parece una metáfora desencaminada. En vez de eso lo que necesitamos es unidad, claridad y mucha acción. Y si bien como coordinador federal de una organización comprometida con una sociedad con justicia social puedo garantizar que desde esta casa haremos todo lo posible, también tengo que pedir que nos pongamos todos a la altura. Y claro, pensando en por qué hay tanta crispación en este lado del eje, creí que una pequeña explicación sobre cuál es la propuesta de IU podría ayudar.
¿A quién nos dirigimos?
Permitidme que comience con la pregunta base que nos hemos hecho en los últimos dos años, desde que soy coordinador de IU: «¿por qué no nos votan la clases populares?» Hace un año escribí un artículo exponiendo con detalle el problema, pues era un fenómeno generalizado en toda Europa y que ya habíamos estudiado en España, y acabé sugiriendo que la solución pasaba por «organizarnos en el conflicto». Es lo que aprobamos en IU en la última asamblea, y es lo que mejor refleja la práctica de la tradición comunista. Ahora explicaré a qué me refería con ello.
En todo caso, sea porque las clases populares no nos votan o porque los que sí nos votaban han dejado de hacerlo, lo que está claro es que toda organización política que se presenta a las elecciones tiene como objetivo maximizar sus votos. La cuestión es: en una sociedad dividida en clases y fragmentada cultural y políticamente, ¿a quién nos dirigimos para que nos vote?
El movimiento comunista y los partidos socialdemócratas del siglo XIX no tuvieron muchos problemas al abordar esta pregunta. Eran desconfiados de la democracia representativa liberal porque creían que cuando ganaran les iban a montar un golpe de Estado (la historia está llena de ejemplos que les darían la razón), pero hasta finales de siglo eran muy optimistas con sus posibilidades electorales. Pensaban así porque partían de las predicciones de Kautsky y Marx, quienes sugerían que la clase trabajadora se convertiría más temprano que tarde en mayoritaria (el Manifiesto Comunista de 1848 dice que «el movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa»). Sin embargo, esos mismos partidos socialdemócratas empezaron a comprobar a finales de 1890 que la dinámica del capitalismo era más compleja y que la pervivencia de clases intermedias como los artesanos iba acompañada también de la proliferación de nuevas profesiones y ocupaciones intermedias que empezaban a llamarse «clase media». En esas circunstancias los partidos enfrentaron un dilema electoral: si querían obtener la mayoría electoral tenían que dirigirse a sectores autoconsiderados «clase media» y por lo tanto tenían que ser movilizados a través de otros significantes tales como «pueblo» o «ciudadanía». Pero al hacerlo así reducían la conciencia de clase y trasladaban a su base social la imagen de una sociedad no clasista. Si por el contrario querían maximizar la conciencia de clase, hablando de «clase trabajadora», sus discursos serían ignorados o rechazados por los sectores mayoritarios de la sociedad que no sentían de esa clase y no podrían nunca ganar las elecciones. Adam Przeworski explicó todo esto en un extraordinario libro escrito en 1985, Capitalism and Social Democracy, desvelando que este dilema es una consecuencia necesaria de un sistema político que se rige por la mayoría y en el que al mismo tiempo la clase trabajadora industrial no es mayoritaria.
A muchos lectores les sonará esta cuestión. La cansada disputa entre un supuesto «ciudadanismo» y un supuesto «obrerismo», que renace cada cierto tiempo, proviene de ese mismo dilema. En este modelo, el proceso de ajuste se hace mediante el discurso: por un lado, si buscas mayorías electorales moderas tu discurso y lo desclasas y, por otro lado, si buscas puridad te centras en tu grupo social a sabiendas de que nunca ganarás las elecciones.
Cada cierto tiempo hay una nueva versión de este mismo dilema. En 1977, tras las elecciones generales en las que el PCE obtuvo un 9,33% cuando esperaba ser la primera fuerza de izquierdas, Santiago Carrillo se dirigió de esta forma al comité central: «A los que preguntan si nuestra pretendida moderación no nos ha hecho perder votos, nosotros les aconsejaríamos estudiar las tendencias generales de la elección. La gran mayoría del país ha votado precisamente la moderación […] Este voto de moderación ha afectado también a nuestros resultados. Para la mayoría de la opinión pública somos, todavía, una opción extrema. La caricatura del “lobo con piel de cordero” aún consigue efectos. Si el partido, en su campaña, se hubiera escorado a posiciones izquierdistas, nuestra votación hubiera sido más reducida» (citado en el libro de Juan Andrade, El PCE y el PSOE en (la) Transición). Como es sabido, aquella estrategia eurocomunista desembocó en la renuncia del republicanismo, como símbolo y tradición política, del leninismo y de otros tantos instrumentos de la tradición de izquierdas. A decir verdad, tampoco es que aquella estrategia funcionara muy bien. También recientemente hemos visto otras versiones del dilema, como aquella en la que tienes que elegir entre hablar de «pueblo» (teóricamente ganador, pero desclasado) o de «izquierda» (teóricamente perdedor, pero digno).
En realidad, ambos extremos tienen parte de razón. Lo cierto es que nadie puede hacer política de forma aislada del contexto en el que opera. Tener presente la estructura social o la cultura es fundamental para abordar con éxito un proceso de mayoría. A finales del siglo XIX, el Gran Bretaña había un 43% de obreros industriales, frente al 17% de España: naturalmente las estrategias discursivas del movimiento socialista no podían ser las mismas. Y si nosotros creemos útiles las metáforas con series de HBO debemos ser conscientes del público al que nos dirigimos y la capacidad de penetración de ese discurso en realidades diversas (pues esa metáfora puede ser familiar al mundo urbano joven y ajena al mundo rural). Por otro lado, los discursos son también performativos de modo que al nombrar determinados conceptos le damos sentido de existencia mientras que al no nombrarlos se la restamos. Es decir, no hablar de «clase trabajadora» puede hacernos creer que no hay clase trabajadora del mismo modo que hablar de «ciudadanos» puede hacernos creer que todos somos iguales con independencia de nuestra posición social. Como se puede ver, ambos extremos son verdad y todo depende del acento. Pero ojo, se trata de un dilema discursivo.
Estamos tocando fibra sensible. En los años sesenta la corriente teórica del estructuralismo asumió el llamado giro lingüístico, un proceso teórico que subrayaba la importancia del lenguaje en toda práctica política. Las enseñanzas de esa novedad fueron muchas, pero los excesos también. Althusser disolvió al sujeto en su teoría y los autores postestructuralistas como Foucault o Derrida llevaron al extremo algunas de esas conclusiones hasta llegar a la conocida sentencia de este último en la que afirmaba que «no hay nada fuera del texto». Estos autores son habitualmente considerados los escritores posmodernos, que nos aportan numerosas enseñanzas pero enfrentan límites muy claros. En este caso el más evidente era su infravaloración del mundo material. Durante los últimos años* he insistido en subrayar los límites de este tipo de enfoque, sin criminalizarlo, y he recordado la necesidad de incorporar especialmente la economía política en el análisis (una consecuencia de hacer del discurso el centro es que la economía tiende a esfumarse).
Aquí está precisamente el problema. Aunque los extremos del dilema parezcan antagónicos (entre el «ciudadanista» y el «obrerista», por ejemplo) en realidad comparten la misma matriz: ambas posiciones limitan su análisis al ámbito discursivo y se olvidan de la materialidad del discurso. Ambas posiciones parecen flotar en el aire, desconectadas de una realidad que es siempre cambiante. Sí, reconocen la realidad material pero la dan como dada. Nos dicen que como la mayoría de la población es de derechas nosotros debemos ser de derechas para ganar, o nos dicen que como somos clase trabajadora basta con citar esto mismo mucho y fuerte en nuestros discursos. Como el genio de la lámpara, vendrá a nuestro encuentro. Pero, ¿realmente estamos obligados a elegir? ¿no podemos acaso cambiar la realidad material sobre la que queremos incidir electoralmente?
La propuesta de IU
La propuesta que intentamos poner en marcha desde Izquierda Unida va por ahí. Tratamos de escapar de ese dilema centrándonos en lo material-práctico. Pensamos que la presencia en el conflicto y en los espacios de socialización es parte esencial de la construcción de la identidad de clase, es decir, que es en la praxis cuando se crea la subjetividad. Pongo un ejemplo: yo no soy de clase trabajadora per se, sino porque a partir de mi experiencia y mis condiciones de vida alguien me ha explicado que eso es ser clase trabajadora. Y es verdad que la clase trabajadora industrial es actualmente una minoría, pero podemos construir la idea de que tenemos mucho más en común (clase trabajadora en general, clases populares, familias trabajadoras…). Y sin embargo esa construcción no es automática sino que se debe trabajar. Esto es lo que traté de explicar con el ejemplo del conflicto del taxi. ¿Cómo conseguimos que las personas autoconsideradas de «clase media» pero precarizadas e inseguras sientan que son en realidad «clases populares» o «familias trabajadoras» y que por lo tanto están unidas a nuestros intereses? Estando en los barrios donde están esas personas, en sus bares, en sus lugares de socialización -pero también en sus whatsapp-, con una propuesta política bien elaborada. No pretendo que unamos a las clases altas, pues creo en la lucha de clases y eso es imposible, pero bastaría con sumar a los que sufren las consecuencias más nefastas del capitalismo. No son el 99% pero suman para ganar elecciones, especialmente en períodos de crisis.
Dicho de otra forma: creemos que la gente se identifica mejor con nuestro proyecto político común si esa gente comprueba que tiene que ver con la resolución de sus conflictos cotidianos, y creemos también que la gente forma su conciencia política en los espacios de socialización. No le restamos importancia a los discursos, pero no nos quedamos ahí. Buscamos juntar la habilidad de detectar qué palabras y discursos hay que usar en cada momento con la necesidad y aspiración de tener nuestras sedes llenas y los centros sociales, bares, plazas y barrios contaminados de nuestra gente e ideas. Creemos que esto genera unas bases mucho más sólidas y autónomas que la alternativa de depender, por ejemplo, de medios de comunicación ajenos.
Lo que queremos decir es que si nosotros incidimos en la realidad, aquellos que en la fotografía hoy son moderados mañana pueden no serlo. Y que aquellos que son abstencionistas o incluso conservadores pueden cambiar de opinión y mañana hacerse rojos, verdes o morados. Pero para ello las organizaciones tienen que estar en la calle, en los barrios, en todo conflicto social y en todo espacio de socialización (que también incluye, por cierto, los espacios virtuales). Eso es lo que significa un intelectual colectivo, una organización capaz de penetrar en todos los ámbitos de la sociedad armada con su propia propuesta que crea identidad y que al mismo tiempo se deja mezclar. En la praxis no tienes que elegir entre desclasarte o estancarte, no existe dilema, pues puedes cambiar el propio terreno de juego. Y a la praxis va la organización preparada con su mejor discurso y práctica política. El Socorro Rojo Internacional era una cosa y los Ateneos otra, pero ambos respondían a la misma idea.
En estos momentos la extrema derecha no ha llegado aún de forma significativa a los barrios obreros. Pero podría hacerlo. Que no lo consiga depende de nosotros. No insistamos en ese error más tiempo. Y para evitarlo estaría bien que la izquierda dejara de pelearse por cosas como que si eres feminista no estás siendo de clase obrera y si estás siendo de clase obrera no estás siendo feminista. Que es el mismo problema de antes, en otra nueva versión. Hace unos meses mi intervención en el debate sobre las políticas de identidad estuvo motivada por esta inquietud. Y es que el postmodernismo más criticable, el de los excesos discursivos, se presenta también muchas veces en la forma de ortodoxo obrerismo. Las redes sociales están llenas en estos días de muchos ejemplos así. Pero la mejor forma de evitar esto mismo es pasar a la acción. De mi humilde experiencia puedo asegurar que he aprendido que la clase se construye así, en la praxis, y que entonces la gente entiende que no hay necesidad de elegir entre ser rojo, verde o morado.
Con esta nota espero que a quien le interese pueda comprender mejor la base teórica que hay detrás de nuestra apuesta política. No es una propuesta accidental. Tampoco somos una tercera vía ni hemos inventado la rueda. Simplemente hemos aprendido de nuestros mayores, que para construir clase trabajadora montaban una sede del pueblo con un bar e invitaban a todo el barrio a socializar allí. Hemos aprendido del movimiento obrero, de la PAH y del movimiento ecologista y feminista (¿habéis visto alguna vez qué ocurre cuando una mujer va a un espacio feminista y escucha de otras mujeres las mismas experiencias que hasta entonces ella pensaba que le ocurrían en solitario?). Todas esas enseñanzas tratamos de incorporarlas en nuestro bagaje con el mismo objetivo: una mejor y más eficaz práctica política.
Y aunque las autocitas son feas, hace poco más de dos años escribí un artículo que terminaba así: «la solución, en breve, no es representar al pueblo. Es ser pueblo. La solución no es que desde púlpitos acreditados, y tras debates escolásticos dignos de la autocomplacencia más pija, se propongan recetas mágicas para el juego de la representación institucional. La única forma posible de evitar la barbarie, sea en la forma de Trump, LePen o cualquier otra, es descender del reino de los cielos al reino más mundano de la vida cotidiana. Nuestro objetivo es convertirnos en conflicto, que es la cristalización de las contradicciones del sistema y de la globalización, y autoprotegernos y autoorganizarnos como clase, como víctimas de la crisis. La clase se expresa también en nuevas fórmulas discursivas y de tono, de la misma forma que tiene otras manifestaciones culturales que van más allá del indie y de la tribu hipster. Nuestra clase no son sólo los trabajadores de cuello azul, sino también las mujeres que realizan trabajos de cuidados sin remunerar o los jóvenes habituados a las nuevas tecnologías pero no al empleo. Por citar algunos ejemplos concretos. Todos ellos, todos nosotros, exigimos una izquierda a la altura del momento histórico. Unidad, organización y, sobre todo, praxis. Sin filosofía de la praxis seremos todos unos pijos sin utilidad». Pues eso.
Notas:
(*) En un debate que tuve con Pablo Iglesias en febrero de 2014, antes de la irrupción electoral de Podemos, discutíamos sobre el uso de las emociones para hacer frente al fascismo. En aquel debate, yo puse de ejemplo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por operar como un intelectual colectivo capaz de convertir sensaciones de injusticia en compromiso político gracias a su inserción en el conflicto [enlace al momento concreto del debate]. Pablo defendió usar la emoción y huir de la política gris, y no sólo no le faltaba razón sino que unos meses más tarde así lo demostró, pero yo apuntaba que también hacía falta algo más: construir los cimientos desde abajo.
Unos meses más tarde, en noviembre de 2014, escribía esto en LaMarea: «la capacidad de canalizar la rabia de la gente a través de lo que Laclau llama un “significante vacío”, es decir, un discurso con calculada ambigüedad ideológica que consigue unir demandas insatisfechas de gentes de muy diferentes estratos sociales, es limitada. Mientras mayor es la insatisfacción social mayor es esa capacidad, desde luego. Pero atraer no es convencer. Y eso significa que es posible estar construyendo un gigante con pies de barro». Ese mismo mes tuve un debate con Íñigo Errejón en FortApache sobre los límites del populismo y en concreto del concepto “casta” [enlace al vídeo]. En marzo de 2015 volví a insistir en la idea en otro artículo al decir que «la utilización de significantes vacíos tales como casta son hipotecas de cara al futuro. Se convierten en conceptos en los que la gente proyecta sus fantasías políticas –en sentido lacaniano, pero sin mayor compromiso que ese mismo. Y, lo más importante, se transforma todo en un fenómeno reapropiable por otros sujetos políticos». Con ello intentaba explicar la reciente irrupción de Ciudadanos, que entonces se consideró el «Podemos de derechas», subrayando que las construcciones discursivas son frágiles y permiten reapropiaciones. Un mes más tarde debatí de esto mismo con Carlos Fernandez Liria y Maria Eugenia Palop, de los que siempre aprendo, y existe un vídeo del acto. Y desde entonces mis esfuerzos se centraron en reclamar más economía política y menos giro discursivo, como en este artículo de agosto del 2015.
Releyendo aquellos análisis y debates veo cosas en las que me equivoqué, y otras tantas que faltaron. Sin duda una de las grandes ausencias fue hacer notar que esa fragilidad discursiva, esa posible reapropiación de las palabras, no sólo ocurre en los conceptos «posmodernos» sino en todos, también en aquellos más clásicos. Yo estaba ciego ante esa posibilidad, quizás justificado en que no era un analista neutral sino un actor electoral al que influía el objetivo de salvar a IU en un momento en el que todos nos daban por derrotados. Acentué una parte y me olvidé de la otra.
La entrada Unas notas sobre qué deberíamos hacer aparece primero en Alberto Garzón.