Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 5
September 25, 2017
La normalización de la extrema derecha
Ayer sucedieron dos hechos aparentemente desconectados que, sin embargo, tienen algo en común que es motivo de preocupación. Por un lado, la ultraderecha alemana ha vuelto al parlamento alemán por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial. El partido Alternativa por Alemania (AfD por sus siglas en alemán) se ha convertido en el tercer partido más importante en representación parlamentaria, con aproximadamente un 13% de los votos -en estos momentos los resultados aún son provisionales-. Por otro lado, el acto celebrado ayer en Zaragoza por Unidos Podemos y otros partidos, con la presencia de más de 400 cargos públicos, tuvo un contrapunto en la manifestación de ultraderecha que se organizó en el mismo sitio y con objeto de boicotear el acto.
Ambos fenómenos están conectado por su carácter ultraderechista, si bien obedecen a realidades muy diferentes.
AfD es un partido nuevo creado en el año 2013. Desde su fundación se ha opuesto al proyecto europeo y, particularmente, a la arquitectura de la zona euro. Desde la posición de hegemonía de la economía alemana, sus líderes han propuesto la salida del euro y el despliegue de políticas económicas liberales, ya liberados del “lastre” de las economías periféricas como la española, griega o portuguesa. Sin embargo, con la llamada crisis de los refugiados el partido se ha ido escorando más a la derecha hasta asumir tesis directamente xenófobas y antiinmigración. Hace apenas unas semanas el partido solicitó en el parlamento europeo, por ejemplo, la abolición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), escudándose en el falaz argumento de vincular a refugiados con terroristas. Su crecimiento al calor de ese discurso xenófobo guarda una notable similitud con el de otros partidos de extrema derecha en Europa, como el Frente Nacional en Francia o el Partido por la Libertad en los Países Bajos. El caso de AfD tiene un especial valor simbólico por ser precisamente en Alemania donde se manifestó la forma más violenta de fascismo, el nazismo.
Evidentemente, los dirigentes y votantes de AfD no son nazis. Al menos no en el sentido histórico que tiene esa palabra. El nazismo fue un producto histórico, de similares –pero no iguales- parámetros al fascismo italiano, francés y español de los años veinte y treinta del siglo XX. El proyecto de AfD, como el de otros partidos de extrema derecha, tiene motivaciones diferentes porque su contexto es radicalmente distinto y aunque guarden aspectos comunes, como un nacionalismo exacerbado o el discurso xenófobo, no es equiparable de forma precisa. De ahí que algunos autores prefieran hablar de “populismo de derechas” o de “nuevas derechas”, si bien a mí me parece más adecuado hablar de “extrema derecha”. En otro sitio he explorado las causas que llevan a este retorno del fascismo, en sus nuevas formas, concluyendo que tiene raíces económicas vinculadas a la globalización y a las políticas neoliberales.
La manifestación de ayer, por otra parte, no fue tampoco una manifestación nazi per se. Desde luego, la organización convocante –MSR- sí puede ser definida sin ningún problema como neonazi. Es una organización que ha concentrado gran parte de su actividad en la ocupación de edificios abandonados, o incluso cedidos, para ofrecer alimentos únicamente a familias españolas en necesidad. Su perfil responde claramente al de las nuevas organizaciones de extrema derecha que, en las últimas décadas, han ido abandonando la simbología fascista para tomar formas más normalizadas pero con el mismo contenido xenófobo y ultranacionalista. Para muchas de estas organizaciones el modelo es el Frente Nacional, partido que desde 2011 ha cambiado su discurso y sus formas para adaptarse a la moderna competición electoral.
Pero ayer hubo mucho más que eso. Junto con los colectivos organizados, que ya estaban desde las ocho de la mañana en los alrededores del reciento y con intenciones claras de boicotear el acto, y frente a una policía claramente insuficiente para mantener el orden público, también hubo centenares de manifestantes aparentemente normales, que se fueron incorporando a lo largo del día. Y subrayo lo de aparentemente normales porque ahí reside la clave de la cuestión. Por decirlo más provocadoramente: se trataba de personas de extrema derecha que parecen normales. En efecto, no era la típica estampa que uno tiene grabada de las manifestaciones fascistas del siglo pasado, con sus brazos el alto y su simbología fascista. Es verdad que había alguna que otra bandera franquista, y que más de uno coreaba el cara al sol. Pero la mayoría era gente que, tomada en solitario, podría ser un afable vecino de comunidad. Eso sí, gritaban como los que más que éramos unos traidores, que deberían ejecutarnos o que a la mínima nos iban a matar. Desde adolescentes de estética pija, hasta señoras mayores que en otro contexto parecerían amables abuelitas, pasando por curiosas y jóvenes parejas que, bandera rojigualda en mano, clamaban por la españolidad de todos los que estábamos dentro. A los catalanes les dijeron que eran españoles y a mí, que soy de Logroño, que era un traidor. En suma, un heterogéneo grupo cuyos integrantes, sin embargo, compartían las demandas ultranacionalistas y rezumaban un terrible odio contra el diferente. No en vano, fuertes motivaciones tendrían para estar durante seis horas fuera del pabellón, a pleno sol, y esperando la desprotegida salida de los cargos públicos para insultarnos, escupirnos, perseguirnos por la calle o incluso lanzarnos objetos.
Que nadie se engañe. Fue una concentración de extrema derecha, con claros tintes fascistas en muchos casos. Empezando por el obvio hecho de que se trataba de boicotear un acto en el que se reclamaba, y no es menor, democracia, fraternidad y diálogo. El carácter anticomunista de las consignas tampoco se nos puede escapar. Se trata de un sector de la población que siempre ha existido en nuestro país, pero que ahora está mucho más movilizado –naturalmente, empujado por la cuestión catalana y el 1-O- y quizás algo más ampliado dadas las circunstancias. El problema es que corremos el riesgo de normalizar este tipo de eventos y demandas, como si fueran meros ejercicios de la libertad de expresión y no de un síntoma preocupante de ascenso fascista en nuestro país.
Se dirá que en nuestro país no existe un partido de extrema derecha asimilable a los que están irrumpiendo en el norte de Europa, como AfD. Y en parte es verdad, pues el contexto es distinto. Pero también se esquiva en muchas ocasiones el obvio hecho de que muchos dirigentes del PP, y también muchas sus políticas, pertenecen al campo de lo demandado por esa extrema derecha. En el 2015 el dirigente nacional del PP, Javier Maroto vinculó explícitamente a los refugiados con los yihadistas que ponen bombas, por ejemplo. En 2015 el Gobierno del PP se comprometió a que España acogiera a más de 15.000 refugiados y un año más tarde sólo había acogido el 5%, en una actitud más cercada al ideario de AfD que al de la CDU de Merkel. Y el líder del PP en Cataluña, Xavier Albiol, se ha caracterizado por sus continuas declaraciones xenófobas. A su famoso cartel de propaganda electoral que pedía «limpiar Badalona» se pueden sumar frases como aquella otra en la que defendía que «el colectivo rumano-gitano se ha instalado a delinquir y robar». Fue premiado con un ascenso por el PP. Y dejamos fuera todo tipo de comentarios públicos de otros dirigentes del PP y, también, las suposiciones de lo que pensarán en privado.
En suma, la extrema-derecha está en ascenso porque existen las condiciones económicas y culturales adecuadas para ello. En España a la crisis económica y política que tenemos hay que sumar la crisis de Estado que está suponiendo el proceso independentista catalán. Como dijo Bretch, el mejor alimento de un nacionalismo es otro nacionalismo. Y en un país en el que la derecha reaccionaria impuso, siempre por la vía de la fuerza, la opción de un país homogéneo de unidad de destino universal, es de esperar que arrecien las manifestaciones de extrema derecha. La proliferación de convocatorias blancas, sin aparente organizadores, que se están dando estos días, todas destinadas a la protección de la patria, se pueden entender desde esta óptica. Y serán muchos los que querrán ver en esas manifestaciones la legítima expresión de un pueblo que defiende un determinado modelo de Estado. Pero una vez te aproximas y pones el oído, te das cuenta de que son las mismas consignas reaccionarias de toda la vida. ¿O es que alguien piensa que los casi seis millones de votos que ha obtenido AfD son cabezas rapadas que adoran a Hitler?
Defender la unidad de España no es necesariamente de extrema derecha. De hecho, algunos defendemos un modelo republicano federal que, a la manera pi-margalliana, podría entenderse como unidad de diversidad. Pero lo que sí es de extrema derecha es el ideario completo en el que se inserta habitualmente la demanda de unidad de España, que incluye por supuesto el querer ejecutar al diferente. Y detrás de todo esto no sólo hay organizaciones neonazis o un sistema cultural reaccionario, sino también un partido político interesado en contraponer el nacionalismo español al nacionalismo catalán. Tanto por convicción como por oportunidad política.
A mi juicio, el principal riesgo que asumimos en estos momentos es el blanqueamiento de esa extrema derecha, es decir, su normalización. Porque con ella va la normalización de un estado social, el de la reacción. En estos días se están escuchando demasiadas voces que justifican la represión y el autoritarismo contra los independentistas. Algo que inmediatamente se hace extensible a los simpatizantes de independentistas o incluso, como pasó con nuestro acto en Zaragoza, con los que proponemos diálogo con los independentistas. Así, al final tenemos jueces que prohíben debates públicos en Madrid y en otras ciudades y también partidos, como el PSOE de Zaragoza, que nos impide hacer un acto en un edificio público. No creo que el PP esté midiendo bien la situación política en el Estado, pero sí creo que está tratando de aprovechar la situación para salir de la misma fortalecido, con el sector ultra de la sociedad movilizado y marcando el ritmo del sentido común. Hasta que cortar la libertad de expresión y reunión de los republicanos, comunistas e independentistas sea sentido común. Probablemente eso es jugar con fuego, pero desde luego seguro que es minar las bases democráticas que, dicho de paso, tampoco son muy sólidas en nuestro país.
La entrada La normalización de la extrema derecha aparece primero en Alberto Garzón.
September 14, 2017
‘El Capital’ habla del capitalismo de hoy
Publicado en Público.es
En los primeros días de septiembre de 1867, hace ahora 150 años, se publicó el primer volumen de El Capital, la que es para muchos la obra cumbre de Karl Marx (1818-1883). Fue en una modesta tirada de mil ejemplares, pero a pesar de ello contribuyó decisivamente a transformar la forma en la que personas de todo el mundo veían nuestras sociedades.
La idea original de Marx consistía en escribir un conjunto de seis libros, dedicados cada uno de ellos a los siguientes temas: el capital, la propiedad de la tierra, el trabajo asalariado, el Estado, el comercio exterior y el mercado mundial. Sin embargo, la pobreza y las enfermedades (su vida estuvo marcada por los exilios políticos y las carencias materiales y de salud) le retrasaron de tal modo que acabó optando por un proyecto editorial de tres volúmenes. Aun así, sólo publicó en vida el primero. Los volúmenes segundo y tercero, ambos inacabados, fueron editados y publicados por su amigo y camarada Friedrich Engels (1820-1895) a partir de los manuscritos que Marx había estado escribiendo durante los años previos a su muerte.
El Capital es una obra densa y difícil. Leerla y entenderla requiere la dedicación de una ingente cantidad de horas de estudio. Y aunque corre el rumor de que todo comunista dice haberla leído y entendido, es improbable que sea cierto. A su naturaleza de material incompleto hemos de añadir el estilo del autor, que en algunos pasajes es ciertamente oscuro. De hecho, es habitual que los lectores inadvertidos se encuentren decepcionados tras consultar las primeras páginas. En ellas encontramos un alto nivel de abstracción teórica que dificulta mucho la lectura. Por decirlo de una forma breve, El Capital no es el típico libro que se puede leer mientras se va en el autobús. No es el Manifiesto Comunista. En efecto, el Manifiesto, escrito con Engels en 1848, había sido un material propagandístico elaborado para animar a los trabajadores en el contexto de las revoluciones europeas que estaban teniendo lugar entonces. Por el contrario, El Capital obedece a objetivos mucho más complejos y ambiciosos. Se aspira, nada más y nada menos, que a la comprensión exacta del funcionamiento del sistema económico capitalista. Y ello, a juicio de Marx, requería una exposición mucho más justificada y rigurosa. Una exposición que se parecía mucho más a los trabajos de los primeros economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, que a los textos publicados hasta entonces por los representantes del socialismo utópico, como Robert Owen o Saint-Simon. Para Marx, El Capital era un misil contra la burguesía precisamente por su capacidad para desvelar y desnudar las formas por las que una parte de la población explotaba a la otra parte.
Se observará entonces que existía, y aún existe, una aparente contradicción. El Capital, como arma, parece de difícil acceso para los trabajadores, quienes por lo general, y por diversas razones, están menos preparados para abordar un libro de esta naturaleza. Precisamente por eso, han sido muchos los autores que han intentado resumir El Capital e incluso codificar esta obra en forma de catecismos. Así lo hizo Karl Kautsky, el primero en sintetizar en un buen libro las ideas principales de El Capital. O, por ser más precisos, lo que él consideraba que eran las principales ideas del libro de Marx.
La interpretación kautskiana se convirtió en hegemónica durante el período de vigencia de la II Internacional (1889-1914), considerándose desde entonces, no en vano, como la visión ortodoxa del marxismo. Pero el trabajo de Kautsky no consistió sólo en resumir El Capital sino que trató de sintetizar toda la obra marxista disponible hasta entonces, convertida así en doctrina. De este modo, el producto vivo e inspirador del largo trabajo de Marx fue enclaustrado bajo la fórmula cerrada de una doctrina al servicio de los principales partidos socialdemócratas de la época –como después ocurriría lo mismo con la III Internacional (1919-1943) y la Unión Soviética-. Esta interpretación ortodoxa, si bien se inspiraba en algunas de las lecturas de Marx, convirtió en mera caricatura la riqueza del trabajo original marxista. De hecho, Marx nunca habló de materialismo histórico y tampoco de materialismo dialéctico, sino que éstas fueron construcciones posteriores, hechas por Engels y otros autores, que trataron de ofrecer a la clase trabajadora un producto más compacto y accesible del trabajo de Marx.
Sin embargo, reducir la obra de Marx, entre ellas El Capital, a un producto cerrado implica ahogar gran parte de su capacidad para la investigación. La obra de Marx, como la de cualquier otro autor, está llena de elementos no del todo coherentes entre sí y que dependen, en gran medida, del contexto histórico en el que se escriben. En un ámbito bien distinto, como es el de la física, estas cuestiones también pasan. Aunque se califican de otra forma. El propio Einstein presentó su teoría de la relatividad especial en 1905, mientras que su teoría de la relatividad general tuvo que esperar a 1915, exactamente diez años después. En el período que media entre la primera y la segunda, Einstein publicó diferentes textos que pretendían resolver los problemas que enfrentaban sus planteamientos, aunque sin éxito. Nadie pretendería hoy, por ejemplo, recuperar y reivindicar aquellos intentos fallidos de Einstein. Eso es así porque en la física, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias sociales, es posible llegar a consensos amplios sobre los resultados de una investigación. En el caso de las ciencias sociales eso es imposible; ello no quiere decir que toda opinión valga lo mismo, sino que los criterios de rigor para consignar que una explicación es cierta son distintos, más cuestionables, más abiertos. En realidad, toda la obra de Marx es un proyecto en construcción para dotar de una explicación a fenómenos sociales, cuya naturaleza es por defecto incierta, impredecible y en muchos casos incuantificable. Y el hecho de que sea un proceso en construcción, junto con la naturaleza específica de la ciencia social, hace fallido cualquier intento de crear una doctrina y, mucho menos, de elevarla al rango de ciencia.
Es verdad, por ejemplo, que en algún momento Marx sí creyó haber descubierto las leyes de la historia. En el Discurso ante la tumba de Marx, el propio Engels explicó que «de la misma forma que Darwin ha descubierto las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx ha descubierto las leyes del desarrollo de la historia humana»[1]. Y en una carta a Ferdinand Lasalle (1825-1864), el propio Marx le explicó que «la obra de Darwin es de una gran importancia y sirve a mi propósito en cuanto que proporciona una base para la lucha histórica de clases en las ciencias naturales»[2]. La influencia de los descubrimientos de Darwin, unida a la teoría de la historia heredada de Hegel, proporcionaron a Marx un esquema histórico sobre el que, en teoría, toda sociedad debería desplegarse en el tiempo. En breve, al feudalismo le seguiría el capitalismo, y a éste el socialismo. Sin embargo, el último Marx, el de la década de 1870, se había estado reuniendo con amigos y revolucionarios rusos que contribuyeron a modificar su visión sobre la situación de Rusia, en particular, y la de los países atrasados, en general. Hasta el punto de que en una carta de 1877 escribió que «sucesos notablemente análogos pero que tienen lugar en medios históricos diferentes conducen a resultados totalmente distintos. Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y comparándolas luego, se puede encontrar fácilmente la clave de este fenómeno, pero nunca se llegará a ello mediante el pasaporte universal de una teoría histórico-filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser suprahistórica»[3]. Como se puede comprobar, casi una enmienda a la totalidad a su antigua concepción de la historia o, cuando menos, a la versión vulgar que Engels había sistematizado como materialismo histórico.
De ahí que, cuando la revolución rusa de 1917 tuvo lugar en un país severamente atrasado y prácticamente feudal, Antonio Gramsci (1891-1937) dijera que se trataba de una «revolución contra El Capital» y que «El Capital de Marx era, en Rusia, el libro de los burgueses más que el de los proletarios»[4] porque instaba a crear una burguesía e iniciar una era capitalista y no a que el proletariado tomara el poder en esas condiciones. Gramsci afirmó en aquel artículo que con la revolución «los bolcheviques reniegan de Carlos Marx al afirmar, con el testimonio de la acción desarrollada, de las conquistas obtenidas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como se pudiera pensar y se ha pensado»[5]. En realidad, lo que se ponía de manifiesto es que la interpretación ortodoxa del marxismo, y mucho más la interpretación del mismo que lo consideraba como ciencia pura, fallaba al enfrentarse con las cambiantes e impredecibles formas de la realidad. De ahí que no podamos considerar al marxismo más que como una, la más fértil, tradición política y de investigación.
Otro elemento ciertamente crítico, y que conforma una laguna en la obra de El Capital, es el de la clase social. Como he tratado de demostrar en un libro de próxima publicación, Por qué soy comunista (Península, 2017), la lectura que hacemos sobre la clase social y el Estado condiciona absolutamente la práctica política de los partidos socialistas. Sin embargo, Marx no llegó a escribir nada compacto sobre ninguno de esos conceptos. Y, en el caso de clase, esta es una ausencia crucial porque conforma la espina dorsal de su pensamiento político. Es más, a cualquier seguidor de la obra de Marx le sorprenderá que su táctica política fuera tan diversa en el tiempo. Por qué, por ejemplo, él y Engels consideraban necesario mantener la autonomía de los partidos socialdemócratas frente a los partidos liberales en Europa y, en cambio, ambos sugerían a esos mismos partidos socialdemócratas en Inglaterra o Estados Unidos que se incorporaran en el seno de los partidos liberales. Algo similar a la polémica de Lenin en 1905, cuando se opuso a la decisión del partido socialdemócrata ruso de no incorporarse al Soviet de San Petersburgo por ser considerado un espacio espontáneo y desideologizado. Tanto Marx y Engels, primero, como Lenin, después, no eran unos fetichistas de las organizaciones políticas sino que su práctica política dependía de cómo entendían la construcción y evolución de las clases sociales en contextos históricos. Por eso se ha dicho que lo importante es la clase social y no el partido. Y aun así, Marx nunca elaboró una explicación detallada del concepto de clase.
En el análisis del capitalismo que hace Marx en El Capital o en el Manifiesto Comunista, él detecta la existencia de dos clases fundamentales que le permiten explicar el desarrollo de la propia historia: los capitalistas y los trabajadores. Desde este punto de vista, el capitalismo genera una estructura de huecos en las relaciones de clase que luego son ocupados por personas reales. Es como si primero existiera la estructura, creada por el sistema económico, y luego las personas reales que «hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado»[6]. Estamos ante un esquema de clases típicamente polarizado donde sólo parecen existir capitalistas y trabajadores. Así, en este enfoque la clase es una realidad objetiva que varía según el desarrollo de las fuerzas productivas.
Sin embargo, en otros escritos Marx analiza la realidad social de una manera mucho más compleja, atendiendo a las particularidades de cada contexto. En este caso los escritos son de carácter más político y coyuntural, y en ellos Marx ya no trata con sólo dos clases sino que llega a diagnosticar clases, fracciones, facciones y una red mucho más compleja de grupos sociales. Un ejemplo paradigmático es el 18 Brumario, en el que Marx analiza el golpe de Estado dado por Luis Bonaparte (1808-1873) en 1851. Esta segunda opción está conectada con la visión de Lenin y, especialmente, de Edward Thompson, según la cual las clases sociales son también construcciones sociales que dependen de las prácticas políticas y no sólo huecos en las relaciones de producción.
Sea como sea, estas dos diferentes formas de analizar la clase social carecen de algún tipo de vínculo en la teoría de Marx. Es más, hay abundante material para creer que Marx «pensaba que la tendencia histórica del capitalismo apuntaba hacia una creciente polarización en lo concreto»[7], es decir, que la dinámica capitalista apuntaría a la destrucción de todas las clases sociales que no fueran la de los capitalistas y los trabajadores. En su visión, la complejidad de la vida real se estaba simplificando por el propio desarrollo del capitalismo puesto que éste creaba cada vez más proletarios y al mismo tiempo reducía el número de capitalistas –aunque los restantes vieran su poder incrementado. Esta idea, recogida después por Kautsky, se tuvo que enfrentar a las transformaciones del capitalismo a finales del siglo XIX y a la aparición de las llamadas clases medias. Este debate, como hemos insistido en otros lugares, es crucial para entender los fenómenos sociales y el desarrollo de la política hoy en día.
Por otra parte, Marx no supo o no pudo, también por diversas razones, incorporar cuestiones ecologistas y feministas en sus escritos. Marx fue un hombre de su época, y aunque hay autores como Elmar Altvater o Bellamy Foster que reivindican su temprana inclinación ecologista, no podemos dejar de advertir que tanto Marx como Engels asumieron no sólo las tesis más productivistas de la Economía Política y sus categorías sino también los prejuicios –en este caso bastante más Marx que Engels- propios de vivir en un sistema patriarcal. Para la actualización de los parámetros ecologistas y feministas desde una perspectiva marxista es necesario dejarse acompañar por autores más modernos que, aun inspirándose en Marx, despliegan su trabajo de un modo diferente.
En suma, leer a Marx es una fuente de inspiración que nos brinda la oportunidad de dar con las preguntas y respuestas adecuadas. Y 150 años después de la publicación de El Capital, a mi juicio conviene leer y estudiar con mucha atención la obra marxista. Así, además, corregiremos una deriva que ha afectado mucho a la calidad, y también utilidad, de los análisis marxistas. Me refiero, especialmente, a la tendencia a ignorar las cuestiones materiales y económicas en los análisis políticos.
Para entender esto debemos recordar que los fundadores del llamado socialismo científico y los llamados clásicos, entre los que se encuentran Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, Kautsky, etc. pusieron su atención fundamental en cuestiones de Economía Política y de lo que se llamaría base económica. Pero a partir de los años veinte el marxismo occidental adquiere otro tono y asume otras preocupaciones. Como dice el historiador Perry Anderson (1938-), «el marxismo occidental en su conjunto, cuando fue más allá de cuestiones de método para considerar problemas de sustancia, se concentró casi totalmente en el estudio de las superestructuras»[8], especialmente las cuestiones culturales. Dicho de otra forma, el análisis cultural suplantó a la Economía Política. Pero, además, el tono fue cambiando desde un optimismo antropológico, basado en gran medida en la asunción de que la concepción de la historia era correcta, hasta convertirse en un pesimismo antropológico más que notable. Esto fue coincidente, además, con tres hechos adicionales. Por un lado, el desplazamiento del estudio y análisis marxista desde el continente europeo hacia el mundo anglosajón. Por otro lado, con el cambio de perfil de los intelectuales marxistas, que hasta los años veinte habían sido tanto dirigentes políticos como estudiosos del marxismo y a partir de entonces se produciría una profunda desconexión entre el movimiento obrero organizado y los intelectuales. Y, finalmente, el desarrollo de un Estado del Bienestar que, a partir de un compromiso entre capital y trabajo, parecía cuestionar la necesidad del socialismo para gran parte de la clase trabajadora[9].
Esto condujo a una paradoja. El geógrafo marxista David Harvey cuenta, por ejemplo, que durante los años de posguerra y especialmente tras la caída del muro de Berlín, pocos querían estudiar un libro como El Capital. La razón estaba en que «el hecho real era que El Capital no tenía demasiada aplicación directa a la vida diaria» porque «describía el capitalismo en su versión cruda, inalterada y bárbara típica del siglo XIX»[10]. Esta situación, sin embargo, ha cambiado en la actualidad. El marxismo ha vuelto a estar de moda. Pero aún más, la razón es que hoy El Capital parece hablarnos no del capitalismo del siglo XIX sino del actual. Las reestructuraciones empresariales, que implican despidos de miles de trabajadores, la crisis económica y sus efectos macroeconómicos, los comportamientos del capital financiero y de los diferentes tipos de capital… es como si estuviéramos volviendo poco a poco al siglo XIX. O puede ser, más probablemente, que El Capital tenga la capacidad de explicar el funcionamiento de un sistema que ha cambiado poco y cuyos principales fundamentos se mantienen invariables, con lo que su lectura y estudio, como todo el marxismo que de ahí se deriva, pueden sernos de extraordinaria utilidad para comprender el mundo que vivimos. Y para transformarlo.
El marxismo no es, por lo tanto, la llave que abre todas las puertas. El marxismo es, más bien, una herramienta para el análisis social y también para la práctica política. Y al mismo tiempo también es una concepción del mundo, inspirada por esa tradición política y de investigación, que nos anima a mirar determinadas trazas de la totalidad social. Como dice Manuel Sacristán (1925-1985), la concepción marxista de mundo «supone la concepción de lo filosófico no como un sistema superior a la ciencia, sino como un nivel del pensamiento científico: el de la inspiración del propio investigar y de la reflexión sobre su marcha y resultados»[11]. En efecto, lo que hace que un investigador de orientación marxista se centre en cuestiones como las clases y la desigualdad y no en otros campos posibles, es la creencia de que haciéndolo así se encontrarán más y mejores respuestas. En consecuencia, el marxismo tiene que ir cambiando en la medida que vamos incrementando nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea y en la medida que va cambiando la sociedad a la que pertenecemos.
NOTAS
Sacristán, M. (1964): “Sobre el anti-dürhing”
La entrada ‘El Capital’ habla del capitalismo de hoy aparece primero en Alberto Garzón.
September 10, 2017
La izquierda española ante la globalización
La expresión los árboles no dejan ver el bosque nos ayuda a entender qué le está pasando a la izquierda en España. Concentrados en el día a día de las noticias mediáticas, en las valoraciones trimestrales de los datos del paro o en las innumerables novedades que afloran de corrupción política, apenas tenemos tiempo para pensar en el tablero de juego sobre el que hacemos política. Y lo cierto es que, desde la perspectiva española, es un panorama preocupante.
En los últimos años hemos asistido a la quiebra del bipartidismo, a una crisis institucional sin precedentes que ha incluido a la Casa Real y, en parte como consecuencia de ello, a una sucesión atípica de convocatorias electorales. Pero apenas hemos debatido sobre las causas de estos fenómenos, es decir, sobre la descomposición social que se está produciendo en nuestro país como consecuencia de la globalización económica y la crisis del modelo de crecimiento económico.
A menudo las organizaciones políticas hacemos política como si nada hubiera cambiado desde 1978, año en el que se aprobó la Constitución. Y no me refiero a las formas políticas o a sus protagonistas, que evidentemente han mutado en estos cuarenta años. Me refiero a ese tablero de juego en el que se inserta España y que es el sistema-mundo económico. En 1978 España se incorporó, con todas sus insuficiencias, al mundo desarrollado de la democracia, el Estado Social y las modernas políticas públicas de redistribución de la renta. Pero lo hizo precisamente en un contexto internacional en el que ese mundo desarrollado ya iba en dirección contraria, con las políticas neoliberales siendo la norma y con la globalización económica desplegando todas sus características.
La globalización puede describirse de muchas formas distintas, pero podemos destacar la desregulación financiera y económica, la reducción de los aranceles y el consiguiente estímulo al comercio mundial, la deslocalización de las grandes empresas hacia países con menores costes y la expansión de transnacionales que conforman enormes redes económicas. Hoy no sólo la producción mundial de bienes y servicios se realiza mediante nuevas formas, con las cadenas de valor globales cobrando especial importancia, sino que además está repartida de un modo muy diferente al de hace cuarenta años. Baste constatar que en 1980 los países avanzados –categoría usada por el FMI que incluye a Estados Unidos, Japón y las principales economías europeas- representaban el 63% del PIB mundial, mientras que América Latina suponía el 12% y los países emergentes de Asia sólo el 9%. Por el contrario, actualmente esas mismas economías avanzadas representan escasamente el 40%, América Latina el 7% y los países emergentes de Asia el 33% del PIB mundial. En términos de empleo la inserción en la economía-mundo de una fuerza laboral de más de 800 millones de personas en el caso de China y de 500 millones de personas en el caso de la India no puede ignorarse –compárese con los 75 millones de personas que conforman la fuerza laboral de Rusia, los 162 millones de Estados Unidos o los 23 millones de España.
El sistema económico capitalista está basado en la competencia y en la incesante búsqueda de ganancia privada, de modo que tablero de juego en el que se inserta España es el de esta economía-mundo altamente competitiva y en la que numerosos actores, desde empresas hasta trabajadores, compiten por su cuota de mercado o su puesto de trabajo. Las reglas están marcadas por la propia lógica del capitalismo y por la regulación resultante de lo que se ha convenido en llamar globalización. No puede esto ignorarse porque, como bien supieron entender los economistas clásicos, destacadamente Marx, el mercado mundial determina en gran medida las formas concretas de las economías nacionales. Y ello condiciona, a su vez, las formas políticas y de conciencia que emergen en el seno de los Estado-nación. O, dicho a la inversa, no es posible comprender los fenómenos sociales recientes, desde el 15-M hasta la irrupción de Trump o Le Pen, sin atender a las transformaciones económicas de las últimas décadas. Desde luego, éstas solas no bastan para ofrecer una explicación precisa, pero sin ellas es imposible aproximarse a lo que de verdad está ocurriendo.
El problema para la economía de España es, grosso modo, que no ha encontrado su lugar en este sistema-mundo. El modelo de crecimiento español ha dependido durante años de la confluencia de crédito barato y especulación urbanística, todo ello derivado y alimentado por una desastrosa configuración institucional europea. Ello proporcionó rentas más altas y la sensación de que España pertenecía a las economías más desarrolladas del mundo. Pero derribado el castillo de naipes del milagro económico, del que hacían gala tanto PP como PSOE, lo que ha quedado es una estructura productiva basada en sectores de bajo valor añadido y con escasa intensidad tecnológica. Sectores como el turismo, altamente estacional, y con salarios un 40% inferiores a los industriales, se han convertido en la esperanza de un Gobierno incapaz de aceptar la profundidad del problema.
La consecuencia directa de todo ello se llama precariedad y desigualdad. La globalización es un proceso que ha impuesto ganadores y perdedores por todas partes del mundo. Así, como ha puesto de relieve en cifras el economista Branko Milanovic, las clases urbanas de Asia han visto cómo sus ingresos absolutos han crecido significativamente en las últimas décadas. Por el contrario, las llamadas clases medias y populares de los países occidentales han visto cómo se deterioraban sus rentas de forma significativa. La reciente crisis en España lo que ha provocado es la agudización de ese fenómeno: los salarios de los estratos más bajos de la población han caído mucho más, por encima del 20%, que los salarios de los estratos más altos, apenas afectados, provocando un incremento enorme de la desigualdad. De acuerdo con los datos de Eurostat, España es, a día de hoy, el cuarto país más desigual de la UE, sólo por detrás de Rumanía, Bulgaria y Lituania. La polarización en términos de renta se ha multiplicado. Y ello tiene consecuencias en el plano político.
El patrón común que autores como Dani Rodrik o Hanspeter Kriesi han detectado es que las personas caen en el grupo de ganadores o perdedores de la globalización según el lugar que ocupen en la distribución internacional del trabajo. Una conclusión muy clásica, por otra parte. Asimismo, ese lugar concreto depende de otras variables que van desde la estructura productiva de un país hasta la cualificación individual del trabajador o trabajadora en cuestión. De acuerdo con esta visión, la globalización está provocando en occidente una fractura entre aquellas personas con alta cualificación y aquellas otras personas con menor cualificación. Las primeras pueden acceder a puestos de trabajo que son competitivos a nivel internacional y que pertenecen a sectores de alto valor añadido que, por tanto, están mucho mejor remunerados. Las segundas, por el contrario, están expuestas a la competencia internacional y los miles de millones de personas que conforman la fuerza de trabajo mundial se convierten en competidores directos para ellas. Además, al ser sectores de bajo valor añadido, o que pertenecen a segmentos de cadenas de valor globales que apenas se apropian de valor añadido, los salarios suelen ser muy reducidos. Aquí pertenecen los millones de personas que ahora sufren el paro estructural y que llevan años buscando un trabajo.
Los economistas liberales han propuesto, como solución, mejorar el llamado capital humano, centrándose en la formación reglada. Según esta visión, mejorar la cualificación de la población es la vía directa a mejorar las condiciones de vida. Pero es pura ilusión. Estos mismos economistas son incapaces de explicar por qué en España se da también la sobrecualificación de miles de personas, especialmente jóvenes. La explicación es que la propia estructura productiva, y con ello el carácter rentista del empresariado español, impide que se creen puestos de trabajo de alto valor añadido que puedan absorber a los trabajadores cualificados. En ausencia de una estructura productiva así, los trabajadores cualificados se marchan a países con sectores productivos en los que sí se puede trabajar, generando una pérdida irreversible en España.
Lo relevante de todo esto, a efectos de este artículo, son las consecuencias políticas. En primer lugar esta fractura provocada por la globalización, además, tiende a reducir también es el estrato ideológico conocido como clase media. Por al menos dos razones. De un lado, porque se consideraban así familias enteras que vivían de las rentas del insostenible modelo inmobiliario-especulativo y que ahora están a merced de una estructura productiva de país empobrecido y de una competencia internacional desaforada. De otro lado, porque la propia estructura productiva supone un cierre para las nuevas generaciones que comprueban que no existe ascensor social, como acabamos de decir. Los jóvenes constatan que no vivirán como sus padres.
El escenario es desolador desde el punto de vista de clase. Las clases populares, con mucha menor capacidad para acceder a los estudios reglados de alta cualificación, como consecuencia de los recortes en educación y de la naturaleza clasista del propio sistema económico, quedan atrapadas en el escalón más bajo no sólo del país sino también de la distribución internacional del trabajo. Así, la precariedad no se define como un momento temporal sino como una característica permanente. No hace falta subrayar qué significa intentar sobrevivir con un contrato por horas que se paga a un par de euros la hora. Por el contrario, las clases altas se han beneficiado no sólo del clientelismo de los gobernantes y de un empresariado rentista sino que, además, se han enriquecido con las políticas durante la gestión de la crisis –reformas fiscales, laborales y financieras, inyecciones de liquidez del BCE, etc.-. Pero, ¿es sostenible este modelo de país?
La experiencia histórica sugiere que no: un país sin cohesión social se resquebraja por todos sus poros. Quizás no es casualidad que el reciente auge independentista en Cataluña coincide con esta época histórica y con la habilidad de vincular independencia con esperanza frente a la crisis. Si bien en ningún caso un decreto de independencia de un Estado-nación supone la neutralización de la ley del valor y de la lógica capitalista. De todas formas, los fenómenos de Trump en Estados Unidos, la extrema derecha en muchos países de la Unión Europea, o la experiencia histórica del fascismo en los años treinta y en el marco de la Gran Depresión, sugieren que la tesis de Karl Polanyi es cierta. A saber, los sectores más golpeados por la crisis y por los ajustes que conlleva la expansión del libre-mercado buscan fórmulas políticas para protegerse. El crecimiento de las posturas proteccionistas es la contracara de ese primer movimiento pro-mercado que supone la globalización, y también sucedió tras la II Guerra Mundial.
Pero el contexto hoy es otro, y las experiencias históricas nunca se repiten de la misma forma. La forma concreta de resistencia de las clases populares depende de algo tan básico como la lucha de clases. En esa lucha, las clases pueden abrazar posturas neofascistas (como ocurre en el norte de Europa), pueden organizarse en posiciones socialistas (como sucedió en los años veinte del siglo pasado) o quedar resignadas y desorganizadas bajo un nuevo estatus de precariedad y miseria permanente. Todo ello depende de un concepto clásico que se llama formación de clase, es decir, de la capacidad de organizar a la clase social.
Las clases sociales no son entidades solamente objetivas, útiles para el análisis sobre el papel, sino que son también construcciones subjetivas que dependen de la práctica política. Las clases, por decirlo brevemente, se construyen. Y esa construcción depende de la habilidad de las organizaciones de clase para generar conciencia de clase, es decir, para crear objetivos e instituciones comunes entre sectores de la sociedad. Dicho de otra forma: los perdedores de la globalización no se van a organizar solos, o al menos es muy discutible que eso suceda, sino que necesitan de la estrategia política de las organizaciones. Las organizaciones políticas están, desde el punto de vista socialista, precisamente para eso y no para otra cosa. La participación en las instituciones, por ejemplo, es una herramienta más que ha de servir a ese fin: organizar a la clase, al pueblo o a la comunidad –no seré yo quien inicie una discusión meramente semántica al respecto-. Y visto lo anterior, nada hay más urgente que hacerlo. Organizar a los perdedores de la globalización, a las personas que no se benefician de la llamada recuperación económica, a los que sufren la precariedad y a las personas que sienten que otro mundo es necesario más que posible. Ese es el verdadero objetivo político de la izquierda, a mi juicio.
Siguiendo esta lógica, no se trata sólo de construir sobre el papel una alternativa teórico-técnica al modelo económico español. Desde luego hay que hacerlo, y por cierto que eso implica deshacerse de la estructura de poder vigente en España y que es heredada, a través de la Transición, de la franquista. Un nuevo país implica una nueva cultura política, empresarial y ciudadana desprovista de todos los lastres clientelares propios del franquismo y de esta democracia cacique. Pero de nada sirve esto si detrás no hay una base social que respalde la puesta en marcha de un proyecto así. Y enfrentamos numerosos obstáculos. Por eso considero que nuestras organizaciones, comenzando por Izquierda Unida, deben asumir que este, y no otro, es el tablero de juego y el objetivo principal.
De ahí que, en estas condiciones, veamos necesario reforzar la presencia en la calle, lugar donde se genera la subjetividad y, por lo tanto, la conciencia de clase. Son largos los debates teóricos sobre esta cuestión, desde Marx y Engels hasta Carrillo y Claudin, pasando por Luxemburg y Lenin. Pero no creo que quede otra alternativa que construir, con nuestras propias manos, tejido social entre los perdedores de la globalización, entre nuestra clase. Una organización más de clase, no en términos semánticos o litúrgicos, sino de acción y composición, es el camino. Y con un discurso que ensamble la alternativa que necesita la clase, el país en un contexto como el que hemos descrito.
Veamos no sólo los árboles sino también el bosque. El capitalismo es un sistema basado en la explotación, y por ello generador de desigualdad y crisis. Pero es también un sistema de producción que no atiende a los límites físicos del planeta, con lo que ser anticapitalista no es sólo una cuestión moral sino de necesidad para la vida. Para la vida no sólo de nuestra clase o nuestra especie, sino de la vida en general. Si no hacemos nada, nuestras sociedades actuales se convertirán en sociedades distópicas, decimonónicas, en las que una minoría deshonestamente enriquecida posee la inmensa mayoría de los recursos y el poder frente a una mayoría social, quebrada y frustrada, que malvive a salto de mata. No hay nada escrito en la historia de antemano, pues todo depende de la capacidad para organizarse y luchar.
La entrada La izquierda española ante la globalización aparece primero en Alberto Garzón.
May 5, 2017
El retorno del fascismo en Europa
Las últimas elecciones presidenciales en Francia han vuelto a revelar la fuerza y crecimiento de la extrema derecha. En la primera vuelta la candidata del Frente Nacional (FN) ha obtenido un 21,23% de los votos, que es el segundo mejor resultado de la historia del partido. Unos meses antes, en Países Bajos, el Partido por la Libertad (PVV) obtuvo el 13% de los votos en las elecciones legislativas, quedando en segunda posición. En diciembre de 2016 también el candidato del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y empató técnicamente contra el candidato del partido verde en unas elecciones que tendrán que ser repetidas por anomalías en el recuento. A estos buenos resultados de partidos de extrema derecha hay que sumar los de Jobbik en Hungría (20% en 2014), Liga Norte en Italia (12% en encuestas) o Amanecer Dorado en Grecia (8% en encuestas), entre otros.
Gráfico 1:
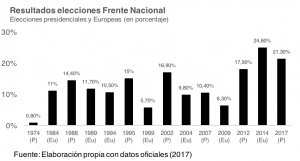
En España, que carece de un partido político explícitamente de extrema derecha y asimilable a los citados más arriba, este fenómeno europeo está siendo trivializado por parte de los principales medios de comunicación así como de los líderes políticos. El principal problema es que un fenómeno tan grave como el de la extrema derecha se tiende a difuminar bajo la etiqueta mucho más amplia de «populismo».
En el lenguaje coloquial es habitual confundir los conceptos de extrema derecha, derecha radical, populista y anti-establishment entre otros. Incluso la bibliografía académica no termina de encontrar un consenso para la definición de populismo. Los esfuerzos para alcanzar una definición común no han dado resultado y, dependiendo del enfoque, el populismo ha llegado a ser caracterizado como ideología (un sistema de creencias acerca de cuestiones políticas), como estrategia (unas prácticas políticas para alcanzar el poder), o como práctica discursiva (un estilo de comunicación específico). Los intentos de conceptualización fracasan sistemáticamente porque la heterogeneidad entre partidos que de forma intuitiva serían calificados de populistas es demasiado grande, y porque el conjunto de partidos que en algún momento asumen posiciones populistas en cualquiera de esos ámbitos alcanza a la totalidad de los partidos existentes. Incluso aquellos considerados mainstream pueden ser calificados de populistas en virtud de algunos -o muchos- de sus discursos y/o prácticas políticas.
De hecho, el mayor punto de consenso es que el término «populismo ha sido siempre usado en un sentido negativo por las élites gobernantes para caracterizar cualquier forma de oposición que reclame representar la voz del pueblo» (Benveniste, 2016). Es más, el uso particular de populismo suele estar vinculado con el objetivo explícito de incorporar bajo su paraguas a proyectos políticos tanto de izquierdas como de derechas. Uno de los autores más citados sobre la temática, Cas Mudde, ha definido el populismo como una ideología débil que conceptualiza la sociedad como separada en última instancia en dos grupos homogéneos y antagonistas, el pueblo puro frente a la élite corrupta, y que hace hincapié en que la política debería ser una expresión de la voluntad general del pueblo (Mudde, 2007). Lo que sucede es que esta definición, ampliamente utilizada por los partidos mainstream y sus correligionarios en las tertulias, podría ajustarse a la totalidad de los partidos actualmente existentes. O, al menos, a los que interese al interlocutor de turno.
En cualquier caso, es razonable pensar que es peligroso reducir el fenómeno de la extrema derecha a una combinación de estilos comunicativos de ideología débil y que carecen de sustancia política. Las caricaturas, que por defecto subrayan y exageran aspectos ciertos, tienden a considerar, por ejemplo, a Le Pen y a Mélenchon como equivalentes por coincidir en determinadas estrategias discursivas que incluyen la construcción de antagonismos tales como pueblo frente a corrupción o por echar mano ambos de las nuevas formas de comunicación que permiten evitar a los grandes medios empresariales. El diagnóstico limitado que eso supone nos lleva a banalizar a la extrema derecha. Y es que el problema reside, sencillamente, en que en términos de contenido político la extrema derecha no sólo es antagónica de la izquierda y de sus diferentes formas sino que lo es también de la democracia y los derechos humanos.
En realidad, Mudde entiende que el populismo es sólo una de las características de los partidos de la familia de la derecha radical europea, siendo el nativismo y el autoritarismo otras dos. El nativismo sería «una ideología que considera que el Estado debería ser poblado exclusivamente por miembros del grupo nativo (“la nación”) y que los elementos no-nativos (personas e ideas) son fundamentalmente una amenaza a la homogeneidad del Estado-nación», lo que puede incluir una combinación de nacionalismo y xenofobia (Mudde, 2007). Por su parte, el autoritarismo sería entendido como la disposición general a glorificar -y a ser su subordinado acrítico- de una figura autoritaria del grupo, tomando una actitud de castigo hacia el resto en el nombre de alguna autoridad moral. Probablemente estas características son las adecuadas para clasificar a los diferentes partidos de extrema derecha pero desde luego son suficientes para comprobar que estos proyectos políticos son opuestos a los Derechos Humanos, tal y como han sido defendidos desde 1948 precisamente al calor del antifascismo.
Ahora bien, en toda gran mentira siempre hay algo de verdad. Sí hay algo que tienen en común las nuevas formas de fascismo y de socialismo, o la llamada nueva derecha y nueva izquierda. Concretamente es su procedencia y/o causa: son ambas expresión de la necesidad del pueblo de protegerse ante cambios y circunstancias económicas frente a los que se sienten vulnerables. La diferencia, esencial desde el punto de vista propositivo, es que la derecha tiende a concebir el pueblo culturalmente, como nación, y la izquierda lo hace económica o políticamente, como clase o sujeto soberano. ¿Pueden entonces los cambios económicos explicar el auge de las nuevas formas de extrema derecha y fascismo en Europa?
A juicio de autores como Hanspeter Kriesi (2008, 2014), las precondiciones últimas para el auge de la extrema derecha o de posturas populistas son de naturaleza fundamentalmente económica. Por una parte, el populismo habría aprovechado la estructura de oportunidad que le brinda la actual crisis de la democracia política liberal, caracterizada por la creciente desconfianza en el sistema de partidos y, en particular, en los partidos políticos gobernantes. En efecto, los partidos políticos habrían dejado de ser el enlace efectivo entre la sociedad civil y las instituciones donde se toman las decisiones. Además, la mediatización de la política habría reducido el papel de los propios partidos, quedando estos como meros reflejos de los candidatos y líderes políticos. Por otra parte, detrás de esta crisis institucional estarían las recientes transformaciones económicas globales. De un lado, la nueva arquitectura institucional supranacional –como la Unión Europea- habría disminuido el margen de actuación económica de los parlamentos. De otro, la globalización habría provocado una división global y nacional entre ganadores y perdedores que conformará el potencial social y electoral de todos los partidos.
Como se puede observar, esta interpretación deriva la crisis política de una trayectoria económica de más largo alcance. No se trata de un determinismo sino de la constatación de que las instituciones que regulan el capitalismo a nivel nacional –como los Parlamentos- han quedado relegadas a segundo plano en las últimas décadas a favor de intereses supranacionales que quedan lejos del control ciudadano directo. Pero la globalización no sólo ha alterado las relaciones entre instituciones sino que ha provocado efectos materiales y culturales que son percibidos unitariamente por los diferentes sectores sociales.
En concreto, la globalización ha creado una nueva división en la sociedad: entre perdedores y ganadores. En los países occidentales la desindustrialización, la precarización de las relaciones laborales y la pérdida de calidad de los servicios públicos ha provocado no sólo un incremento de la desigualdad muy notable sino también una percepción subjetiva de perdedores en gran parte de las clases populares. Branko Milanovic ha puesto cifras a los cambios relativos y absolutos en ingresos reales por parte de sectores sociales diversos, expresando muy bien el carácter perdedor de las clases populares y de la clase trabajadora de Europa Occidental. En concreto, los ingresos reales de las clases populares occidentales se han estancado en los últimos veinte años o incluso han caído si descontamos el efecto estadístico que provoca la inmensa población china. Y eso mientras un reducido número de 1.426 individuos súper-ricos y sus familias controlan alrededor del 2% de la riqueza mundial (Milanovic, 2016).
Antes de que se iniciase la revolución neoliberal de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher –previo experimento en la dictadura de Pinochet en Chile- el marco institucional de tipo keynesiano-fordista estaba caracterizado por un intenso control sobre la economía. Las políticas neoliberales rompieron con ese marco y dieron rienda suelta al libre mercado en múltiples aspectos de la vida económica y social que anteriormente no estaban permitidos. Las reformas neoliberales en todas partes del mundo se caracterizaron por privatizaciones, liberalizaciones de sectores protegidos, desregulación de prácticas anteriormente prohibidas y, en suma, la mercantilización de múltiples espacios vitales. La agudización de la competición económica provocó un rápido reajuste de las estructuras productivas y de los mercados de trabajo, llevando a la desaparición de las unidades no competitivas. En ese contexto el nuevo marco de competición económica globalizado favorece a los sectores con más cualificación formal, mejor preparados para un mercado de trabajo global, y perjudica a los de menor cualificación y a los otrora protegidos por las políticas del Estado-nación. De otro lado, la globalización es percibida como una amenaza al estándar de vida de los nativos y es sentida como competición económica y cultural al mismo tiempo. Finalmente, la competición política implica la pérdida de soberanía y de autonomía del Estado en un nuevo contexto internacional de omnipresencia de las empresas transnacionales y entidades supranacionales. En este enfoque, cabe insistir, los ciudadanos no perciben las amenazas materiales y culturales como fenómenos distintos (Hanspeter Kriesi, 2008).
Cabe entonces preguntarse si los perdedores de la globalización son o no la posible base social de las organización políticas de extrema derecha. O, dicho de otra forma, ¿pueden las actuales condiciones económicas fundamentar el retorno del fascismo en cualquiera de sus formas?
Karl Polanyi y el fascismo
El fascismo como ideología y como proyecto político civilizatorio nació en Italia en la década de 1920 de la mano de Benito Mussolini, quien había sido un militante y dirigente del partido socialista. El fascismo surgió como consecuencia de la crisis del sistema parlamentario y en el contexto europeo de entreguerras, si bien posteriormente fue exportado y readaptado en países como Alemania y España, al calor de la Gran Depresión y de las devastadoras consecuencias del Tratado de Versalles de 1919. En Alemania y España el fascismo tomó las formas singulares de nacionalsocialismo y nacionalcatolicismo respectivamente -y no por casualidad tanto el régimen nazi alemán como el fascista italiano brindaron un fuerte apoyo militar y económico a los franquistas sublevados contra la legítima II República de España en 1936.
Mucho antes de que autores actuales como Kriesi señalaran a los fenómenos económicos como posible causa del auge de la extrema derecha, la tradición marxista ya había recorrido ese trayecto. Los teóricos marxistas del siglo XX, entre ellos tempranamente León Trotski, consideraron al fascismo como una de las formas en las que se manifestaba las contradicciones del capitalismo. Según las tesis de la II Internacional, el capitalismo caería por su propio peso víctima de sus contradicciones y por lo tanto el fascismo, bajo este esquema, era una vía de salvación del capitalismo para evitar la llegada del socialismo. De ahí que la doctrina socialista durante los años veinte considerara por igual a fascistas y burgueses; hasta que en 1935 la III Internacional modificó esa estrategia y cambió de política para promover frentes populares contra el fascismo, aunque ello implicara alianzas con partidos liberales o reformistas. Sin embargo, la visión teórica más completa y elaborada sobre el fascismo fue de un autor no marxista llamado Karl Polanyi.
Karl Polanyi nació en Viena en 1886 en el seno de una familia judía. En 1933 tuvo que emigrar a Londres huyendo del fascismo alemán, y en 1935 publicaría La esencia del fascismo (Polanyi, 2013) y en 1944 La gran transformación (Polanyi, 2012). Ambas obras, especialmente la segunda, representan la visión más completa sobre el auge del fascismo. Polanyi compartía con los autores marxistas que el fascismo era una tabla de salvación del capitalismo; consideraba que era una vía necesaria para los capitalistas porque los partidos socialistas no dejaban de ganar terreno electoral a medida que se iba conquistando el sufragio universal. El fascismo sería así, ante todo, un proyecto para suprimir la democracia y evitar la revolución socialista, permitiendo de ese modo salvaguardar la propiedad privada de los medios de producción al precio de destruir la individualidad y la autonomía de las personas.
Pero lo relevante del análisis de Polanyi era la explicación de por qué el fascismo encontraba tantos adeptos. Según él, las transformaciones sociales del siglo XIX habían producido una autonomización de la esfera económica sobre la política. Hasta entonces las sociedades humanas siempre habían subordinado la esfera económica a la esfera política. Aunque las sociedades preindustriales habían contado siempre con la existencia de mercados, éstos estaban subordinados a otros principios rectores de carácter social. Por ejemplo, en las sociedades de cazadores-recolectores existían mercados pero dentro de un orden social en la que imperaban principios rectores no mercantiles. No obstante, dice Polanyi, con la revolución industrial y las transformaciones del siglo XIX la esfera económica se emancipó y se convirtió en el principio rector de la sociedad en su conjunto. Pasamos de la subordinación de la economía por la sociedad a la de la sociedad por la economía.
Esas transformaciones descritas por Polanyi implican la ausencia de límites para la mercantilización, esto es, para la conversión en mercancía de todo producto o recurso humano o natural. Cualquier producto definirá su existencia y valor en función de relaciones mercantiles, incluyendo el ser humano o la tierra. Esta existencia de un gran mercado autorregulado que se debe únicamente a su dinámica mercantilizadora conllevará la desestructuración de la sociedad -entendida como relaciones entre personas y no sólo entre productores. Por eso para Polanyi el proyecto liberal es utópico, pues aspira a construir un sistema de relaciones mercantilizadas que nunca podría instaurarse sin poner en peligro la sociedad misma. Y, añadirá Polanyi: antes de que eso suceda los sectores sociales más dañados por esa utopía reaccionarán buscando vías para protegerse. Esas vías son las que expresaban La Gran Transformación de los años treinta: comunismo y fascismo. Ambas vías comparten la aspiración de controlar la economía, de limitar su dinámica destructora de la sociedad. Como decía él mismo, «básicamente hay dos soluciones: la extensión del principio democrático de la política a la economía [socialismo] o la completa abolición de la esfera política democrática [fascismo]» (Polanyi, 2013).
Según este enfoque, el fascismo es parte de los contra-movimientos naturales que impulsa la propia utopía liberal. Desde esta óptica el fascismo es, como el comunismo, hijo del liberalismo. La diferencia radica en que el fascismo pretende salvar al capitalismo de sus propias contradicciones, manteniendo la propiedad privada de los medios de producción y acabando con toda la vida socialista que exista. Por eso también deduce Polanyi que el triunfo del liberalismo sobre el fascismo no es el triunfo de la democracia, puesto que el liberalismo es la causa del desmoronamiento social que da alimento al fascismo. El triunfo de la democracia sólo podría conseguirse cuando se alcance el socialismo –que es la máxima expresión de la individualidad y la autonomía individual, en los términos expresados por Marx.
De acuerdo con la tesis de Polanyi, así como con las interpretaciones marxistas, el fascismo es un fenómeno social histórico y singular pero que obedece a causas económicas enraizadas en la dinámica del capitalismo. Eso significa que la repetición de la experiencia fascista sería posible porque las causas y la dinámica que entonces dieron lugar al fascismo del siglo XX siguen rigiendo en las profundidades de nuestras sociedades.
Si Polanyi está en lo cierto, los intentos de construir una sociedad de mercado (donde el mercado regula cada vez más aspectos de nuestra vida: relaciones laborales, servicios esenciales, recursos naturales, relaciones vitales, etc.) llevarían a contra-movimientos de defensa o auto-protección de los sectores o clases sociales más perjudicadas por esa dinámica. O, lo que es lo mismo, las nuevas formas de fascismo tendrían que tener un vínculo especial con lo que Kriesi o Milanovic llaman los perdedores de la globalización o, de forma más específica, con lo que clásicamente hemos llamado clase trabajadora –que es la principal perjudicada del desempleo, la precariedad, las desindustrializaciones, privatizaciones y otras prácticas liberales.
El caso francés: de 1972 a 2017
Las raíces de la extrema derecha francesa tenemos que encontrarlas en la triada que conforma la experiencia de Gobierno colaboracionista de Pétain durante la ocupación nazi, la guerra de Argelia y la contrarevolución a mayo del 68 (Benveniste y Pingaud, 2016). Ahora bien, el Frente Nacional se creó en 1972 como una coalición electoral de organizaciones que compartían rasgos esenciales procedentes de aquellos tres hitos, siendo su líder fundador Jean Marié Le Pen, antiguo diputado de la extrema derecha que había entrado en la Asamblea Nacional al calor de la independencia de Argelia. Tras diez años de insignificantes resultados, el crecimiento del FN tuvo lugar en los ochenta en el marco de la oposición al gobierno de coalición de izquierdas y con un marcado discurso anti-inmigración y pro-mercado (Bornschier, 2008). Para entonces, el número de franceses que creían que había demasiados inmigrantes ya era mayoría –y no ha crecido significativamente desde entonces. Ya en 1977 el Gobierno anunció un plan de repatriación de inmigrantes que fue abandonado por la presión de la izquierda, poniendo de relieve que el discurso anti-inmigración no procedía sólo desde los márgenes del espectro político. Desde entonces hasta 2011 el Frente Nacional fue modulando su discurso progresivamente para vincularlo más expresamente a los sectores sociales nativos más vulnerables, abandonando las posiciones pro-mercado y declarándose totalmente anti-europeísta.
En 2011 un conflicto interno llevó al poder a Marine Le Pen, hija del anterior líder pero enfrentada internamente a la vieja guardia. Con ella al timón, el FN inició un proceso de reforma interna que implicó la depuración de los sectores más vinculados al discurso anti-inmigración, un control más estricto de la imagen del partido y un cambio de estrategia discursiva. En el nuevo discurso se han acentuados los rasgos antiglobalización, anticapitalistas y antiUE, mientras que ahora el eje no son los inmigrantes, a quienes se considera víctimas del interés de las grandes corporaciones en la búsqueda de mano de obra barata, sino el discurso anti-Islam. Eso entronca con la enorme cantidad de organizaciones de extrema derecha que, desde mucho antes que el FN, han ido señalando al Islam como la amenaza más grande del pueblo francés. Entre esas organizaciones se encuentran instituciones privadas ultracatólicas, organizaciones directamente fascistas y todo tipo de pequeños grupúsculos de activistas de extrema derecha. Todo ello se interpreta a partir del concepto más nativista, articulado por la idea de nación francesa. De hecho, los votantes del FN tienen altos niveles de intolerancia hacia inmigrantes y extranjeros (Mayer, 2014).
La economía francesa se ha visto afectada también por la globalización ya desde los años setenta, que ha ido cristalizando en una fuerte desindustrialización y retroceso en los derechos laborales. El Gobierno de coalición de Mitterrand en 1981 supuso la esperanza para muchas de las víctimas de esas transformaciones, pero en 1984 el giro neoliberal del Partido Socialista supuso un duro impacto en la economía y en la estructura social francesa. Especialmente golpeados fueron los sectores menos cualificados, a pesar del programa de anestesia de los gobiernos estatales –principalmente basado en ayudas para prejubilaciones- (Bornschier, 2008). Desde entonces el acceso al empleo es cada vez más difícil para los jóvenes y para los menos cualificados. Todo un potencial enorme para el crecimiento de las nuevas formas de fascismo, aunque también para vías alternativas como el comunismo. Sin embargo, la batalla de momento la gana de goleada la extrema derecha.
En los setenta, la densidad de una persona con respecto a la clase trabajadora (el grado de relación con personas de la clase trabajadora) predecía electoralmente el voto para la izquierda y especialmente para los comunistas. Hoy, sin embargo, predice mejor la probabilidad de votar a la extrema derecha (Mayer, 2014). Las causas de la desafección de la clase trabajadora pueden encontrarse en las políticas del Partido Socialista, en el declinar del sueño comunista y por tanto del apoyo al Partido Comunista Francés, y en las transformaciones industriales que han fragmentado y dispersado a la clase trabajadora. Efectivamente, al paso de estas transformaciones la conciencia de clase se ha ido evaporando también. En 1966 casi un cuarto de la población francesa decía reconocerse en la clase trabajadora, mientras que en 2010 ese porcentaje se redujo al 6% (Mayer, 2014).
No obstante, la sensación de vulnerabilidad no se limita sólo a la clase trabajadora. Alcanza a otros sectores sociales y cristaliza también en aspectos culturales. La sensación dominante es, en cualquier caso, de empeoramiento de condiciones de vida. Durante los llamados Treinta Gloriosos sólo el 28% de los franceses creían que vivían peor que cinco años antes. En 1981, cuando la izquierda ganó las elecciones presidenciales, el porcentaje alcanzó el 50%. En 1993 ya estaba en el 60%. En 2010 el porcentaje era del 71% y alcanzaba el 74% en el caso de la clase trabajadora (Mayer, 2014).
No podemos ver el reciente crecimiento del Frente Nacional como consecuencia de la presente crisis sino como el resultado de factores estructurales de más largo recorrido. Pero también se ha visto facilitado por factores coyunturales, como la crisis de la izquierda en general. El Partido Socialista Francés ha decepcionado a gran parte de su electorado hasta el punto de que ha sufrido rupturas por derecha e izquierda en muy pocos años y ha descendido hasta la quinta posición en las últimas elecciones presidenciales. Por su parte, el Partido Comunista Francés y la izquierda no socialdemócrata se han organizado en coaliciones que han tenido desigual impacto, hasta que en 2017 han conseguido quedar en cuarto lugar con un resultado histórico del 19,6% en una candidatura encabezada por Jean Luc Mélenchon.
Este último evento pone de manifiesto una novedad en el panorama francés que también alumbra posibilidades para la izquierda europea e internacional. Un vistazo a los gráficos 2 y 3 nos permite comprobar que a efectos de variables socioeconómicas la competición entre la nueva derecha y la nueva izquierda parecen darse en el mismo terreno. Esto no sería sino un hecho que abunda a favor de la tesis de Polanyi y la interpretación marxista sobre el fascismo.
Por un lado, los votantes de Le Pen y Mélenchon son los más jóvenes de todos los candidatos que se presentaron en la primera vuelta, aunque seguidos muy de cerca por Macron. Parece evidente que entre los más jóvenes, igual que pasa en España, el sistema de partidos tradicional está condenado. Y lo está por las razones más arriba esgrimidas acerca de la pérdida de confianza en el sistema de partidos y en la percepción mayor de vulnerabilidad que se da entre los jóvenes.
Gráfico 2:
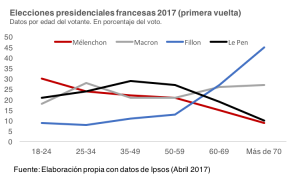
Por otra parte, de forma aún más notable las candidaturas de Mélenchon y Le Pen parecen resultar las más atractivas para los ciudadanos con menores ingresos, a los que presuponemos en mayor situación de vulnerabilidad. Resulta significativo que según el votante recibe más ingresos desciende la probabilidad de votar a Mélenchon o Le Pen y se incrementa el de votar a Macron o Fillon.
Gráfico 3:
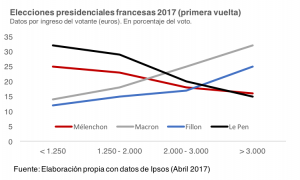
Finalmente, Mélenchon se sitúa en segunda posición entre los obreros y también entre los empleados. Le Pen lleva muchos años siendo la líder indiscutible en el conjunto de la clase trabajadora, un sector al que los partidos mainstream (y por lo que vemos, también nuevos espacios como el de Macron) son incapaces de llegar. Las profesiones intermedia y los directivos muestran un reparto mucho más equilibrado, mientras Fillon mantiene una destacada hegemonía entre los jubilados y las jubiladas.
Gráfico 4:
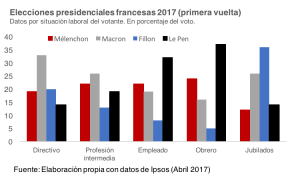
Conclusiones
El crecimiento de la extrema derecha debería preocuparnos y mucho. El fascismo en sus múltiples formas es una categoría mayor, como bien supieron detectar –aunque quizás tarde- los comunistas de los años treinta del siglo XX. El crecimiento de estas formas de pensamiento político, enraizadas en la intolerancia y el odio al diferente, encuentra su caldo de cultivo en la dinámica de mercantilización propia del capitalismo. Cada paso que avanza el libre mercado, ahogando los espacios vitales y condenando al desempleo y la precariedad a las clases populares, el fascismo encuentra más posibilidades donde arraigar.
El fascismo mantiene una conexión vital con el liberalismo. Por un lado, es consecuencia del utópico proyecto liberal. Por otro lado, es también el último recurso que tienen los capitalistas para mantener a salvo la propiedad privada de los medios de producción. Como bien señalaba Olmo en Novecento, la inmejorable película de Bertolucci, «los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. Han sido los patronos los que han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero».
El discurso oficial o mainstream sobre el populismo no sólo banaliza la importancia y la gravedad del auge de la extrema derecha sino que busca su legitimación por comparación con otros proyectos políticos procedentes de la izquierda. La categoría de populismo no sólo es estéril a efectos descriptivos sino que oscurece la realidad subyacente. Es mucho más adecuado hablar de extrema derecha o de nuevas formas de fascismo.
El crecimiento de la extrema derecha se produce por alimentación de la rabia y frustración de las clases populares y, particularmente, de la clase trabajadora. En el contexto actual son los perdedores de la globalización los que forman la legión de votantes de los partidos de extrema derecha. Y eso no es el resultado inevitable de la historia, sino una derrota política y cultural de la izquierda anticapitalista. El reciente caso francés representa una esperanza porque compite en el mismo terreno socioeconómico y de clase, pero no hay nada escrito de antemano.
Sin embargo algo sí parece seguro. Las transformaciones sociales y económicas de las últimas décadas, bajo el paraguas de la globalización, parecen llevarse por delante tanto a los sistemas tradicionales de partido como a las instituciones supranacionales que les han dado amparo. La irrupción de nuevos partidos y de nuevas formas políticas no parece haberse agotado ni ser previsible hasta que las causas originales, relacionadas con las privaciones provocadas por el capitalismo, hayan desaparecido.
Bibliografía
Benveniste, Annie, Gabriella Lazaridis y Giovanna Campani (2016), “Populism: the concept and its definitions”, en: Gabriella Lazaridis, Giovanna Campani, Annie Benveniste (eds.), The Rise of the Far Right in Europe, Palgrave Macmillan, London.
Benveniste, Annie y Ettiene Pingaud (2016), “Far-Right Movements in France: The Principal Role of Front National and the Rise of Islamophobia”, en: GabriellaLazaridis, Giovanna Campani, Annie Benveniste (eds.), The Rise of the Far Right in Europe, Palgrave Macmillan, London.
Bornschier, Simon (2008), “France: the model case of party system transformation”, en: Kriesi, Hanspeter et al., West European Politics in the Age of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge.
Kriesi, Hanspeter, Edgar Grande, Romain Lachat, Martin Dolezal, Simon Bornschier y Timotheos Frey (2008), West European Politics in the Age of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge.
Kriesi, Hanspeter (2014): “The Populist Challenge”: Western European Politics, pp. 361-378.
Milanovic, Branko (2016), Global Inequality, Harvard University Press, Cambridge.
Mayer, Nonna (2014), “The Electoral Impact of the Crisis on the French Working Class”, en: Larry Bartels y Nancy Bermeo (eds.), Mass Politics in Tough Times, Oxford University Press, New York.
Mudde, Cas (2007), Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
Polanyi, Karl (2012), La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México DF.
Polanyi, Karl (2013), La esencia del fascismo, Escolar y Mayo, Madrid.
Sánchez Moreno (2013), Alejandro, José Díaz. Una vida en lucha, Almuzara, Córdoba.
Quien quiera conocer las implicaciones que tuvo ese cambio de política en España recomiendo el libro de Alejandro Sánchez sobre el secretario General del Partido Comunista de España entre 1934 y 1944, Pepe Díaz, y la recopilación de textos del dirigente sevillano (Sánchez Moreno, 2013).
La entrada El retorno del fascismo en Europa aparece primero en Alberto Garzón.
April 24, 2017
Francia insumisa
Hace un mes, y antes aún más, teníamos la sensación de que la izquierda había tirado la toalla en Francia. El Partido Comunista Francés dudaba entre apoyar a Mélenchon o acudir por separado a las elecciones. Finalmente tomó la decisión razonable: sumar fuerzas. Y tras una campaña extraordinaria, coexistiendo con la descomposición del Partido Socialista Francés, situaron a la izquierda en la frontera que cambia la historia. Ha faltado muy poco pero no ha sido posible. La segunda vuelta contará con un representante neoliberal de las altas finanzas y también con la representante del (neo)fascismo. Un panorama aterrador, en el que no hay opción buena para las clases populares. Aun así, la historia no ha terminado. En el marco de implosión de la UE, la socialdemocracia rota y la extrema-derecha en alza, es una esperanza que la izquierda antiglobalización se esté recomponiendo. Es la única opción para el futuro.
La entrada Francia insumisa aparece primero en Alberto Garzón.
April 11, 2017
Entrevista: “Tiene sentido ser comunista siempre que exista el capitalismo”
Publicado en eldiario.es
Abril de 1977. El Gobierno de Adolfo Suárez legaliza el PCE en plena Semana Santa. Faltaban dos meses para las primeras elecciones tras la muerte del dictador y el partido que representó la lucha antifranquista salía de la clandestinidad.
Abril de 2017. El coordinador federal de IU y dirigente del PCE, Alberto Garzón (Logroño, 1985), responde qué es ser comunista en el siglo XXI y cómo ha de ser el PCE, que se encuentra en fase de definición, en 2017, cuando se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique.
El 9 de abril se cumplen 40 años de la legalización del PCE. Además de ser coordinador federal de Izquierda Unida, usted es dirigente del Partido Comunista de España, y una de las personas que más se ha reivindicado ser comunista, probablemente, en estas cuatro décadas. El PCE se encuentra en una redefinición, en vísperas de un congreso que tendrá que concretrar qué es un partido comunista en el siglo XXI. ¿Qué significa ser comunista hoy?
¿Qué significa ser comunista? Es muy difícil de responder de forma breve y en todo caso lo voy a hacer o lo voy a intentar. Es complicado porque el comunismo tiene diferentes acepciones, por decirlo de alguna forma. Para mí sería una forma de resumirlo decir que el comunismo es una suerte de concepción del mundo. Es decir, son como unas gafas a través de las cuales vemos la realidad social y la realidad que nos rodea. Y esas gafas son diferentes que las que suele usar la mayor parte de la población en un momento como este. Son unas gafas que te permiten estar más sensibilizado frente a injusticias estructurales, coyunturales, como pueden ser los desahucios, el desempleo, la opresión sobre la mujer, el destrozo del medio ambiente. Son unas gafas que permiten visualizar eso y que además te proporcione herramientas para combatirlo. En ese sentido, la columna vertebral probablemente de lo que significa ser comunista es no querer vivir en una sociedad que está regida por el principio de la ganancia, sino buscar una sociedad alternativa. Y eso abre un abanico muy amplio de posibilidades que permite desmitificar determinadas acepciones también. El comunismo no es estatalizar la economía. El comunismo es mucho más amplio que todo eso y puede tener elementos de estatalización de determinados sectores productivos o puede tener fórmulas diferentes de la propiedad, como puede ser herramientas cooperativas, pueden ser herramientas comunales, etcétera.
Y, después, es un movimiento político y social, no es simplemente unas gafas, es más que eso. Es un movimiento político y social formado por mucha gente heterogénea que comparte esa sensibilidad y que en la práctica, porque es muy importante establecer la práctica y no solo la teoría, se actúa para transformar la realidad o intentar transformar esa realidad en un mundo más justo.
¿Por qué ha ocurrido que un movimiento descrito así y con unas raíces muy emancipatorias, ya sea en el mundo del trabajo, de la reivindicación de derechos o incluso en el tercer mundo como emancipatorio del imperialismo, luego cuando ha tomado el poder, en algunos ejemplos que todos conocemos, ha actuado de forma opuesta?
La ideología se transfiere a través de múltiples idiomas ¿no? Desde luego, una cosa es entender lo que es el ideal, lo que hemos definido como la explotación del mundo, la herramienta para transformar la sociedad que ha movilizado, como decías tú a millones de personas a lo largo de la historia y que lo sigue haciendo. Sigue siendo una bandera, una suerte de esperanza, una suerte de, en última instancia de motor de la acción y que permite luchar contra las injusticias y ser una herramienta de emancipación. Claro, que también las experiencias históricas nos han demostrado no solo victorias, sino también derrotas y no solo victorias plenas, sino también derrotas dentro de esas victorias. Y efectivamente nosotros tenemos que abordar la experiencia histórica desde un punto de vista crítico. Como si quisiéramos hacer una suerte de pensamiento científico aplicado a la realidad social. Es decir, hay veces que se hacen juegos de prueba y error y entonces tenemos que ser conscientes de que cuando han pasado determinadas cosas en la historia, hay que afrontarlas críticamente. Ver qué ha fallado. Ver cuáles son las deficiencias, que probablemente no son pocas y a mi juicio, no son desde luego pocas, pero desde una perspectiva constructiva.
Evidentemente no se suele dar una perspectiva crítica desde el punto de vista que yo estoy planteando, sino más bien una batalla ideológica por la cual el capitalismo estaría cumpliendo lo que es la tesis de Fukuyama de los años 90 del fin de la Historia. Del fin de las ideologías que es supuestamente la década de los 90, con la caída del Muro de Berlín en el 89 y la disolución de la Unión Soviética en el 91, que habría dado lugar a una única discusión: ¿cómo gestionar el capitalismo? Y todo lo demás sería pasto de la historia.
Yo no creo en esa tesis, creo realmente que vivimos en realidades que están cruzadas por conflictos provocados por el capitalismo y que hay que combatirlos. Y cuando me preguntan, imagínate ya me pregunto hasta yo, cuando me preguntan si tiene sentido ser comunista hoy, digo que sí. Y va a tener sentido siempre que exista el capitalismo, porque es una herramienta que pone al capitalismo como sistema económico amoral, un sistema económico regido solo por la ganancia, como el principal, pero no único, causante de los problemas que vivimos en la realidad cotidiana.
Están en un debate precongresual para definir el Partido Comunista de España a partir de ahora. Ha habido una renovación en Izquierda Unida, que representa usted y otros dirigentes. ¿Se va a producir esa renovación en el PCE? Y por otro lado ¿Cómo ha de ser un partido comunista en 2017?
Bueno, eso lo deciden los militantes del PCE en este caso, del Partido Comunista de España. Yo lo soy, pero uno más, y el congreso tendrá lugar a finales de este año.
Lo que hay es una discusión que ya comenzó el año pasado, una discusión continua, sobre cómo ha de ser el PCE para 2017, que es exactamente lo que estamos analizando en este momento. A mi juicio, el PCE evidentemente tiene que entender que el comunismo, al igual que el marxismo, no es un catecismo, no es un sistema filosófico cerrado sino que es una tradición política. Una tradición política que bebe de la historia, bebe de pensadores como Marx, pero bebe también de otros muchos pensadores y que evidentemente no tiene modelos que son únicos, sino que tenemos que ver los contextos.
Y, claro, 2017 es muy diferente a 1917. Es evidente. Y también lo es a 1987. La sociedad española ha cambiado. Ha cambiado la estructura social, eso quiere decir que donde a finales de los 70, por ejemplo, en la época de la Transición, todavía teníamos una débil industria tardofranquista formada por miles de trabajadores industriales que se afiliaban a sindicatos, primero ilegales, después legalizados, que tenían la capacidad de organizarse en el centro de trabajo, hoy esa realidad es mucho más débil. Hoy tenemos una realidad más marcada por la precariedad laboral.
La gente de mi generación accedemos al mercado de trabajo en condiciones en las que ni siquiera nos es permitido afiliarnos a un sindicato porque eso es motivo suficiente para que seas despedido. Entonces, vives en una realidad donde la politización, a través de la cual el PCE alcanzaba su masa de poder, ha desaparecido en ese mecanismo.
Entonces, hay que pensar y repensar las formas en las que el PCE pueda ser una herramienta… El PCE o cualquier partido de izquierdas, basado en estos principios, de ser una herramienta de transformación social. A mi juicio, lo que tenemos que hacer y quizás después me preguntes sobre ello porque hablamos de la legalización del PCE y de la Transición, sea corregir determinados errores que se cometieron a lo largo de la Transición, configurando al PCE como una maquinaria electoral, dejando de lado el principal fundamento de un partido comunista, que es alcanzar lo que Gramsci llamaba la hegemonía.
La hegemonía no se alcanza a través de discursos, ni tampoco a través de las elecciones, al menos no solo, sino a través de una práctica política insertada en el tejido.
Es decir, el movimiento obrero en el siglo XIX, especialmente el SPD, que fue el gran partido de la socialdemocracia europea del siglo XIX. Socialdemocracia entendida en los términos de entonces, que sería como comunista hoy. Tenía un despliegue tan enorme de instituciones propias que, por ejemplo, un trabajador podía aprender un oficio en instituciones del partido. Podía aprender a leer, podía ir a bibliotecas, podía aprender idiomas, podía relacionarse socialmente… en los bares, en los ateneos, las bibliotecas, todas del partido. El partido había sido capaz de construir una realidad alternativa, una sociedad alternativa. Parecido lo hizo el PCI en Italia. Esto está ausente en la historia reciente del PCE y está ausente de la izquierda española y también podría decir de la izquierda europea, con ciertas salvedades en la izquierda italiana.
Hablando de izquierda italiana. Achille Occhetto, entonces secretario General del PCI, en noviembre del año 89, en la svolta della Bolognina, empieza a decir que se ha caído el Muro y que igual no tiene sentido que el PCI siga existiendo, hasta que termina disolviéndose. Qué reflexión hace de esto?
Se pueden hacer muchas. De hecho, primero tenemos que decir que no cae del cielo. Quiero decir, que no se decide de repente ‘vamos a disolver el PCI’, sino que el PCI había tenido ya varios años largos de deriva conservadora. Es decir, el eurocomunismo, como expresión teórica de lo que es el comunismo de repliegue a partir de los años 60 en todos los países occidentales.
El eurocomunismo era la línea más potente en el caso del PCI y en el caso de Europa. Especialmente en Italia y después España. Con unas características muy diferentes, porque Santiago Carrillo fue un oportunista al acercarse al eurocomunismo de una forma bastante más prosaica y bastante más pobre. Y después el Partido Comunista Francés, pero el italiano era el más cercano y el más defensor y teorizador del eurocomunismo. Y el eurocomunismo suponía el famoso compromiso histórico de acercamiento entre clases sociales, el acercamiento entre partidos políticos y eso había tenido una deriva muy conservadora que hace que cuando en el año 89 cae el Muro de Berlín, inmediatamente el ala derecha del PCI, que había conquistado cierta hegemonía dentro del PCI, al menos de los cuadros dirigentes, impone en cierta medida por hechos consumados, la disolución del PCI.
¿Qué ocurre? Que personas como Occhetto y el ala derecha de entonces, todos, acabaron en la socialdemocracia. Que es algo parecido que pasó con las corrientes eurocomunistas del PCE, que acabaron en el PSOE, cuando no se fueron directamente al PP como Ramón Tamames.
Son derivas que realmente no son de la noche al día. Tiene una raíz. Y después nos plantea algo. Nos plantea que pone en cuestión una tesis que había sido sacralizada por el movimiento obrero más dogmático, que es la del materialismo histórico entendido en el sentido determinista de la historia.
El materialismo histórico entendido de una forma muy rígida viene a decir algo así como que Marx ha descubierto las leyes fundamentales por las que se rige la evolución de las sociedades políticas y económicas y por lo tanto después del esclavismo viene el feudalismo, después del feudalismo viene el capitalismo y después del capitalismo viene el socialismo. Y los saltos entre esas etapas son en gran medida automáticos, porque las fuerzas de producción, las empresas, las capacidades tecnológicas promueven esos cambios. Entonces uno podría pensar que habría cierto destino para que el socialismo llegara, tarde o temprano. E iba a llegar porque la historia lo decía así. Engels dijo de Marx en su funeral que era lo más parecido a un Darwin de la economía social, es decir que había descubierto las leyes de la historia. Era parte de la modernidad, parte de la fe en el progreso, parte de la creencia en la linealidad de la historia.
Que no es solo algo de la modernidad. Cualquiera que haya leído a San Agustín habrá visto que en el siglo IV cambió la concepción que existía hasta entonces. Los griegos tenían una concepción cíclica de la historia y San Agustín y el cristianismo y la cultura judeocristiana incorpora una visión lineal en la que Dios ha proporcionado las grandes líneas maestras.
Los seres humanos tenemos capacidad de hacer cosas pero dentro de las grandes líneas maestras. Y esto lo hemos heredado con un acontecimiento como este: se impugna esa tesis y nos plantea un dilema. Parece que no hay un Dios que vaya a construir el socialismo, no hay una realidad que diga que el socialismo va a venir, así que habrá que ponerse las pilas nosotros y nosotras para construirlo.
Al hilo de las reflexiones del PCI, hay una pregunta del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para usted: “¿Qué opinión tenéis de esta trayectoria del Partido Comunista Italiano como partido que fue mucho más allá de la clase trabajadora y fue de alguna manera un partido popular, entendiendo lo popular como lo transversal?”
Vamos a ver. Hay que retroceder en la historia para entender que Marx fue el que proporcionó los pilares fundamentales de una concepción socialista y comunista del movimiento obrero, creía que había un proceso de polarización en las clases sociales que iba a llevar a que fundamentalmente hubiera dos clases sociales en la práctica. Que eran los capitalistas, los propietarios de los medios de producción y la gran masa desposeída que era la clase trabajadora. Él sabía que en su época no había solo dos clases sociales. De hecho el 18 Brumario de Luis Bonaparte es un libro magnífico donde plantea una heterogénea, diversidad enrome de clases sociales. Pero él pensaba que iba a haber una minoría de capitalistas y una mayoría de clase obrera. ¿Qué ocurre? Que con esa base, con esa hipótesis trabajaban incluso gente como Engels, especialmente al final de su vida, pero también Marx, en el hecho de que la democracia, cuando fuera alcanzada, de hecho el sufragio universal que era la forma limitada de lo que se concebía la democracia entonces. Cuando eso se alcanzara, la clase obrera votaría automáticamente a sus representantes de la clase obrera y por lo tanto se alcanzaría la dictadura del proletariado.
El término dictadura del proletariado proviene de la antigua Grecia. Democracia significaba el poder del demos. Pero no el demos entendido como el pueblo entero, sino el demos como la fracción más pobre de lo que era la ciudadanía. Y dictadura del proletariado significa eso, significa el control del poder por la mayoría. Que en ese caso es la clase trabajadora, que se entiende que es la mayoría.
La historia, sin embargo, nos dio una realidad mucha más heterogénea y más diversa, que puso en entredicho los planteamientos de Marx. Que era que la clase obrera no es mayoritaria. La clase obrera entendida como el proletariado, que hoy identificaríamos con el mono azul, no es mayoritaria. Y lo que hay es una diversificación que hace que incluso surjan estratos, que hemos venido a llamar clase media, creo que por error, pero en cualquier caso aquí nos sirve para entendernos, que no tienen los mismos intereses que la clase obrera.
Entonces te plantea un problema. Si tú estás jugando a un sistema electoral en el que quieres ser la mayoría o incluso no electoral, pero pretendes ser la mayoría, resulta que limitándote solo a la referencia de los que van con mono azul no alcanzas el proletariado en el sentido más mínimo. No es suficiente. Porque sí lo era en gran medida en Alemania, pero en otros países con menores industrias no lo era, y mucho menos en los que entonces se llamó tercer mundo. ¿Qué empieza a suceder? Empieza a suceder que se plantean otras opciones alternativas. Gramsci lo que dice es que la clase obrera es el motor o la vanguardia, pero que para conquistar a otros sectores había que buscar alianzas. Tampoco fue original porque Lenin ya lo había hecho antes. Promueve la conquista cultural.
Es decir, lo que hay que hacer es que unos principios y unos valores nuestros sean capaces de ser colectivos y para eso no me puedo dirigir solo y exclusivamente a la clase social que yo creo que es la vanguardia, sino que tengo que ser capaz de llegar a otra gente. Y para eso hay estrategias distintas.
Allí es donde está el verdadero meollo del debate entre clase trabajadora y pueblo. Que no es solo un debate discursivo, es un debate sobre a qué clase social te estás refiriendo. ¿Cuál es el problema? Que si te diriges a la clase social pueblo, única y exclusivamente, estás dirigiéndote a un conjunto muy heterogéneo donde también puede haber contradicciones, porque existen las contradicciones. Como existen las contradicciones entre la clase trabajadora del norte, de Occidente y la clase trabajadora del sur, que a veces es expoliada por el propio sistema económico del norte, del que se ve beneficiado la clase trabajadora del norte.
En definitiva, ese es el debate que se ha planteado, no solo en Italia, sino en todas partes. Gramsci creo que lo hizo muy bien, pero hace trampa Pablo en la pregunta, porque él conoce muy bien lo que fue aquella identificación. El eurocomunismo coge a Gramsci y lo modera y lo convierte en un instrumento de propaganda política hacia adentro. Gramsci murió en la cárcel. Gramsci quedó como un mito enorme con una capacidad intelectual brutal. Fue fundador del Partido Comunista Italiano, pero Togliatti y los que le siguieron solo cogieron de Gramsci lo que les interesaba. Que esto es muy típico, coger, ir a la cita necesaria y decir, ¡ves como opina lo mismo que yo! Y al final Gramsci es reivindicado por Iñigo Errejón y el populismo de izquierda, Gramsci es reivindicado por nosotros, que hay una distancia sideral. Gramsci es reivindicado por Santiago Carrillo, Gramsci es reivindicado por Togliatti.
¿Cuál es el problema? Que hay que ser rigurosos, y creo que ese debate es muy relativo. ¿Pero cómo lo haría yo? Muy práctico. Vamos a estudiar como es la clase social en España, vamos a ver como está configurada y vamos a ver como nos autoorganizamos. Y para autoorganizarse, lo he dicho antes, ni discurso ni solo institución. Práctica política. Esto es una pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. ¿Cómo convenzo a mi vecino, a mi vecina, a mis amigos, a mis familiares? Que sé que sufren la crisis y el capitalismo y tengo que convencerlos para un proyecto de emancipación. Con una serie de parámetros ideológicos pero tengo que convencerlo. ¿Cómo lo hago? Ese es el debate que estamos haciendo hoy en día.
En las elecciones del 20D, no hubo alianza electoral con Podemos y compitieron electoralmente. ¿Qué reflexión hace de aquella campaña?
Aquella campaña fue una expresión de algo muy bonito que estaba surgiendo en ese momento y que nos permitió sobrevivir y que creo que nos permitió tener una izquierda organizada e ideologizada por unos parámetros diferentes a los que tenía Podemos, que tenía sus ventajas y sus inconvenientes, pero nuestros parámetros estaban allí, de esa izquierda marxista.
Creo que esas elecciones fueron el punto de inflexión que nos permitieron hacer que España no fuera Italia. Porque hemos hablado mucho de la Italia del pasado pero hoy Italia es un páramo, no hay nada de izquierda realmente. Está totalmente descompuesta, está desorganizada, hacen congresos de refundación cada 5 días… Es una cosa espectacular, creo que como consecuencia de haber tenido un momento histórico en el que se desperdició un capital enorme, también capital simbólico. El PCI tenía como dos millones de militantes, y de repente pasó en un par de años a 1 millón. Y es que el PCI no solo era un partido político para organizar, era también un símbolo de esperanza, de identidad y cuando desaparece la gente tira la toalla, se frustra, se va… Y eso podía haber pasado en la izquierda española marxista si nosotros no llegamos a haber aguantado en diciembre. Y nos costó mucho, pero lo conseguimos.
Después de aquella campaña comenzó a hablarse mucho de Santiago Carrillo, mencionado por el PSOE, Albert Rivera, como ejemplo de responsabilidad y lo que tenían que hacer en el Congreso.
Todavía lo siguen diciendo. Gente como Susana Díaz, como Albert Rivera consiguieron construir un discurso entorno a la figura de Carrillo para reivindicarlo. Es decir, el Carrillo que reivindicaban naturalmente era un Carrillo desvirtuado y lo que hacían era acentuar lo que nosotros consideramos que fueron sus grandes errores. Porque Carrillo se equivocó, se equivocó. Igual que hizo cosas bien, porque son cosas colectivas del PCE. Pero sí que es verdad y se cuenta en un libro muy bueno de Juan Andrade, el historiador sobre la historia del PCE y del PSOE en la Transición, se cuenta que Carrillo se sumó a esto que hemos estado hablando del eurocomunismo de forma improvisada, ni siquiera su dirección lo sabía. Él dijo: “Nuestro partido es eurocomunista”. Entonces, el partido tuvo que racionalizar, tuvo que decir, es verdad somos eurocomunistas, no lo hemos debatido en ninguna parte, pero somos eurocomunistas.
¿Cuál es el problema, por simplificarlo y resumirlo muy claramente? La Transición es el resultado de una correlación de fuerzas. Esa correlación de fuerzas no es suficiente para la izquierda para romper con la dictadura. Nuestros padres y madres, abuelos y abuelas lucharon contra la dictadura e hicieron todo lo posible. Allí no puede haber reproche ninguno, hicieron todo lo posible. Y si no hubieran hecho, hoy viviríamos en algo más parecido todavía a la dictadura de lo que vivimos hoy en día. Pero es verdad que no fue Portugal. Portugal rompió contra la dictadura. En nuestro país, los análisis del propio PCE de Carrillo diciendo que el franquismo estaba débil no eran correctos, el franquismo no estaba tan débil. El franquismo tenía el apoyo de Estados Unidos, tenía el apoyo de los países internacionales que querían que en el fondo todo siguiese igual pero con una democracia institucional y procedimental. Y entonces cuando tú estás pidiendo 10 y consigues 5 por la correlación de fuerzas, no te puedes quejar, es normal, es lo que has conseguido. El problema no es ese.
El problema es que creas que 5 era realmente lo que tú querías conseguir. Que era el camino adecuado al socialismo y Carrillo dijo que la Constitución del 78 era el camino hacia el socialismo. Racionalizaron. Convirtieron una derrota en una victoria, porque era una derrota. Cuando tú quieres 10 y consigues 5 es una derrota. Es una victoria si lo comparas con el 0, pero es una derrota si lo comparas con el 10. Y en vez de aceptar que no habían sido suficientemente fuertes para romper con la dictadura, consiguen aceptar y reconstruir el relato, como diríamos hoy en día, para decir que en realidad el Partido Comunista siempre quiso la Constitución del 78 y que eso es la hija del PCE. Creo que allí está gran parte de la desconexión con la base social.
Nosotros cuestionamos la democracia actual, y decimos que en la Transición se hizo todo lo que se pudo, pero una vez se ha conseguido eso hay que seguir luchando para seguir avanzando. Eso es muy distinto que decir que ya estamos muy contentos con el sistema del 78, esto es lo mejor que hay. Que es un poco lo que hizo Carrillo. Y Susana Díaz utiliza eso para atacarnos a nosotros y decir que somos traidores. Nosotros eh, ¡Susana Díaz!
Hay un discurso de Julio Anguita, bastante difundido y compartido, que es en la fiesta del PCE de 1996, en el que él viene a decir algo así como: “Nosotros estuvimos en el pacto constitucional, ellos han traicionado el pacto constitucional, por lo cual nosotros nos sentimos liberados de ese pacto”.
Lo que dijo Julián Anguita allí era muy difícil. Hay que entender que cuando Carrillo asume el eurocomunismo de la forma que acabo de describir yo, también utiliza los mecanismos verticales que existían en el PCE durante el franquismo y que son comprensibles, porque es imposible tener un partido democrático en la clandestinidad.
Es decir, la propia configuración era la que era en la clandestinidad, porque no podía ser otra. No puedes reunir a toda la gente, militancia para ver como se debaten las cosas porque inmediatamente te meten a todos presos. Entonces aprovechó Carrillo todavía ese nivel organizativo para pulirse a todos los críticos que pudo y por lo tanto configuró un PCE prácticamente a su medida.
Y el eurocomunismo no es un proyecto político definido, es más bien una cultura política que propone que las instituciones que se han conseguido son las necesarias y las suficientes para llegar al socialismo y que por lo tanto el instrumento de mayor incidencia social es presentarse a las elecciones y tener influencia en las elecciones. Dedicas toda tu energía prácticamente a ese ámbito y eso genera una cultura política. La cultura política de la institucionalización, una izquierda institucionalizada. Una izquierda que abandona progresivamente la construcción del tejido social, de los medios de comunicación. ¿Dónde está la Radio Pirenaica?¿Dónde están las asociaciones de vecinos?¿Dónde está el PCE desplegando sus ramas por el tejido social, por los barrios, por las clases sociales? Todo eso va perdiendo peso y lo va ganando la maquinaria institucional.
Bien, eso introduce una cultura política. Entonces, lo que hace Julio es muy difícil porque aunque Carrillo ya no estaba, que es el 96, sí que estaba, como todavía sigue habiendo una cultura política carrillista. Es decir, un montón de gente que aun así se ha educado en una cultura política donde ir a una movilización está bien, está bien. Apoyar a los sindicatos está bien, pero lo central es sumar para ganar las elecciones. Y eso es lo central, es lo prioritario. Julio lo que está diciendo aquí es ir a la columna vertebral, es decir ojo que la Constitución del 78 tiene enormes límites, enormes fallos y yo no voy a aceptar el punto de hipótesis sobre el que se ha construido el carrillismo. Y eso es muy importante.
Es tan importante que le ha permitido irse distanciando de esa cultura política que entonces, también en el 96, seguía siendo dominante. Que es la institucionalización, la institucionalización del partido. ¿Qué ocurre? Que lo que está diciendo es que la Constitución del 78 es un contrato en el que hemos conquistado cosas. Ha sido la clase trabajadora la que ha conquistado. La sanidad pública, la educación pública, ciertos derechos… a cambio de tragarnos determinadas cuestiones. Como con los pactos de la Moncloa. Neoliberalismo por un tubo que tú te tragas a cambio de una serie de promesas. Las promesas nunca se cumplieron, nunca. Entonces ¿qué ocurre? Que dice Julio Anguita: “En nombre del PCE, históricamente legitimado para hacer esto, rompo el contrato que no se ha cumplido”. Y entonces es cuando se rompe, en el 96 de forma más o menos oficial. Posteriormente, el PCE siempre ha estado fuera del consenso del 78. Como decía antes, Susana Díaz y Albert Rivera y cierta cultura eurocomunista siguen reclamándose de un PCE que era funcional a sus intereses.
Anguita también combatió el Tratado de Maastricht en contra de la mayoría. Y hoy representa una arquitectura europea muy discutida. Ustedes siguen ese discurso y reclaman una alternativa a la Europa actual.
Correcto. De hecho Izquierda Unida surge al calor de las movilizaciones contra la OTAN, que tiene esa singularidad; estar refiriéndose a una forma en la que los países capitalistas de occidente en ese momento intentan configurar el mundo en el marco de la Guerra Fría, aunque ya fuera a finales de la Guerra Fría. Y es verdad que nosotros estuvimos siempre, no solo contra la OTAN, sino contra una arquitectura europea que lo que hacía era consolidar el neoliberalismo. La propia Unión Europea no es la unión romántica de los pueblos de Europa, es una unión interesada, basada en principios comerciales que lo que hace es globalizar y esto viéndolo en décadas se ve muy bien, globalizar el dinero sin globalizar la política.
Eso nos lleva evidentemente a las fallas enormes que está teniendo el euro. Hoy lo que vemos son los síntomas de esos problemas. Le Pen es un síntoma de esos problemas, la extrema derecha de Europa es un síntoma de esos problemas que tienen que ver con una configuración institucional, que es la de Maastricht, la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la de la fracasada Constitución Europea, basada en principios antidemocráticos, o sea en principios elitistas según los cuales la Unión Europea se construye desde arriba no desde abajo.
La Constitución Española por ejemplo o cualquiera otra constitución se supone que por lo menos está refrendada por el pueblo, se supone que en un grado menor o mayor hay una presencia desde abajo. En la Constitución Europea, que fracasó pero que luego se aplicó en el Tratado de Lisboa, el Tratado de Roma y se fue introduciendo en todas las modificaciones institucionales, es una Constitución que se hizo desde arriba, al interés de una minoría social que se cree legitimada para decidir por los demás.
Es tan así, que cuando fue el referéndum de la Constitución Europea, en 2005, salió abrumadoramente a favor del sí. PP y PSOE decían que sí y salió muy grande el apoyo a favor de la constitución. Nosotros nos oponíamos entonces. Pero cuando se votó en Francia, el pueblo dijo que no y lo que hicieron fue aprobarlo por la Asamblea Nacional. Es muy interesante reflexionar sobre ello. Hago un referéndum, el pueblo me dice que no y los políticos en la Asamblea Nacional dicen, bueno el pueblo se ha equivocado, vamos a aprobarlo de todas formas. Eso pasó en Irlanda, se hizo un referéndum, salió que no también, por razones múltiples y muchos factores y entonces la Unión Europea, esa élite dirigente que está allí dijo: “Los irlandeses se han equivocado”. Y como Irlanda tiene una disposición que dice que todo lo tiene que hacer por referéndum y no lo puede hacer por la fórmula francesa, que también habían hecho los Países Bajos, resulta que repitieron el referéndum.
El concepto de repetir un referéndum cuando sale lo que no te gusta, es en sí mismo el reflejo más claro, más gráfico de quien está construyendo la Unión Europea. Y esos sectores, son sectores que no son neutrales en la lucha de clases. Son sectores que tienen unos intereses y que prefieren globalizar el dinero para que al final puedas especular en todo el nivel europeo, pero no globalizas la fiscalidad, no globalizas los derechos laborales, no globalizas el salario mínimo interprofesional, no globalizas la política, no globalizas nada y acabas teniendo un parlamento europeo que tiene unas funciones muy limitadas que no son realmente las que gobiernan.
La crisis de la Unión Europea en el año 2008-2009 fue muy representativa porque en vez de reunirse el Parlamento Europeo, el Consejo de Estado, el Consejo Europeo… en vez de reunirse cualquier institución europea más o menos legitimada, aunque yo creo que tienen poca legitimidad, se reunió Sarkozy con Merkel. Porque yo creo que en el fondo era la demostración de quién mandaba, aunque ellos no fueran nada, formalmente más que jefes de Estado de sus países. Pero ese era el reflejo, la Unión Europea está configurada de forma no neutral y el Tratado de Maastricht y los demás no son tratados inocentes.
¿Qué ocurre? Que en España se nos presenta a la Unión Europea como, bueno, estos paletos de españoles que siempre quieren salir y que van a modernizarse. Que era algo que calaba muy bien en el año 1986 cuando entramos en la Unión Europea. Veníamos del franquismo, igual que le pasaba a Portugal y a Grecia que venían de dictaduras y se van a modernizar. En nuestro país de hecho, aún se habla de Europa como de algo de cruzar la frontera. Como ¿Te has ido a Europa de vacaciones? Y es como si nosotros en realidad no somos Europa. Lo tenemos muy insertado y entonces eso se utilizó para decirnos, por ejemplo, en aquel debate de la Constitución Europea, salían jugadores de fútbol en la publicidad a decir, hay que votar la Constitución Europea porque necesitamos un mercado único. Yo no entendía bien porque un futbolista iba a recomendarnos eso y donde estaban los debates rigurosos. Pero era en el fondo una utilización. Se nos decía es que no sois europeistas. Yo soy el más europeísta porque soy internacionalista, no soy nacionalista. Pero lo que sucede es que esa Unión Europea no es lo que están planteando. No es una unión romántica de los pueblos de Europea, todo lo contrario, es una trituradora de pueblos de Europa.
Entonces, ¿hay que salir del euro?
Es una cuestión distinta, porque el euro es una moneda, es una herramienta monetaria que está generando problemas, pero no es realmente el problema principal. El problema principal económico de España es la desindustrialización y por tanto una industria productiva basada en bajo valor añadido. Nuestro país se está basando en turismo y en construcción. Sectores que no solo son de bajo valor añadido sino que son estacionales.
Si tú tienes una economía que funciona fundamentalmente de que vengan turistas desde fuera y tienes hoteles abiertos cada seis meses. Seis meses sí, seis meses no, pues tienes trabajadores seis meses sí, seis meses no y lo que tienes es precariedad. Entonces el modelo productivo configura el tipo de relaciones laborales. En España tenemos precariedad no solo por las reformas laborales, sino por la estructura productiva.
Una estructura productiva desindustrialiazada, por cierto al calor de la entrada de la Unión Europea, terminada de desindustrializar, porque se nos dijo. Ustedes españoles, como los portugueses y los griegos venís retrasados, venís retrasados. Habéis sufrido dictaduras, en cambio Alemania, Francia tienen industrias de alto valor añadido. Alemania tiene la biotecnología, Alemania tiene la industria aeronáutica, tiene una serie de industrias que tienen alto valor añadido y que permiten tener salarios altos, permiten tener una serie de ventajas entre comillas económicas y significa que tú no te van a decir España, pues ahora te vas a dedicar a hacer lo mismo que hace Alemania. No, no, tú ya no puedes hacer lo mismo que hace Alemania porque ya lo hace Alemania, tienes que hacer lo que Adam Smith dijo: la teoría de las ventajas comparativas. Dedícate a hacer lo que mejor sepas hacer.
¿Qué tienes? ¿sol, playa? Está claro. Te desindustrializas, yo te doy recursos a través de los fondos FEDER y de ayudas estructurales para la construcción, para la construcción de infraestructuras, para que los productos exportados por el norte de Europa, entre ellos Alemania, puedan llegar a todos los rincones de España, y España se convierta en un país consumista de productos exportados por Alemania. Y a cambio, pues España lo que va a tener es desde luego, unos incentivos muy dedicados a la construcción y por eso hemos tenido la burbuja de 1992, hemos tenido la burbuja de 1998 y hemos tenido la explosión de 2007, siempre de la construcción.
Allí es donde te encuentras los problemas, falta de estructura productiva diversificada, desigualdad de poder, desigualdad de la estructura productiva, la élite económica de nuestro país es la élite económica del franquismo, no queda ninguna duda, ninguna. O sea, no hubo una verdadera transición. Esos son los problemas reales. El euro es un problema que se añade, porque te impide una cosa que se hacía mucho que era devaluar. Es verdad que es un problema añadido, pero no es el problema central, no nos equivoquemos. El problema central es mucho más práctico, mucho más difícil, pero siendo serios lo que tenemos que entender es que es la propia inserción en lo que en términos clásicos se llama distribución internacional del trabajo.
Entonces si el euro no es el problema, ¿la institución no es reformable?¿Hay que salir de la Unión Europea?
Insisto una cosa es la Unión Europea y otra cosa es la zona del euro y otra cosa es Europa. Somos Europa, estamos en la Unión Europea y la zona del euro es todos los países que tenemos la soberanía monetaria compartida que está regida por el Banco Central Europea que es una entidad antidemocrática. Con ese mapa conceptual lo que podemos decir es que nosotros tenemos la capacidad de entender que lo que determina la política es la correlación de fuerzas, siempre, siempre.
Entonces, lo que tienes que hacer es construir un contrapoder de izquierdas en cada uno de esos países capaz de darle la vuelta a esta circunstancia. No se trata de que la Unión Europea sea reformable o no, se trata de que tú necesitas una izquierda suficientemente fuerte que apueste por un modelo de desarrollo totalmente diferente al neoliberal y para eso lo que tienes que hacer es fortalecerte nacionalmente.
Eso era una de las lecciones de Gramsci. Gramsci lo que decía es que la cuestión nacional es muy importante, a pesar de que entendamos que vivimos en una globalización, pero la cuestión nacional es el principio de todo. De modo que nuestra propuesta es construir una Unión Europea alternativa, pero eso que queda muy bien en el papel, solo se puede hacer cuando tienes una base social suficiente y un pueblo que te acompaña. Esa es la primera tarea, todo lo demás son debates abstractos. Yo a veces para provocar, cuando me dicen, vamos a debatir si salimos del euro o no y digo, pero si no tenemos la capacidad de decidir si salimos del euro o no. Primero vamos a ver si tenemos la capacidad, si construimos la capacidad y luego debatimos. Porque, si no, estamos debatiendo sobre el sexo de los ángeles. ¿Qué haríamos en el socialismo? Espérate, vamos a construir el socialismo y después vamos a ir paso a paso. No por nada, sino fundamentalmente porque debatir sobre salir del euro o no… osea cuales son las consecuencias de salir del euro, son variables tan amplias, tan enormes, tan grandes, tan desconocidas que verdaderamente estamos perdiendo el tiempo. Lo importante es diagnosticar cuales son nuestros problemas reales y nuestros problemas reales es que si saliéramos del euro, podríamos devaluar pero en el fondo vivimos en el capitalismo y hay que competir internacionalmente. ¿Qué es lo que puede vender España al resto del mundo? Si nuestras industrias han sido desindustrializadas, necesitamos una reindustrialización, una estrategia de desarrollo. Eso se puede hacer de múltiples formas, también se puede hacer dentro del euro si eres capaz de romper con los tratados que están basados en el neoliberalismo. Es un tema interesantísimo, necesario, un poquito arduo, un poquito peculiar pero interesante.
Usted suele decir que esa construcción de alternativa para por Unidos Podemos ¿Cómo va Unidos Podemos?¿Cómo va la construcción del bloque histórico, partido orgánico gramsciano o como quieran definirlo?
Realmente lo que conseguimos hacer fue algo histórico y que yo creo que además va muy bien. Es decir, hay que contextualizar, hay que relativizar y yo siempre pongo un ejemplo. Hace 7-8 años dábamos charlas sobre economía, sobre cuestiones que afectaban el día a día y en el público solía haber 10 personas, incluso a veces había menos gente en el público que en los ponentes, lo cual era el reflejo de una debilidad de la izquierda muy importante. Sin embargo en este tiempo hemos conseguido repolitizar la sociedad, hemos cometido probablemente errores pero hemos conseguido que vayamos a contracorriente de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Mientras Francia ve como Le Pen va creciendo y encabeza las encuestas, como la extrema derecha crece en todas partes del norte de Europa, en España es una anomalía. Es un espacio político claramente de izquierdas, independientemente del debate escolástico sobre las etiquetas, pero que tiene unos principios y unos valores que todo el mundo suele identificar con la izquierda y que hemos conseguido situarnos en el entorno del 20-25% en muy pocos años. Con evidentemente contradicciones, es un espacio político heterogéneo, es un espacio político diverso y allí hay muchas corrientes diferentes, pero no pasa nada, al contrario, esos son ventajas si somos capaces de canalizarlas.
Hemos pasado momentos difíciles. Estamos siendo objeto de un ataque brutal, todos los días, todos los días. A través de los grandes medios de comunicación, que son empresas privadas con intereses concretos políticos. Por parte de los partidos políticos, que como el PSOE el otro día, Miguel Ángel Heredia reconoció de una forma muy clara quién es el enemigo, a quién hay que atacar y a quién no. Ese es un escenario de hostilidad, en el que estamos construyendo y en el que ha habido diferencias internas que se han ido resolviendo. En Izquierda Unida las tuvimos en junio, Podemos las tuvo un poco más tarde. Pero se han ido resolviendo y se han ido clarificando. Y tenemos claro que hay que construir un sujeto político, que le podemos llamar sujeto político, espacio político o bloque histórico. En realidad otra vez, de nuevo un debate escolástico.
Interesante, a mí me gusta, yo vengo de la universidad, me gustan mucho esos debates, pero a efectos prácticos lo que necesitamos es construir un espacio político que sea una referencia de la gente que sufre la crisis y las consecuencias de la crisis para mejorar sus condiciones de vida. Y con un proyecto de más largo alcance. Y eso yo creo que lo estamos haciendo bien, cometemos errores, insisto, es normal. Pero a nosotros nos subrayan los errores de una forma bestial, evidentemente. No voy a poner un ejemplo muy loco. Creo que con todo lo que está pasando, Ramón Espinar se tomó dos Coca-colas y se convirtió en una noticia de Estado. Quiero decir, en un momento en que hay más imputados que coca-colas en el país.
Creo que el hecho de que se focalice de esa manera es expresión de todo lo que nos van a atacar y nos van a seguir atacando. Porque la unidad, aunque se construya de forma a veces contradictoria está funcionando. ¿Qué pasa? Que no hemos llegado todavía a la gente a la que queremos llegar. Y necesitamos seguir avanzando para hacerlo.
Perdimos un millón de votos desde la suma de Izquierda Unida y Podemos en diciembre a la de junio, que es un millón de votos que se quedaron en su casa. Es decir que fundamentalmente se quedaron en su casa, porque del millón de votos que nosotros proporcionamos, esto lo doy según el CIS, que proporcionó Izquierda Unida, 600.000 fueron a la Unidad; 120.000 fueron al PSOE, creo que ya se han arrepentido pero allí se fueron; y 40.000 votaron a Ciudadanos, no me preguntes por qué.
En realidad, la mayoría se fue a la abstención y eso es gente que a lo mejor dice, es que a mí no me gusta que Alberto fuera el quinto. Pues mira, una parte de la contradicción y no es por una cuestión de ego, que si tienes una figura como es la mía, que está bien valorada por toda la gente, creo que no es lo más inteligente esconderla, creo. Pero esa es mi opinión personal, pero la realidad política es contradictoria y había una serie de fuerzas que todos reconocemos que no estábamos de acuerdo con que nosotros estuviéramos allí. Y había una correlación de fuerzas muy concreta. Pero no votar porque yo estuviera el quinto o no votar porque Pablo Iglesias te cae mal, cuando lo que te estás jugando es la sociedad entera, pues es algo que tenemos que corregir y creo que eso es una parte de la autocrítica que tenemos que hacer. Como convencemos a toda la gente que ha dejado de votar y que necesitamos su apoyo.
Al hilo de esto, tenermos una pregunta de Facu Díaz y Miguel Maldonado, quienes os dieron las cervezas que bautizaron el ‘pacto de los botellines': “¿Qué sensación tienes cuando después de militar como comunista durante tantos años, hay un nuevo paraguas para la izquierda que se llama podemismo y de repente te puedes encontrar un titular que diga: el podemita Alberto Garzón? ¿Escuece eso?”
A ver…no es totalmente de mi agrado, vamos a decirlo así, pero va, es una tontería en realidad. De hecho una vez dije que la gente ya no diferenciaba entre Pablo Iglesias y yo y eso era una buena noticia y claro, aprovechó todo el mundo para decir, vamos a meterle las contradicciones, porque eso toca la identidad, toca el corazoncito de la gente y seguro que mete contradicciones.
El sistema nos tiene pillados la matrícula en determinadas cuestiones e intenta ahondar en ello. Pero el contexto del que quería trasladar yo creo que era muy representativo. La política es un instrumento para mejorar la vida de la gente y yo no soy litúrgico. La litúrgica es muy importante, lo decía antes con lo del PCI y el abandono… La liturgia es tan importante que la Iglesia Católica lo tiene bien cuidado. Pero creo que la política es algo distinto en la medida en la que tenemos que tener presente siempre los objetivos y los objetivos no podemos confundirlos con los instrumentos.
Los instrumentos son los partidos, las organizaciones. Curiosamente cuando hablamos de este tema, cuando hablamos con nuestros mayores que son los que lucharon contra el franquismo, ellos lo entienden mucho mejor que una organización creada al calor del eurocomunismo. Porque nuestros mayores tuvieron que ir a las asociaciones de vecinos, tuvieron que montar organizaciones, cambiarse los nombres, incluso sus propios nombres, porque sabían que lo importante era que ellos eran comunistas y tenían un objetivo político. El instrumento dependía del contexto, dependía de la legislación, dependía de como esquivabas a la policía. Por lo tanto ellos tuvieron muy claro que el objetivo era lo importante. En la tradición eurocomunista esto cambia y al final empezamos a hablar de los partidos como si fueran marcas empresariales, en las que tú eres de una marca empresarial y tú objetivo es maximizar beneficios. O como de un equipo de fútbol. Tú eres del Real Madrid y aunque hayas visto la patada de Cristiano Ronaldo tú la defiendes: no, no seguro que eso era necesario. No, no, pero eso es el fútbol, la política es algo diferente que tiene que ver con la vida de la gente, nada más y nada menos.
Y por lo tanto yo siempre soy muy crítico con esa ensalada, que decía Manuel Sacristán. Esa ensalada de liturgia, vamos a decir religiosa, de la izquierda y práctica reformista en la realidad ¿no? Y es el típico que saca la hoz y el martillo y se va corriendo a pactar con el PSOE, pero está muy contento porque lleva la hoz y el martillo. Pues esa es la realidad, desgraciadamente bastante más común de lo que parece.
Entonces, yo cuestiono cuando los medios de comunicación dicen ‘Podemos hace’, ¡pero si lo he hecho yo! Pero bueno, no pasa nada, porque el objetivo es: se hace o no se hace. Si se ha hecho, pues bueno ya está, ya los historiadores dirán otra cosa o ya habrá alguien que lo reivindique. Es parte del espacio contradictorio. La ley de eutanasia la promovimos desde Izquierda Unida y al final apareció como que Podemos la había propuesto. Bueno, otros son más exactos y dicen, ha sido Unidos Podemos. Mejor, yo prefiero que sea Unidos Podemos porque así queda claro que es algo mucho más colectivo. Pero bueno, tengo un poco de sentimiento también, no soy el hombre frío que parece, tengo un poquito de sentimiento y cuando me dicen que soy podemita… hombre, no lo soy, soy comunista. Pero bueno, tampoco me voy a pelear por eso, porque tampoco es tan importante.
La entrada Entrevista: “Tiene sentido ser comunista siempre que exista el capitalismo” aparece primero en Alberto Garzón.
February 7, 2017
Hacia dónde ha de ir Unidos Podemos
El barómetro de enero del CIS ha sorprendido a propios y a extraños. Estos días venía hablando con gente habituada a trabajar con encuestas, y prácticamente había unanimidad en la creencia de que Unidos Podemos se desplomaría como consecuencia, fundamentalmente, de las acaloradas disputas en el seno de Podemos. Normalmente la permanente discusión interna penaliza, y mucho, la imagen hacia fuera de la organización. Sin embargo, el CIS que se ha publicado hoy destaca una cierta consolidación del espacio político de Unidos Podemos en el entorno del 21-22%. Sobrevuelan algunas preguntas al respecto, pero la que me parece la más sugerente es la siguiente: ¿no estaremos desaprovechando una oportunidad de oro en nuestro país?
El crecimiento de nuestro espacio político tiene mucho que ver con la situación de crisis que se vive en España. Crisis en general, no sólo económica. Desempleo, precariedad, desigualdad, pérdida de poder adquisitivo, deterioro en la calidad de los servicios públicos, privaciones fundamentales, autoritarismo, etc. Todos esos elementos han contribuido en nuestro país a una crisis de régimen que continúa abierta, y por tanto a una impugnación consciente o inconsciente del sistema en su conjunto por parte de importantes sectores de la población. No en vano, la percepción subjetiva de la población española acerca de la situación política y económica está en niveles de 2011, cuando estalló el 15-M tras varias huelgas generales. La gente no cree, por lo general, en la recuperación económica de la que habla el Gobierno. Mucho menos se ha creído eso de la recuperación política. Este clima es desde luego un escenario de oportunidades para una fuerza capaz de ofrecer un proyecto político en positivo, riguroso y eficaz frente a los problemas de las clases populares.
Al mismo tiempo, probablemente –al menos yo estoy convencido de ello- las peleas internas alejadas de un sosegado debate político en torno a diferentes proyectos, suele ser un un elemento que no suma y añade frustración. En Izquierda Unida hemos sabido mucho de eso, y hemos luchado duro por corregirlo. Estas disputas internas y de esta forma, que vistas desde dentro de la burbuja partidista pueden ser apasionantes, normalmente no importan a quienes esperamos soluciones y propuestas de mejora para nuestras precarias vidas. Hay una distancia abismal entre la percepción del insider, metido en peleas internas, y del outsider, que vive como un drama que sus referentes no hagan otra cosa que autorreferenciarse.
Yo soy optimista, porque hay condiciones para serlo. El 13 de febrero se abre una nueva fase para Unidos Podemos. Hay mucho que hacer y nosotros lo tenemos muy claro: dar un salto cualitativo, ampliando y enriqueciendo este espacio. La gente espera mucho de los dirigentes y de la militancia, y ello va desde la práctica hasta las formas políticas.
Los representantes de Unidos Podemos debemos bajar desde el Olimpo de la institución hasta el infierno en que quieren convertir la cotidianeidad de nuestros barrios. En la práctica política, en íntima conexión con los problemas de hoy en día, es como seremos capaces de construir alternativa y elevar el cortafuegos ante la extrema derecha. Por eso nuestro discurso ha de ser claro e inteligente, no dogmático ni litúrgico sino enraizado en los problemas de las gentes trabajadoras.
Y en términos de formas, Unidos Podemos no puede ser una suma de siglas en perpetua negociación sino que ha de transitar hacia un funcionamiento más horizontal y democrático, más abierto, con la implicación directa de los movimientos sociales, con un nuevo impulso que ahora sí consiga que la ciudadanía protagonice la política por venir, con espacios innovadores de participación y mecanismos para evitar la consolidación de élites burocráticas. La democracia que queremos para el país debemos ponerla en marcha desde el propio espacio político de transformación. Al fin y al cabo Unidos Podemos, desde la autonomía de cada cual, tiene que ser mucho más que unos cuantos partidos pactando citas electorales. Y precisamente para facilitar ese trabajo, en la calle y en las convocatorias electorales que están por venir, hay que trabajar desde ya y colectivamente en acuerdos-marco que establezcan los parámetros generales de coordinación.
Si optamos, por el contrario, por un sálvese quien pueda, por competir entre nosotros y nosotras o por encerrarnos en patriotismos de siglas o faccionalismos de diverso tipo, estaremos recorriendo una vía muerta. Que es tanto como decir que estaremos tirando por la borda lo construido colectivamente en estos años. Estamos aquí, situados frente a la historia, gracias al esfuerzo de mucha gente anónima que no tiene ambición de reivindicarse continuamente sino de algo tan revolucionario como es mejorar su vida y combatir la injusticia. Si nos equivocamos, si nos empeñamos en creernos héroes y heroínas, o si dejamos que nuestro ego individual o partidista nos ahogue en sus ensueños narcisistas, el bipartidismo y su cultura política lo van a saber aprovechar.
En suma, lo que tiene que construirse a partir de las próximas semanas es más y mejor Unidos Podemos, no menos y peor. Donde más quiere decir participación y mejor quiere decir organización y claridad de proyecto.
La entrada Hacia dónde ha de ir Unidos Podemos aparece primero en Alberto Garzón.
February 6, 2017
El Gobierno de España
En lo que llevamos de legislatura se han aprobado un total de ocho reales-decretos en el parlamento. Todos han sido aprobado gracias a los votos de PP, PSOE y CS. Y todos tienen en común que no se han podido debatir como leyes, es decir, con posibilidad de ser modificados por el resto de grupos políticos. Estos tres partidos votaron en contra de esa opción, que habíamos pedido todos los demás. En suma, se aprueban productos prefabricados fuera del parlamento por las cúpulas de PP-PSOE-CS.
La ventaja de los decretos es que tienen una vigencia inmediata, que es algo que no ocurre con otras iniciativas parlamentarias, sobre las que PP y PSOE fingen discrepar, y que el Gobierno puede ignorar y no aplicar. Por todo esto y transcurridos casi cinco meses parece evidente que en España hay un Gobierno estable. Y que no es sólo del PP. Es el Gobierno del PP, PSOE y CS. Fingen pelearse entre ellos, pero co-gobiernan.
La entrada El Gobierno de España aparece primero en Alberto Garzón.
January 23, 2017
A 40 años de la matanza de Atocha
Por Alberto Garzón y Esther López Barceló.
Publicado en eldiario.es
A nuestra camarada Guiomar, en recuerdo de su padre Miguel Sarabia.
Tal día como hoy, hace 40 años, un grupo armado de extrema-derecha entró en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras en Madrid y asesinó a cinco personas e hirió a otras cuatro. Ocurrió en enero de 1977, poco más de un año después de la muerte del dictador Franco. Este crimen político supuso un punto crítico en el desarrollo de la llamada Transición. Dos días después de la matanza, más de cien mil personas salieron a las calles en homenaje de los asesinados: la primera gran demostración de fuerza de la izquierda durante el postfranquismo.
Aunque el relato-mito oficial nos habla de una «Transición pacífica», la matanza de Atocha forma parte del conjunto de actos violentos que las fuerzas partidarias del régimen franquista llevaron a cabo con objeto de frenar o limitar el alcance de la reforma democrática. Entre 1975 y 1982 se produjeron miles de actos de terrorismo de Estado, de terrorismo de movimientos de extrema-derecha y de actuaciones represivas de la policía. El «gatillo fácil» de la policía durante las manifestaciones, las asambleas o incluso durante las pintadas se llevó la vida de más de un centenar de personas. Las muertes por tortura, una práctica sistemática incluso después de 1978, o las ejecuciones de la extrema-derecha, fueron también habituales. Los cálculos más conservadores hablan de un escalofriante saldo de 320 víctimas mortales y más de 1.000 heridos sólo entre 1975 y 19821.
En ese contexto, destaca claramente la actitud heroica del movimiento obrero y de la izquierda antifranquista que asumió importantes riesgos al tomar posición por la democracia. Especialmente la militancia de las dos grandes organizaciones de la izquierda, el PCE y las CCOO -ya que, como se recordaba entonces con ironía, el PSOE había estado 40 años de vacaciones durante el franquismo. Pero también el heroísmo de las izquierdas no situadas en la órbita comunista, y que también sufrieron las torturas, los asesinatos y la represión en general por parte del Estado. No obstante, también es fácil ver el carácter real de una Transición que no significó una ruptura con la dictadura y que impuso un relato mitificado de ella misma basado en la desmemoria de una amnesia planificada.
Como afirmó con acierto Gregorio Morán, en El Precio de la Transición, “durante años decir la verdad sobre la Transición era considerado desestabilizador de la democracia, y dar por bueno el engaño se consideraba como facilitar el asentamiento del nuevo sistema”. Efectivamente, la Cultura de la Transición marcaba hegemónicamente hasta hace muy poco los límites culturales acerca de lo que se podía hablar y de lo que no. De lo que no se podía hablar era de la verdad, que ya no era revolucionaria sino desestabilizadora. Porque decir la verdad era recordar que el primer jefe de gobierno fue el último secretario general de la Falange, que el fundador de Alianza Popular fue el ministro que justificó el fusilamiento de Julián Grimau, que el Borbón jefe de Estado de la democracia fue nombrado por Franco, que muchos divulgadores oficiales del mito de la Transición fueron los periodistas y propagandistas a sueldo de la dictadura… o que la violencia contra los comunistas y antifranquistas no fue un evento aislado sino una práctica sistemática protegida por los “nuevos demócratas”. Ese olvido tiene que ver con querer ignorar que periodistas, magistrados, catedráticos de universidad, policías y políticos pasaron de fascistas convencidos a demócratas en sólo unos días.
El olvido es parte del consenso de la Transición. Un pacto entre élites que convirtieron la amnistía en amnesia y con el devenir del tiempo en impunidad. Porque el olvido significa dejar atrás toda interpretación de lo que pasó en aquellos años de violencia descarnada que no sea el mito de una democracia nacida por virtud de la inteligencia de unos pocos hombres –ninguna mujer- de Estado. Un destacado dirigente socialista como José María Maravall llegaría a afirmar que entre los requisitos para construir un orden democrático nuevo estaban “los compromisos interpartidistas, el monopolio de una élite partidista y una desmovilización general”. Una Transición para la gente, pero sin la gente. Un relato de la Transición en la que el movimiento obrero no habría sido determinante porque, a lo sumo, supuso un atrezo de un magistral plan reformista inteligentemente preconcebido.
Nosotros vemos la historia de un modo distinto. Para nosotros el movimiento obrero fue precisamente la clave de la democratización. Aceptamos que la muerte natural de Franco fue una expresión de la insuficiencia de fuerzas del antifranquismo y reconocemos en esa debilidad de la correlación de fuerzas una explicación a lo que pasó. Sin lugar a dudas, la izquierda hizo todo lo que pudo. Nuestros padres y madres hicieron todo lo que pudieron. Pero no fueron los dirigentes de ningún partido, sino los militantes anónimos y con nombres y apellidos, quienes empujaron con su sacrificio para conquistar la democracia. El gran error de Santiago Carrillo no fue aceptar esa realidad, evidente por sí misma, sino racionalizar aquella derrota y creer que las condiciones aceptadas eran única vía posible al socialismo.
Entre aquellas condiciones de una derrota preconcebida se encontraba el olvido de nuestra historia, de la memoria de nuestro pueblo luchador. No sólo supuso una renuncia a nuestros símbolos, como el republicanismo o la ruptura democrática, sino también a nuestra memoria. No por casualidad hoy son los anticomunistas como Albert Rivera o Susana Díaz, entre otros, los que reivindican la política de Carrillo. Sin ir más lejos, la Transición, basada en el consenso, necesitó olvidar a los republicanos que defendieron la democracia ante un golpe de Estado y no sólo eso, sino que, en un acto de revisionismo intolerable, nuestras instituciones asocian constantemente como bandos equiparables a quienes defendían valores y principios de democracia y libertad junto a quienes organizaron la aniquilación sistemática del oponente político y durante 40 años sumieron a España en un régimen fascista. Además, por supuesto, también se cubrió con un tupido velo el que quienes ahora formaban parte impunemente de las instituciones de la democracia eran los mismos que reprimieron, encarcelaron, torturaron y ejecutaron a miles de militantes comunistas.
Es por todo ello que tenemos la necesidad y el deber de seguir abriendo el melón de la Transición para poder cuestionar a los políticos y sus decisiones, negando de esa forma que exista un vínculo de necesidad entre la matanza de Atocha y la firma de los Pactos de la Moncloa. Eso, sencillamente, no es cierto. Al fin y al cabo, las limitaciones de esta democracia –¿recordamos por qué durante el 15M hablamos de la necesidad de una democracia real?- tienen su origen en las limitaciones de la Transición. Y sin embargo, las pocas veces que se recuerda esta terrible efeméride se emplea para justificar la tragedia como punto de inflexión de la consecución de la democracia y, por tanto, hito fundacional del mito de la ejemplar Transición.
Nuestro propósito pues, es muy sencillo: reivindicar a los héroes y heroínas que arriesgaron o perdieron su vida, quemaron sus biografías y sacrificaron tantos aspectos vitales en pos de la democracia, porque son ellos a los que debemos estar agradecidos. Sin ellos, sin su lucha, esta democracia se parecería aún más al franquismo. Y desde ese reconocimiento, seguir su ejemplo de lucha para conquistar una democracia real. Pero nunca más formar parte de la Cultura de la Transición, esa trampa construida para negarnos a nosotros mismos y a nuestros padres y madres.
Queremos un nuevo país, uno que recuerde el hilo rojo, de democracia, que une a los defensores de la legalidad republicana, a los asesinados en Atocha y a los sindicalistas que con sus huelgas impidieron la continuidad del franquismo. Queremos recordar a nuestros luchadores y luchadoras no como parte de un mito, sino como el ejemplo de nuestra historia real, contradictoria y esperanzadora.
Porque hace cuarenta años la ultraderecha en un acto de terrorismo continuista del régimen que les educó, asesinó a unos abogados laboralistas que de forma subversiva defendían a la clase trabajadora en un ejercicio de coherencia y compromiso vital con la justicia social y la democracia. Nuestro mejor homenaje a los héroes de Atocha es, como dice Enzo Traverso, seguir luchando sacando lecciones del pasado, reconociendo la derrota sin capitular ante el enemigo, con la conciencia de que un nuevo levantamiento tomará indefectiblemente nuevas formas y caminos desconocidos.
Y para todo ello es imprescindible que el eco de su voz no se debilite, porque entonces pereceremos.
La entrada A 40 años de la matanza de Atocha aparece primero en Alberto Garzón.
December 30, 2016
¡Feliz y combativo 2017!
Queridos compañeros, queridas compañeras.
Os escribo con la intención de transmitiros mis mejores deseos para este año que ahora entra. Al mismo tiempo, aprovechando la ocasión me gustaría compartir algunas reflexiones que espero sean oportunas y útiles para el año 2017.
Durante este año 2016 ha tenido lugar la sexta convocatoria electoral en apenas dos años, un reflejo más de la enorme volatilidad e inestabilidad política por la que atraviesa nuestro país. Afortunadamente, en este tiempo hemos conseguido dos objetivos estratégicos. Por una parte, hemos asegurado la supervivencia de la izquierda organizada en nuestro país en un momento de implosión del sistema de partidos. Esta no era tarea fácil, y en juego estaba la desaparición de la única organización de izquierdas con tradición marxista en nuestro país. Gracias al esfuerzo de nuestra lúcida militancia hemos logrado evitar ese escenario. Por otra parte, hemos logrado también iniciar un proceso de unidad electoral que hasta el momento nos ha permitido participar en gobiernos municipales y en un espacio electoral estatal que representa en torno a uno de cada cuatro votantes. Esto es tanto una anomalía histórica en nuestro país, pues nunca un espacio a la izquierda del PSOE había cosechado tanta simpatía, como una anomalía europea, pues somos de los pocos países en los que la crisis no está evolucionando pareja a un crecimiento de la extrema derecha.
Sin embargo, creo no es un momento de autocomplacencia, sino de enfrentarnos a los importantes retos que enfrentamos como organización, como clase y como país.
En primer lugar, la dinámica capitalista y su crisis sigue haciendo estragos en nuestra sociedad. En los últimos años han aumentado las privaciones de bienes y servicios esenciales para la vida para las clases populares. El desempleo y la precariedad se extienden, lo que está condenando a cada vez más sectores sociales a tener que vivir al límite. No abundaremos en cifras y datos porque los conocemos y porque somos nuestras familias, nuestros barrios y nuestra clase social los que sufrimos estas penalidades. Y esta situación, lejos de resolverse, se está agravando como consecuencia de la hoja de ruta de los recortes y la austeridad neoliberal impuesta por la oligarquía económica europea y española.
En segundo lugar, esta hoja de ruta ha podido continuar en nuestro país porque no logramos uno de los objetivos concretos que nos habíamos marcado: gobernar España. Ni lo conseguimos en diciembre de 2015 ni tampoco en junio de 2016. Precisamente durante este año hemos visto cómo la oligarquía española se veía obligada a intervenir cuasi-militarmente el Partido Socialista para evitar un gobierno alternativo al de Rajoy en el que tuviéramos influencia política. Aquella operación comandada por Felipe González y Susana Díaz era previsible, pero aislada no basta para explicar el gobierno de Rajoy. Debemos subrayar la incapacidad propia de atraer electorado suficiente. Quizás por cansancio, seguro por nuestros errores, mucha gente que confió en nosotros en diciembre se quedó en casa en junio. Mucha gente que sufre la crisis y es víctima de la dinámica del capitalismo no ha votado en las últimas elecciones o lo ha hecho por partidos del régimen. Este es nuestro gran reto no resuelto.
En tercer lugar, nuestra organización ha estado tradicionalmente condenada a la invisibilidad mediática. Quizás esto cambiaría si nos comportáramos de forma sumisa al régimen y los poderes económicos. Si dejáramos de pedir la nacionalización de las grandes empresas energéticas y financieras, si dejáramos de pedir la salida de la OTAN, si dejáramos de exigir un Estado laico, si dejáramos de reivindicar la memoria histórica, si dejáramos de señalar la corrupción del sistema, si dejáramos de señalar que el patriarcado mata, si dejáramos de considerar simple «ciudadano» a quien usurpa la soberanía popular… Si hiciéramos alguna o todas de esas cosas probablemente tendríamos más minutos en televisión, reportajes especiales sobre la izquierda amable y de orden y tendríamos a editoriales de los grandes medios explicando lo bueno que somos. Pero si hiciéramos eso, si dejáramos de ser lo que somos, también dejaríamos de ser decentes, dignos y, sobre todo, útiles para la causa del socialismo.
Estamos orgullosos de defender nuestras ideas y trabajamos para extenderlas, porque entendemos que es la única forma eficaz de luchar contra la crisis y contra el capitalismo. Porque es la única forma de lograr una vida digna. Y tenemos una organización que ha de afrontar nuevos e importantes retos, pero que está mejor de lo que ha estado en décadas. Tenemos la representación parlamentaria en Congreso y Senado más alta desde 1996, y participamos en un espacio político que representa el 25% del electorado en estos momentos. Y, sin embargo, eso sólo es una pequeña parte de lo que somos, pues lo más importante es nuestra militancia, y nuestra capacidad de transformar conciencias y realidades desde abajo, desde los barrios y desde los centros de trabajo. Por eso hemos iniciado campañas estratégicas como la campaña «¡Que no nos jodan la vida!», instrumento necesario para llegar a toda la gente que nos falta y que, como el resto, espera también construir soluciones a sus problemas concretos.
Este año también se nos han ido muchos y muchas compañeras, muchos y muchas militantes imprescindibles. Hace apenas unos días se nos ha ido Marcos Ana, pero su experiencia y su visión de vida queda en nuestros corazones y en nuestro proyecto. A él le gustaba decir que los comunistas tenían que ser buenas personas porque así la gente del barrio entendería perfectamente qué significa ser comunista. Sin necesidad de proclamas ni banderas. Con el ejemplo. Allí donde había una injusticia, allí habría un comunista combatiéndola. Creo que ese ejemplo de Marcos demuestra que nuestro proyecto es un proyecto ético-político, y que por lo tanto no podemos prescindir de valores y principios en nuestras vidas públicas y privadas, al mismo tiempo que también refleja que nuestro ámbito de actuación principal es la calle, los barrios, la vida misma.
Yo estoy seguro de que este año nos marcaremos aún más ambiciosos retos, y estoy convencido también de que juntos y juntas los alcanzaremos. Y estoy convencido de que más temprano que tarde construiremos una sociedad sin clases, una sociedad sin patriarcado, una sociedad que respete a sus animales y a su planeta, una sociedad en la que el reino de la necesidad haya dado paso al reino de la libertad. Tenemos el proyecto, los instrumentos, la gente. Cabe desearnos lo que necesitamos: buen trabajo y acierto.
Feliz 2017
¡Salud y República!
La entrada ¡Feliz y combativo 2017! aparece primero en Alberto Garzón.



