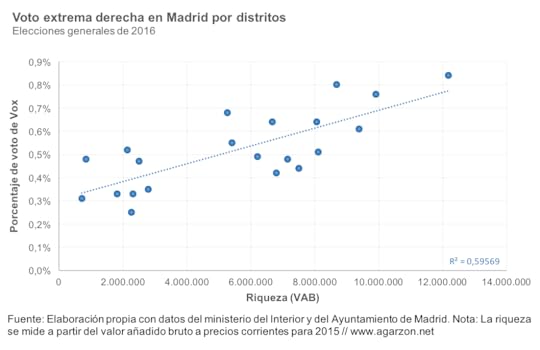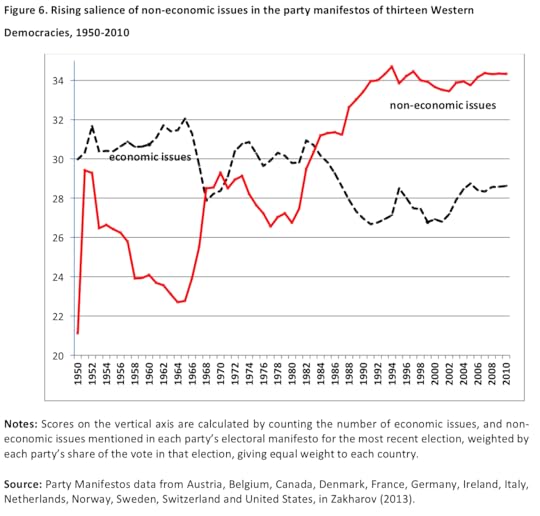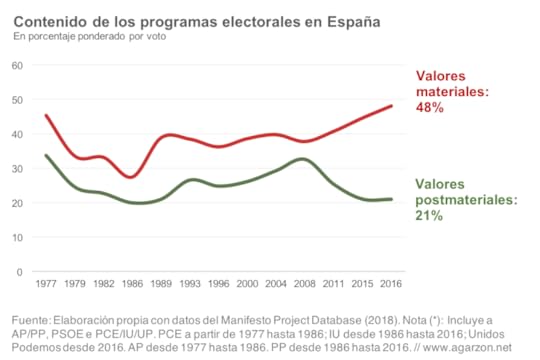Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 3
December 3, 2018
Carta a la militancia de Izquierda Unida
Compañeros, compañeras,
Los resultados de las recientes elecciones andaluzas reflejan una situación grave, y dibujan un panorama alarmante de cara al futuro. Podemos decir sin lugar a dudas que las conquistas sociales del movimiento obrero arrancadas al poder durante largas décadas de lucha social, así como reivindicaciones históricas y propuestas políticas de nuestra agenda transformadora, están ahora severamente amenazadas. Han obtenido mayoría absoluta partidos políticos nítidamente de derechas que comparten una actitud autoritaria, una visión reaccionaria de país y un programa económico neoliberal de recorte de servicios públicos y derechos laborales.
Estamos ante una ola reaccionaria, que guarda similitudes con lo que está sucediendo en el resto de Europa y también en Latinoamérica y Estados Unidos. Pero en España las diferencias entre Vox, Ciudadanos y PP no son tan grandes como sugieren algunos análisis. Vox no se entendería sin los discursos más radicales y reaccionarios de Ciudadanos y PP, de la misma forma que no se entendería sin la pervivencia desde hace décadas del franquismo sociológico en nuestro país. Además, esta ola reaccionaria es expresión política de las respuestas nacionalistas ante lo sucedido el 1 de octubre de 2017, ejemplificadas en la sentencia “a por ellos” que acompañó el enorme despliegue policial en Cataluña. De hecho, la agenda política de la campaña andaluza se ha centrado precisamente en este eje, a pesar de nuestro intento por situar en el centro la cuestión social. Aunque nuestra atención se ha centrado en cuestiones relacionadas con la precariedad, el desempleo, la brecha salarial o las privaciones materiales, entre otras cuestiones, hemos sido incapaces de conseguir que nuestra agenda tuviera prevalencia sobre la centrada en las cuestiones nacionalistas.
Con todo, es importante no simplificar los fenómenos sociales. La ola reaccionaria se explica por diversos factores y no podemos trivializar lo que significa el fascismo. Sin duda los vectores que más han operado son los de autoritarismo y nacionalismo y también los de anti-inmigración y antifeminismo, pero el perfil del votante de la derecha reaccionaria es mucho más complejo de lo que pretende la caricatura. Los primeros datos señalan que el voto a Vox es más alto cuanto más rico es el municipio, lo que anticipa que el votante de extrema derecha pertenece a las clases más acomodadas. Y al mismo tiempo, sin embargo, el voto de la extrema derecha ha sido especialmente fuerte en los lugares donde hay más inmigración, lo que señala la expansión de un voto racista y xenófobo probablemente también entre las clases populares. El riesgo de crecimiento de esta fuerza de extrema derecha es alto, como ya hemos visto en otros países europeos.
Sin embargo, la fuerza de las organizaciones reaccionarias no hubiera sido tanta sin la desmovilización de los barrios obreros. Tenemos el deber moral y político de hacer autocrítica y reconocer nuestros errores e insuficiencias. No hemos sido capaces de mantener el voto que tuvieron nuestras organizaciones en 2015, pero tampoco hemos sido capaces de captar el voto de descontento respecto al PSOE de Susana Díaz que ha gobernado con la derecha en la última legislatura. Tras casi cuarenta años de Gobierno y una situación económica lamentable, de absoluta precariedad, era normal que existiera un importante descontento con el PSOE. Por eso nos propusimos en campaña atraer a esos votantes, pero no lo hemos conseguido y una parte de los barrios obreros ha optado por la abstención. Esto es nuestra responsabilidad y también nuestro reto para el futuro.
Una de las tareas más urgentes que tenemos que acometer es avanzar en la reconstrucción del tejido social en los barrios obreros, un fenómeno que nos permita recomponer los lazos sociales que el neoliberalismo y los recortes están destruyendo. Necesitamos recuperar la credibilidad y la confianza para aquellas familias trabajadoras que viven situaciones de privación y que en estas elecciones han optado por quedarse en casa y no votar. Debemos corregir nuestros errores reorientando nuestras prioridades hacia la reconexión con estas realidades que, con amargura, nos han mandado un mensaje muy claro: no se sienten representadas por nuestro proyecto. Siempre es necesaria la reflexión, pero ahora es más necesaria que nunca la acción.
Todo ello ha ocurrido a pesar del ingente esfuerzo de nuestra militancia, que ha hecho una magnífica campaña de respaldo a dos extraordinarios candidatos como son Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez. El compromiso de nuestra gente ha sido ejemplar. Por eso quiero trasladaros mi más sincero agradecimiento, y mi compromiso de que trabajaré con la dirección para que en las próximas convocatorias electorales ese ejemplo sea recompensado justamente.
Como consecuencia de esta reflexión, queremos hacer un llamamiento a una amplia alianza democrática capaz de fortalecer el movimiento obrero y los movimientos sociales emancipadores, especialmente el feminismo. Las feministas han demostrado en estos años que han sido capaces de enfrentarse con éxito al monstruo que aspira a limitar los derechos de las mujeres. Ahora necesitamos de todas las manos, porque el monstruo es una hidra de tres cabezas que nos quiere dejar sin nada. Y cuando la sociedad civil es débil, es mucho más fácil que la ola reaccionaria avance. Lo que está en juego ahora son las conquistas sociales, civiles y laborales que en un tiempo creímos consolidadas. No podemos permitir que esta ola reaccionaria destruya la democracia, por lo que es imperioso que sindicatos de clase, movimientos sociales y organizaciones como Izquierda Unida y Podemos trabajemos codo con codo para revertir esta situación. En la calle, en los centros de trabajo y en las instituciones.
Seguimos pensando que Andalucía, como España, son mayoritariamente de izquierdas. Estamos orgullosos de nuestra tierra y de nuestro país como espacios avanzados de defensa de los derechos civiles, sociales y laborales. Lo que ha sucedido ha sido grave, pero tiene solución. Si hacemos bien nuestro trabajo estaremos en condiciones de seguir recuperando derechos y más temprano que tarde construiremos un país de justicia social, un país republicano.
Quiero mandar un mensaje de ánimo y de esperanza. No nos rendimos. Que los descritos en esta carta sean nuestros últimos errores. Trabajaremos sin descanso por el futuro de nuestra tierra y de nuestra gente.
Salud y República,
Alberto Garzón
3 de diciembre de 2018
La entrada Carta a la militancia de Izquierda Unida aparece primero en Alberto Garzón.
October 10, 2018
Qué significa la irrupción pública de Vox
Uno de los riesgos colaterales que tiene la irrupción pública de un partido de extrema derecha en nuestro país es que puede llevar a las izquierdas a enfrentamientos poco fructíferos. Presenciamos estos días un reguero de acusaciones acerca de qué corriente teórica u organización política tiene más la culpa del crecimiento de la extrema derecha, y la verdad es que creo que esto no sirve de mucho. Más conveniente sería, en todo caso, que estemos dispuestos a abandonar aquellas ideas preconcebidas que carezcan de respaldo empírico y tratar, entre todas, de articular una ofensiva que sea, al mismo tiempo, un muro de contención frente a esta noche oscura.
1. No es fascismo, o no sólo
El fascismo es un producto histórico que no se ajusta del todo bien al fenómeno actual de irrupción de la extrema derecha. Tras la derrota del eje germano-italiano en la II Guerra Mundial y la construcción de las democracias europeas a partir de un espíritu antifascista, los partidos que se declaraban herederos de los regímenes fascistas del período de entreguerras nunca tuvieron una gran presencia electoral. La excepción fue el Movimiento Social Italiano (MSI), que se declaraba neofascista y que llegó a recibir hasta tres millones de votos –un 9%- en los setenta. Pero en la década de los ochenta empezaron a surgir nuevos partidos que se cuidaron mucho de no emplear las simbologías y terminologías fascistas. Estas nuevas organizaciones asumían parte de la ideología y programa de sus competidores directos, pero con nuevas tácticas para evitar la estigmatización pública. Gracias a ello, fueron desplazándolos de la arena política. En Alemania fue sintomática la irrupción de Die Republicaner en 1983 y de Alternative für Deutschland en 2013, mientras que en Italia la fundación de la Liga Norte en 1989 terminó por hundir al MSI. También paradigmática fue la fundación en los setenta del Frente Nacional en Francia, constituida a partir de pequeñas organizaciones fascistas, y su conversión ideológica y generacional en 2011 con la llegada al liderazgo de Marine Le Pen.
Uno de los rasgos clave de esta «nueva extrema derecha», y que lo diferencia de sus antecesores, es que son capaces de llegar a una base social mucho más amplia, menos ideologizada y, en consecuencia, más «normal». Los estereotipos y caricaturas no suelen funcionar con estos productos políticos, tampoco para estigmatizarlos, debido a que su apoyo no es ya en clave nostálgico-ideológica sino por motivaciones políticas presentes. Digamos que el «tapón antisfascista» de 1945 se ha desgastado.
2. Son, sobre todo, reaccionarios
De la misma forma que puede entenderse el fascismo como una reacción a la modernidad, y en especial al desafío que ésta suponía para los valores tradicionales, la nueva extrema derecha es también una reacción a elementos de la llamada posmodernidad. En gran medida estos movimientos reaccionan frente al auge de los nuevos movimientos sociales que, surgidos a partir de los setenta y ochenta, proclaman pacifismo, libertad sexual, igualdad de género, ecologismo radical, políticas de identidad, democracia radical, multiculturalismo, integración étnica, etc. Los nuevos partidos de extrema derecha son autoritarios, nacionalistas y reaccionarios, si bien sus formas concretas dependen de sus contextos específicos (así, el Frente Nacional en Francia es un nacionalismo centralista mientras que Vlaams Belang en Bélgica es un nacionalismo independentista).
Como se puede observar en el gráfico anterior, lo que une a los partidos de extrema derecha no es su proyecto económico, en el que van desde el estatismo de Amanecer Dorado en Grecia hasta el neoliberalismo de Alternativa para Alemania. La unión, el rasgo común, es su componente de reacción cultural y política.
3. ¿Quién vota a la extrema derecha?
Mientras algunos análisis subrayan que la globalización y la crisis económica se encuentra detrás del crecimiento de la extrema derecha -tesis económica-, otros análisis apuntan a que es la capacidad de articular a los descontentos por la inmigración y a las personas más conservadoras -tesis política-. El debate es enconado y creo que bastante forzado. Creo que ambos planteamientos tienen elementos ciertos que se interrelacionan.
Por un lado, los grupos sociales más desfavorecidos por la globalización y por la crisis perciben un mayor nivel de desprotección ante el desmantelamiento del Estado Social y el avance del libre mercado, al tiempo que son los que más sufren la competencia de nuevos grupos de trabajadores (a través de la inmigración o de los tratados de libre comercio). Esto dibuja un esquema anti-establishment, anti-liberal y estatista/nacionalista. Por otro lado, los grupos sociales tradicionalistas pueden aprovechar la coyuntura actual de crisis económica para radicalizar sus posiciones culturales e identitarias, culpando a la posmodernidad de todos los males que asolan el país para atraer a otros sectores sociales. Esto, en cambio, dibuja un esquema anti-establishment, reaccionario, nacionalista, autoritario pero no necesariamente anti-liberal. El que ambas explicaciones contengan elementos ciertos explica la diversidad de pruebas a favor y en contra de cada una de estas posiciones, lo que invita a abandonar cualquier caricatura o simplificación del proceso en cuestión.
Lo mismo sucede con el tipo de votante de la extrema derecha, que está lejos de ser algo evidente. Sin embargo, se ha instalado en la opinión pública la percepción de que la responsabilidad del crecimiento de la extrema derecha está en la clase trabajadora. Esto no es nuevo, ya que el relato dominante sobre el ascenso de Hitler al poder ha sido tradicionalmente explicado por el supuesto papel de la clase obrera alemana. Lamentablemente esto es algo que incluso una parte de la izquierda ha asumido, aunque sea con desgana. Y, sin embargo, las cosas han sido y son bastante más complejas.
Para empezar, los estudios que se elaboran dependen mucho de la metodología. Un caso famoso sobre el NSDAP, el partido nazi alemán, demuestra este punto. Al trabajar con datos agregados por regiones se encontró una relación entre el voto al NSDAP y el alto nivel de desempleo, lo que sugería que los desempleados habían sido los que empujaron a la victoria al nazismo. Sin embargo, al trabajar con datos individuales se encontró que los ciudadanos que aún tenían trabajo fueron los que votaron al partido nazi, mientras que los desempleados no tuvieron esa responsabilidad.
Los estudios de las últimas décadas señalan que entre los rasgos comunes del voto de extrema derecha está que es más probable en hombres que en mujeres, entre los estratos sociales con menor educación formal, entre la juventud y sobre todo entre aquellos sectores con actitudes y moral conservadoras. Pero no hay relación entre ser de clase trabajadora y votar a la extrema derecha, como también puso de relieve el hecho de que en ninguna de las grandes ciudades francesas tuviese Le Pen sus mejores resultados. El mayor voto al Frente Nacional se dio en las ciudades pequeñas y medianas y en las regiones desindustrializadas, dando la razón a quienes como Andrés Rodríguez-Pose consideran que una parte de la explicación del voto a estos partidos reside en los lugares que se quedaron atrás en el desarrollo económico. El voto a favor del Brexit tuvo un comportamiento similar. E igualmente, la victoria de Trump no parece haber estado motivada por una cuestión de clase –los que perdieron trabajos o ingresos no se hicieron republicanos en 2016- sino por un sentimiento de amenaza a su estatus –hombres, blancos y nacionalistas que sienten su hegemonía en cuestión.
En términos de clase, no obstante, el caso del Frente Nacional es paradigmático. Sus primeras propuestas se dirigieron a la llamada pequeña burguesía (artesanos, tenderos, ganaderos, agricultores y otras personas autónomas, etc.), para lo que articulaba un programa liberal con algún contenido proteccionista hacia lo exterior. Pero poco a poco fue adaptándose a los cambios sociales y en los años noventa buscó la movilización de los sectores más afectados por la desindustrialización y las transformaciones económicas, hasta el punto de convertir lo «social» y la crítica a la globalización –y la inserción europea- en un eje central. Además, el Frente Nacional fue desligándose de los sectores más extremistas –la férrea dirección de Marine Le Pen a partir de 2011 expulsó a miles de militantes- y cuidando mucho más el discurso. Tal y como ya hacían los neofascistas italianos, incluso abordaron la cuestión de la inmigración como un problema provocado por las grandes multinacionales que buscaban mano de obra barata y en el que los migrantes eran las víctimas. La organización interna del partido, disciplinada y jerárquica, facilitó la cohesión del discurso y el cuidado de los símbolos y discursos. La «normalización» de la extrema derecha era el objetivo a conseguir.
4. El caso de Vox
Para muchos analistas la irrupción de Vox plantea una paradoja relacionada con los espacios políticos. Suele decirse que cuando un partido gira a hacia un extremo del eje izquierdas-derecha, se arriesga a que otro partido ocupe el espacio abandonado –el centro- al tiempo que se considera ineficaz concentrarse en un nicho mucho más pequeño –los extremos-. Por eso que Vox emerja justo cuando Ciudadanos y PP se han escorado tan a la derecha resulta aparentemente difícil de explicar. Pero esto se plantea así porque se parte de que los partidos actúan como una oferta que simplemente se adapta a las demandas de los ciudadanos, las cuales se suponen estables en el tiempo.
Sin embargo, la realidad es las demandas ciudadanas cambian y lo hacen además al calor de las prácticas de los partidos. Dicho de otra forma: los partidos también configuran el terreno en el que juegan. Así, la competición por la derecha extrema entre PP y Ciudadanos, que básicamente ha consistido en ver quién decía la mayor barbaridad, ha legitimado los discursos ultras en ámbitos como la inmigración y nacionalismo. Han «normalizado» lo anormal. Y eso ha permitido una oportunidad a un partido sin historia, sin el lastre de la gestión política y sin el peso de ser mínimamente responsable, por lo que tiene más ventajas en ese campo. Así, esta segunda vida de Vox es el resultado de la política competitiva entre PP y CS. Para muchos otros analistas, esto es precisamente lo que explicó el surgimiento de nuevos partidos de extrema derecha en los años ochenta, algo que coincidió con la ola neoconservadora de los partidos tradicionales de derecha.
Pero Vox es ante todo un producto reaccionario. Sus discursos así lo constatan. Reaccionan contra todo lo que supone la izquierda y la (pos)modernidad. Su ola viene empujada por la reacción contra el independentismo, contra la inmigración, contra el feminismo, contra la memoria histórica y contra el gobierno social-comunista que, parece ser, se habría instalado en Moncloa. Es más, la retórica de sus dirigentes alude a esta actitud -«somos la resistencia» decían el otro día-. Vox no tiene otra cosa que políticas de la identidad, pero reaccionarias. En este sentido, encaja perfectamente en el esquema de las extremas derechas europeas.
Todavía es pronto para tener datos rigurosos sobre el tipo de votante de Vox, pero podemos aproximarnos a esa información utilizando los resultados electorales de 2016. En la siguiente gráfica se recoge la relación entre el voto a Vox y la riqueza de los distritos, para el caso de la ciudad de Madrid. Como se puede comprobar, es perfectamente posible descartar que se trate de un producto de la clase obrera. Al contrario, su mayor nivel de voto está en los distritos más ricos al tiempo que su nivel de voto más reducido está en los distritos más pobres. Vox, de momento, carece de base popular.
5. Las especificidades de España
Así como las extremas derechas europeas son nacionalistas y euroescépticas, lo que les ha llevado a convertir a las instituciones europeas en el objeto de sus críticas más duras, en España es improbable de momento que veamos algo parecido. Sólo a raíz de las decisiones judiciales en Bélgica sobre Carles Puigdemont se ha elevado un poco la voz desde la extrema derecha española contra las instituciones europeas, pero no parece haber mucha base material para que proliferen estos intentos de sumarse a la ola euroescéptica.
La Unión Europea ha sido para el imaginario mayoritario español equivalente a democracia y a desarrollo económico. La inmensa mayoría de las variables económicas han mejorado respecto a 1986, incluyendo los salarios reales, y en términos políticos Europa ha sido vista como espacio de modernidad y democracia desde antes de la Transición. De hecho, España es uno de los países donde es mayor el sentimiento europeísta. Actualmente el 82% de los españoles se considera ciudadano europeo, frente al 61% de Francia o el 56% de Italia. Por el contrario, sólo el 19% de los españoles dice no considerarse ciudadano europeo frente al 38% de Francia y el 43% de Italia.
Ahora bien, la reciente crisis, y en especial la gestión que de la misma han hecho las instituciones europeas, ha afectado negativamente a su imagen y legitimidad. En efecto, la imagen de la UE en España es actualmente positiva solo para un 33% de los españoles y negativa para un 15%, mientras hace diez años era positiva para un 59% de los españoles y negativa para un 6%. Al mismo tiempo, los procesos de desindustrialización en España en las últimas décadas han tenido un impacto duro que ha dejado regiones enteras abandonadas económicamente o merced a las transferencias estatales. Según la OIT, desde los años noventa España ha perdido 785.000 empleos industriales, frente a los 1.797.000 empleos perdidos en Italia y los 1.300.000 empleos perdidos en Francia. Pero esas cifras esconden que el empleo industrial en España ha pasado de representar el 33,4% del total en 1991 hasta el 19,5% de la actualidad.
No obstante, explotar esta situación exige probablemente un proyecto que cuestione de lleno las políticas de austeridad, cosa que parece lejana en la derecha española. Una encuesta de 2015 de Metroscopia señalaba que pertenecer a la UE había sido beneficioso para España para el 90% de los votantes del PP, el 79% de los de Ciudadanos, el 69% de los del PSOE y el 58% de los de Podemos, lo que parece reflejar que en España el euroescepticismo es débil, viene por la izquierda y tiene razones económicas.
El otro punto de consenso de las extremas derechas europeas es la inmigración, algo que también tiene una dinámica distinta en España. Tanto según las Naciones Unidas como Eurostat, España tiene una proporción de inmigrantes sobre el total de población mayor a Francia, Italia o Grecia, pero menor al de Alemania, Bélgica u Holanda. Sin embargo, hay dos factores distintivos. Por un lado, en España las principales olas de inmigración procedían de América Latina, con una cultura similar a la nuestra, y la falta de una política de vivienda social tuvo como efecto colateral positivo que no creó guetos para los recién llegados –como claramente sucedió en Francia. Ambas razones pueden explicar en parte la ausencia de un sentimiento xenófobo hasta ahora en nuestro país.
No obstante, la inmigración es un fenómeno creciente entre las principales preocupaciones autopercibidas por la población, probablemente por el discurso radical que tanto Ciudadanos como el PP han enarbolado este pasado verano. Hoy un 15% de los españoles señala a la inmigración como uno de los principales problemas, frente al 3% de hace un año.
Otra serie de oportunidades que han aprovechado los partidos de extrema derecha tienen que ver con el carisma de sus líderes, el sistema electoral y la presencia territorial. Ninguna de esas variables parecen de momento inclinarse a favor de Vox, pero en momentos de alta volatilidad como los actuales eso puede cambiar rápidamente.
6. La idea de España
Con estos elementos, parece que el elemento vehicular de la extrema derecha es su tradicionalista visión de España. Esa noción señala un «nosotros» que se cimenta sobre la identidad españolista, asociada a valores morales conservadores y nacionalistas, frente a un «ellos» que prácticamente recoge todo lo demás, desde republicanos hasta independentistas pasando por comunistas, socialistas, regionalistas y hasta masones. Se notan aún los cuarenta años de dictadura que consolidaron en las instituciones e imaginarios sociales aquella vieja idea de España construida sobre la mítica de los visigodos, la reconquista, la unidad sacrosanta y otras construcciones sociales parecidas.
Frente a este monstruo que ahora vuelve a levantarse creo que no nos valen ni el hiperracionalismo propio de las tradiciones ilustradas que niegan cualquier existencia de las identidades –y por lo tanto de la idea de España-, como tampoco la huida hacia delante que supone construir otras identidades en oposición a la española. Lo que necesitamos, a mi juicio, es defender otra noción de España que puede recuperarse de la propia historia de nuestro país: la idea de una España plural, abierta, ilustrada, social, republicana y federalista. En suma: un proyecto alternativo al de la derecha radical no puede prescindir de este bagaje acumulado, por más que suponga poner en tela de juicio los relatos históricos construidos, precisamente, por los vencedores. Y, sin embargo, esta noción alternativa no está construida desde el simple idealismo sino que debe imbricarse en las transformaciones materiales de nuestro país. Dicho de otra forma: la idea de otra España debe suponer no sólo otro modelo territorial o de gestión de las identidades sino sobre todo una alternativa al modelo neoliberal europeo, es decir, una ruptura profunda con el establishment y el capital financiero.
7. Un muro de contención
El historiador italiano Sergio Bologna cuenta en su libro Nazismo y clase obrera que antes de la IIGM hubo una batalla crucial en Berlín, una especie de guerra civil previa. El movimiento nazi sabía que Berlín era el corazón del movimiento comunista, y que éste controlaba la mayoría de los barrios de la ciudad. Para acabar con esa hegemonía, el NSDAP ideó una estrategia de conquista paulatina de los lugares de socialización obrera, en particular de las tabernas. Utilizando su mayor capacidad económica, los nazis compraron las tabernas de los barrios obreros y consiguieron que sus militantes las llenaran. Poco a poco se hicieron con el control de los barrios, en un proceso acompañado también de mucha violencia, con lo que superaron a la oposición obrera comunista, que era mucho más débil económicamente y llevaba a sus espaldas largos años de recesión. El resto de la historia es bien conocido.
Lo que creo que expresa bien este ejemplo es que la batalla entre proyectos políticos se da siempre en los espacios de socialización, que lógicamente no son los mismos ahora que en el período de entreguerras, y que ello expresa la necesidad de tener una estrategia adecuada de inserción en esos espacios. Hoy se trata de barrios, centros de trabajo, bares, pero también de medios de comunicación, redes sociales digitales y otros espacios. No por casualidad los estudios sobre la extrema derecha han subrayado la dificultad que tiene este movimiento en penetrar en el mundo sindical: allí donde hay organización y cuadros es mucho más difícil que la extrema derecha se asiente.
Hace menos de un mes Alejo Beltrán, un compañero que era corresponsable de Acción Política de IU Exterior y vivía en Montpellier (Francia), fue noticia en los medios de comunicación locales de Sevilla porque tuvo la valentía de bajar a una asamblea de barrio en la que los vecinos protestaban contra un proyecto de Cruz Roja para albergar inmigrantes en un edificio. Alejo defendió en completa minoría que el problema no eran los inmigrantes, entre abucheos de sus conciudadanos. El caldo de cultivo está ahí, y los muros de contención no son suficientes de momento. Nuestro compañero, que sabe perfectamente qué es el Frente Nacional, sabía dónde había que estar en ese momento.
Quizás esta sea la mejor lección que podamos aprender las distintas izquierdas: la necesidad de unirnos y tomarnos en serio amenazas reales, sin simplificarlas ni trivializarlas. Mi mujer, Anna, que es médica, me lo expresó metafóricamente muy bien: el fascismo es como un cáncer, que cuando está poco evolucionado es muy fácil tratarlo pero muy difícil diagnosticarlo y cuando ha evolucionado es muy fácil diagnosticarlo y muy difícil tratarlo.
La entrada Qué significa la irrupción pública de Vox aparece primero en Alberto Garzón.
October 2, 2018
Por qué las necesidades materiales importan
En los años cuarenta del siglo XX el psicólogo estadounidense Abraham Maslow presentó una teoría que describía las necesidades humanas de forma jerárquica. Como si habláramos de una pirámide, en la que se asciende desde lo elemental hasta lo más sofisticado, las necesidades que conformarían la base serían las fisiológicas (respirar, alimentar…), a las que siguen las necesidades de seguridad (física, de empleo, de salud…), las de afiliación (amistad, afecto…), las de reconocimiento (respeto, éxito…) y finalmente las de autorrealización (creatividad, espontaneidad…).
Basándose en dicha teoría, el sociólogo Ronald Inglehart desarrolló en los setenta una tesis con la que trataba de explicar el cambio social. Según Inglehart, cualquier sociedad busca saciar sus necesidades de supervivencia antes que otro tipo de necesidades, de tal manera que en su desarrollo primero predominan los valores materiales –fundamentalmente económicos- y después los post-materiales. Usando este marco, Inglehart predijo que debido al desarrollo del Estado Social, la paz y la política keynesiana de posguerra las generaciones nacidas tras la IIGM serían post-materialistas y, como resultado del cambio generacional, las sociedades en su conjunto tenderían hacia el predominio de valores post-materiales. Además, Inglehart también predijo que todo ello cambiaría la forma de participación política, facilitaría la constitución de nuevos partidos adaptados a esos valores y alteraría el voto de clase.
En el fondo, se trata de una tesis sobre el «aburguesamiento», o así lo vio Inglehart ya en los setenta cuando analizó el mayo francés de 1968. Desde mucho antes la sociología había evidenciado que el voto tenía un alto componente de clase, y que en consecuencia era esperable que la clase obrera votara a los partidos de izquierdas. Según Inglehart, el mayo del 68 modificó estas lealtades. En las elecciones subsiguientes a la revuelta francesa la clase media se había desplazado hacia los partidos de izquierdas mientras que la clase trabajadora lo había hecho hacia la derecha que representaba de Gaulle. ¿Por qué? Varios años antes un trabajo muy famoso del sociólogo Seymour M. Lipset había puesto de relieve que la clase trabajadora tenía valores más autoritarios que la llamada clase media, así que Inglehart entendió que la clase obrera, en la disyuntiva de elegir entre jóvenes estudiantes con extrañas demandas post-materiales y la política del orden del general francés… se quedó con este último. En cambio, los jóvenes de clase media, y los jóvenes en general, defendían ahora valores postmateriales (necesidades de pertenencia, estéticas e intelectuales) y se inclinaban hacia una izquierda que entendía esas demandas como parte del cambio social. En suma, el proceso de desclasamiento estaba ya en marcha.
En uno de sus últimos trabajos Inglehart recoge un gráfico en el que se puede observar cómo los partidos políticos de las sociedades occidentales han ido modificando sus prioridades políticas, medidas a partir de sus programas electorales. Hasta la década de los setenta las mayores preocupaciones de los partidos habían sido de carácter económico, es decir, materiales. Sin embargo, desde entonces y sobre todo a partir de los ochenta los partidos han dado mayor peso a las demandas no-económicas en sus ofertas políticas. Inglehart ve aquí una ratificación de su tesis, pues reflejaría que actualmente la mayoría de los partidos dan más importancia a los conflictos culturales (en los que incluye la inmigración, el terrorismo, el matrimonio homosexual, el aborto, las identidades de género, etc.) que a los económicos.
Algunas críticas a la tesis y la irrupción de la extrema derecha
A lo largo de las últimas décadas han sido muchas las críticas a la tesis de Inglehart. Como no puedo abordarlas todas, subrayaré solo dos que el propio autor ha reconocido como válidas. Se ha criticado que la predicción es demasiado optimista y lineal. Optimista porque presupone una victoria en el medio y largo plazo de los valores post-materiales cuando podría ocurrir que, por ejemplo, sectores sociales enteros reaccionasen y se organizaran contra esos valores. Esta opción, bautizada en los años noventa como “contrarevolución silenciosa” por el politólogo Piero Ignazi, permite explicar el ascenso de la extrema derecha. También se ha criticado que la tesis ignora contingencias como las crisis económicas que pueden provocar que personas con valores post-materiales vuelvan a dar más importancia a los valores materiales.
El caso es que este debate se ha recrudecido debido al ascenso de la extrema derecha en gran parte de Europa. La tesis de Inglehart acerca de este fenómeno es, como ya se ha apuntado, que la crisis ha «convertido» temporalmente a muchas personas en materialistas y que además la extrema derecha se ha organizado para canalizar la «reacción cultural» de sectores sociales que se sienten amenazados por los valores post-materiales. Varones amenazados por el feminismo, empresarios y trabajadores amenazados por el ecologismo, personas de valores tradicionales amenazadas por el multiculturalismo, el aborto regulado, el matrimonio homosexual… El propio Inglehart ve en movimientos como el de Bernie Sanders en EEUU y Jeremy Corbyn en Reino Unido, con políticas más “socialistas” en lo económico y que preservan los valores «postmateriales» conquistados, el antídoto contra esta reacción.
Obsérvese que Inglehart despliega una tesis de fondo muy materialista, y sin embargo interpreta el ascenso de la extrema derecha como una cuestión cultural. Por decirlo de alguna manera, aunque el origen de la disrupción sería económico (inseguridad y desprotección material) la canalización sería cultural (voto contra valores postmateriales). En realidad, frente a lo que en ocasiones se ha planteado acerca de la extrema derecha, su rasgo común no reside tanto en su programa económico como en su honda tendencia autoritaria y reaccionaria frente a los valores post-materiales (democracia, identidad, multiculturalismo, etc.) aunque, eso sí, todo aderezado con un discurso anti-establishment.
Para describir esto he recogido en un gráfico a los principales partidos de extrema derecha en Europa, situándolos en un doble eje que describe tanto el continuo derechos civiles–autoritarismo como el continuo redistribución–liberalismo. En breve, cuanto más a la izquierda del gráfico más partidario se es de subir impuestos para pagar servicios públicos, regular los mercados, redistribuir rentas y la intervención del Estado en la economía; cuanto más abajo del gráfico más partidario de la libertad frente al Estado, los derechos civiles como el matrimonio homosexual, políticas migratorias laxas, políticas multiculturales, derechos para las minorías, cosmopolitanismo y políticas medioambientales. Para facilitar las comparaciones he dibujado a cada partido con un tamaño proporcional a su última estimación media de voto. Además, he incluido a los principales partidos españoles en el mismo doble eje.
El gráfico está construido a partir de las valoraciones que los expertos hacen de los programas de los partidos políticos. Por eso también puede ser leído como una aproximación a los valores materiales/post-materiales que defienden los partidos. No nos habla de la cantidad pero sí del contenido. Por ejemplo, cualquiera puede observar que mientras la acusación acerca de que tanto IU como Podemos defienden valores postmateriales es correcta (hay un fuerte compromiso con esos valores) al mismo tiempo no es cierta la acusación de que no defienden valores materiales (porque también hay un fuerte compromiso con dichos valores). Por eso están ambos en la esquina inferior izquierda. Por cierto, apunte al margen, suficientemente juntos como para relativizar las pequeñas diferencias frente a los monstruos de arriba.
El caso de España
Por eso, llegados a este punto, nos tenemos que preguntar qué ha ocurrido y está ocurriendo en nuestro país. He empleado la misma base de datos, que se caracteriza porque calcula la importancia de cada demanda dentro del programa electoral, y he seleccionado a los principales partidos españoles ponderando su peso por el voto. No obstante, me parecía cuestionable simplemente diferenciar entre lo económico y lo no-económico, razón por la cual, siguiendo a algunos críticos de Inglehart, he creado otros dos conjuntos, uno de valores materiales y otro de valores inmateriales. En los valores materiales he incorporado las cuestiones de desarrollo económico, justicia social, trabajo, agricultura y también las de seguridad y orden. En los valores post-materiales he incorporado las cuestiones relativas a libertad y derechos humanos, participación política, medio ambiente, cultura y educación, valores morales y multiculturalismo. Las demandas feministas, por ejemplo, están presentes en ambos grupos.
Como se ve, son los valores materiales los que dominan todo el período y, especialmente, tras la irrupción de la crisis económica. Los valores post-materiales fueron importantes en los setenta y a partir de los noventa, pero hoy están en mínimos históricos. En nuestro país no parece que se confirme la tesis de Inglehart.
Y si examinamos en concreto a los partidos de la izquierda radical -los programas del PCE (1977-1986), IU (1986-2015) y Unidos Podemos (2016)-, la situación se aclara algo más. Como se puede observar, los valores materiales han sido predominantes en todo momento salvo en las elecciones de 2004. Es significativo, por ejemplo, que ya en las elecciones de 1977 el peso de los valores postmateriales fue alto, aunque en este caso debido a las reclamaciones de libertad y participación política frente a la dictadura. No obstante, lo verdaderamente relevante es que es a partir de 2008 cuando comienza a crecer el peso de las demandas materiales y a decrecer la de los valores postmateriales hasta el punto de que en las últimas elecciones el programa de Unidos Podemos se caracterizaba por tener un 62% de demandas materiales. Por decirlo de otra forma: la izquierda radical de la actualidad es la más materialista de la historia política reciente.
 Obsérvese también que de forma contraria a lo que según Inglehart sucedió en mayo de 1968 en Francia, si el 15-M español ha tenido alguna influencia sobre los programas electorales de la izquierda ha sido precisamente acentuando el peso de lo material. Sin duda, a ello contribuyó decisivamente la profunda crisis económica. ¿Hubiera sido igual la tendencia de los partidos sin crisis y sin 15-M? No lo creo, y probablemente la tendencia iniciada en 2004 sería la dominante ahora. La experiencia personal me dice que la mayoría de los partidos ecologistas, ajenos y hasta alérgicos a las demandas económicas, cambiaron rápidamente de perfil y de estrategia a partir de 2011. En 2004, con tasas de desempleo históricamente bajas era posible proclamar el fin de la historia y de las clases sociales. Hoy sucede todo lo contrario.
Obsérvese también que de forma contraria a lo que según Inglehart sucedió en mayo de 1968 en Francia, si el 15-M español ha tenido alguna influencia sobre los programas electorales de la izquierda ha sido precisamente acentuando el peso de lo material. Sin duda, a ello contribuyó decisivamente la profunda crisis económica. ¿Hubiera sido igual la tendencia de los partidos sin crisis y sin 15-M? No lo creo, y probablemente la tendencia iniciada en 2004 sería la dominante ahora. La experiencia personal me dice que la mayoría de los partidos ecologistas, ajenos y hasta alérgicos a las demandas económicas, cambiaron rápidamente de perfil y de estrategia a partir de 2011. En 2004, con tasas de desempleo históricamente bajas era posible proclamar el fin de la historia y de las clases sociales. Hoy sucede todo lo contrario.
Conclusiones
Comparto con Inglehart que el cambio social puede explicarse a partir de factores endógenos al desarrollo económico y que, por lo tanto, el crecimiento de los valores post-materiales es en realidad reflejo de los éxitos económicos de una sociedad. No lo llamaría peyorativamente «aburguesamiento» salvo que pretendamos que la clase obrera tenga siempre que pasar hambre y otras penurias.
También creo que estos cambios han alterado el tipo de lealtades hacia los partidos, pero no a través de la clase social sino de la educación: a mayor cualificación formal también es mayor la preocupación por las libertades, la democracia, la ecología, el feminismo, etc. De ahí que mucha gente sin cualificación formal, normalmente clasificada dentro de la clase obrera, se mantenga en partidos más materialistas (hasta 2016 el PSOE tenía un programa más materialista que el PCE/IU/UP, y todavía hoy el PP es el que más importancia da a las demandas materiales). Por el contrario, la población más cualificada formalmente tiende a votar a partidos más postmaterialistas (el mejor resultado de Unidos Podemos en 2016 fue entre las personas con estudios superiores). Y aun así, la especificidad de España hace que en nuestro país no haya un voto significativo a partidos puramente post-materialistas (como podría ser PACMA, Verdes o Piratas) y que, de hecho, todos los partidos prioricen las demandas materiales. En consecuencia, es difícil importar las conclusiones y los modelos que se han usado en otros países para explicar el ascenso de la extrema derecha y el retroceso de la izquierda tradicional (no olvidemos que España es también actualmente el país de toda Europa en el que más voto saca la izquierda radical).
El reto, que hemos planteado con detalle en los documentos aprobados en IU desde la XI Asamblea en 2016 y que con toda humildad tratamos de acometer, es precisamente ser capaces de llegar a las clases populares, víctimas de la globalización y la crisis, sin renunciar a los valores postmateriales. En efecto, las familias trabajadoras que más sufren la crisis siguen siendo un territorio demasiado desconectado de la izquierda política, y pueden ser el caldo de cultivo de organizaciones de extrema derecha. Sólo a través de la presencia en el conflicto, con sindicatos, partidos y movimientos trabajando juntas será posible establecer un muro de contención que evite en nuestro país la llegada de nuevas noches oscuras.
Y aunque cabe abundar mucho más en estas cuestiones, también conviene señalar que la separación entre lo material y lo inmaterial es en cierta medida tosca y poco fructífera para la acción política. Por un lado, desde un punto de vista teórico es cuestionable que demandas como las ecologistas no se refieran a lo material. Para mi es obvio que la satisfacción de estas demandas es absolutamente necesaria para la vida, pues sin ellas lo “económico” carece de capacidad de reproducción. Por otro lado, la capacidad de llegar a la población se da a través de la praxis, es decir, de prácticas que encarnan al mismo tiempo tanto valores materiales como inmateriales, y que refieren a la actuación política en los ámbitos de socialización. Siendo esto así, el debate en la izquierda no debería girar meramente en torno al tipo de discurso sino al tipo de práctica política en los espacios de socialización (puestos de trabajo, bares, redes sociales, medios de comunicación, etc.). La capacidad de una organización para atraer con su proyecto político depende sobre todo de su habilidad para insertarse en los conflictos políticos, sean éstos etiquetados como material o inmaterial.
La entrada Por qué las necesidades materiales importan aparece primero en Alberto Garzón.
September 18, 2018
Federalismo republicano frente a los monstruos
Mientras polémicas intrascendentes sacuden día tras día nuestra actualidad política, otra serie de procesos están desarrollándose en nuestro país sin que reciban la atención debida. Entiéndase bien: no es que el trabajo de fin de máster de Casado sea un tema insignificante, pues es síntoma de la corrupción desaforada en algunas universidades, del clientelismo político de toda la vida y del tipo de educación clasista que lleva años imponiéndose en España, sino que no permite ver la panorámica completa. Por decirlo de otra manera, los chanchullos y mentiras académicas de los líderes políticos no dejan de ser meros árboles, podridos, de un bosque mucho más grande y cuya propia existencia está severamente comprometida.
Partamos de un punto básico: para relacionarnos entre nosotros los seres humanos levantamos instituciones que nos facilitan la vida. Nos dotamos de reglas comunes que evitan que tengamos que empezar siempre desde cero. Imagínense que cada vez que tuviéramos un pleito contra alguien tuviéramos que iniciar un largo debate sobre qué es la justicia y cómo y quién la aplica… la vida sería insufrible y caótica. Si las instituciones están bien diseñadas pueden ser muy duraderas e incluso pueden rebasar en tiempo la vida de cualquier ser mortal. Esa es la razón por la que a veces nuestro pensamiento nos traiciona y nos hace creer que esas instituciones siempre estarán ahí en el futuro: que valores como la igualdad, la libertad o la justicia siempre se definirán e interpretarán de la misma forma. Sin embargo, la historia ha demostrado sin cesar que las instituciones están permanentemente mutando, y que a veces lo hacen más radicalmente a través de reformas parciales e incluso por revoluciones.
Pues bien, el pilar central de nuestras instituciones políticas actuales, la Constitución, de la que nos dotamos como sociedad en 1978 en el marco de la Transición a la democracia desde la dictadura, está manifiestamente desbordada y en no pocos aspectos superada por los acontecimientos. Está en crisis, y hay una enorme batalla política para redefinir esas instituciones o incluso crear unas nuevas. Esto no sería un gran problema si no significara al mismo tiempo que lo que está en crisis es el proyecto de país que cristalizó en aquella Constitución y que hoy es incapaz de contentar y satisfacer a una gran parte de la sociedad, especialmente a las periferias sociales golpeadas por la última crisis económica. Y, parafraseando la conocida sentencia gramsciana, mientras aquella no termina de morir tampoco ninguna otra comienza a nacer. O, dicho de otra forma, a un proyecto de país herido y malogrado sólo cabe oponerle otro proyecto de país, que sea realista y hegemónico.
Una alianza republicana
La luz entra a través de las grietas, y en ocasiones sus rayos son señales difíciles de percibir. Esto es lo que creo sucede con el nuevo Gobierno. Se ha querido ver en la llegada al poder de Pedro Sánchez una muestra de habilidad táctica, una contingencia inesperada o incluso una fatalidad debida a errores individuales en la derecha española. Me temo que es más complejo. Aunque sea ocioso señalarlo, si Pedro Sánchez es presidente es porque un conjunto heterogéneo de organizaciones políticas hemos querido que así sea. Y no lo hemos querido en abstracto o por afinidad programática, sino como resultado de un contexto determinado: lo que nos ha unido es la repulsa a una forma de entender la democracia, el país y a unos contenidos concretos sobre cómo debe funcionar España. En efecto, el Gobierno del PP se había caracterizado, durante los últimos siete años por su creciente autoritarismo, un sistemático recorte de los servicios públicos, la complicidad con la corrupción que carcomía al Estado por dentro y en una visión reaccionaria de lo que es y ha de ser España. Todos estos elementos, unidos, generaron un polo de oposición que, en una circunstancia particular y probablemente inesperada en su forma, ha permitido iniciar un proceso de cambio.
Por eso es tan importante identificar bien cuál es el sostén político y parlamentario de Pedro Sánchez. Se trata de una alianza republicana, no explicitada como tal, que ha convergido en un momento puntual como reacción a la deriva derechista y reaccionaria que carcomía al país. Ni más, pero tampoco menos. En este experimento se han depositado esperanzas que, sin ser revolucionarias, tampoco son fáciles de satisfacer. Entre otras cosas porque da la sensación de que no todos en el PSOE han entendido bien qué está sucediendo en España.
Piénsese que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de abrir canales y reflexiones para repensar nuestro modelo de país. Pero lo que necesitamos es, en última instancia, asumir que hay una etapa que se ha agotado definitivamente. Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución Española de 1978, nuestro país se ha transformado económica, social, tecnológica y políticamente hasta el punto de que en numerosos aspectos esta constitución ha sido desbordada y debe actualizarse. La reflexión sobre ese modelo de país es la que debe hilar explícitamente el debate político en este momento, sin hurtar la palabra a la población.
Republicanismo federal
Para mí, un proyecto de país alternativo al que se desvanece es la República Federal. La República como proyecto dotado de contenido, valores y principios que puede permitir satisfacer las necesidades básicas de las familias trabajadoras, en un diseño institucional de libertad positiva y de Estado Social fuerte. Y el federalismo como forma concreta que puede resolver un problema específico de identidades que está ahogando las energías políticas y sociales de España.
Obsérvese, sin embargo, que cualquier alternativa enfrenta y enfrentará resistencias. Ya sea para contraponerse al republicanismo catalán o al español, en los últimos años las fuerzas conservadoras y reaccionarias de España se han levantado de sus aposentos para censurar cualquier atisbo de cambio. Esto es especialmente notorio en relación a la casa Real y a la cuestión territorial. Téngase en cuenta que uno de los elementos más conservadores presente en nuestra constitución actual es precisamente el referido al de la unidad de España. Como es conocido, tanto el artículo 2 como sobre todo el artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas la garantía de la unidad de España, son residuos del franquismo y de una concepción de país extraordinariamente estrecha, convirtiendo a los militares en fuerza deliberante en lugar de institución supeditada al poder civil. Y es que el problema es que por el devenir histórico de nuestro país, dominado casi siempre por las derechas, España ha sido identificada preferentemente con la idea de un país homogéneo, centralista y uniformizador. Desde el siglo XIX la derecha española, desde Cánovas hasta el franquismo, pasando por Primo de Rivera, han señalado, perseguido y asesinado todo sujeto que discrepara mínimamente de esa visión, ya fueran aquellos elementos republicanos, independentistas, comunistas, masones o federalistas. La «España de verdad» siempre ha querido deshacerse de la «anti-España».
Nuestro gran reto es, precisamente, recordar que hay otra idea de España que habla de un país diverso, plurinacional y de justicia social. Una noción que ancla en el siglo XIX, en la confluencia del republicanismo federal de matriz liberal y el movimiento obrero emancipador. Esa es, precisamente, la España republicana que ha sido expresión de las mejores mentes de nuestra historia.
Y no por casualidad la vuelta de estos monstruos se materializan especialmente en dos instituciones singulares: la Casa Real y el Poder Judicial.
En los últimos meses hemos conocido más información sobre la Casa Real y sus sucios tejemanejes financieros. No se trata de una noticia nueva, pues existían indicios de estos hechos desde hace muchos años. Ahora lo que tenemos son pruebas, a modo de declaraciones por parte de actores principales, de que esos hechos pueden ser verdad. Se trata de hechos que afectan muy gravemente a la Hacienda Pública, a la Seguridad y soberanía del país y a la imagen y decencia de España, y que han podido tener lugar gracias a una arquitectura institucional que blinda los actos de una familia concreta, la Borbón, y al silencio cómplice de muchas instituciones del Estado que han maniobrado para proteger, en distinto grado, la monarquía. Probablemente bajo la falsa creencia de que defender la monarquía es defender al país.
Quizás el PSOE es de esta extravagante opinión y por eso está prefiriendo mantener la posición de defensa a ultranza de la Casa Real. Con sus votos ha impedido incluso que se pueda debatir en el parlamento sobre la necesidad o no de iniciar una comisión de investigación sobre los hechos conocidos de los borbones (cuentas en paraísos fiscales, intermediaciones comerciales con dictaduras, tratos de favor a familiares en tramas corruptas, etc.). Desaprovechando la oportunidad de abrir un debate sobre el modelo de país, considera aún necesario proteger una de las instituciones más corruptas del país.
En todo caso, no es casualidad que durante años el actual rey de España haya guardado silencio respecto a todos los problemas sociales que asolan a nuestro país, y sin embargo decidiera exponerse hace un año con un discurso reaccionario y autoritario sobre la cuestión territorial. En realidad, la propia existencia de la Casa Real Borbón está vinculada a un modelo de país donde la unidad de España es entendida de una forma totalizante y homogeneizadora. Esto lo saben muy bien en Cataluña.
No hace falta entrar en un intenso debate historiográfico sobre qué es España, cuándo surgió y cómo está compuesta para darse cuenta de que lo que tenemos actualmente en Cataluña es un conjunto social, voluble pero significativo, que aspira a la independencia de Cataluña frente al resto del país. Lo que es relevante es entender que se trata de un conflicto político, vinculado a los relatos culturales, que no puede esconderse ni abordarse con herramientas que no sean eminentemente políticas. Es del todo punto inconcebible creer que puede moldearse a gusto la opinión y la creencia a base de actuaciones policiales y judiciales. Estamos destinados, aunque le pese a la derecha reaccionaria de este país, a sentarnos a dialogar y a repensar el modelo territorial.
De ahí que el Poder Judicial español haya iniciado una especie de cruzada contra el independentismo. En particular, el Tribunal Supremo (esa institución compuesta abrumadoramente por varones) está en cabeza de esta reacción. Su presidente, Carlos Lesmes, anunció hace unos días, no por casualidad junto al rey Borbón, que «si la Constitución es golpeada no puede renunciar a defenderse». El lenguaje bélico o el hecho de que siempre esas defensas hercúleas se refieran a la unidad de España y no al sistemático incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos sociales nos hace percibir bien el sesgo político del asunto. Defender España incluso a costa de los españoles. Probablemente Lesmes se vea como un cruzado más, o directamente como el elegido: aquel que se ve en la obligación de chantajear al Gobierno de España para que los españoles paguemos los excesos judiciales de otro cruzado destacado, el juez Llarena.
Todo lo que está ocurriendo en las múltiples causas contra los independentistas es un despropósito sin pies ni cabeza. Las altas instancias del Poder Judicial se han emancipado de toda templanza y no sólo han mostrado su verdadera cara sino que han decidido intervenir activamente en política con sus planteamientos reaccionarios. A las extravagantes resoluciones contra dirigentes políticos y sociales del independentismo, que pronto harán un año en prisión provisional sin juicio ni garantías reales, se suman los ataques a la ministra de Justicia, las exigencias al poder ejecutivo (la separación de poderes parece sólo tener un sentido) y las levas que han montado entre los jueces y abogados para alimentar este clima reaccionario. Las contradicciones del modelo de país han hecho despertar al monstruo, y lo que hasta hace un tiempo era políticamente incorrecto (como admitir a trámite una denuncia por el anacrónico delito de injurias a los sentimientos religiosos o meter en prisión a cantantes y tuiteros por sus comentarios en redes sociales) ahora es una práctica habitual entre algunos jueces que parecen sacados de la noche más oscura de la dictadura.
No se puede dejar de observar que todos estos fenómenos no hacen sino comprometer aún más a las instituciones del sistema político del 78. Aunque muy probablemente estos actores, como los borbones, los jueces y los grandes empresarios de la metrópoli se vean a sí mismos como salvadores de la patria, en realidad lo que están haciendo es acelerar el desgaste del modelo que defienden. Por una sencilla razón ya apuntada: es insostenible mantener este modelo por la vía policial o judicial, con palos, multas y prisión.
Yo estoy convencido de que más temprano que tarde viviremos en una República Federal, y que ese será precisamente el punto de encuentro entre quienes aspiran legítimamente a la independencia de sus territorios y quienes defendemos una España de las familias trabajadoras de toda condición e identidad. No obstante, ciertamente nada de esto está escrito de antemano. La crisis del régimen político no se ha cerrado, ni podrá hacerse sin elevar alternativos proyectos de país que sean consistentes en términos sociales e históricos. El modelo que aquí describo podría serlo. Pero ello requiere de una izquierda capaz de entender cuáles son los retos reales y que tenga también el valor suficiente para abordarlos.
De momento, el PSOE está bloqueado; pero soplar y sorber se antoja una tarea imposible y, por lo demás, bastante frustrante. Tarde o temprano el PSOE tendrá que elegir entre reacción y alternativa. Y sabe ya Pedro Sánchez que la reacción ni olvida ni perdona, y en este clima no es menor, por ejemplo, que Albert Rivera le llame «presidente interino». El mensaje debe ser claro: si el PSOE quiere seguir teniendo opciones de llegar en el futuro al Gobierno tendrá que seguir entendiéndose con la alianza republicana que aspira a construir nuevas instituciones. La fragilidad de este Gobierno no es sólo una cuestión numérica, sino de proyecto político.
Por su parte, la izquierda tendrá que comprender que sólo con un proyecto de país como bandera, que aspire a ser hegemónico, podrá hacer frente a las nuevas formas que tomarán los monstruos reaccionarios en nuestro país. En efecto, la extrema derecha en España se vehicula siempre a través no sólo de la xenofobia y el racismo sino particularmente del modelo territorial, de la disyuntiva entre la «España» y la «Anti-España». Esa es la verdadera batalla en la que no valen medias tintas ni juegos tácticos, sino voluntad, determinación y mucha organización.
Quizás convenga añadir, para terminar esta reflexión, que un modelo alternativo de país, una República Federal, sólo puede ganarse el favor de las clases populares y las familias trabajadoras si es capaz de ofrecerse como solución de los problemas cotidianos, materiales o no, de ellas mismas. República es y ha de ser sinónimo de esperanza.
La entrada Federalismo republicano frente a los monstruos aparece primero en Alberto Garzón.
August 20, 2018
Entrevista: “El PP y Ciudadanos están intentando subirse a la ola de la extrema derecha”
Publicada en La Opinión de Málaga
Logroño, 1985. Malagueño, en efectivo. En el submundo de intereses cruzados, guerras cainitas y alzamientos en armas a pecho abierto que la izquierda canaliza mejor que nadie, Alberto Garzón ve en todo ello el camino al suicidio.
A Alberto Garzón, como le pasa a Julio Anguita, su padre político, no le gustan los selfies. Pero es el precio a pagar por la osadía de pasear por la calle Larios en plena Feria de Málaga y él lo acepta de buen grado. Antes, atiende a La Opinión. Una entrevista, en la antesala de su baja por paternidad, para repasar la actualidad.
¿Cómo valora los primeros dos meses del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Se arrepiente de haber apoyado la moción de censura a Rajoy?
Estoy contento por una parte. Ha significado echar al PP y a todo lo que representa, que no es sólo la corrupción. Es el autoritarismo, la ley mordaza, los recortes, etc. Por otro lado, soy escéptico. En lo que compete a mi especialidad, que es la economía, el PSOE se está comportando, prácticamente, igual que el PP. Hemos apoyado que se vaya Mariano Rajoy, pero también queremos que se vayan sus políticas.
¿Fue un error abstenerse en la aprobación de la nueva senda del déficit que negoció Calviño con Bruselas? Al final, se le ha ahorrado al PP el trago de tumbarla en el Senado.
No. El techo de gasto que presentó el PSOE es un techo de gasto más bajo que el de 2015. El del 2015 lo presentó el PP y el PSOE votó en contra porque le parecía bajo. Y ahora han presentado uno más bajo aún, cuando la economía está más fuerte. Aquí hay una tendencia de querer reducir lo público. Que en determinados contextos nosotros lo podemos ver con más flexibilidad, sí. Pero tiene que haber un contexto de negociación integral. Si el PSOE, por ejemplo, está dispuesto a derogar la reforma laboral, nosotros estamos dispuestos a ser más flexibles con el techo de gasto.
¿Cree que el papel que ejerce Unidos Podemos en la oposición ha cambiado o debe hacerlo de ahora en adelante?
Creo que hay más oportunidades. Y eso se palpa en la gente progresista de este país, que tiene más esperanza de transformación. Lo que ha sucedido con el PP ha sido dramático a todos los efectos. Pero, al mismo tiempo, nosotros tenemos muy claro que nuestro papel es de oposición de izquierdas. Nosotros vamos a apoyar a todas aquellas leyes que benefician a las familias trabajadoras.
Cuanto más se fuerce la oposición a Sánchez, más se hará notar su debilidad. ¿Cómo se gestiona esto?
Hay ahora mismo una alianza plural y heterogénea en el Congreso, que permite que hubiera cierta estabilidad. Los partidos que apoyamos la moción de censura podríamos seguir apoyando una hoja de ruta. El problema es que el PSOE no está en eso. Está más por la labor de presentar cosas y ver si consigue las mayorías o no. Y eso es muy arriesgado.
¿Cree que se podrá agotar esta legislatura, tal y como sostiene Sánchez?
Va a depender de muchos factores. Uno muy importante es el juego parlamentario. Políticamente, es muy deseable que se agote la legislatura.
¿Los Presupuestos para 2019 se pueden aprobar?
Yo creo que sí. Sólo que van a requerir de mucha negociación. Es lógico. El PSOE tiene a 84 diputados. El resto de partido que le apoyamos, somos más. Negociar significa ceder en algunas cosas e incluir otras. Y eso también lo aplico a nosotros. Yo lo veo como una oportunidad.
¿El PSOE está con las manos atadas?
No está con las manos atadas. Yo creo que esto es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando. En el resto de Europa es muy habitual que haya gobiernos en minoría. Insisto, es el juego parlamentario. Pero en nuestra cultura política no estamos familiarizados todavía con el entendimiento y el diálogo.
El Aquarius desembarcó este jueves en Malta y los 141 migrantes a bordo se han repartido entre seis países, incluida España. ¿Esta acción conjunta debe ser la solución al fenómeno migratorio?
La acción conjunta de Europa debe ser la respuesta. Lo que ocurre, es que no deja de ser irónico que se haya tardado tanto en repartirse a 141 personas. Estamos hablando de una magnitud muy reducida, que si uno la vende como un pacto europeo, lo que está haciendo es vender su debilidad. Necesitamos un pacto mucho más ambicioso. Cuando vengan 141 más, ¿qué va a ocurrir?
¿Teme que el discurso antiinmigración acabe calando en España?
Tengo claro que el PP y Ciudadanos están intentando subir a la ola de la extrema derecha europea. En el año 2015, llegaron más de cinco millones de personas a toda Europa. Cuando uno analiza las cifras en frío, comprueba que no hay motivos para ningún tipo de alarma. Pero hay un PP y un Ciudadanos que creen que es rentable lanzar el discurso del odio. Eso es muy peligroso en términos democráticos y es algo que debemos abortar. Como no hay motivos reales, estamos ante una construcción interesada de la realidad por parte de estos partidos.
A día de hoy, ¿es imposible articular políticas conjuntas entre los partidos en España para un asunto tan sensible?
Por ser honesto, es muy difícil. Tenemos a dos partidos, PP y Ciudadanos, que están en una política xenófoba y clasista. No creo que la inmigración sea un problema. Es un fenómeno que va a seguir ocurriendo. Tanto si se ilegaliza como si no. Nosotros hemos sido inmigrantes. Los italianos han sido inmigrantes. El mundo funciona así.
Parece que existe la misma imposibilidad de llegar a acuerdos sobre el acercamiento de los presos de ETA.
El PP y Ciudadanos compiten en el espacio electoral de la derecha y ahora mismo están en una carrera por ver quién es más de derechas. Yo lo he comprobado. Diputados que en privado te dicen que se están diciendo barbaridades en público. Es una carrera que no se puede controlar porque el primero que frena, pierde.
¿Cuál es la postura de IU ante los acercamientos de presos de ETA?
Hay que hacer un ejercicio de pedagogía ante la sociedad y explicarle a la gente que las personas que están presas tienen derechos. Y que es justo eso lo que nos diferencia de los, en muchos casos, viles asesinos. El hecho de que a un preso se le acerque a donde está su familia, y se evita así que un menor de edad se tenga que desplazar a más de mil kilómetros para ver durante 15 minutos a su padre, mejora la condición humana y democrática de nuestro país.
¿Es partidario de sacar de la cárcel a los políticos catalanes?
Yo creo que nunca deberían haber entrado. Es una anomalía democrática que haya personas que, sin estar todavía condenadas, estén en una prisión provisional por el tipo de delito del que se les acusa. Determinadas instancias judiciales, aquí incluyo al juez Llarena, están haciendo una lectura reaccionaria de lo que sucedió el 1 de octubre.
¿Eso significa que usted no respeta la instrucción del juez Llarena?
No se trata de respetar o no respetar. Al final, yo me dedico a otro ámbito. Pero creo que la democracia consiste en que el sistema judicial controla los excesos del sistema político y el sistema político tiene que controlar los excesos del sistema judicial. El juez Llarena está dejando en muy mal lugar a la justicia española.
El contacto entre el Gobierno de España y el autonómico de Cataluña se ha retomado. ¿De verdad sirve de algo esta comisión bilateral?
Los gestos son muy importantes. Yo he estado hablando con Sánchez hace dos semanas y estuve con Torra hace un mes. Trabajamos para que haya un diálogo. Diálogo no significa que haya negociación. Primero normalizas relaciones y luego ya empiezas a ver si hay espacios de entendimiento. Esto parece muy modesto. Pero en el momento en el que nos hemos encontrado, de tanta tensión, son avances muy importantes.
Cuando ha hablado con Torra, ¿él le ha mostrado su disposición para acercar posturas?
Muestran disposición al diálogo. Todos. Cosa que es muy importante porque con Mariano Rajoy eso ni siquiera era imaginable. Eso es un avance. A mí, me parece insuficiente. Me gustaría entrar en la segunda fase, que es la de poner propuestas sobre la mesa. Nosotros tenemos la nuestra: la república federal.
¿No teme que los partidos de izquierdas en Cataluña queden diluidos por los movimientos políticos de Puigdemont desde Bruselas. La Crida Nacional pretende absorber a todos el soberanismo, ERC incluida.
Puigdemont se equivoca en esa estrategia y así se lo he dicho. Es, simplemente, correr hacia un lugar en el que no sabes dónde vas a estar. La izquierda tiene que estar muy lejos de un proyecto unilateral de independencia. La izquierda en la que yo creo es una izquierda internacionalista.
¿Se puede ser de izquierdas y nacionalista al mismo tiempo?
La historia nos demuestra que hay gente que se considera de izquierdas y nacionalista. La izquierda en la que yo me identifico no es nacionalista. La verdadera diferencia es la que existe entre ricos y pobres. Entre clases trabajadoras y rentistas.
¿Veremos a Franco fuera del Valle de los Caídos en lo que queda de 2018?
Pedro Sánchez me ha dicho que sí. Nosotros creemos que es un gesto necesario, pero ha de ser completado con una ley de memoria histórica nueva que corrija las deficiencias de la del 2007.
¿Cuál es la política tributaria que defiende IU? Unidos Podemos le acaba de pedir al nuevo Gobierno que negocie una subida de impuestos con Bruselas.
Las grandes empresas pagan de tipo efectivo un cinco por ciento mientras que una persona normal paga del 15 al 25 por ciento. Eso es profundamente injusto. Si nosotros subimos los impuestos a las grandes empresas, habrá más dinero para sanidad, educación y prestaciones sociales, además de para estimular la economía.
¿Tocaría el IRPF?
El IRPF, en el caso de que se tocara, algo que no descartamos, sería en los tramos superiores. Hablamos de gente que cobra al año más de 300.000 euros. Sólo afectaría a grandes fortunas.
¿Las empresas saldrían de España?
No. Ese es el relato ideológico del liberalismo, que dice que las grandes empresas se van a ir. No es cierto.
¿Unidos Podemos, como herramienta para las próximas elecciones generales, ha quedado superada?
Tenemos que ir corrigiendo muchas deficiencias. Creo que lo estamos haciendo y eso ya se ha visto en los acuerdos a los que hemos llegado con Podemos para las autonómicas y las locales. Es importante que se entienda que Unidos Podemos es un espacio de confluencia entre Podemos e IU y muchos más. Y cada uno tiene su autonomía. Es una fórmula correcta, independientemente de cómo se llame al final. Todos van a reconocer que ahí está IU.
¿La confluencia con Podemos es inapelable?
En un momento en el que crece la extrema derecha, que vemos como se replica en España, la izquierda tiene que trabajar por la unidad. Todo lo que no sea trabajar para la unidad es darle facilidades a la derecha.
¿Usted será el candidato a presidir el Gobierno?
Estamos abiertos a todo. Cuanto más democrático sea el proceso, mejor.
¿Este candidato debe salir de unas primarias cruzadas entre Podemos e IU? En Andalucía se ha optado por esta fórmula.
Sin ser la panacea, es un mecanismo positivo y deseable.
¿El Gobierno de Portugal es para usted un espejo en el que mirarse?
Es una experiencia positiva. La derecha ha caído en Portugal y el actual Gobierno ha elevado mucho el gasto social. Incluso, en contra de la política de austeridad impuesta por la Unión Europea. Pero eso ha requerido que el Partido Socialista se sienta con los partidos a su izquierda en una mesa y les pregunte: ¿Qué queréis que hagamos? Eso no lo ha hecho el PSOE todavía en España.
El final de la entrevista nos lleva al tradicional programa, programa, programa.
Es que al final eso es nuestra política. Nosotros no queremos entrar en el Gobierno per se.
¿Habrá un adelanto electoral en Andalucía?
El PSOE-A está viendo el adelanto electoral en función de su propio interés electoral. Eso es malo. Si el viento le es favorable, Susana Díaz adelantará.
¿Es partidario de que Antonio Maíllo sea el número uno de la candidatura de Adelante Andalucía?
Lo importante es el proyecto político. Van a ser los militantes quienes decidan eso. Pero estoy convencido de que Teresa y Antonio forman un binomio espectacular. Apelan también a sectores diferentes. Diría que son distintos, pero complementarios. Que sea lo que digan las primarias.
En un documento ratificado por las direcciones regionales de IU y Podemos se descarta al PSOE como actor político a tener en cuenta. ¿Eso también descarta la posibilidad de un acuerdo postelectoral con los socialistas? ¿Teme una unión entre el PP-A y Ciudadanos?
Eso son futuribles. De lo que sí hablamos es de algo que sabe todo el mundo. Susana Díaz es la derecha del PSOE. Es la que quitó a Pedro Sánchez para que Mariano Rajoy gobernase. Es la que gobierna con Ciudadanos en vez de hacerlo con la izquierda. Con ella nos será muy difícil construir un espacio de cambio. En España esto ha sido distinto. Pedro Sánchez ha estado dispuesto a hablar con la izquierda para desalojar a la derecha. El PP y Ciudadanos van a querer replicar la alianza de la Comunidad de Madrid en Andalucía. Un acuerdo de derechas.
¿Le queda tiempo para seguir la política local de Málaga?
Sí. Tengo a toda mi familia aquí y cuando puedo me bajo. Lógicamente, me entero de lo que está pasando.
¿Cree que se debería incluir a Málaga Ahora en esa confluencia que ya se está fraguando entre Podemos e IU? En septiembre tienen ustedes previsto intensificar las negociaciones.
Los procesos están abiertos todavía. Somos conscientes de que hay tres espacios políticos en el Ayuntamiento. Ya tenemos un acuerdo marco con Podemos y vamos a trabajar para que todos vayamos a las elecciones municipales de forma unida. No digo que se vaya a conseguir porque las cosas son difíciles. Pero cuanto más unidos estemos, más posibilidad habrá de lograr un cambio en Málaga.
¿Le gustaría ver a Eduardo Zorrilla como candidato a la alcaldía?
Es una extraordinaria persona y tiene un perfil muy cualificado. Pero habrá más. Otra vez, dejemos que sea la militancia quien decida a través de unas primarias cruzadas.
Es usted alguien que ha demostrado ser perseverante en sus ideas. Su último libro se titula Por qué soy comunista.
Tenemos que ser conscientes de que las familias trabajadoras de nuestro país sufrimos precariedad y explotación laboral. Sólo hay que darse un paseo por los chiringuitos de Málaga para ver de lo que hablo. Y eso es consecuencia de un sistema. Es la lógica de un sistema que aumenta la distancia entre ricos y pobres. Como creo que eso es injusto y hay que cambiarlo, me considero un comunista. Quiero cambiar esa realidad y construir un mundo más justo. Donde la sanidad y la educación sean pública. Pero no sólo eso. Garantizar el acceso a todos los bienes básicos. Eso, en abstracto. Luego, hay que bajar a las calles, a las luchas concretas.
¿A qué político del PP invitaría a un mojito en el Rincón Cubano (caseta del PCE en la Feria de Málaga)?
No podría dar un nombre. La situación está bronca. Pero me podría tomar un mojito con cualquiera. Pero si viene alguien del PP, que pague. El Rincón lo mantiene la militancia.
La entrada Entrevista: “El PP y Ciudadanos están intentando subirse a la ola de la extrema derecha” aparece primero en Alberto Garzón.
August 3, 2018
¿Es el marxismo un método científico?
La pregunta con la que titulo esta nota es polémica y, hasta cierto punto, provocadora. Durante muchos años, seguramente desde la propia publicación de las obras de Marx, se ha planteado esta duda respecto al hipotético estatus científico del trabajo de Marx y Engels. En mi opinión, para resolver este debate no valen para nada las sagradas escrituras, esto es, la lectura filológica de lo que dijo este o aquel autor, santificados ya en el altar de la ortodoxia marxiana, ya que ello nos remitiría a un estudio escolástico o religioso del asunto, y no es el objetivo. Lo que importa es ver si el instrumental marxista encaja dentro de las definiciones actuales de ciencia, cuyo criterio está ampliamente justificado. Por supuesto, con esta nota simplemente aspiro a defender que, a lo sumo, el marxismo debe verse como una tradición de investigación y no tanto como una ciencia dura que lleva asociado un método científico específico. Si alguien le interesa profundizar, los capítulos 1 y 2 del libro “Por qué soy comunista” (2017, Península) versan precisamente sobre esta reflexión.
Historicismo, progreso y método científico
No podemos olvidar que Marx y Engels fueron hijos de su tiempo. Una de las implicaciones que eso tiene es que aun siendo críticos, ambos fueron representantes de la modernidad y portadores de una visión historicista del progreso. En particular, ambos autores pensaban que el futuro de la sociedad estaba escrito de antemano en la propia naturaleza del desarrollo social y que la sociedad avanzaba por el despliegue de esa lógica de desarrollo -«el capitalismo está embarazado de socialismo» solía repetirse. Los dos creyeron posible encontrar las leyes que regirían esa lógica de desarrollo, fe que compartían con el liberalismo y con otros productos de la modernidad. Y creyeron tanto haberlo conseguido que Engels bautizó sus trabajos como «socialismo científico».
En efecto, para Marx y Engels el comunismo quedaría justificado no porque cuente con una moral superior sino porque el estudio y conocimiento del capitalismo y de la historia de la humanidad ha llevado a él como conclusión racional y sobre la base de la ciencia. Y es que Marx y Engels iban a emplear todo el instrumental de la Economía Política Clásica para construir un sistema o teoría que diera una explicación nada más y nada menos que de la historia misma. En el Discurso ante la tumba de Marx, el propio Engels explicó que «de la misma forma que Darwin ha descubierto las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx ha descubierto las leyes del desarrollo de la historia humana»[1]. Y en una carta a Ferdinand Lasalle (1825-1864), Marx le explicó que «la obra de Darwin es de una gran importancia y sirve a mi propósito en cuanto que proporciona una base para la lucha histórica de clases en las ciencias naturales»[2]. Este interés en Darwin y en construir una teoría científico-positiva marcó gran parte de la obra de Marx.
Sin embargo, es de justicia reconocer que «ni el pensamiento de Marx ni ningún pensamiento positivamente relacionable con Marx son ciencia pura, ni sólo ciencia»[3]. Según el filósofo marxista Manuel Sacristán, hay tres conceptos diferentes de ciencia en el trabajo de Marx, que suponen inspiraciones de su actividad intelectual. Por un lado está la noción normal de ciencia (science), que inspira su intento de construir un sistema científico-positivo, equiparable a cualquier ciencia natural. Por otro lado, está la noción hegeliana de la que es inspirado por su dialéctica o método para entender cómo las contradicciones mueven el mundo. Y finalmente está la idea de ciencia como crítica, propia de su época de joven hegeliano. Estos serían «los nombres de las tres tradiciones que alimentan la filosofía de la ciencia implícita en el trabajo científico de Marx»[4], que responden a la propia trayectoria biográfica del autor y que dan a su trabajo un carácter específico que no es ciencia pura pero que intenta no ser mera especulación.
No obstante esta realidad, el marxismo posterior a Marx destacó y acentuó sobre todo su carácter historicista, hasta el punto de que alguien como Karl Kautsky elaboró un «catecismo comunista» para enseñar marxismo como el que enseñaba física newtoniana. Los manuales de la Unión Soviética tuvieron después la misma función, educando a la población en un marxismo cientificista que decía enseñar las claves del desarrollo total de la historia. Se construyó un corpus teórico coherente y cerrado de «materialismo histórico» y de «dialéctica materialista» que decía ser la verdadera ciencia de la vida, con su método científico y sus descubrimientos históricos. Se promovía una «metáfora comunista» que abundaba en el hecho de que siempre es más agradable luchar contra el enemigo si uno cree que la historia está de tu lado.
No sólo ocurría en el marxismo más ortodoxo. La mayoría de la gente hoy en día cree que existe tal cosa como un método científico cuyo empleo marca la frontera, de manera clara, con el pensamiento especulativo, metafísico o pseudocientífico. En realidad, es normal. En la filosofía de la ciencia durante mucho tiempo se pensó que sólo existía un único método para obtener el conocimiento. Sin embargo, los descubrimientos científicos, y sobre todo la reflexión filosófica sobre los mismos, han puesto de relieve que eso no es así. Las viejas e inflexibles certezas acerca de cómo la humanidad avanzaría inevitablemente por la senda del progreso gracias a un método infalible que nos permitiría obtener conocimiento han dado paso a una concepción del método científico mucho más abierta, que implica a variables históricas, sociales e incluso políticas en el proceso de generación de nuevo conocimiento.
La visión de la filosofía de la ciencia
Tras la disputa teórica entre racionalistas y empiristas, a partir del siglo XIX los filósofos de la ciencia se embarcaron en la tarea de construir un método científico que pudiera sentar las bases definitivas de las formas a través de las cuales acceder al conocimiento. Los filósofos positivistas fueron los más convencidos de este posibilidad y fueron firmes defensores de lo que se llama el monismo metodológico, esto es, la existencia de un único método para la ciencia. Aunque hay numerosas diferencias entre autores que se consideran a sí mismo positivistas, en general se asume que comparten ciertas características comunes. Entre esas características puede destacarse el «establecimiento de una línea de demarcación clara entre ciencia y metafísica, ciencia y especulación, ciencia y conocimiento ordinario» y la «delimitación de los elementos y momentos básicos del método científico como un conjunto de reglas que deben seguirse en cada caso y cada disciplina». Ellos creían que podía existir un método científico universal y libre de sesgos que permitiera a los investigadores acogerse a él para hacer ciencia, y para ello echaban mano del lenguaje lógico. Si eras científico, cogías tu método científico y hacías ciencia. Y si no usabas exactamente ese método entonces no era ciencia. Aparentemente fácil. A pesar de que actualmente se considera una visión ingenua, como decíamos antes es aún hoy el sentido común de la gente. Este pensamiento positivista fue el eje principal del llamado Círculo de Viena, creado en 1921 y con representantes marxistas como Otto Neurath.
Sin embargo, posteriormente el trabajo de Karl Popper (que influyó en los positivistas pero fue crítico con ellos) desveló algunos problemas de ese modo de pensar. Para Popper, a diferencia de los positivistas del círculo de Viena, la realidad no es trasladable sin sesgos al plano teórico a través de ningún lenguaje lógico. Según él, desde el momento en el que observamos la compleja realidad estamos sesgando las partes concretas que nos interesan y nos concentramos en algunos hechos específicos. Toda observación, hecho o dato está sesgada desde el momento en el que se posa sobre cualquier objeto de la realidad la mirada del investigador. Así, en el proceso de interpretación de lo real los investigadores han de proponer ciertas hipótesis que tendrán que enfrentarse a una crítica racional en forma de contrastación. Con esto, Popper rebajaba en mucho las pretensiones de los autores positivistas.
Y dado que existen esos sesgos, el método de Popper propone que el conocimiento científico avance a través de la formulación de hipótesis y teorías que pretenden representar la compleja realidad. Por hipótesis tenemos que entender «la afirmación que se somete a prueba, postulada para dar cuenta de un determinado fenómeno y acerca del cual buscamos evidencia a favor o en contra»[5]. Esas hipótesis habrán de ser confirmadas o refutadas por la experiencia, lo que se llama proceso de contrastación. Si la experiencia es contraria a la hipótesis, se dice que la hipótesis ha sido refutada y si la experiencia es favorable a la hipótesis se considera provisionalmente aceptada. El carácter de provisionalidad tiene que ver con la imposibilidad de acceder a un conocimiento totalmente cierto, dada la naturaleza de la ciencia, de tal manera que en cualquier momento podría refutarse la hipótesis o encontrarse una mejor.
Posteriormente la obra de Thomas Kuhn (1922-1996) fue mucho más allá. Para Kuhn es imposible comprender la actividad científica sin atender al contexto sociohistórico. La obra de Kuhn se considera como el punto de inflexión de la concepción positivista, es decir, el principio de su deslegitimación. Para Kuhn los investigadores son personas de su tiempo, con una mochila de creencias que afecta a su investigación y, como consecuencia, no existe un criterio único y preciso para comparar entre las diferentes teorías científicas. Entre los cuestionamientos de Kuhn a la concepción positivista se encuentra también su visión acumulativa y lineal del avance de la ciencia. Para el autor estadounidense la ciencia avanza de forma discontinua, con saltos y no por mera acumulación de conocimientos. Además, Kuhn distingue entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. La ciencia normal sería el paradigma científico que emplea una determina comunidad científica en un momento histórico dado hasta que, eventualmente, surgen suficientes fenómenos inexplicables mediante el paradigma que provocan que pierda su legitimidad. En ese momento emergerá otro paradigma que amenazará con disputarle la posición y que proporciona una mejor explicación de las anomalías. Si el nuevo paradigma se termina imponiendo, se convertirá con el tiempo en ciencia normal.
Siguiendo la estela de los trabajos de Popper y Kuhn, Imre Lakatos (1922-1974) propuso la metodología de los programas de investigación. Según el filósofo de la ciencia húngaro, las teorías científicas deben ser estudiadas desde una perspectiva histórica pero también sabiendo que esas mismas teorías pueden y deben ser comparadas para preferir unas a otras. La novedad radica en que para Lakatos no son las hipótesis aisladas las que forman los grandes logros de la ciencia sino los programas de investigación. En este sentido, las teorías científicas son en realidad redes formadas por otras teorías menores que se interconectan en un sistema. Ese sistema, llamado programa de investigación, incorpora a su vez un «núcleo duro que «contiene ciertas leyes y ciertos supuestos fundamentales que se mantiene al margen de cualquier proceso de refutación», un conjunto de reglas metodológicas que orientan al científico y un conjunto de hipótesis auxiliares que protegen al núcleo[6]. Eso quiere decir que cada programa de investigación es como un paradigma de ciencia normal kuhniano, es decir, un sistema estable en el que los investigadores no cuestionan determinados posicionamientos sino que juegan y adaptan hipótesis auxiliares para que el programa pueda seguir teniendo validez científica.
Finalmente, otro filósofo de la ciencia que ha hecho grandes aportes a la cuestión es Larry Laudan (1941-), para quien el concepto clave es tradición de investigación. Para Laudan también es «en la historia de la ciencia donde podemos encontrar las claves para comprender y sistematizar qué es esa cosa llamada ciencia»[7]. Según esta perspectiva, una teoría es una tentativa de resolución de un problema y está formada por teorías particulares que se enredan en torno a un núcleo central. Una tradición de investigación contiene una serie de compromisos metafísicos que definen el campo de estudio, y también dispone de un conjunto de reglas metodológicas que orientan la investigación[8]. Como Kuhn y en Lakatos, Laudan tampoco acepta que la ciencia avance acumulando conocimiento sino que considera que el cambio científico implica también cambios cualitativos. Estos cambios tienen que ver con disputas que muchas veces son conceptuales y no empíricas, y además es bastante habitual que coexistan diversas teorías rivales que pretenden explicar los mismos fenómenos. Las disputas entre tradiciones de investigación se resuelven en función de cuál es más eficaz a la hora de resolver los problemas a los que se enfrenta.
Conclusiones
Desde mi punto de vista, el marxismo es claramente una tradición de investigación tal en las formas en las que acabo de describirlo. No existe, en consecuencia, tal cosa como un método marxista único. Mucho menos Marx o Engels elaboraron una guía epistemológica para que se trabajara dentro de un corpus ortodoxo. En realidad, lo que tenemos son una serie de hipótesis, algunas más fuertes y centrales y otras más débiles y periféricas, que pueden interconectarse para formar un programa de investigación marxista. Por ejemplo, la hipótesis de que el conflicto capital-trabajo es central en el desarrollo económico es puramente marxista y puede combinarse coherentemente con muchas otras hipótesis marxistas. Es más, uno puede combinar esa hipótesis central con hipótesis alternativas (teoría del valor, precios mark-up, cambio tecnológico capital-bias o labor-bias, etc.), las cuales a su vez dependen de los instrumentos de medida (que también son sesgados).
En filosofía de la ciencia a veces se usa la metáfora gráfica del puzzle: cada pieza conforma una hipótesis, central o periférica, y el puzzle completo debe aspirar a ser un todo coherente donde todas las piezas encajen. Pero es habitual que cuando la realidad tumba una hipótesis, ésta se sustituya por otra que cumpla bien y mantenga el puzzle aparentemente intacto. La historia del pensamiento marxista está lleno de ejemplos de autores que han usado, en sus investigaciones reales y concretas, muchas de estas hipótesis y han dejado otras de lado en el curso de su desarrollo. Esta visión de la ciencia y el marxismo, dinámica y realista, es mucho mejor y más útil que la pre-moderna tarea de citar incesantemente autores muertos para ver si nuestros pensamientos actuales se ajustan a sus palabras. Es la diferencia entre un instrumento útil y un instrumento fosilizado. La primera ayuda a cambiar el mundo y la segunda se limita a dar carnets de pureza.
¿Qué hacemos entonces con el marxismo y con el materialismo histórico a la luz de los planteamientos anteriores? En primer lugar, creo que es importante bajarse del fuerte determinismo que emana de su concepción de la historia. La historia no está escrita de antemano por ninguna fuerza providencial y por lo tanto, no cabe presuponer ciertos desarrollos históricos sin la intervención de otras variables no estrictamente económicas. En segundo lugar, tampoco podemos contentarnos con el extremo contrario, el nihilismo y la política de la contingencia, propio de autores posmodernos, que plantean que la propia historia es el resultado de la acción de simples fuerzas voluntaristas. Es cierto que ninguna ciencia social, y tampoco el marxismo, puede modelizar la historia e incorporarla en un marco formal que sirva para predecir y explicar fenómenos, pero también es cierto que tanto en la ciencia social como, sobre todo, en el marxismo, se han obtenido avances significativos que permiten entender determinados fenómenos. Es posible que no podamos afirmar, como Engels, que el marxismo sea socialismo científico o ciencia. Pero sí podemos decir, con más humildad, que Marx «sencillamente, identificó ciertas características del capitalismo muy resistentes al cambio que, por supuesto, no excluyen cualquier otro rasgo complementario»[9]. El marxismo y el materialismo histórico explican ciertamente bien cómo y por qué la política y la economía toman ciertas formas.
Como insiste César Rendueles, «posiblemente, la opción más razonable sea rebajar las aspiraciones de exactitud no sólo del materialismo histórico sino de las ciencias sociales en general»[10]. No debemos confundirnos y pensar que es posible encontrar causalidades en el mundo social idénticas a las que existen en la ciencia natural, sino que más bien debemos concentrarnos en aquellos fenómenos sociales que «son más resistentes al cambio» y que contribuyen a explicar mejor otros fenómenos.
Una de esas cosas que explica muy bien la tradición marxista es la evolución a largo plazo de un sistema económico como el capitalismo. Como decimos, no es necesario asumir el determinismo del materialismo histórico más vulgar para aceptar que la propia lógica del capitalismo va modelando enormes ámbitos de la vida social. Así, por ejemplo, la lógica de la ganancia y la coerción de la competencia es la responsable del incremento desorbitados de planos de la vida que están siendo mercantilizados en las últimas décadas. Este proceso, como tantos otros, parecerían azarosos sin la luz que proporciona la tradición marxista al respecto de cómo funciona el capitalismo.
En cualquier caso, sí creo que debemos recuperar el materialismo histórico, en una versión suavizada, como instrumento útil para la ciencia social y como forma de contrarrestar las tendencias posmodernas cuyos análisis se han desvinculado de la base económica. En este sentido, poner la Economía Política en el centro del análisis, sin pretender que lo pueda explicar todo causalmente, es una de las tareas más imperiosas de la tradición marxista actual. Frente a los estudios marxistas o posmarxistas, que niegan incluso la clase social, es relevante volver a situar la perspectiva histórica y la lógica del capitalismo en primer plano. Al fin y al cabo, los fundamentos del capitalismo no han cambiado, a pesar de que otros muchos aspectos de la vida social sí lo hayan hecho, y por lo tanto una herramienta como El Capital sigue teniendo vigencia.
El marxismo no es, en suma, la llave que abre todas las puertas. El marxismo es, más bien, una humilde herramienta para el análisis social y también para la práctica política. Y al mismo tiempo también es una concepción del mundo, inspirada por esa tradición política y de investigación, que nos anima a mirar determinadas trazas de la totalidad social. Como dice Sacristán, la concepción marxista de mundo «supone la concepción de lo filosófico no como un sistema superior a la ciencia, sino como un nivel del pensamiento científico: el de la inspiración del propio investigar y de la reflexión sobre su marcha y resultados»[11]. En efecto, lo que hace que un investigador de orientación marxista se centre en cuestiones como las clases y la desigualdad y no en otros campos posibles, es la creencia que haciéndolo así se encontrarán más y mejores respuestas. En consecuencia, el marxismo tiene que ir cambiando en la medida que vamos incrementando nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea y en la medida que va cambiando la sociedad a la que pertenecemos. Todo lo demás me parece fe religiosa, respetable pero ineficaz para responder preguntas.
NOTAS:
[1]Engels, F. (1883): “Discurso ante la tumba de Marx”, disponible en https://www.marxists.org/espanol/m-e/...
[2]Citado en Arnal, S. (2009): “Darwin, Marx y las dedicatorias de El Capital”, disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?i...
[3]Sacristán, M. (1980): “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”
[4]Sacristán, M. (1980): “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”
[5]Díez, A. J. y Moulines, C. U. (2008): Fundamentos de Filosofía de la Ciencia. Ariel, Barcelona.
[6]Nogueira, L.C., Nogueira, M.A.C. y Navarro, J. M. (2015): Metodología de las ciencias sociales. Tecnos, Madrid.
[7]Nogueira, L.C., Nogueira, M.A.C. y Navarro, J. M. (2015): Metodología de las ciencias sociales. Tecnos, Madrid.
[8]Nogueira, L.C., Nogueira, M.A.C. y Navarro, J. M. (2015): Metodología de las ciencias sociales. Tecnos, Madrid.
[9]Rendueles, C. (2006): Los límites de las ciencias sociales. Una defensa del eclecticismo metodológico de Karl Marx. Tesis doctoral, Madrid.
[10]Rendueles, C. (2012): “Introducción” en Marx, K. (2017): Escritos sobre materialismo histórico. Alianza editorial, Madrid.
[11]Sacristán, M. (1964): “Sobre el anti-dürhing”
July 31, 2018
Qué debe aprender la izquierda del conflicto del taxi
Hace unos días Rafa Mayoral, diputado de nuestro grupo parlamentario y miembro de la dirección de Podemos, fue recibido con aplausos en la multitudinaria asamblea que los taxistas habían convocado en Barcelona para decidir los siguientes pasos en el marco de la huelga. Una huelga que ha sido secundada ya en muchas otras ciudades de España. Mayoral, además, fue invitado a intervenir en la asamblea y sus palabras fueron suscritas íntegramente por los presentes. El diputado, de hecho, había sido vitoreado previamente en la asamblea nada más se supo que iba a acudir a la ciudad condal como muestra de apoyo y solidaridad. Todo ello refleja, a mi juicio, que detrás de estos fenómenos hay una experiencia compartida y un trabajo bien hecho y reconocido en defensa no sólo de los taxistas, sino de los propios servicios públicos.
Para entender bien las causas inmediatas de esta disputa debemos retrotraernos un mes, cuando el ayuntamiento de Barcelona aprobó un reglamento, con la abstención de PP y Ciudadanos, que limitaba las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). Aquel hecho ocasionó que el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) recurrieran ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el cual ha acabado dándoles la razón. En consecuencia, en estos momentos las empresas que comercian con VTC van ganando la batalla.
Estas grandes empresas, como Cabify o Uber, se han expandido enormemente en los últimos años como consecuencia de haber sabido aprovechar las licencias VTC, que ya existían previamente, por ejemplo para el uso de limusinas, como un negocio con el que competir con el sector del taxi. Como ya se ha denunciado, en realidad este nuevo nicho mercantil no es sino un espacio especulativo muy característico del capitalismo financiarizado. En primer lugar, estas grandes empresas utilizan una cuidada arquitectura financiera, que incluye el uso de paraísos fiscales, para eludir el pago de impuestos en España. En segundo lugar, aunque se disfraza con el eufemístico nombre de “economía colaborativa”, el negocio consiste en crear una red de conductores que han de poner su propio coche y asumir personalmente todos los riesgos laborales, y a los que conectan con los clientes que vayan solicitándolo a través de una aplicación móvil. En tercer lugar, todo lo anterior se recubre de una estética cooly moderna que traslada un mensaje ideológico de libertad y flexibilidad para el cliente y para el trabajador. En suma, un negocio que precariza las relaciones laborales de un sector, el del transporte público, al mismo tiempo que funciona como palanca desamortizadora del Estado Social en tanto que supone una notable merma de ingresos públicos. Hace tres años el periodista Esteban Hernández ya avisabade las amenazas de este modelo.
No obstante, para muchos observadores y analistas resulta cuando menos paradójico que este colectivo, tradicionalmente considerado como conservador, se haya mostrado tan receptivo con las propuestas de nuestro grupo parlamentario. En realidad es bastante fácil de explicar: los intereses materiales de este colectivo coinciden con los intereses políticos que aspiran a construir un modelo de país en el que los servicios públicos sean el eje principal. Igualmente las amenazas provienen del mismo espacio: de los partidarios de la liberalización a ultranza de todas las relaciones laborales y sociales, sean éstas referidas al sector de la sanidad, educación o transporte público. En cierta medida este conflicto no es sino una nueva expresión de los efectos que tiene la globalización neoliberal sobre las finanzas públicas, el Estado social y las relaciones laborales. No es un caso aislado, sino que la llamada “economía colaborativa” es la punta de lanza de un modelo de relaciones laborales precarizadas que aspira a convertirse en norma; en un nuevo orden social.
Hay quien, al analizar estos fenómenos, prefiere fijar su atención en su dimensión cultural. Como hemos dicho, estos nuevos negocios se dotan de una narrativa ideológica que nos interpela sobre la libertad, las nuevas tecnologías y la flexibilidad. Se nos dice que un conductor puede elegir de manera autónoma su tiempo y forma de trabajo. También se nos dice que, desde el punto de vista del cliente, éste puede usar su propio móvil para pedir el transporte, tener las comodidades de un servicio personalizado y, sobre todo, disfrutar de menores precios. Pero en todo esto no hay nada históricamente nuevo. De hecho, ni siquiera se trata de un signo de la posmodernidad sino de una extensión de todos los viejos parámetros de la modernidad. Gilles Lipovetsky lo llama “hipermodernidad”. Al final hay algo que es impepinable: la clase trabajadora necesita trabajar para poder sobrevivir y bajo el capitalismo es librepara elegir las formas en la que hacerlo pero dentrode esa necesidad. De la misma manera hay algo importante que añadir: la clase trabajadora, con su precariedad y salarios bajos, tiende a adquirir los bienes y servicios que son más baratos. Y ello no les convierte en pequeña burguesía. Sin duda hay quien usa un VTC porque es cool, pero son más los que lo usan porque puede ser más barato. El problema, de nuevo, es estructural, del propio sistema capitalista. El hecho de que pueda ser más barato, algo que no siempre sucede, tiene que ver con el dumping, es decir, con el hecho de que estas empresas están en la fase de destrucción de la competencia –el taxi- y por eso aguantan precios más bajos que, tras la desaparición de la competencia, volverán a subir para aumentar los márgenes de beneficio.
Clase trabajadora y nueva política
Sin embargo, lo que el desarrollo de este conflicto debería enseñarnos es algo precisamente acerca de las formas en las que la izquierda tiene que extender su modelo de país. La actividad práctica del diputado Mayoral y de todas las compañeras de IU, Podemos y otras formaciones que han estado al pie del cañón durante años revela a todas luces cómo de los conflictos sociales particulares puede desplegarse un completo modelo de país. Convertir un problema laboral en toda una aspiración de país no es otra cosa que construir hegemonía. Los taxistas de Málaga y otras ciudades pararon en solidaridad con los taxistas de Barcelona, mientras que sus discursos en todo este tiempo ya abordan con claridad y contundencia conceptos como servicio público, relaciones laborales dignas y modelo de país. Eso no sucedía hace tres años. El proceso de acompañamiento y solidaridad de clase de nuestro grupo parlamentario ha sido parejo al uso de las instituciones como altavoz de estas demandas y con la capacidad efectiva de brindar apoyo en todo momento. Lo mismo está sucediendo con los bomberos de Málaga, las limpiadoras de piso, las trabajadoras de Coca-Cola y los trabajadores de Amazon, por citar sólo algunos ejemplos.
En realidad, no es casualidad que el ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau a la cabeza, haya sido el primero en apoyar en una gran ciudad las demandas del colectivo taxista. Como tampoco es casualidad que sea el grupo parlamentario de Unidos Podemos el que sea mejor recibido en las asambleas de trabajadores. No son hechos puntuales, sino hitos concretos dentro de procesos de mayor profundidad. Pero obsérvese un aspecto relevante. Las organizaciones que mejor están expresando este sentir de clase son las que también hacen primarias, difunden públicamente sus noticias y reflexiones en Twitter y Facebook e incluso usan Telegram como métodos de coordinación interna. Somos las organizaciones que hemos sido consideradas como “nueva política” y a las que muchas veces se nos ha acusado de no estar conectados con la clase obrera. Sin embargo, la verdad es que pocos conflictos reales parecen obedecer a esas artificiales distinciones entre lo “virtual” y lo “real”, lo “material” y lo “inmaterial” o, sencillamente, entre “clase” y “cultura”. Hace una semana la asamblea de trabajadores en huelga de Amazon aplaudió con orgullo el momento en el que se les avisó que eran “trending topic” en twitter. Las caricaturas se resquebrajan y rompen cuando se las enfrenta con la realidad.
En la derecha liberal global hace tiempo que se reflexiona sobre por qué crece tanto la extrema derecha o el populismo. Algunos analistas, como Jim Goad o Mark Lilla, creen que es el resultado de que la izquierda ha girado sus discursos y prácticas concretas hacia las políticas de la identidad, lo que habría generado una reacción cultural en la clase trabajadora tradicional que la empujaría hacia nuevas formas de fascismo. Así es como entienden el surgir de una “alt-right” global. En España se ha importado esa discusión e incluso el marco conceptual, y se considera que la izquierda está cometiendo los mismos errores. Realmente toda Europea está inmersa en este debate. A veces parece que algunos postulan la creación de una suerte de “alt-left” que abandone las políticas de identidad –caso por ejemplo de un sector de Die Linke en Alemania, que promueve el lema “primero la comida, después la ética”- y otras veces parece que simplemente se postula una vuelta a discursos esencialmente obreristas –sin ninguna conexión con la realidad concreta de las luchas obreras; una especie de vuelta a una estética obrerista sin materialidad obrera-. De una forma u otra se introduce como mínimo una sospecha sobre las políticas de identidad y sobre “hombres de paja” como nueva política, posmodernismo, clase media, etc. Con ello, en nuestro país emerge así una notable paradoja: las redes sociales virtuales se llenan de comentarios exigiéndole a la “nueva política” un discurso más obrerista mientras esta “nueva política” está ocupada en las asambleas de trabajadores. Tampoco es nuevo. En el año 2012 la asociación de periodistas parlamentarios me concedió el premio al diputado 2.0, creado ese año, lo que me granjeó muchas críticas en sectores “ortodoxos” que olvidaron que algunos estuvimos ese año en casi todos los conflictos sociales, a veces incluso como organizadores, incluyendo una huelga general, un rodea el congreso y un centenar de asambleas de trabajadores.
Hay otra forma de entender todo esto. Hace unos días una entrevista a Nancy Fraser permitía ver cómo ella, quien es lo que podríamos llamar una feminista marxista, acusaba al “neoliberalismo progresista” de Obama, Blair y -añado yo- Zapatero, de haber promovido políticas neoliberales que les han alejado de la clase trabajadora. Ella sugería que ese “progresismo” atendía sólo las demandas liberales del feminismo, el ecologismo, etc. mientras desatendía las políticas económicas que necesitaban las clases populares. De esa forma, dice Fraser, una parte de la clase trabajadora que impugna el sistema reacciona frente al packde “neoliberalismo progresista”. Me parece que Fraser está en lo cierto. El problema de Zapatero no fue que apoyó el matrimonio homosexual sino que hizo una política económica de derechas. No cabe duda de que siempre ha existido un feminismo y ecologismo liberal, perfectamente compatible con la explotación capitalista, y precisamente por eso el marxismo y ecologismo marxista han combatido la falsa dicotomía entre lo “material” y lo “inmaterial” o entre la “clase” y la “cultura”. Lo que el marxismo interseccional ha dicho siempre no es que las políticas de identidad no importen o sean una trampa sino que son tan necesarias como la clase. De hecho, Fraser elogia el proyecto de Bernie Sanders porque es capaz de aunar demandas de reconocimiento con demandas de redistribución. Lo sorprendente es que nosotros, de nuevo, volvamos a caer en la falacia de pensar que existe algo así como un “coste de oportunidad” que hace que cuando nos dedicamos a una cosa dejamos de dedicarnos a la otra. Como si no pudiéramos estar en un piquete y en twitter a la vez o ser un gay de clase obrera. Un retroceso que implica el riesgo de alimentar posturas reaccionarias: si aceptamos que existe disyuntiva, estamos obligados a elegir.
Cómo unificar a la clase trabajadora
Piénsese que Marx ya atendió este problema desde muy pronto. Para él la praxis era la noción clave para abordar su temprana tarea de combatir al mismo tiempo el idealismo de Hegel (que consideraba al sujeto sin realidad material) y el materialismo de Feuerbach (que consideraba el pensamiento como mero reflejo de la realidad material). Para Marx la praxis es la acción consciente de los seres humanos para intervenir en sus condiciones de existencia, es decir, para transformar las relaciones sociales de producción. Esto significa que no existe separación entre lo material y lo inmaterial, sino unidad. No se puede desligar el hecho de ser gay con el hecho de ser clase trabajadora, ambas cosas son expresión de sus condiciones de existencia.
Desde esta perspectiva, la clase obrera revolucionaria no sólo aspirará a cambiar las relaciones de producción en un sentido técnico sino que aspirará a cambiar las relaciones sociales de producción, es decir, tanto su lugar en las relaciones sociales –su lugar como explotada, oprimida, racializada, etc.- como la realidad material en la que todo ello se inserta –que incluye también al propio planeta. Y, además, se asume que mediante la praxis cambia también el ser humano. Es decir, las prácticas –y tanto una huelga como la comunicación son dos ejemplos- cambian la forma de ver el mundo del ser humano. Por esa razón no es inocente hablar de precariado o clase media en vez de clase trabajadora, pues la forma de comunicarnos cambia nuestra forma de ver el mundo. Y de la misma forma por eso las huelgas también cambian a sus participantes, incluso aunque no tengan éxito. Así, en este esquema, no hay dicotomía entre políticas de identidad y políticas de clase, ni unas oscurecen las otras. Hay una relación de unidad porque ambas refieren a las condiciones sociales de existencia de la clase trabajadora. En suma, se postula una salida positiva en la que no hay chivos expiatorios.
Y, se dirá, ¿qué demonios significa todo esto en realidad? Pues significa que el problema de la izquierda no tiene nada que ver con las políticas de identidad sino con la ausencia de intervención directa sobre la vida real de la clase trabajadora. Son dos planos distintos. Dicho de otra forma, el problema es que la izquierda no ha conseguido organizar a la clase trabajadora, o que la clase trabajadora no ha conseguido autoorganizarse en grado suficiente, porque durante años se ha abandonado la intervención en los espacios de socialización de la clase trabajadora. Barrios, asociaciones de vecinos, cooperativas de consumo y producción, ateneos, bares, bibliotecas, periódicos, televisión, internet, centros de ocio… son ejemplos de espacios en donde la izquierda debería promover una praxis que revele tanto la necesidad del socialismo (teoría) como la necesidad de organizarse colectivamente (práctica). En estos casos no hay ninguna oposición necesaria entre las políticas de identidad y las de clase, como se puede observar, citando alguna referencia cultural, en la película Pride;obra que narra el encuentro, brusco primero y virtuoso después, entre el colectivo homosexual y el colectivo minero en los años ochenta en el Reino Unido. Pero obsérvese que tampoco hay ninguna oposición necesaria entre un espacio de socialización como un bar y otro como internet, pues ambos son reales y en ambos se encuentra la clase trabajadora. Por eso aplaudieron los trabajadores en huelga de Amazon o por eso los de Coca-Cola piden retuitsa sus iniciativas. Simplemente son espacios de socialización distintos, como sucede entre una biblioteca y un cine, y requieren una intervención distinta. Casi siempre el instinto de clase es más eficaz que la teorización de clase.
Todo esto puede ser parte de la enseñanza en la gestión del conflicto del taxi. Lo que el diputado Mayoral y nuestro grupo parlamentario ha hecho, como también el ayuntamiento de Barcelona, es precisamente intervenir en la realidad concreta de la clase trabajadora realmente existente. No se ha idealizado a la clase trabajadora a partir de nostálgicos y mitificados relatos del pasado (aspecto éste que precisamente el propio Mark Lilla define como el eje del pensamiento reaccionario) para después acusar a todo lo cronológicamente nuevo como obstáculo, trampa o peligro, sino que se trabaja con la clase obrera que realmente existe para articular todas sus demandas en un proyecto de país (que por definición va más allá del conflicto capital-trabajo). Y en ninguna parte se ha alimentado la sospecha sobre las políticas de diversidad o identidad porque se entienden igualmente necesarias y emancipadoras. Me parece, de lejos, la mejor estrategia para la izquierda.
Yo deseo –y trabajo para ello- que ganemos esta batalla frente al neoliberalismo más salvaje, el de las “economías colaborativas”. En este sentido, el colectivo del taxi es un reflejo del conjunto de la clase trabajadora, un nodo más, con sus singularidades, que se inserta en una red de conflictos sociales, laborales y no laborales, que pueden convertirse en vectores de transformación social para nuestro país. En todos ellos debe estar la izquierda, interviniendo, articulando y construyendo nuevas realidades. Podemos lo llama Patria, en Izquierda Unida lo llamamos República Federal; pero en ambos casos es un modelo de país, una concepción del mundo y un orden social distinto enfrentado con el capitalismo neoliberal que sólo puede construirse desde la praxis. De cómo sumamos fuerzas para conseguirlo va este debate. Al resultado final de cómo una “concepción del mundo” se convierte en mayoritaria Gramsci lo llamó hegemonía, y no por casualidad él definió ese proceso hasta la hegemonía como “filosofía de la praxis”.
July 7, 2018
Diez proposiciones sobre la clase trabajadora actual
En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una parte del mainstream estadounidense se echó las manos a la cabeza mientras se preguntaba por cómo un multimillonario machista y xenófobo había obtenido casi 63 millones de votos. En la búsqueda de respuestas cobró fama un libro escrito en 1997 por Jim Goad en el que se desarrollaba una polémica tesis que parecía, veinte años después, toda una profecía. Según El manifiesto redneck,la izquierda había sido responsable de mantener durante décadas un peligroso discurso que excluía a la clase obrera blanca, mientras al mismo tiempo abrazaba y defendía preferentemente las demandas de colectivos como las mujeres o las minorías étnicas. Esas políticas, llamadas de identidad, estarían provocando un rencor y resentimiento creciente en la clase obrera blanca que explicaría que ésta fuera el motor principal del ascenso de un personaje como Trump.
Con el ascenso de organizaciones populistas de extrema derecha en toda Europa este debate ha traspasado el ámbito estadounidense y no son pocos los que han concluido que, efectivamente, la culpa de las nuevas formas de fascismo europeo y del Brexit la tiene la clase trabajadora y las políticas de identidad de la izquierda. En este artículo trataré de defender que esta tesis no sólo es falsa sino también peligrosa.
Qué es la clase trabajadora y por qué se fragmenta
Una de las virtudes que tiene este debate es que ha puesto el foco en la clase trabajadora. Frente a los cantos de sirena que hablan de la desaparición de las clases, este tipo de ejercicios de recuperación me parecen fundamentales. En todo caso, la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué significa exactamente ser clase trabajadora? Grosso modo,podríamos contestar dos respuestas generales.
En primer lugar, podemos considerar a la clase trabajadora como una realidad objetiva que se define por el lugar que ocupa en las relaciones sociales de producción. Así, suele decirse que son clase trabajadora todos los asalariados, los que no tienen más posibilidad que vender su fuerza de trabajo a un tercero o los que carecen de medios de producción propios. No obstante, esto está lejos de ser claro, ya que las relaciones sociales de producción también incluyen aspectos como el control y la supervisión del trabajo, y es obvio que no todos los trabajadores ocupan el mismo rol en esas relaciones. Hay trabajadores de cuello azul, de cuello blanco, supervisores, directivos y profesionales, cualificados y no cualificados… todos los cuales tienen unas remuneraciones, modos de vida y actitudes sociales y políticas de gran heterogeneidad. En todo caso, con esta fórmula somos capaces de ubicar a las personas en la categoría de clase trabajadora sin necesidad de preguntarles.
En segundo lugar, podemos considerar que la clase trabajadora se define de manera subjetiva, es decir, a partir del reconocimiento explícito de identificación como clase trabajadora. Esta otra concepción se refiere, en consecuencia, a la identidad de la persona en cuestión, y no es necesariamente incompatible con la primera definición. En mi opinión, y esto es lo que he tratado de argumentar en Por qué soy comunista, ambas concepciones son útiles y necesarias siempre que las definamos y combinemos bien. Yo defiendo que la clase no es ni un mero hueco en las relaciones de producción ni tampoco sólo una construcción social; son ambas cosas.
Como se ha visto recientemente en el debate con el escritor Daniel Bernabé, a quien hay que agradecer su amabilidad y disposición militante así como haber reabierto este debate, algunos analistas han considerado que la clase trabajadora ha visto fragmentada su identidad desde la emergencia del neoliberalismo. Yo creo, en cambio, y esta es mi primera proposición, que la clase trabajadora ya estaba fragmentada subjetivamente antes de los años ochenta. Además, y esta es la segunda proposición, opino que esta fragmentación se debe a causas económicas y no a factores exógenos tales como la influencia del posmodernismo o el neoliberalismo.
Hay que tener presente que todos los países occidentales han vivido en las últimas décadas transformaciones en su estructura social que han alterado la composición de las clases. La desindustrialización, las nuevas formas de gestión empresarial, el uso de las tecnologías, la globalización, etc. han producido de forma general una reducción de las categorías profesionales de trabajadores no cualificados y de rutina, que suelen vincularse con una concepción estrecha de clase trabajadora. En efecto, si se considera que clase trabajadora son sólo aquellos trabajadores de cuello azul, como mineros, campesinos o trabajadores industriales de rutina, entonces ha habido un descenso cuantitativo. Lo que yo defiendo es que estas transformaciones, con la creación y extensión de nuevas ocupaciones laborales, han empujado a que los hijos e hijas de la clase trabajadora se sientan de clase media o, como mínimo, distintos de la clase trabajadora de toda la vida.
No obstante, hay diferencias entre países. Por ejemplo, en la década de los cincuenta, el 60% de las personas en Estados Unidos se consideraban de clase trabajadora frente al 40% que se consideraban de clase media. A inicios de este siglo, sin embargo, sólo el 41% se consideraba clase trabajadora frente al 59% que se considera clase media. Estos datos cuestionan el exceso de idealización sobre la clase trabajadora en los cincuenta, puesto que ya entonces casi la mitad se consideraba de clase media, pero confirmarían que la tendencia es hacia la pérdida de identidad de la clase trabajadora como tal. Ahora bien, ¿eso es debido a que los trabajadores de cuello azul han disminuido en número o a que culturalmente han sido permeados por la ideología neoliberal? En mi opinión, es más probable que haya sido el primer factor, aunque sin duda tal fenómeno va acompañado de un relato de ascenso social que exalta ideológicamente las virtudes del capitalismo. Por otra parte, en otros países ese comportamiento no ha sido idéntico o, al menos, es más lento. En Gran Bretaña en los años ochenta el 60% se identificaba como clase trabajadora frente al 34% que lo hacía como clase media. Actualmente el 60% sigue considerándose clase trabajadora frente al 40% que se considera clase media. Apenas hay cambios en los últimos cuarenta años. Estos datos rechazarían igualmente la tesis de la mitificación de la clase trabajadora del pasado, pero también pone en cuestión su rápida fragmentación subjetiva en el tiempo. Sugiere, en suma, que la identificación con la clase es una batalla cultural que depende de muchos factores más allá de la ubicación en las relaciones sociales de producción.
En consecuencia, mi tercera proposición es que con la fragmentación económica se incrementa la autopercepción de pertenecer a la clase media, que opera como un cajón de sastre en el que se sitúa toda persona que no es ni muy rica ni muy pobre. En consecuencia, la tesis que sostengo es que la clase media no es meramente una ficción cultural sino una forma de denominar un fenómeno real y material derivado de la dinámica capitalista, esto es, la fragmentación objetiva de la clase trabajadora. En efecto, la economía capitalista se ha desarrollado no polarizando entre clases, como preveía Marx, sino fragmentando y diversificando las ocupaciones productivas tanto a nivel internacional como nacional. Aunque llamemos clase trabajadora a todas las personas asalariadas, dentro de ese conjunto hay una enorme diversidad de salarios y modos de vida y de reproducción social que, desde luego, no son el simple reflejo de un proyecto cultural inoculado desde fuera. Al fin y al cabo, la clase media es, como la clase trabajadora, un hecho material y también un constructo social.
¿De qué tiene culpa la clase trabajadora?
En un estudio clásico de la sociología, a finales de los años cincuenta el profesor Martin Lipset sostuvo que la clase trabajadora defendía valores de redistribución en lo económico (apoyando la intervención del Estado en la economía), pero que mostraba valores autoritarios en relación a derechos civiles (por ejemplo, prejuicios raciales, rechazo a los homosexuales, oposición a la igualdad de género, intolerancia hacia el diferente…). Por el contrario, afirmaba que la clase media era más partidaria del libre mercado y más abierta en relación a los derechos civiles.
Todavía hoy hay un gran debate abierto acerca de estas hipótesis de Lipset. No obstante, hay consenso en que la ubicación en los estratos inferiores del sistema productivo –los peor remunerados- sí está vinculada con la defensa del intervencionismo del Estado en la economía. En suma, la clase trabajadora (trabajadores industriales, trabajadores manuales no cualificados…) es menos partidaria del libre mercado que la clase media (gestores de pequeñas empresas, profesionales cualificados, autoempleados…). Esto es, desde el punto de vista marxista, lo que cabría esperar.
Sin embargo, sobre la otra hipótesis existe más controversia. Aun así, se han encontrado pruebas suficientes de que la educación o formación cultural –simplificando: lo que Bourdieu llamaba capital cultural- es una variable fundamental para explicar la actitud respecto a los derechos civiles. Todos los estudios han demostrado que cuanto más formadas culturalmente están las personas, más tolerantes y abiertas son; y cuando menor capital cultural se tiene, ocurre al revés. Naturalmente existe una relación entre tener poco capital cultural y ser de clase trabajadora, pero en mi opinión no sería correcto asumir que el capital cultural es una variable que refleja la clase social. Mi proposición cuarta es que ser de clase trabajadora favorece la probabilidad de exigir políticas de redistribución, y mi proposición quinta es que cuanto menor capital cultural tiene una persona más probable es que tenga actitudes morales conservadoras.
El problema es que son todas estas pistas las que han señalado a la clase trabajadora como culpable del crecimiento del monstruo. Los estudios parecen describir al votante prototipo de la extrema derecha como hombre, con poco capital cultural y desempleado o de clase trabajadora. Pero, ¿y si en realidad no es la clase trabajadora la que está detrás del ascenso de la extrema derecha?, ¿y si no es el rechazo a las políticas de identidad lo que mueve el voto de la extrema derecha?, ¿y si, después de todo, resulta que los errores de la izquierda en ganarse a toda la clase trabajadora no tienen nada que ver con las políticas de identidad?
Una de las tesis más extendidas sobre el crecimiento de la extrema derecha es que la globalización es un proceso que ha creado ganadores y perdedores en las sociedades occidentales, estando estos últimos situados entre las clases populares (clase trabajadora industrial, clases medias expuestas a la competencia internacional, etc.). Esta es de hecho la tesis a la que yo me adscribo. Desde mi punto de vista, hay razones económicas que explican por qué surgen oportunidades para el crecimiento de posiciones anti-establishment y anti-sistema, que se combinan con otro tipo de oportunidades generadas en otros ámbitos (por ejemplo, la existencia de un peso grande de inmigrantes o la desconfianza en el sistema político). Por eso mi proposición sexta es que la extrema derecha crece porque sabe utilizar la rabia y el descontento de las clases populares ante unas expectativas de futuro de inseguridad y desprotección tanto económica como civil. En definitiva, el ascenso de la extrema derecha no es debido a la clase trabajadora sino a una parte de la clase trabajadora y de otras clases que, además de ser víctimas de la globalización tienen actitudes morales conservadoras.
El trabajo del profesor Rodríguez-Pose ha demostrado que la extrema derecha populista ha sido más votada en las zonas desindustrializadas y en las regiones que se han quedado atrás en el desarrollo económico. Es decir, en el ascenso de la ultraderecha importa más el carácter geográfico-espacial que la clase. Por ejemplo, a Trump le votaron más en Ohio y Wisconsin que en Nueva York, aunque los más pobres de Nueva York son mucho más pobres que los de Ohio y Wisconsin. Así, también las mujeres, negros y latinos votaron masivamente por Clinton y también son clase trabajadora –y de hecho incluso más precaria. Por otra parte, Le Pen fue incapaz de ganar en ninguna gran ciudad, pero obtuvo sus mejores resultados en las áreas rurales y desindustrializadas del país. Similarmente, en Reino Unido el referéndum del Brexit fue empujado por el voto favorable de las áreas rurales frente a la negativa de las ciudades y las zonas dinámicas del país.
Este planteamiento es coherente con lo que sabemos sobre el capital cultural y su influencia en los valores civiles. Así, las grandes ciudades se han beneficiado de la globalización y han atraído no sólo el capital económico sino también a las personas más cualificadas del resto del país. Y eso ha hecho que las grandes ciudades occidentales, como Paris, Berlín, Nueva York, Londres, Madrid, Barcelona… suelan estar gobernadas por la izquierda, que se apoya en una estrategia que combina la redistribución y las políticas de identidad. Esto es lo que parece ocurrir también en España. Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales de 2015 en la capital ganó la candidatura municipalista de AhoraMadrid. Y lo hizo apoyándose en todos los distritos del sur, en una división casi perfecta entre las zonas ricas y las zonas pobres. Obsérvese el siguiente mapa:

De hecho, al menos en el caso español –como en las grandes ciudad de las sociedades ricas- no parece haber pruebas de que la izquierda que combina discursos de la identidad con otros de redistribución esté perdiendo el apoyo de la clase trabajadora. Es más, podría ser incluso parte de la explicación de su éxito en las grandes ciudades.
Las políticas de identidad
También podríamos contemplarlo desde otro punto de vista. Se da la paradoja de que el partido neofascista Liga Norte sigue rentabilizando en Italia el discurso anti-inmigración a pesar de que los datos objetivos demuestran que la llegada de inmigrantes se ha reducido drásticamente en los últimos años. Es algo aparentemente inexplicable. Pero se ha demostrado que el clima dominante contribuye a formar las actitudes sociales, así que donde la extrema-derecha ha logrado centrar el debate con sus temas, también el clima político se ha colocado a su favor y con ello también ha recibido nuevos votantes. ¿Y si, siguiendo el mismo razonamiento, las políticas de identidad en España fueran también una vacuna contra el fascismo? Recordemos que las derechas en nuestro país tuvieron que retroceder en su discurso anti-feminista precisamente por la potencia del movimiento feminista y del clima generado por sus demandas. Hace unos años se manifestaban contra el aborto y el matrimonio homosexual gente que hoy no se atreve a criticar ambos fenómenos. Incluso respecto a la inmigración la derecha sigue arrinconada frente a la ofensiva humanista y solidaria de la izquierda sociológica. Así, podría ser que en ausencia de esas políticas de identidad, compuestas también por muchos gestos políticos aparentemente intrascendentes, el fascismo se hubiera abierto paso con mucha más fuerza. Es decir, mi proposición séptimaes que la tolerancia hacia las políticas de identidad es mayor según más alto sea el capital cultural colectivo, lo que depende a su vez de las prácticas políticas que se ejecutan en su favor y conforman el clima general (sea llevado a cabo por un ayuntamiento o cualquier institución de la sociedad civil).
Adicionalmente, la proposición octava es que las políticas de identidad son complementarias y no sustitutivas de las políticas de clase. Si hay algo que hace a la clase social central en los análisis políticos es que se refiere a las relaciones sociales de producción, es decir, que afecta a las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la vida. Por eso la clase social es importante, porque la facilidad o no para la reproducción de nuestra propia vida depende de la clase social a la que pertenezcamos. Ahora bien, para que exista esa reproducción de la vida es necesario también que se cumplan dos precondiciones: que también exista un planeta habitable para la vida y que se satisfagan los cuidados de la vida. Estas dos últimas condiciones son las que llamamos ecologismo y feminismo, y que muchos autores suelen situar en las políticas de identidad. Efectivamente nos preocupamos de tener salarios dignos porque sin ellos no podemos reproducir nuestra vida en condiciones dignas, como también sucedería si destruimos el planeta o carecemos de comunidades sociales y afectivas.
En todo caso, ¿qué es lo que se busca cuando se señala a las políticas de identidad como culpables del ascenso de la ultraderecha? Realmente, no queda claro. Pero mi proposición novena es que el camino lógico que conlleva creer que existe una trampa de la diversidad-identidad-interseccionalidad conduce al alejamiento de la clase trabajadora respecto a la izquierda. O, dicho de otra forma, el riesgo de situar el foco –negativamente- en las políticas de identidad es la proliferación de un cierto obrerismo reaccionario, es decir, del crecimiento de una posición reduccionista y políticamente estéril que afirma a que todo es reducible a un conflicto de clase. Esa posición política, que siempre ha existido, tiende a rechazar todo conflicto no-de-clase como algo innecesario y secundario, alejando así a quienes siendo clase trabajadora entienden y sienten esos conflictos también como principales y, en definitiva, estrechando el margen de acción de la izquierda política.
Finalmente, mi proposición décima es que la desconexión de una parte de la clase trabajadora con la izquierda tiene que ver con la incapacidad de ésta para estructurar una propuesta de solución para sus problemas materiales. Se podrá argumentar que este es también el argumento de alguien como Bernabé, por ejemplo, pero es algo que sólo puedo aceptar a medias. Porque en mi proposición las políticas de identidad no afectan en absoluto, y en todo caso lo hacen positivamente, mientras que en la suya suponen una trampa. La diferencia, a todos los efectos, no es menor.
Efectivamente, la izquierda política radical europea se apoya en una base social de personas con altos ingresos y con alto capital cultural. Esa base social es partidaria de políticas de redistribución, pero también de identidad. Eso es bueno, pero también insuficiente. Lo que falta, y que muchos hemos advertido sistemáticamente, es que no conseguimos llegar de forma general a los estratos sociales más desfavorecidos (menos ingresos, menos capital cultural…). Pero, ¿eso se resuelve denunciando las políticas de identidad, a modo de chivo expiatorio? En mi opinión, en ningún caso.
Es importante recordar que la historia demuestra que cuando el movimiento obrero logra sus conquistas, como el Estado Social que permite ampliar su capital cultural, los hijos e hijas de la clase obrera se empiezan a preocupar también por cuestiones postmateriales –esta es la tesis de Ronald Inglehart. Pero, insisto, esto no es un problema sino una conquista. Que los hijos e hijas de la clase obrera se preocupen por la vida de los toros, el consumo de aceite de palma, la educación LGTBi o el efecto medioambiental del plástico más que por su hambre es un aspecto positivo que se deriva de la mejora de sus condiciones de vida. Lo que tiene que trabajar la izquierda es un proyecto que combine todas esas demandas con la de clase, como hace el ecosocialismo o el feminismo anticapitalista. En definitiva, como trabaja la izquierda que cree en la interseccionalidad. Y es que además de los conflictos de clase hay otros muchos otros conflictos que no son de clase, y que a veces tienen implicaciones sociales incluso más fuertes –y algunos de ellos son identitarios, como el nacionalismo. La izquierda tiene que atender todos ellos. El problema emerge cuando se subraya sólo uno de ellos (sea el animalismo, el obrerismo o cualquier otro). Pero no hay ninguna trampa, o no diferente de la que podría existir con el sindicalismo o la tecnología. No en vano el sindicalismo puede animar una huelga general revolucionaria pero también un pacto social para desmovilizar la calle; la tecnología puede ayudar a mejorar la coordinación de una organización pero también ayudar a la represión y censura del pensamiento; y la subida legal del SMI puede incrementar la conciencia de clase o reducir el ansia revolucionaria. ¿Hay trampas en cada uno de esos instrumentos? No menos que en las políticas de identidad, que pueden servir para mejorar la imagen de una banquera pero también para desmontar el represivo sistema judicial. Mi opinión es que si todo puede ser una trampa… entonces es que no hay trampa.
No obstante, otro problema adicional sucede cuando aceptamos que subrayar los conflictos de clase es simplemente acentuar un discurso de clase –cualquier cosa que sea eso. Y es que a veces da la impresión de que una parte de la izquierda cree que la solución es repetir todo el rato el significante compuesto de clase trabajadora. Pero no se gana la confianza de un trabajador reaccionario únicamente insistiéndole discursivamente en que es clase trabajadora. Es más, el objetivo no puede ser ganarse la confianza de ese trabajador reaccionario sino convencerle de nuestro proyecto político socialista (que es de clase pero no sólo). Como se sabe, una cosa es identificarse con la clase trabajadora y otra asumir que existe la lucha de clases y que hay que superar el capitalismo. Lo primero es bastante más sencillo que lo segundo, y el salto de una cosa a otra se llama conciencia de clase. Pero para ello, para que se funde esa conciencia de clase, ese proyecto de clase que alumbra una nueva concepción del mundo, es necesario incidir social y políticamente sobre las bases materiales de esa misma clase. Eso se hace recuperando, con discursos y prácticas materiales que combinen tanto la redistribución como la identidad, los barrios, las asociaciones de vecinos, los centros de trabajo, las cooperativas de consumo, esto es, los espacios de socialización de la clase trabajadora. Por eso las políticas de identidad son, en este marco, no un obstáculo sino una oportunidad.
June 26, 2018
Crítica de la crítica a la diversidad
El escritor Daniel Bernabé acaba de publicar La trampa de la diversidad, un polémico libro escrito con tanta brillantez como agudeza y que tiene el objetivo de confrontar con cierta visión política y social de la izquierda. El libro no aspira a ser un manual ni tampoco tiene pretensiones académicas, y quizás por ambas razones no siempre es fácil esclarecer cuál es la tesis principal del libro y cómo se combina con sus diferentes argumentaciones. La trampa de la diversidad es, ante todo, una gran queja ante el comportamiento reciente de una parte de la izquierda, que por otra parte nunca es señalada ni definida en términos claros.
El razonamiento del libro podría resumirse del siguiente modo. El neoliberalismo es un proyecto estratégico de las élites que ha utilizado al posmodernismo para desmantelar a la izquierda y para extender su amoralidad y cinismo como valores aceptables. Esto lo habría conseguido a través de dos mecanismos. El primero, usando reivindicaciones justas, como las del feminismo y la defensa de los animales, para blanquear valores culturales tales como el de la competitividad y el individualismo. De esa forma el neoliberalismo extiende la cultura del posmodernismo por todos los ámbitos de la sociedad sin que sea percibido como algo negativo sino, de hecho, todo lo contrario. El segundo, el neoliberalismo es la causa de la gran ficción de la clase media, una identidad aspiracional que fue fortalecida para que sirviera de guardia pretoriana al nuevo orden en detrimento de la clase trabajadora industrial. La consecuencia de todo ello habría sido doble. Por un lado, la política se ha transformado en un producto en sí mismo en la que las organizaciones políticas tratan de dar respuesta a unas identidades débiles y fragmentadas, haciendo que los movimientos críticos contemporáneos sean una herramienta inútil para los problemas cotidianos de la gente. Por otro lado, este proceso evita que hallemos esa identidad que nos lleve a la ideología de la acción política colectiva, esto es, a una identidad común de las víctimas del capitalismo y el neoliberalismo que nos permita conseguir objetivos políticos también comunes. En suma, la trampa de la diversidad es precisamente este proceso por el cual lo que aparentemente es bueno y justo, el reconocimiento de la diversidad, es usado por el neoliberalismo como arma para fortalecer su proyecto social y político.
Como se puede comprobar, Bernabé lanza varias hipótesis fuertes y muy polémicas. A mi juicio, la mayoría de ellas no quedan demostradas en su libro y hay razones fundadas para pensar que son erróneas. Además, pienso que asumir como cierto el argumento del autor conllevaría empujar a la izquierda a posiciones políticas inadecuadas. No obstante, antes de entrar en la crítica en sí, cabe hacer un apunte preliminar.
Bernabé no parece querer llegar a ninguna conclusión política tan fuerte como sus hipótesis, y de hecho su libro concluye limitándose a reconocer la trampa de la diversidadpero sin proporcionar herramientas para combatirla. Creo que es fácil imaginar por qué. Las políticas de la diversidad incluyen aspectos como abolir la tauromaquia o usar un lenguaje no sexista, de modo que negarle cierto grado de importancia sería equivalente a recaer en un discurso ortodoxo y economicista propio de la II Internacional. Y Bernabé trata de que esa no sea la conclusión. A pesar de eso, él mismo reconoce que «la hipótesis (…) de renunciar a las políticas de representación una vez que la diversidad se ha vuelto un producto identitario, podría parecer la respuesta más obvia para concluir este libro» (pp. 231). Por eso durante toda la obra recuerda que no es un libro contra la diversidad y que lo importante para él es encontrar alguna forma de compatibilizar las políticas de diversidad con las reclamaciones estructurales, que aparentemente se refieren a las del conflicto capital-trabajo. No obstante, Bernabé acusa directamente a la izquierda de padecer una sobrerrepresentación de la diversidad (pp. 238), y afirma claramente que las respuestas a la troika son más importantes que las políticas de la diversidad (pp. 234). Podría concluirse, en definitiva, que la aspiración de Bernabé es la de reducir el peso de las políticas de la diversidad en la estrategia de la izquierda. Sin embargo, lo que defenderé en estas líneas es que, efectivamente, la conclusión lógica de sus hipótesis y argumentos es precisamente la de no conceder importancia a las llamadas políticas de la diversidad.
Un problema metodológico
A pesar de que las hipótesis de Bernabé son muy fuertes, no hay claridad en las definiciones ni en los mecanismos causales que deberían fundamentar las explicaciones. Conceptos centrales como posmodernismo, neoliberalismo, clase media o diversidad son definidos de forma ambigua, como si fueran conceptos evidentes por sí mismos. Y nada más lejos de la realidad, pues se tratan de elementos cuya definición es imprescindible para que la explicación sea consistente.
De forma aún más gravosa, el argumento utilizado para combinar esos conceptos es preferentemente funcionalista. Los argumentos funcionalistas son circulares y la mayor parte de las veces teleológicos, y se puede percibir con claridad que eso contamina toda la obra. Como se sabe, el funcionalismo trata de explicar el comportamiento de las partes del sistema de acuerdo a las necesidades del propio sistema. Necesidades, claro está, que han sido preestablecidas de antemano y que tampoco quedan claras. Esto es un error muy habitual en parte de la tradición marxista, aunque fue duramente combatida en los años ochenta por autores tan diversos como los marxistas analíticos (John Elster, Erik Olin Wright…) y los marxistas estructuralistas (Louis Althousser, Nicos Poulantzas, Göran Therborn…). El problema de este tipo de explicaciones es que no son legítimas, aunque sean de recurso muy fácil. De hecho, algunos las padecemos continuamente en el quehacer cotidiano, especialmente desde las posiciones más izquierdistas. Y es que hay cierto marxismo que es capaz de explicar la irrupción de Podemos, el ascenso de Ciudadanos, la derrota de Pedro Sánchez, la victoria de Pedro Sánchez, etc. todo a partir del mismo recurso: es funcional al sistema. ¿Por qué echaron a Pedro Sánchez? Porque el sistema lo necesitaba. ¿Por qué ganó Pedro Sánchez las primarias y la moción de censura? Porque el sistema lo necesitaba. Este tipo de explicaciones son ilegítimas.
Como decía, Bernabé cae en muchas explicaciones de este tipo, aunque más sutiles. Cabe recordar que no es lo mismo decir «el Estado es utilizado por la burguesía para reforzarse», lo que sería una descripción legítima, que «el Estado existe para reforzar a la burguesía», que sería una explicación funcionalista ilegítima. Y desgraciadamente las hipótesis de Bernabé tratan de explicar fenómenos sociales a través de argumentos funcionalistas que, como veremos, son ilegítimos.
Un ejemplo de este tipo de explicaciones se ve cuando Bernabé asegura que «las mujeres de clase media estadounidense debían fumar para que la industria tabacalera pudiera aprovechar los adelantos tecnológicos» (pp. 15), explicando una acción de un grupo social a partir de las necesidades de un sistema tecnológico-empresarial, o cuando afirma que «la clase media, que fue una ficción pensada para el control social, cumple eficazmente su función» (pp. 99). De forma similar el libro sugiere, como hemos visto, que el posmodernismo es una creación del neoliberalismo para acabar con la izquierda o que el feminismo y las políticas de la diversidad son funcionales al sistema y que por ello se explica, como mínimo, su moda. Especialmente llamativo es, como hemos visto, el papel de la clase media, que parece ser explicada también por la necesidad del sistema. Este modo de argumentar es erróneo y descarta explicaciones alternativas que están mucho mejor fundadas y que para empezar describen el cómo, es decir, el mecanismo por el cual las necesidades del sistema se vinculan con las acciones individuales.
Pero es que en la trampa de la diversidadapenas hay sujetos intencionales que sean definidos. Casi todas las explicaciones operan sin sujetos activos –una característica del argumento funcionalista-. Como ahora veremos con detalle, la clase media es un espacio inerte que fue creado y evoluciona sin capacidad de decisión de sus componentes. También existe la clase trabajadora, mitificada e identificada la mayor parte de las veces con los trabajadores industriales en un grupo homogéneo que tiene a su vez traslación cuasi-perfecta en sindicatos y partidos. Y no existen las clases dominantes: no está claro quiénes son éstas, qué tipo de unidad mantienen entre sí, cómo se ponen de acuerdo y dónde están en cada momento. ¿Cómo crearon la clase media? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para utilizar el posmodernismo? ¿Estaban todos los que conforman las clases dominantes de acuerdo en esa estrategia? ¿Qué mecanismos usan para desactivar a la izquierda y cómo lo hacen? El sujeto de acción en esta parte es en todo momento el neoliberalismoy el sistema. Es una característica clara de explicaciones funcionalistas que, insisto, no me parecen válidas.
Como consecuencia de lo anterior, el único recurso que parece que Bernabé usa para dotar de coherencia interna a su argumento es el de la ideología dominante. Toda la obra parece sugerir algún tipo de versión de la tesis de la ideología dominante, según la cual el sistema es el que modela las creencias y pensamientos –no se describe cómo, más allá de vagas referencias al cambiante sentido común- de una parte de la sociedad –tampoco queda claro por qué a una parte y no a toda. Así, según la tesis de Bernabé el sistema es capaz de crear una identidad aspiracional en una parte de la clase trabajadora, lo que la convertiría en esa clase media aspiracional que es una ficción, mientras que no es capaz de llegar a otra parte de la clase trabajadora, que quedaría protegida de dichas influencias. Nada de esto queda claro cómo sucede y por qué.
Probablemente no sea el lugar para profundizar sobre las críticas a estos procedimientos explicativos, pero al menos sí debo hacer notar mi discrepancia con la ausencia de fuentes empíricas que apoyen las hipótesis. Por ejemplo, se asegura que las clases, y la sociedad en su conjunto, ha cambiado su modo de pensar e incluso sus valores, pero las fuentes utilizadas son indirectas y meramente culturales. En efecto, el apoyo de Bernabé es la interpretación de libros y películas, de los que extrae comportamientos generalizables al conjunto. Pero, entre otras dudas, ¿estamos seguros de que esas obras elegidas son reflejo de la sociedad en cada momento? La pregunta no es menor, porque tanto las hipótesis como el conjunto del espíritu del libro nos describe una sociedad que, invadida por el neoliberalismo, ha difundido con éxito valores basados en la competitividad y el individualismo. Y aunque eso suceda en determinadas obras de ficción, que probablemente operan más como casos extremos que como reflejos, en la realidad no parece observarse. En todas las encuestas recientes los españoles sitúan a la familia como la principal prioridad, por encima de los ingresos del hogar o del trabajo (una puntuación de 9,2 sobre 10 en el caso de la encuesta de valores humanos del BBVA de junio de 2013 y de 9,69 en el barómetro del CIS de octubre de 2016). Respecto al trabajo, es mayoritario en España el enfoque de que ha de permitir un equilibrio con la vida, por encima de ganar más sueldo (la citada encuesta de BBVA), y en todas las encuestas la ciudadanía española contesta que prefiere pagar impuestos y tener buen sistema de servicios públicos a pagar menos impuestos y tener peor o ningún sistema de servicios públicos. Todos estos datos se repiten continuamente y parecen desmentir la hipótesis sobre el triunfo del neoliberalismo cultural en nuestra sociedad, que es uno de los ejes del libro de Bernabé. Cabría hacer un examen más pormenorizado, pero este no es el lugar. Me limito a observar lo frágil de las fuentes en las que se apoyan las hipótesis del autor.
Al fin y al cabo, lo más probable es que el trabajador de reparto a domicilio trabaje a destajo y precariamente porque lo necesita para sobrevivir en un mercado ferozmente competitivo (que no es rasgo únicamente de la etapa posmoderna) y que no proteste ni se sindique sobre todo por dificultades estructurales y no tanto porque haya sido contagiado con el virus neoliberal de la competencia desenfrenada. En esto, creo que hay que ser mucho más ortodoxo y clásico de lo que lo es Bernabé, y debemos atender más a la dinámica y lógica del sistema y de sus instituciones concretas (mercados, reglas, etc.) que a los elementos culturales que, antes de servir para cohesionar como presupone toda lógica funcionalista, son contradictorios y abiertos.
Posmodernismo
El posmodernismo es uno de los ejes del libro, pero como hemos dicho es definido de forma vaga. No obstante, desde luego es obvio que aquí es entendido como creación cultural del sistema para acabar con la izquierda. Esto queda claro en los pasajes en los que se refiere a los nuevos filósofos franceses de los años setenta del siglo XX. Según Bernabé, quien en esto sigue a Perry Anderson, esos filósofos (Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida…) fueron lanzados a la fama por la burguesía francesa para evitar que el Partido Comunista Francés pudiera llegar al Gobierno aprovechando la ventaja de que «para hacer frente a los comunistas se debía contar con alguien percibido como afín a lo rebelde, no a lo conservador» (pp. 47).
Esta explicación del surgimiento del posmodernismo, o de su moda y difusión, descarta otras explicaciones alternativas que son mucho más rigurosas. Por ejemplo, que el posmodernismo fue una de las reacciones de la izquierda ante la crisis evidente tanto de los proyectos políticos realizados en su nombre como, sobre todo, del marco teórico historicista propio del marxismo. Es decir, los autores de la nueva izquierda francesa, incluidos bajo la etiqueta de posmodernismo, iniciaron un nuevo tipo de revisionismo de las tesis originales del marxismo. Un revisionismo diferente al de Bernstein o el de Lenin, pero revisionismo al fin y al cabo.
Cabe recordar, como hace también Bernabé, que el posmodernismo es una reacción contra el sentido de historicidad propio de la modernidad, es decir, con la idea teleológica y determinista de que las sociedades progresan de acuerdo a unas leyes inmanentes que garantizan su evolución hasta una meta final que ya estaba contenida en el inicio. Esa, la historicidad, es una característica no sólo del marxismo sino también del liberalismo y, en suma, de cualquier proyecto de modernidad. A partir de ese esquema teleológico, que Marx hereda de Hegel, el marxismo clásico elaboró y desarrolló determinadas trayectorias esperables del sistema económico y de la estructura de clases. Por ejemplo, Marx y después Kautsky y toda la II Internacional, teorizaron la polarización de clases entre la cada vez más rica burguesía y el cada vez más pobre proletariado. De la no realización de esas predicciones surge el primer tipo de revisionismo, el de Bernstein y la socialdemocracia alemana. Pero los autores clásicos también teorizaron que las sociedades socialistas sólo podrían construirse cuando las relaciones de producción capitalistas se hubieran desarrollado al completo, cosa que el revisionismo de Lenin también combatió posteriormente. Y tras el ascenso del fascismo, la extensión de la clase media, la II Guerra Mundial, la estabilización de la economía, el acceso a bienestar material por parte del proletariado, etc. el otro gran tipo de revisionismo que devino fue el de los autores posmodernos.
Efectivamente, según muchos de esos autores posmodernos «se creó una especie de presente continuo, donde se abandonaba el sentido de continuidad y por tanto de aprendizajes históricos o conclusiones para el mañana» (pp. 52), que suponía abandonar por completo los principios básicos de lo que se conoció como materialismo histórico. Todo ello es cierto, y la tendencia a abandonar el estudio de la economía política redujo notablemente la capacidad de estos autores de hacer una crítica rigurosa y sobre todo efectiva al sistema capitalista en su conjunto. Es el salto que ve bien entre el estructuralismo y el posestructuralismo. Pero también es cierto que entre muchas de sus obras pueden encontrarse lúcidos comentarios sobre el papel del lenguaje, de la cultura y de aspectos no economicistas de la sociedad.
En consecuencia, sería inapropiado no ver al posmodernismo como una reacción cultural ante las insuficiencias teóricas y prácticas del proyecto modernista del marxismo. Y es del todo arriesgado, y erróneo, limitarse a verlo como una reacción del sistema ante un hipotético avance definitivo del marxismo y sus instituciones. En primer lugar, porque idealiza el status del marxismo en aquellos años, que distaba de ser perfecto y masivo. En segundo lugar, porque contribuye a inhibir de posibles críticas a ese mismo marxismo al verlas como potenciales ataques de los enemigos de clase, en la peor de las tradiciones del dogmatismo marxista. En definitiva, conviene abandonar la explicación funcionalista por una basada en un análisis concreto de una realidad que distaba mucho de ser ideal.
Clase media
Operando con una metodología similar, Bernabé identifica a la clase media como un producto cultural del neoliberalismo y descarta entenderla como una realidad compleja que tiene causas económicas, sociales y culturales.
En realidad no queda claro en qué momento y por qué surge, para Bernabé, la clase media. En un pasaje se dice que en los años ochenta algunos votantes «anhelaban sentirse diferentes una vez que la perspectiva de transformar el mundo parecía posponerse indefinidamente» (pp. 70), sugiriendo que se trata de otra creación cultural del neoliberalismo para garantizarse la hegemonía política. Según esta interpretación, que se deduce de las páginas del libro, la clase media fue creada para contar «con la aquiescencia de una parte de la población entusiasmada por un nuevo espíritu de individualidad mientras que la izquierda era asediada por la duda posmoderna» (pp. 74). No obstante, Bernabé precisa que esos «nuevos votantes no querían formar parte de ninguna clase social, aunque de hecho lo fueran, ya que ser parte de una clase, una categoría dentro de la producción capitalista, no se elige» (pp. 71). Como se puede comprobar, si la descripción de Bernabé es cierta estaríamos ante un inteligente doble movimiento del neoliberalismo, que conseguía quitar a la izquierda una parte de su base social creando la clase media y al mismo tiempo creaba para el resto un producto de despiste llamado posmodernismo. Es improbable que las cosas sucedieran de ese modo.
La clase media no es una creación de la burguesía ni del neoliberalismo. De nuevo, es distinto decir que la clase media es la base social en la que se apoya el neoliberalismo que decir que la clase media se explica por su apoyo al neoliberalismo. Lo primero es legítimo y lo segundo no. La clase media es el concepto que se ha usado tradicionalmente para poner de relieve las insuficiencias del modelo dicotómico de capitalistas/trabajadores propio de la Economía Política clásica y especialmente del marxismo. Hace referencia, en todo caso, a realidades heterogéneas que no encajaban en ninguno de los dos modelos ideales señalados, y podían incluir desde el artesanado precapitalista o capitalista hasta el directivo de grandes empresas, pasando por el trabajador no manual de una empresa de servicios. En realidad, nunca ha existido en la estructura de clases un sistema dicotómico como el que se usa de forma abstracta en el estudio de la economía política clásica. Marx era consciente de ello, pero él pensaba que la dinámica del capitalismo llevaría a una polarización entre trabajadores y capitalistas, lo que haría que esos estratos intermedios desaparecerían absorbidos por algunos de los dos polos, particularmente hacia el de los trabajadores. Esa predicción no fue correcta, y de ahí devino la primera gran crisis del marxismo a principios del siglo XX. Fue la dinámica del capitalismo la que moldeó la estructura de clases en cada país, haciéndola más heterogénea y compleja de acuerdo a la propia estructuración de la división del trabajo. Más allá de cómo se defina la clase trabajadora, algo en lo que tampoco fue claro Marx, como tampoco Lenin o Gramsci, lo cierto es que la complejidad de la estructura de clases ha llevado a múltiples análisis con nuevas categorías económicas, sociales o culturales dentro del marxismo. Pero en la mayoría de esos estudios de clase desde una perspectiva marxista se considera a los estratos económicos que entran dentro del concepto de clase media como el resultado de la lógica del propio capitalismo y sus relaciones de producción, y en ningún caso se puede simplificar como una creación cultural. Entre otras cosas porque las bases materiales de esos sectores existen y es muy importante entenderla.
No cabe duda de que el sentimiento de pertenencia a la clase media es una construcción cultural que depende, de alguna manera, de las bases materiales de las personas referidas. Así, es más improbable que una familia de bajos ingresos se considere de clase media que una de altos ingresos, pero no es imposible. El hecho de que esto pueda suceder no es porque sea necesario para el sistema sino porque hay una encarnizada batalla cultural y política por la construcción de identidad, que como veremos ahora tampoco es una cuestión solamente de discurso. En 1992 el porcentaje de españoles que se consideraba de clase media era del 47,5%, mientras que en 2007 ese porcentaje era del 63,4%. En el peor momento de la crisis y los recortes, 2013, el porcentaje disminuyó hasta el 48,3% y actualmente es del 57,2%. Se puede suponer que estamos ante una evolución correlacionada con la actividad económica de nuestro país, lo que no parece que sea debido a la necesidad del sistema o el deseo de los gobernantes. Un problema adicional es que Bernabé parece defender que la clase media es una construcción que deviene, lógicamente, junto con el neoliberalismo. A mi juicio, como se ha podido deducir ya, esto no tiene mucho sentido. En 1974 el 55% de la población española se definía como clase media, lo que es un porcentaje similar al actual. Es cierto que es perfectamente posible definirse como clase media y clase trabajadora al mismo tiempo, y es una hipótesis a considerar que el porcentaje de gente que se define como clase trabajadora haya disminuido (desgraciadamente no tenemos datos), pero eso estará vinculado a otros problemas no abordados en el libro de Bernabé.
Idealización del movimiento obrero del siglo XX
En realidad, hay una idealización exagerada del movimiento obrero del siglo XX. Incluso refiriéndose a los años setenta, Bernabé dice que «hablamos de un contexto donde la organización sindical era abrumadora, donde la hegemonía de las ideas de izquierdas era prácticamente total en la sociedad» (pp. 47). En ninguna parte se apoyan con datos esta hipótesis y, de hecho, el resultado electoral de los partidos que eran de izquierdas no parece acreditar tales afirmaciones. Los partidos eurocomunistas tuvieron mejores resultados que los partidos que les sucedieron, por ejemplo, pero lo hicieron al coste de renunciar a muchos de los postulados básicos de la izquierda. Lo mismo se puede decir de los partidos socialdemócratas, convertidos ya de facto en los setenta y ochenta en partidos socioliberales. Pero incluso si nos remontamos a principios del siglo pasado, las propias instituciones del movimiento obrero –partidos y sindicatos fundamentalmente- siempre estuvieron fragmentadas, divididas y enfrentadas como consecuencia de discrepancias esenciales en diagnósticos y estrategias. De hecho, no es fácil identificar en la historia o en el presente cuál es la verdadera “idea de izquierdas” que ha de hegemonizar al resto. Parece todo el relato más bien una racionalización a posteriori.
En otra ocasión, Bernabé habla de que «si a mediados de los setenta existía una ideología realmente transversal a la cuestión de raza, nacionalidad, etnia o religión esa era la del socialismo, que en sus múltiples encarnaciones estaba presente en los Gobiernos o el juego político de todos los continentes habitados» (pp. 51), algo que parece avalar su hipótesis sobre la trampa de la diversidad pero que no es posible contrastar afirmativamente. ¿No será tal vez que eso sólo sucedía en la teoría, y tampoco por completo, y que en la práctica se dejaba fuera de lugar las reclamaciones del feminismo, ecologismo y otras demandas distintas a las del capital-trabajo, motivo por el cual surgieron después críticas desde dentro?
En general, todo el libro aborda el pasado pre-neoliberal de una forma cuasi-nostálgica y mitificada en la que el movimiento obrero parecía estar al borde de hacer la revolución, se autoidentificaba como clase trabajadora y luchaba en consecuencia, pero un montón de obstáculos creados por el neoliberalismo impidieron su realización. El propio Bernabé vincula claramente la derrota de la clase trabajadora a la irrupción de la clase media cuando afirma que «la identidad de clase trabajadora fue barrida por el concepto totalizador de clase media y rellenada por decenas de identidades frágiles, cambiantes, superficiales y sin una conexión real con la vida de los individuos» (pp. 183). Creo que se trata de una explicación poco realista, no fundada y que funciona como frágil sostén de sus hipótesis para explicar la situación actual de la izquierda.
Ultraderecha, discurso y conclusiones
En la misma línea que combina mitificación del movimiento obrero con argumentos funcionalistas, Bernabé da explicación al surgimiento del fascismo. En suma: el fascismo habría surgido en los años veinte y treinta para frenar la revolución roja. Entre otras cosas, dice el autor: «con el auge revolucionario izquierdista y sindical, los fascistas tuvieron que adaptar su mensaje al contenido obrerista, en ese momento el centro del tablero político» (pp. 176). Esto parece contradecir todos los hechos históricos, dado que el fascismo en ningún momento se adapta al mensaje obrerista sino que es mensaje y proyecto obrerista desde el principio. La figura de Mussolini, quien había sido dirigente comunista, ilustra a la perfección que no hizo falta ninguna adaptación. El fascismo es un proyecto en sí mismo, que desde luego fue preferido –y alentado posteriormente- por la burguesía frente al socialismo, pero que se explica por fenómenos distintos a los de la conspiración burguesa. El problema de esta forma de ver las cosas es que, de nuevo, el argumento funcionalista nos impide comprender las raíces y causas reales del fascismo. Tanto del pasado como del presente. Otras explicaciones del fascismo son más verosímiles, además de más materialistas. Ernest Bloch, por ejemplo, consideraba que el marxismo alemán había centrado su atención en el proletariado industrial, excluyendo al campesino de su proyecto y éste, desesperado como lo estaban todos los trabajadores en aquellos años de crisis económica, abrazó el fascismo. Karl Polanyi, en cambio, consideraba que el fascismo era un resultado natural, como también lo era el socialismo, ante la crisis económica que provocaba el desarrollo del libre mercado y que fuera uno u otro proyecto el vencedor dependía de batallas políticas. Pero en ningún caso se reducía el fascismo a un proyecto de reacción ante el socialismo sino ante los efectos negativos del capitalismo. Por eso la ultraderecha crece hoy en el norte de Europa, por razones materiales y culturales vinculadas al desarrollo capitalista, y no porque haya una revolución roja en ciernes.
Y desde luego, el problema no es únicamente de discurso. La sorpresa es mayúscula al comprobar que Bernabé tira de bagaje ortodoxo en múltiples campos (el esquema dicotómico de clases, el determinismo que le lleva a imaginar que la trayectoria normal tras la crisis era el crecimiento de la izquierda, una visión teleológica implícita en todo el libro…) pero que deviene en posmarxismo textualista a la hora de identificar las causas del crecimiento de la ultraderecha.
Así, Bernabé considera que «tras años en los que la izquierda, en vez de buscar qué unía a grupos diferentes y desiguales para encontrar una acción política común, pasó a destacar las diferencias entre esos grupos para intentar seducirlos aisladamente, el discurso de la ultraderecha encontró un asiento que parece respaldarlo» (pp. 186). Y concluye que «mientras que la izquierda no ha sabido articular un discurso que conjugue su defensa del multiculturalismo con estos conflictos (…) la ultraderecha ha sido lo suficientemente hábil para ampliar su base electoral haciendo que el mercado de la diversidad juegue en su favor» (pp. 199). En todo el capítulo dedicado a la ultraderecha actual el problema parece ser de discurso y no de una práctica política material. Y esto es importante, porque lo que está diciendo Bernabé, aunque no se atreve a llegar tan lejos explícitamente, es que hay que dejar de hablar tanto de diversidad y hablar más de clase trabajadora y de sus «problemas cotidianos». Todo esto es central.
En primer lugar, porque al situar el problema en el ámbito discursivo comete los mismos errores que los autores posmodernos a los que lleva criticando todo el libro, y descarta hacer referencia a la construcción de identidad que se hace a través de la praxis. Precisamente es ahí donde está la respuesta necesaria de la izquierda ante los retos actuales, pues es en la construcción de tejido social antifascista/socialista (la creación de ateneos, cooperativas, clubes, bares, bibliotecas, asociaciones de vecinos, etc.) donde residió la fuerza del movimiento obrero del siglo XIX y la vacuna contra el fascismo. Y es en esa práctica material donde no es necesario tener que elegir entre discursos de la diversidad y discursos de clase, puesto que en la práctica es posible combinar ambas expresiones.
En segundo lugar, porque incluso al terminar en libro no queda nada claro a qué se está refiriendo Bernabé con la cuestión de la diversidad. Examinados sus presupuestos metodológicos uno puede concluir, como he hecho yo, que se refiere a todo aquello que no sea el conflicto capital-trabajo y la cuestión material. Pero no queda nada claro qué integra “la diversidad” y qué no lo hace. ¿Por qué iba a ser menos material las políticas para dejar de consumir plástico que un nuevo convenio colectivo que reconozca el teletrabajo? ¿Por qué no se considera “problema cotidiano” el machismo o la homofobia si para millones de personas eso es precisamente el eje central de su contradicción con el sistema? ¿Por qué a una pensionista mujer y lesbiana le debe parecer más importante hablar de clase trabajadora que de feminismo y políticas de diversidad?
El problema es que, como avancé en las primeras líneas, la conclusión lógica de todos estos argumentos, y que se deriva también de las preguntas que acabo de lanzar, es precisamente la que no quiere aceptar Bernabé: que la política de la diversidad no es importante. Aunque no sea su pretensión, el libro de Bernabé es un instrumento útil para negar las políticas de diversidad. Aunque él afirma que se trata de negar sólo la instrumentalización que se hace de esas políticas, lo cierto es que podría decirse lo mismo de la tecnología, las instituciones, el lenguaje y así sucesivamente con todas las herramientas que, siendo buenas, pueden usarse también para el mal. Pero él ha escrito un libro llamado la trampa de la diversidady no la trampa de la tecnología.
Y, en realidad, este es el motivo por el que tras terminar de leer el libro opté por hacer la crítica. Sabiendo que me dejaba muchas cosas en el tintero, que ya es suficientemente larga la crítica, y movido por el compatible respeto al autor, consideré necesario apuntar algunos comentarios que espero puedan servir para que la izquierda no recorra el camino que se sugiere lógicamente en todo el libro. Me gustaría, por el contrario, que los lectores de este y otros libros, evitaran las argumentaciones funcionalistas y trataran de explicar los mismos fenómenos que nos preocupan a partir de presupuestos metodológicos distintos y más rigurosos. Al fin y al cabo, Bernabé aborda problemas muy reales, muchos de los cuales no he tenido espacio para reseñar (como el del tipo de compromiso militante, la espectacularización de la política, el mercado de consumo en general, etc.) pero que requieren una respuesta adecuada y contundente de la izquierda. Pero, honestamente, creo que el planteamiento de este libro no ayuda a ello.
May 2, 2018
La IU que necesitamos
Por Alberto Garzón y Antonio Maillo
Izquierda Unida acaba de cumplir 32 años. Nació al calor de las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, y solo ocho años más tarde de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Miles de mujeres y hombres, de culturas diversas de la izquierda, compartían un proyecto de país desde una voluntad de unidad y desde una convicción: la de articular un espacio político que sirviera de instrumento de transformación económica, social y cultural a una España cuyo Gobierno daba señales de que se arrinconaba de nuevo cualquier política de verdadero cambio. Hablábamos entonces no sólo de otra política, sino de otra forma de hacer política, a través de la elaboración colectiva de sus fundamentos y programa.
Qué duda cabe de que nuestro país ha cambiado mucho desde entonces, tanto política como económica y socialmente. Y en cierta medida, durante todo este tiempo hemos conseguido adaptarnos al menos lo suficiente como para seguir existiendo, evitando caer en el canto de sirenas de un capitalismo que nos exigía claudicar. Nuestra incesante lucha por un trabajo y una vida dignas siempre ha tenido enfrente al capitalismo, al patriarcado y a la corrupción que a ambos alimenta. El patrimonio acumulado de resistencia, dignidad política y coherencia de miles de personas, militantes, simpatizantes y activistas es un orgullo para quienes pertenecemos a IU, y amplios sectores de la sociedad ajenos a nuestra organización así lo reconocen.
Como tal, cualquier organización se define por lo que aspira a conseguir, esto es, por sus objetivos, mientras que sus formas van cambiando para adaptarse a los diferentes contextos en los que actúa y siempre con el propósito de facilitar la consecución de los objetivos. Esto es algo evidente una vez se piensa con detenimiento, pero para llegar a ese punto primero hay que combatir la idea según la cual este tipo de instituciones -como el capitalismo, la democracia, la Constitución o los partidos políticos- han estado toda la vida ahí, detenidas delante de nosotros como dioses imperecederos.
Repetía el filósofo Edgar Morín que una de las pocas cosas que tienen validez universal es la máxima aquella de que “todo lo que no se regenera, degenera”. Al menos en lo que se refiere a las instituciones políticas, eso nos parece rotundamente cierto. Por eso pensamos que hay que insuflar continuamente vida, movimiento y nuevas energías a las organizaciones políticas para evitar que se enquisten y que caigan víctimas de insalvables procesos de burocratización que pervierten su propia naturaleza y la causa para la que fueron creadas.
Por esta razón, en la última asamblea federal de junio de 2016 aprobamos colectivamente una serie de directrices que tenían como objetivo fortalecer IU a través de diversos cambios en el modelo organizativo. Aquellas directrices son las que ahora, dos años más tarde, vamos a poner en marcha a través de una nueva asamblea que específicamente tratará esta cuestión. Algunos de los elementos centrales que cambiaremos son los siguientes:
En primer lugar, queremos introducir nuevas formas de afiliación que complementen a las ya existentes. Tenemos que ser conscientes de que la participación política a través de los partidos se ha visto muy afectada en las últimas décadas en todos los países europeos. Países de tradición liberal como Reino Unido han perdido más del 30% de su afiliación política en apenas unas décadas, mientras que países de tradición socialdemócrata como Suecia han perdido hasta un 20%. Es una dinámica generalizada, probablemente reflejo de la crisis de legitimidad de la democracia representativa y que en España desveló especialmente el movimiento 15M. De hecho, en nuestro país el número de personas que manifestaba participar en un partido político era casi del 10% en 1980, mientras que actualmente esa cifra es de sólo un 2,5%. Por diversas razones, la población española considera hoy menos útil la participación en organizaciones políticas que hace cuarenta o treinta años. Eso nos parece una mala noticia.
A nuestro juicio, ninguna organización se sostiene en el medio plazo sin una amplia base social de afiliados. Por eso insistimos en esta idea en el informe anual de 2017, también discutido y aprobado colectivamente. Queremos introducir nuevas figuras de afiliación que permitan, especialmente a las generaciones más jóvenes, participar de las decisiones y acciones de IU de una manera novedosa y adaptada a la nueva situación tecnológica y política.
En segundo lugar, vamos a profundizar en los mecanismos de democracia radical republicana en el seno de IU. Ya en 2016 fue la primera vez que se eligió a toda la dirección federal mediante sufragio universal, e incluso en 2017 en Andalucía algunas de esas responsabilidades se eligieron por sorteo. Queremos que todo espacio de nuestra organización esté afectado por la rendición de cuentas de los cargos públicos y la dirección, la implantación de un salario máximo, la deliberación en los órganos, la participación de movimientos sociales y entidades independientes, las primarias internas, etc. En suma, IU tiene que seguir avanzando hacia la figura de un movimiento horizontal, asambleario y ágil en la toma de decisiones, dejando atrás las estructuras burocratizadas, jerárquicas y funcionales a la política de mesas camilla, esto es, los acuerdos cupulares que se extienden luego hacia abajo clientelarmente.
En tercer lugar, la densa red de Izquierda Unida se ha tejido en torno a los procesos electorales y la participación en los asuntos de política nacional. Seguir haciéndolo no es incompatible, más bien lo contrario, con fortalecer los vínculos sociales que existen en la afiliación y la base social de IU mediante la puesta en marcha de nuevas prácticas. En concreto, queremos profundizar la participación estratégica en los conflictos sociales, para lo cual creamos las redes de activistas, así como la comunicación activa entre nuestra propia gente, para lo que creamos La Comunidad. Sabedores de las dificultades que tiene nuestra organización para comunicar sus actividades sin distorsiones interesadas, y conscientes del enorme potencial que tenemos gracias a la enorme red de personas colaboradoras y afiliadas, buscamos poner en común a toda nuestra gente directamente mediante el uso de las nuevas tecnologías. Pensamos que es mucha la gente que quiere contribuir al proyecto de IU y que necesita nuevos canales para hacerlo.
En último lugar, pretendemos racionalizar las finanzas de la organización desde los principios de mayor solidaridad y eficacia, adecuándolos a la Ley de financiación de partidos políticos y a la nueva cultura resultante del Movimiento Político y Social al que tendemos a ser. Sorprendentemente, esto ha generado una controversia descaradamente interesada. La forma jurídica que deriva de esos objetivos no va a condicionar la soberanía política de las federaciones, que seguirá siendo plena porque está garantizada por los estatutos de IU. Es más, la mayoría de las federaciones ha cumplido con este requisito desde siempre sin que eso haya mermado un ápice su soberanía política, como lo demuestra de forma significativa la política de alianzas seguida en 2015 por nuestra federación en Galicia. Nuestro proyecto federal se nutre de una doble coherencia interna y externa que es lo que nos da credibilidad política: queremos para nuestro país lo que nos damos en nuestra organización, frente a un centralismo ineficaz y desigual y un confederalismo igualmente asimétrico.
Como se puede comprobar, se trata de transformaciones importantes que buscan fortalecer nuestro instrumento a través de la adaptación del modelo organizativo a una realidad social y política distinta a la que existía cuando comenzamos a andar hace 32 años. Entendemos que esta ambición puede generar una crítica legítima en tanto que todo cambio implica la existencia de una resistencia. No vamos a ignorar ahora que siempre existen sectores conservadores adversos a los cambios. Pero afortunadamente tenemos los canales adecuados de debate, deliberación y toma de decisiones, pues la dirección de IU está comprometida con una práctica radicalmente democrática basada en la intuitiva idea de que muchas cabezas piensan mejor que unas pocas.
Estamos firmemente convencidas de que todos estos cambios abundan en la fortaleza de IU, un proyecto político surgido desde una profunda convicción de unidad y ambición colectivas y llenas de complicidades sociales, con quienes no nos resignamos a una realidad que destruye la dignidad humana, nos rebelamos para combatir las injusticias y nos unimos para construir una sociedad justa y de iguales.

Antonio Maillo
Coordinador general de IU Andalucía

Alberto Garzón
Coordinador federal de IU