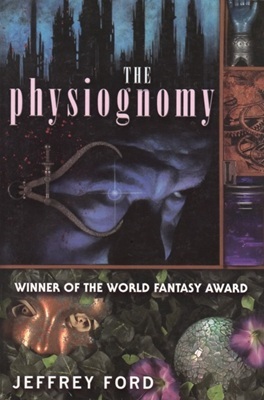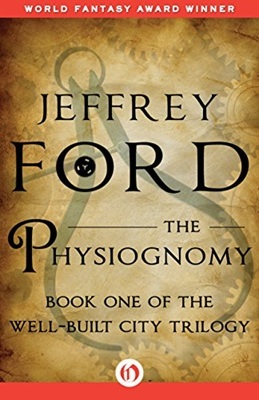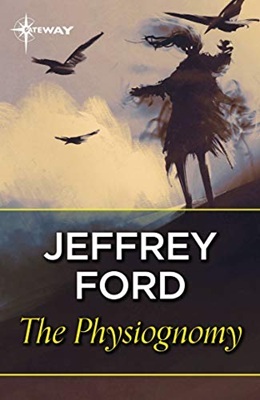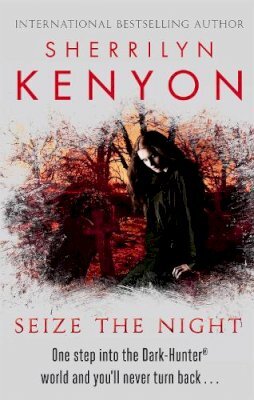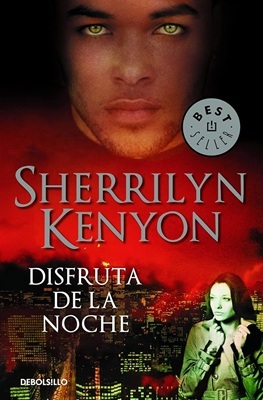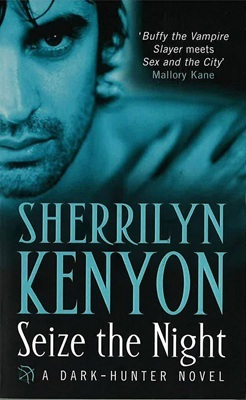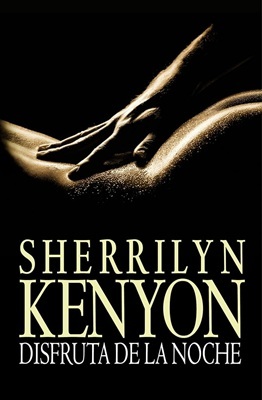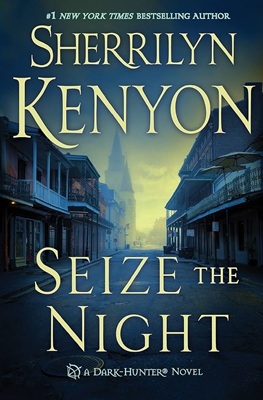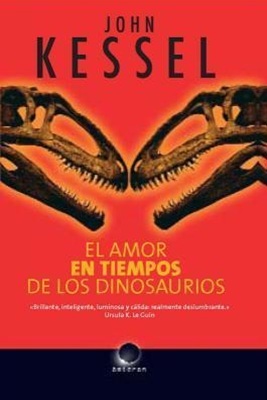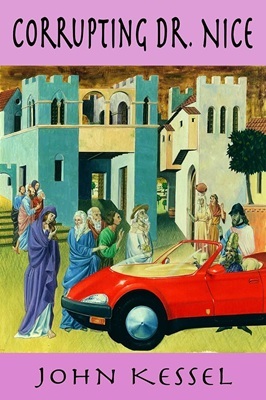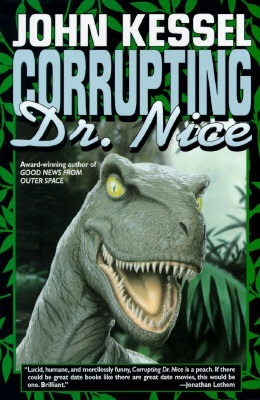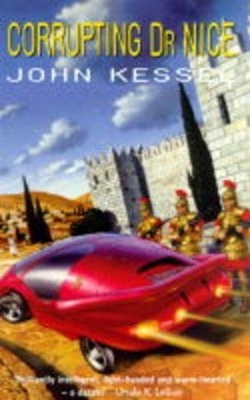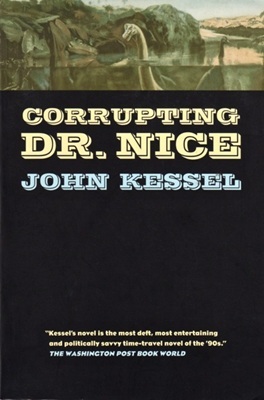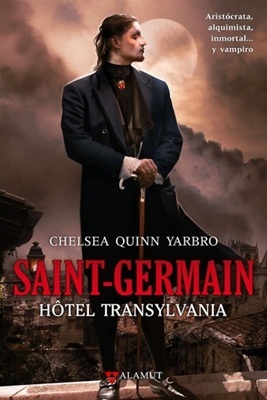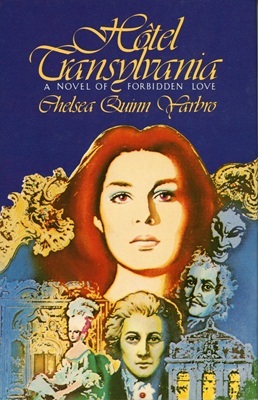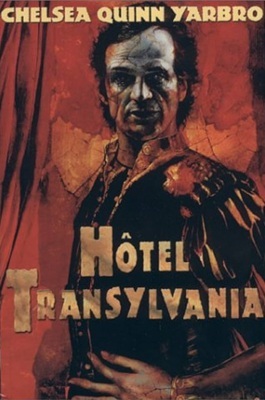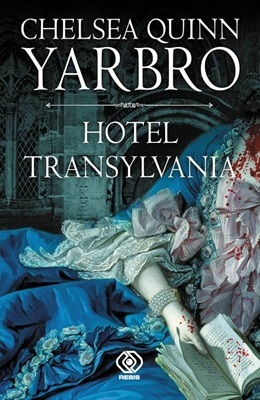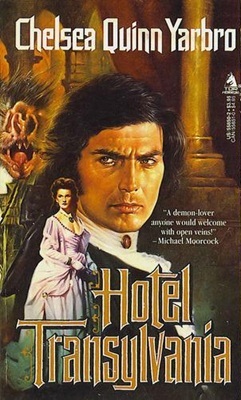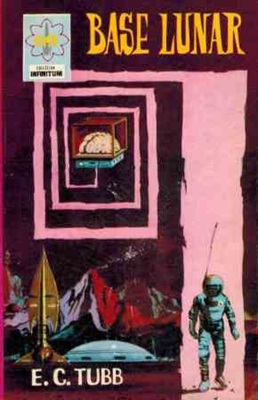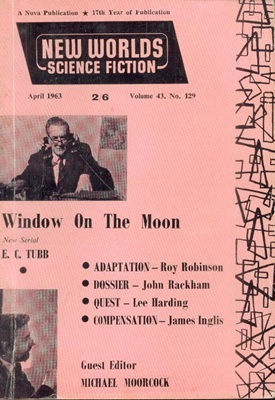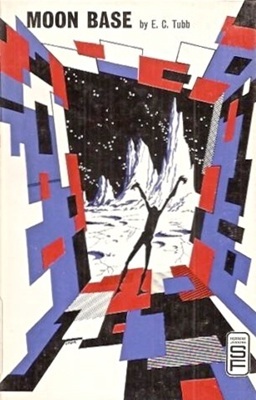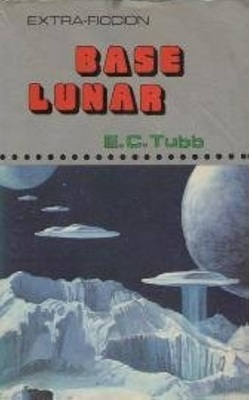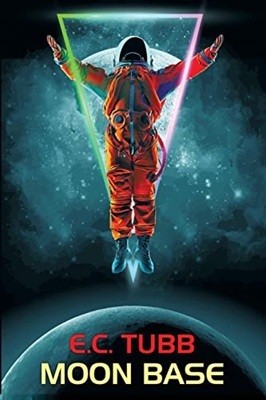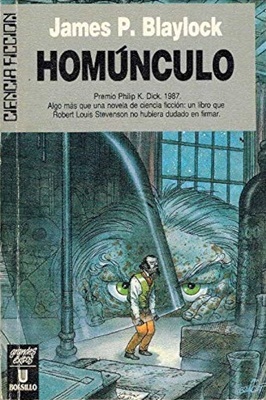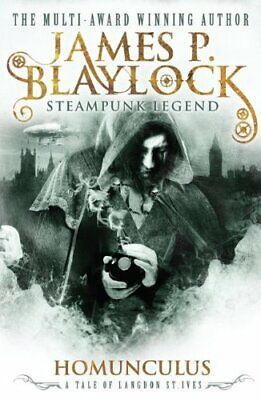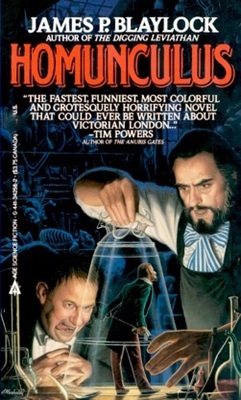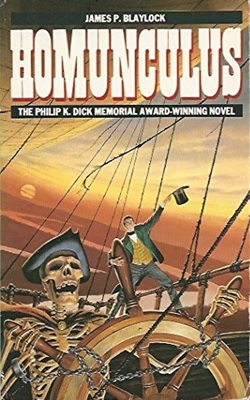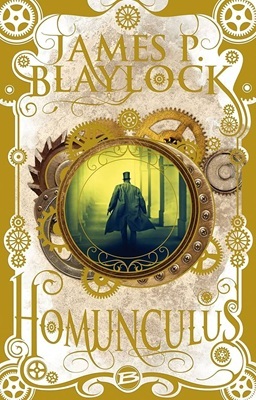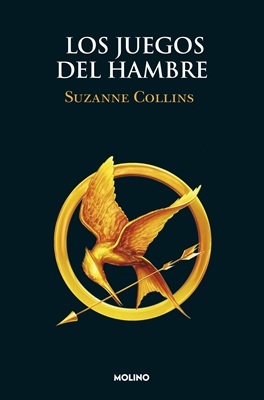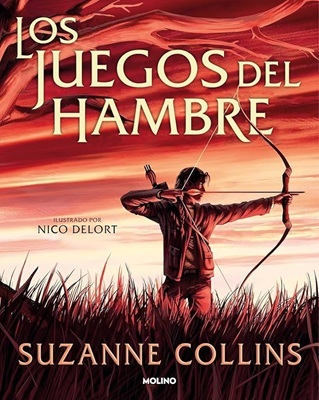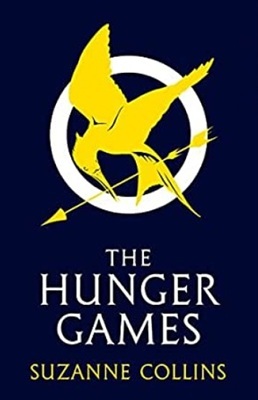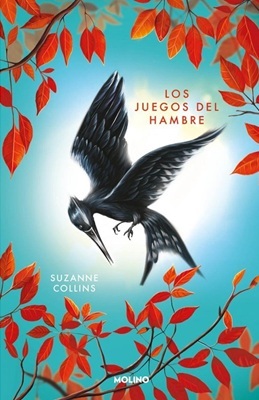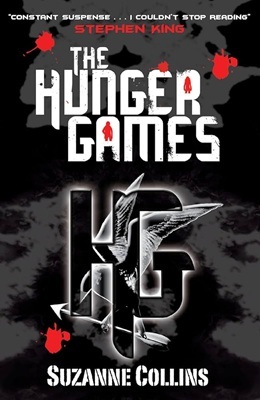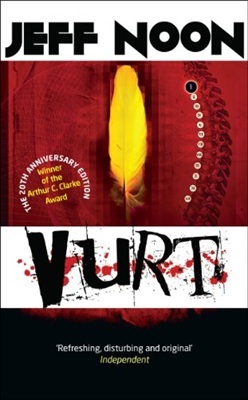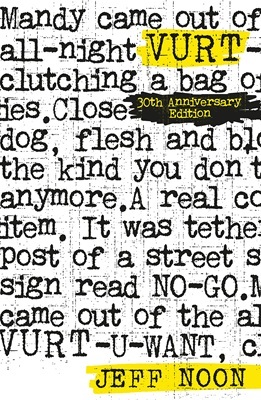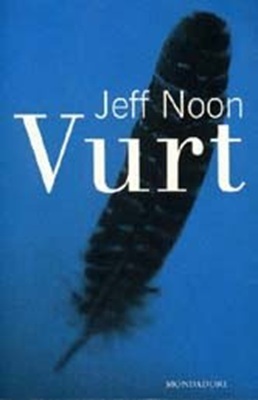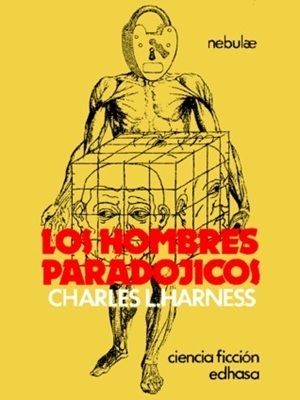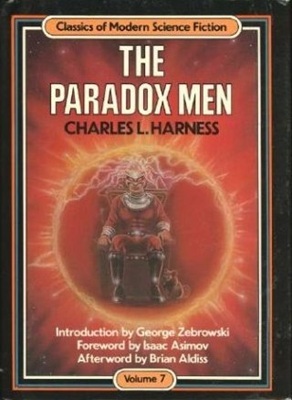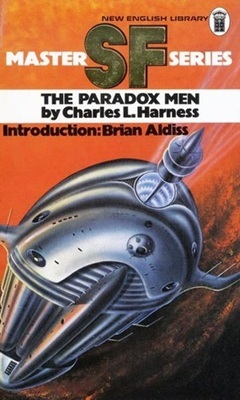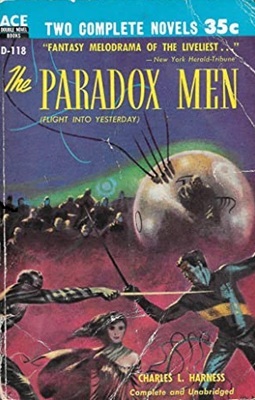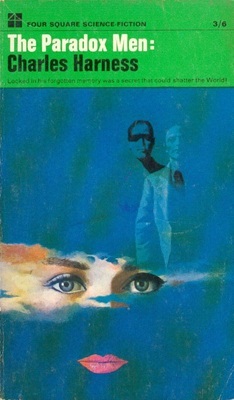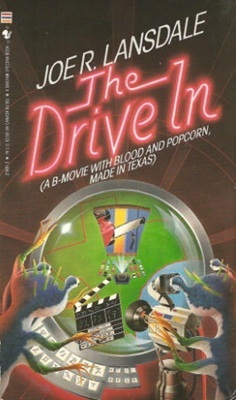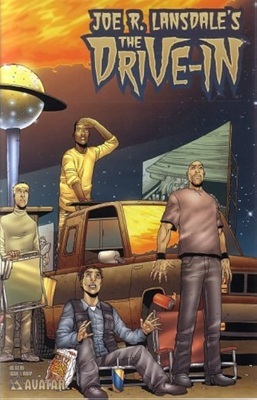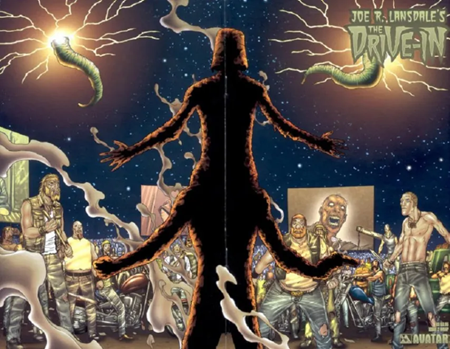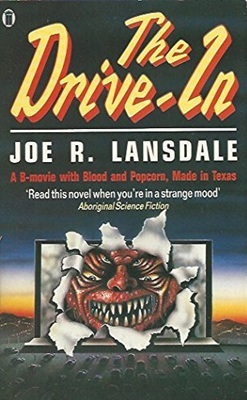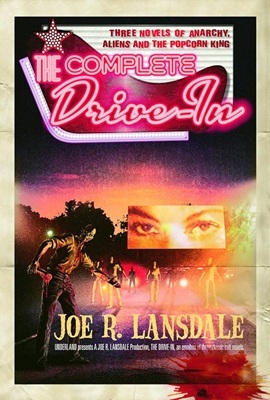Sergio Mars's Blog, page 3
April 1, 2025
La fisiognomía
El estadounidense Jeffrey Ford compagina desde hace más de cuarenta años una carrera como maestro de escritura creativa con la de escritor, sobre todo en el campo de la fantasía o la fantasía oscura y ligeramente más inclinada hacia la narración breve, con alrededor de ciento treinta relatos y ocho novelas publicadas. Su obra ha recibido distintos reconocimientos, pero ha sido especialmente destacada en los premios Shirley Jackson (de los que ha conquistado cuatro) y, sobre todo, en los World Fantasy Awards, que le han otorgado siete galardones de dieciséis obras finalistas. De estos, dos son a mejor novela y el primero supuso el reconocimiento que lanzó su carrera, con la primera novela de su trilogía de la Ciudad Bien Construida, «La fisiognomía» («The phisiognomy», 1997).
La fisiognomía es la pseudociencia que pretende determinar las inclinaciones, atributos o carácter de una persona a partir de la medición de distintos rasgos, especialmente de, pero no limitados a, la cara. En el libro, Ford imagina un imperio controlado por el Amo Drachton Bellow, que ejerce sobre todo su territorio un control férreo mediante un cuerpo de fisiognomistas, cuyas decisiones son tan severas como inapelables.
Así, el fisiognomista Cley es enviado a la pequeña ciudad minera de Anamasobia, en los territorios exteriores, haciendo frontera con regiones inexploradas de donde una expedición trajo un fruto del paraíso, que ahora ha sido robado del templo de la extraña religión local. El Amo ansía ese fruto, pues está convencido de que tras consumirlo obtendrá la inmortalidad, y Cley, un sujeto petulante y estirado que disfruta con el poder que ejerce por delegación, llega dispuesto a añadir, caiga quien caiga, un éxito más a su hasta el momento impecable trayectoria.
Las pesquisas, por supuesto, no se desarrollan con la suavidad que esperaba y pronto empiezan a acumulársele los problemas, siendo el más acuciante la pérdida de sus conocimientos fisiognómicos, que debe ocultar a toda costa, pues constituyen su única fuente de autoridad. Y mientras su trabajo en Anamasobia se complica y, poco a poco, va enredándose en las extrañas creencias y las no menos peculiares tierras allende las fronteras, por no hablar de distracciones de tipo más íntimo y personal, el Amo empieza a mostrarse cada vez más insistente.
No voy a comentar nada más de la trama, porque al hacerlo estaría malogrando el que tal vez sea el principal atractivo de la novela. Me limitaré a comentar que esta adopta una estructura en tres actos, con uno de los más clásicos arcos de personaje, el de caída, renovación y ascenso. Cada uno de estos actos presenta un escenario diferente, cada uno de ellos con sus propias características y todos ellos razonablemente originales.
Esta originalidad surge de dos características. La primera es la renuncia de Ford a utilizar cualquier elemento típico de la fantasía, optando en vez de ello por imaginar sus propias criaturas, escenarios y transformaciones (como la de los mineros de Anamasobia en la misma piedra semipreciosa que extraen de la tierra o los prisioneros de determinada institución penal, de forma análoga, en azufre cristalino). La segunda la encontramos en la ambientación, que huye del medievalismo impostado de la mayor parte de la fantasía post-Tolkien, e incluso de cualquier época preindustrial, para abrazar un nivel de desarrollo análogo a los inicios del siglo XIX, con armas de fuego y una tecnología que le permite al Amo idear castigos propios de un genio loco steampunk.
Por añadidura, hay un tema que se repite una y otra vez bajo distintas manifestaciones y que, de hecho, se encuentra en la base del propio título genérico de la trilogía, y es la identificación de la mente o el pensamiento con el territorio, bien sea a través de la identificación de mapa y territorio o, directamente, porque la realidad física se ha construido a instancias del modelo mental, por lo que atacar a la una significa dañar al otro (según el concepto del palacio de la memoria, que de hecho tendrá mucha más relevancia en el segundo volumen de la trilogía, «Memoranda»).
Para finalizar este análisis, me gustaría detenerme en el estudio que hace de un poder totalitario y los instrumentos sociales que utiliza para cimentarse. Por supuesto, aunque existen sistemas de control (como la propia fisiognomía, que se trata simultáneamente como una excusa al servicio de los intereses del Amo y como una ciencia legítima, con la posibilidad incluso de responder a la manipulación experimental), esa estructura es también fundamentalmente mental. El objetivo no es tanto construir un régimen inatacable como la misma idea de invulnerabilidad, que debería prevenir incluso el concepto mismo de traición (aunque, a la postre, esas estructuras rígidas acaban agrietándose, permitiendo el ejercicio del libre albedrío).
Por desgracia, no puedo llevar mucho más lejos estas reflexiones, porque el propio autor no parece estar muy interesado en desarrollarlas, y quizás incluso esté pecando de intentar extraer demasiado significado de algo que en realidad no son más que ideas sueltas. El texto no ofrece claves evidentes para interpretarlo (de nuevo, si es que hay interpretación que extraer) o quizás para hallarlas deban leerse los tres libros de la serie (la única que ha escrito Jeffrey Ford). Como ya adelanté, el segundo fue «Memoranda» (1997), mientras que el tercero y último, que sigue inédito en español, fue «The beyond» (2001).
A falta de esta información, he encontrado los tres actos de la novela de un interés variable. El primero, cuando todo está por descubrir (y cuando Cley es un personaje más deleznable), quizás sea el mas sugerente. El segundo, por su parte, se me ha hecho un poco largo, pues está básicamente limitado a una única localización y tres (o cuatro) personajes y quizás la necesidad de estirarlo tanto como los otros dos afecte a su ritmo. El problema del tercer acto es una resolución muy floja, que, al menos en mi caso, no termina de satisfacer las expectativas creadas.
El mismo año en que «La fisiognomía» se alzó con el World Fantasy Award de novela estuvo también inicialmente nominado en esa categoría Arturo Pérez Reverte por «El club Dumas», aunque finalmente la candidatura tuvo que ser retirada al descubrirse la existencia de una edición previa en inglés que la hacía inelegible en 1998.
Otras opiniones:
De Carlos Mongenroth en CEn El Jardín del Sueño InfinitoDe Abuelo Igor en Visiones Fugitivas (trilogía completa)March 25, 2025
Disfruta de la noche
Dentro del mundo del romance paranormal, una de las principales autoras y también una de las más influyentes a la hora de establecer las características distintivas del género es Sherrilyn Kenyon, quien empezó a publicar hacia finales de los años noventa, aunque su fama arrancó en 2002, con el lanzamiento de «Un amante de ensueño», el primero de los libros de su serie principal, la de los Cazadores Nocturnos (que, en realidad, comprende varias subseries interrelacionadas, de las que más adelante daré algún detalle).
Los Cazadores Nocturnos son sirvientes inmortales de la diosa Artemisa, a la que vendieron su alma por la oportunidad de vengarse de sus asesinos (tras un acto de traición). Durante los siglos o incluso milenios la sirven como guerreros, defendiendo a los humanos de los daimons (básicamente, vampiros, con otro nombre por evitarse problemas legales), pertenecientes a una raza maldita por Apolo, así como otros seres sobrenaturales. Convenientemente, solo pueden recuperar su alma (y con ella su mortalidad), merced al amor verdadero, algo que resulta complicado de encontrar dado el trabajo que desempeñan y sus hábitos estrictamente nocturnos (ya que se parecen en todo a la presa que cazan, salvo en no necesitar sangre para sobrevivir).
«Disfruta de la noche» («Seize the night», 2004), fue la séptima novela de la serie y su pareja protagonista con el cazador nocturno Valero Magno, un antiguo general romano al que asesinaron sus propios hermanos cuando se enamoró de una esclava, y Tabitha Deveraux, una cazadora de vampiros humano de Nueva Orleans, con una extensa (y complicada) familia. Dentro de la no siempre bien avenida hueste de cazadores nocturnos, Valerio es lo más parecido a un paria, y precisamente quien más lo odia es Kyrian de Tracia, un antiguo cazador nocturno, esposo ahora de Amanda, la hermana menor de Tabitha.
La trama resulta en realidad un poco irrelevante, el libro trata sobre la relación entre Valerio y Tabitha, con un profundo contraste presentado entre el estirado y amargado noble romano y la imprevisible cazadora de vampiros, que no solo trastoca su mundo, sino que además es la primera persona en siglos que está dispuesta a juzgarle por sí mismo, no por lo que supone que sabe sobre él. Ambos, junto con la familia de ella, varios cazadores nocturnos asociados a Kyrian (incluyendo al jefe de todos ellos, Acheron Parthenopaeus) y sus escuderos (ayudantes humanos), se ven involucrados en una intriga que cabe rastrear hasta los propios dioses y amenaza con el posible retorno del demonio Desiderius (el principal adversario del segundo libro, «Placeres de la noche», que contaba la historia de Kyrian y Amanda).
Así, entre ataque y emboscada, la extraña relación entre dos personajes totalmente distintos y con muchos motivos para no estar juntos se va afianzando, con las dosis de erotismo necesarias (para el género, aunque no siempre los momentos escogidos parecen naturales… por ejemplo en medio del duelo por la reciente muerte de un familiar cercano). Por lo demás, la historia está tan entrelazada con todos los libros anteriores y hace referencia a tantos eventos previos y bebe de una mitología tan extensa (y confusa) que constituiría un auténtico lío tratar de leerla (como yo) de forma independiente, de no ser porque todo, absolutamente todo, es básico y familiar hasta el extremo.
Ya solo con lo que he comentado resultaría fácil anticipar que hay al menos un par de series noventeras cuya influencia es más que palpable en los Cazadores Nocturnos. Me estoy refiriendo a «Buffy, cazavampiros» (por su planteamiento) y a «Embrujadas» (por las relaciones amorosas que las hermanas Halliwell establecen con distintos seres sobrenaturales), pero Sherrilyn Kenyon no se queda ahí, sino que toma elementos de lo más peregrinos para construir un worldbuilding no exactamente coherente, pero al menos variado (con dioses, hombres lobos, demonios, el mito de la Atlántida y cualquier elemento sobrenatural al que haya podido echar mano).
En contraste con este enfoque, parece como si todos los asuntos no resueltos del mundo de los cazadores nocturnos tuvieran que acabar solucionándose, después de siglos enquistados (a veces por la simple razón de que los involucrados no han encontrado tiempo para sentarse a hablarlo), en Nueva Orleans, justo alrededor de las integrantes de una misma familia. Es un planteamiento que forzaría hasta más allá del punto de rotura la suspensión de la incredulidad, si no fuera porque para las intenciones de la autora (y las necesidades de su público) prima la familiaridad con los personajes y cómo navegan sus sentimientos en el aquí y ahora que cualquier aspiración por construir una historia o un universo ambiciosos.
En esencia, me ha parecido una fantasía urbana genérica, superpuesta con un romance tópico, lo cual tampoco se aparta mucho de lo habitual en estos casos, salvo porque las dos vertientes no acaban de estar bien integradas y se pisan la una a la otra más que potenciarse. En el aspecto positivo, resaltaría que las relaciones (sentimentales) no son para nada tóxicas, lo que ya por sí solo basta para ponerla por encima de muchos otros ejemplos de este peculiar subgénero híbrido.
Como comentaba al principio, dentro del universo Cazadores Oscuros tienen cabida varias subseries que se encuentran todas entrelazadas (con personajes o incluso novelas que participan en dos o más de ellas). En «Disfruta de la noche», por ejemplo, tenemos una aparición secundaria de Vane y Bride, los protagonistas de «El juego de la noche» (el sexto libro), perteneciente a la subserie de los Were Hunters (hombres lobo). Aparte de esta, también hay Dream Hunters (dioses), Hell Hunter (cazadores de demonios), la serie de fantasía histórica sobrenatural Lords of Avalon (que empezó a escribir con el seudónimo de Kinley McGregor) y la serie juvenil Las Crónicas de Nick (otro de los personajes secundarios del libro). Todas ellas salvo esta última siguen el mismo modelo: una pareja protagonista, cuya historia de amor vertebra la novela, que se inscribe a su vez en una o más de supertramas indicadas (dark/were/dream/hell).
En definitiva, con respecto a «Disfruta de la noche» lo más que puedo decir es que conoce a su público y ofrece más o menos lo que promete. Por ejemplo, una lectura ligera y sin complicaciones.
Otras opiniones:
De Mariam, LadyZarek y Rociodc en El Rincón de la Novela RománticaMarch 18, 2025
Corrupting Dr. Nice (El amor en tiempos de los dinosaurios)
John Kessel es un autor con una obra no muy extensa pero relevante, sobre todo en el campo de la ficción breve. Comenzó a publicar hacia 1980 y su primer gran éxito fue el premio Nebula de novela corta obtenido por «Another orphan» (1983). A lo largo de los años ha tenido más nominaciones, pero tuvo que esperar hasta 2009 para repetir triunfo con el cuento largo «Pride and Prometheus». Durante ese lapso también ha ganado el Shirley Jackson, el Jame Tiptree Jr., el Theodore Sturgeon y el Locus, todos ellos en una ocasión y todos por relatos.
Aparte de esto, es autor también de cinco novelas (una de ellas en colaboración) y ha desarrollado un importante trabajo académico en torno a la ciencia ficción, de donde se han derivado muchas reseñas y artículos.
La tercera de sus novelas fue «Corrupting Dr. Nice» (traducida como «El amor en tiempos de los dinosaurios», 1997), que no solo constituye un homenaje a la comedia alocada (screwball) de los años treinta y cuarenta, sino que (como él mismo reconoce abiertamente) constituye una reescritura en clave de ciencia ficción de «Las tres noches de Eva» (1941), escrita y dirigida por Preston Sturges y protagonizada por Barbara Stanwyck y Henry Fonda. La película (aunque a mí personalmente no me gusta mucho) es ampliamente considerada uno de los mejores ejemplos del género, y la novela sigue su trama básica (el típico encontronazo entre un hombre inocentón y una mujer imprevisible que lo saca de su zona de confort), superponiéndola en un contexto especulativo de viajes en el tiempo, que explora la ética de la explotación capitalista del pasado.
El doctor Owen Vannice es un paleontólogo aficionado, y también el heredero de una de las mayores fortunas de la Tierra. Gracias a este dinero ha podido montar una estación de investigación en el cretáceo, de donde saca de contrabando a Wilma, una cría de apatosaurio a la que tiene intención de criar en el siglo XXI para estudiar cómo la falta de estímulo sexual retrasa su maduración. Al llegar, sin embargo, a la estación temporal fija de Jerusalén en el año 40, un fallo técnico le obliga a hacer una escala de varios días, durante los cuales es señalado como objetivo por un dúo padre-hija de timadores, Genevieve y August Faison, que urden un plan para robarle el dinosaurio. Ella, sin embargo, acaba enamorándose de verdad y está dispuesta a abandonar su vida delictiva. Antes de que pueda sincerarse con Owen, sin embargo, este descubre su verdadera identidad y la rechaza dolido… algo que ella se toma muy a pecho y la hace jurar venganza.
El resto de su historia sigue muy de cerca el guion de la película, añadiendo a costa de Wilma algo de «La fiera de mi niña» (Howard Hawks, 1938), con Genevieve volviendo a la vida de Owen bajo una identidad diferente (pero el mismo aspecto), enamorándolo de nuevo y sometiéndolo por último a una no tan sutil venganza que, por algún motivo inexplicable, acaba bien para ambos. La verdad es que la historia original ya fuerza bastante la suspensión de la incredulidad y trasladarla al futuro, por muy neovictoriana que sea la cultura, no ayuda mucho a suavizar sus problemas más evidentes (aunque Kessel se esfuerza por justificar los más inverosímiles y se apunta un tanto al sustituir al guardaespaldas del joven heredero por un módulo de inteligencia artificial alojado en el cerebro de Owen, con el que está continuamente a la gresca y cuyo cuerpo puede controlar en caso de peligro).
Más interesante me resulta la parte sobre la explotación del pasado, que lleva a cabo la Corporación Saltimbanqui gracias a una peculiaridad del sistema de viaje temporal diseñada por el autor, según la cual cada segundo contiene cincuenta y cuatro universos momentos independientes y viajar a cualquiera de ellos no afecta a tu propia línea temporal, sino que cualquier cambio que puedas introducir crea simplemente historias paralelas, así que el viajero intertemporal puede hacer cualquier cosa sin miedo a provocar resultados indeseados en su hogar (algo que queda de manifiesto ya en el primer capítulo con una referencia al clásico cuento de Ray Bradbury «El sonido del trueno»). La cuestión es que, a salvo de cualquier consecuencia negativa, los neovictorianos se dedican a explotar sin remordimientos el pasado, desde extracción de recursos al rapto de personalidades relevantes para llevárselas a su tiempo (donde los llaman «históricos», pudiendo incluso existir varias versiones del mismo sujeto).
Una de estas modalidades de explotación es la turística, para lo cual existen bases permanentes en el pasado como la de Jerusalén, donde la alteración no resulta menor, sino que se crea una línea temporal en donde hubo visitantes del futuro interfiriendo con la política, la historia, la tecnología, la cultura y cualquier otra faceta de la vida de los colonizados. En el complejo de Jerusalén la Corporación Saltimbanqui raptó a Jesús (que para Kessel es solo un filósofo muy elocuente), le construyó a Herodes una villa moderna y usa su castillo como hotel y a los contemporáneos como mano de obra no especializada. Entre estos se cuenta Simón, antiguamente Simón el Zelote, uno de los discípulos de Jesús, resentido con los hombres del futuro porque están destruyendo su cultura e incluso le están arrebatando espiritualmente a su hijo, más interesado en la música foránea que en mantener tradiciones que ya carecen de sentido.
Es por ello que Simón se une a un grupo extremista que pretende expulsar a los visitantes y recuperar su autonomía. El golpe, sin embargo, fracasa (en parte, por entrometerse en el plan de los Faison para robar a Wilma) y sus perpetradores son hechos prisioneros y llevados al futuro para ser juzgados como terroristas, en una juicio mediático donde se suscita también el derecho de los neovictorianos para explotar a su antojo el pasado.
Como comedia screwball «El amor en tiempos de los dinosaurios» no me convence. Sí, es en parte por la historia de base (la brújula moral del relato anda un poco trastornada, porque nos presenta como «malo» al doctor Vannice, por la muy natural reacción de desconfiar de quien ha intentado estafarlo… dos veces), pero también se debe a la ejecución, porque en mi opinión los diálogos carecen por completo de la chispa y el ingenio de las mejores comedias alocadas. En cuanto a la sublectura sobre la explotación de los históricos, quizás por tener que atender a la faceta cómica, acaba quedándose en un quiero y no puedo, con el clímax final reducido a un concurso de popularidad. Sí, hay ideas muy interesantes dispersas aquí y allá, pero al final queda todo muy superficial (no puedo evitar compararla con la mucho más arriesgada «Por el tiempo«, de Robert Silverberg).
Creo que hubiera disfrutado más de una novela centrada al cien por ciento en la historia de Simón, dejando de lado o reducidos a secundarios al doctor Vannice y a Genevieve. John Kessel tiene otros tres cuentos ambientados en este mismo universo, escritos más según los parámetros del género negro que de la comedia («La tentación vive abajo», «The miracle of Ivar Avenue», que fue finalista del Nebula y el Sidewise, e «It’s all true», finalista del Theodore Sturgeon).
Otras opiniones:
De Mariano Villarreal en Literatura FantásticaMarch 11, 2025
Hôtel Transylvania
La californiana Chelsea Quinn Yarbro es conocida sobre todo como autora de novelas que combinan los géneros histórico y de terror. Dentro de ese campo, su principal serie es la del vampiro Saint-Germain, que comprende veintisiete libros (dos de ellos colecciones de relatos) del personaje principal y otros cinco protagonizados por otros personajes relacionados. En total, esta producción representa un poco menos de la mitad del total de su obra, que por otro lado abunda en esa misma hibridación y toca esporádicamente otros géneros como el horror puro, la fantasía, el western o el misterio.
La primera de las novelas de Saint-Germain fue, en 1978, «Hôtel Transylvania» y se ambienta en la Francia del siglo XVIII (más concretamente, 1743), bajo el reinado de Luis XV (aunque en realidad los sucesos históricos de ese año no tienen relevancia alguna en la trama).
Antes de entrar a presentar la historia, me gustaría hacer mención del personaje que la inspira, el conde de Saint Germain, un enigmático cortesano que sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII se dedicó a viajar por toda Europa, siendo recibido (y utilizado en misiones diplomáticas) por reyes y otros altos dignatarios. Nada se sabía sobre su lugar de nacimiento (al parecer hablaba a la perfección varios idiomas) ni sobre el origen de su considerable fortuna y a lo largo de los años se le atribuyeron conocimientos alquímicos (y se tiene constancia de su producción musical e incluso de una escasa producción literaria).
Incluso en vida, el personaje real se confundió a menudo con el mito y tras su muerte sus supuestas aventuras, maquinaciones, alias y hazañas no hicieron más que magnificarse. En general, siempre mantuvo, pese a tanto secretismo, una imagen pública y política muy positiva. En definitiva, un personaje fascinante que ha inspirado numerosas obras de ficción, de entre las que quizás destaque, por la extensión y longevidad que alcanzó, esta serie de Yarbro.
El acontecimiento que desencadena la «acción» es la llegada a París de Madelaine de Montalia, para ser presentada en sociedad al cumplir los diecinueve años. Madelaine es hija del marquis Étienne de Montalia, quien tuvo que exiliarse años atrás de la capital en medio de un escándalo, y sobrina de la comtessa de Argenlac, en cuya mansión y bajo cuya tutela se hospeda. Su llegada pronto suscita la atención, tanto de cortesanos amigos de su tía, como el propio comte de Saint-Germain, como de jóvenes en edad de tomar esposa, entre los que se incluye alguno que frecuenta el círculo del baron de Saint Sebastien, contra quien ha sido explícitamente prevenida por su padre.
Lo que este no le ha explicado es que Saint Sebastien fue (y sigue siendo) el líder de un grupo de satanistas, ni que el propio Étienne perteneció a dicho aquelarre y, lo que es peor, vendió al mismo a su primogénito no nacido, para ser sacrificado al llegar a su mayoría de edad.
Claro que para llegar hasta ahí tienen que pasar muchas cosas, la mayor parte total y absolutamente inconsecuentes. Muchas reuniones de sociedad, mucho drama doméstico (con maridos ludópatas, gays o, en general, ejerciendo un poder abusivo sobre sus esposas, aunque estas mismas sean de noble cuna) y una subtrama sobre el prinz Ragoczy, otro pseudónimo de Saint-Germain, y unos alquimistas a los que soborna con el secreto para crear diamantes, que no aporta a la novela nada más que completar casillas de la semblanza del Saint Germain histórico, pero por lo que se refiere al conflicto central entre Saint Sebastien y Madelaine, poco que destacar hasta una emboscada fallida durante un paseo a caballo.
Entrelazado con esto tenemos la relación amorosa entre Saint-Germain y Madelaine, que muy posiblemente constituya el prototipo para toda esa transformación que se llevaría a cabo dos o tres lustros después y que convertiría al vampiro en un icono romántico. Algo en lo que también es precursora es en emparejar a una adolescente (muy madura, por supuesto) con un compañero que no solo es siglos (milenios, en realidad) más viejo en años efectivos, sino que incluso en apariencia ronda unos cincuenta años bien llevados.
Para concluir solo me falta hacer mención de la supuesta faceta de horror… porque esta brilla casi por su ausencia ( la novela es ante todo y sobre todo fantasía romántica). Sí, hacia el final (muy hacia el final) hay un par de escenas de tortura, más insinuadas que narradas en detalle, pero lo más que podría decirse del resto del libro es que ofrece un contraste entre la cortesía extrema exterior (reflejada también en las cartas que anteceden cada capítulo) y la bajeza y crueldad que muestran de puertas adentro algunos de los personajes. Por desgracia, esto queda como una reflexión aislada, sobre la que no se trabaja y con la que no se hace ningún esfuerzo por entretejerla en el contexto histórico, lo cual hubiera podido aumentar considerablemente el interés de la obra.
Cabe mencionar que en 1743 faltaban apenas cuarenta y seis años para la Revolución Francesa y que parte del descontento popular empezó a macerar precisamente durante el reinado de Luis XV, pero nada de eso se refleja en la novela, porque se centra casi exclusivamente en los círculos limitados (tanto en número de personajes como por lo que se nos revela de ellos) de la alta sociedad. Chelsea Quinn Yarbro utiliza su ambientación histórica básicamente como referente estilístico (con una enorme importancia concedida a la descripción de vestimenta y manjares, como buena fantasía costumbrista) y aprovechando como modelo al comte de Saint Germain y a la existencia real por esas fechas de un Hôtel (mansión) Transylvania.
Debe de haber algo que se me escape, o quizás es que este primer volumen de la aventuras de Saint-Germain (que luego explorarían muy diversas localizaciones y períodos históricos) no resulta especialmente memorable (de hecho, para cómo se soluciona, podría haber terminado con menos problemas doscientas páginas antes a poco que Saint-Germain así lo hubiera decidido… y con menos inconvenientes para todos), pero lo cierto es que Yarbro fue merecedora (sobre todo por estos libros) del World Horror Grandmaster, el Living Legend del International Horror Guild y los premios a toda una vida del Bram Stoker y el World Fantasy Award.
Otras opiniones:
De Eilonwy en La Espada en la TintaDe MJ en La Duermevela del VisionarioDe Earendilion en Un Tintero de SapphireMarch 5, 2025
Base lunar
Edwin Charles Tubb (E. C. Tubb) fue uno de los autores más relevantes en la configuración de la ciencia ficción británica moderna, post Segunda Guerra Mundial. Su carrera se inició en 1950 y pronto alcanzó un tremendo volumen de producción, publicando mayoritariamente en las revistas pulp británicas con toda una variedad de pseudónimos, algunos de los cuales adquirieron su propia popularidad. Fue, igualmente, uno de los fundadores de la British Science Fiction Association en 1958.
Sus dos series más famosas son la de Dumarest, un terrestre perdido en una galaxia pintoresca, en busca del camino de retorno a su planeta, lo que le llevó treinta y tres novelas, publicadas sobre todo entre 1967 y 1985, y la de Cap Kennedy, una especie de agente independiente de la Federación Terrestre, que resuelve problemas a su discreción durante diecisiete novelas, publicadas casi todas ellas entre 1974 y 1975. Esta enorme producción fue su principal característica. Al finalizar una carrera que se extendió por más de cinco décadas, había publicado ciento veinte novelas y un número doble de relatos.
Sus planteamientos, como se puede adivinar, no eran precisamente innovadores y tampoco su estilo resultaba especialmente destacable, por lo que su impacto a nivel internacional fue bastante reducido. Prueba de ello es que solo tiene tres novelas traducidas al castellano, aunque dos de ellas son de sus títulos más reconocidos: «Rumbo a las estrellas» (publicado en el volumen «Pistas del espacio 12») y la que nos ocupa, «Base lunar» («Moon base», 1964).
En realidad, la historia había debutado en una versión ligeramente más corta el año anterior, serializada en las páginas de la revista pulp británica New Worlds of Science Fiction (en aquel momento la publicación líder del sector en el país), bajo el título «Window on the moon».
Como no resulta difícil imaginar, el tema de la novela corresponde al interés sobre nuestro satélite suscitado por la Carrera Espacial, que para 1963 ya había entrado en su fase final, el programa Apolo. El siguiente paso lógico (o eso se pensaba entonces) tras el primer alunizaje sería el establecimiento de bases permanentes en la Luna y en ese hipotético futuro se ambienta la historia. Más específicamente, se trata de la base lunar británica, una de las cuatro existentes (siendo las tres restantes de estadounidenses, rusos y chinos, lo que viene a indicar una expansión de la guerra fría y sus alianzas al espacio).
La historia arranca con la llegada por sorpresa a la base de una delegación oficial que, según nos enteramos luego, acude a anunciar el relevo del actual comandante debido a un cambio en la política defensiva que se quiere implementar (con una mayor colaboración con las fuerzas americanas). En esa misma nave llega Félix, un supuesto técnico que va a encargarse de las comprobaciones finales in situ para la instalación de un sistema de láseres defensivos. En realidad, Félix es un agente de inteligencia, enviado de incógnito para investigar una vaga amenaza sugerida por el informador permanente, del que no se sabe nada desde hace semanas.
Así, a medio camino entre una novela de detectives y una de espías, la acción se circunscribe casi por completo al interior de la estación, un ambiente muy similar al que más adelante se vería en Star Trek (1966-1969), con cierta concesión a la noción de una gravedad más reducida a la terrestre, aunque sin una auténtica comprensión de lo que significa ese sexto de g (simplemente, obliga a los selenitas a moverse más despacio para avanzar lo mismo).
Desde el principio hay cosas que le escaman, como una actitud excesivamente distendida entre todos los habitantes de la base (que, en teoría, son también militares) o la ventana del título original, que se encuentra al final de un largo e innecesario túnel ascendente (la base en sí es subterránea, para evitar problemas de despresurización). Sus temores parecen confirmarse cuando la nave con la delegación resulta destruida al poco de abandonar la Luna, un increíble golpe de mala suerte afecta al comandante estadounidense, que ha acudido a alertarlos de una potencial brecha de seguridad, y él mismo sufre un accidente mientras se encuentra realizando tareas propias de su tapadera en la superficie.
Así, a medida que va profundizando y relaciona estos hechos con las investigaciones que se están llevando a cabo en la estación, un patrón comienza a insinuarse en su mente, y de ser ciertas sus sospechas, el peligro, ya no solo para la base lunar, sino para toda la Tierra, podría alcanzar proporciones apocalípticas.
Como se puede ver, no es una mal planteamiento. Un tema de moda, hibridación con otros géneros populares y las gotas necesarias de especulación para mantenerlo todo firmemente anclado en la ciencia ficción. El propio Isaac Asimov se había prodigado en esa misma fórmula durante toda la década anterior. Claro que para 1963 tal vez ya estaba un poco gastada, con un nueva ola que empezaba a interesarse en otros recursos y planteamientos.
Desde luego, eso por si solo no significa que deba descartarse de primeras una narración un poco retro. Al fin y al cabo, incluso hoy en día seguimos leyendo (con mayor o menor interés, según inclinaciones) las buenas historias de ciencia ficción de todas las décadas. El problema de E. C. Tubb, al menos en «Base lunar», es que su habilidad narrativa es más bien justita. Incluso dejando de lado un machismo difícil de tragar incluso para los años sesenta (presente en toda la novela, pero especialmente impactante en una escena que culpabiliza de forma harto chocante a la víctima en un caso de lo que hoy llamaríamos violencia de género), reparte las cartas del misterio con tanta cicatería que las sorpresas casi brillan por su ausencia (y por ello me he abstenido también de mencionar algunos detalles de la historia).
Ni la ambientación, ni los personajes, ni el misterio, ni la especulación (bastante forzada y, a la postre, fantasiosa) hacen memorable una historia muy anclada en una época muy concreta, que poco tiene que ofrecer hoy en día que justifique su lectura (salvo por motivos puramente históricos… y como homenaje a un auténtico currante del género).
March 1, 2025
Homúnculo
James P. Blaylock (junto con sus amigos Tim Powers y K. W. Jeter) fue uno de los autores que, entre finales de los setenta y principios de los ochenta, despuntaron en California bajo el ala de Philip K. Dick. Jeter fue quien, en broma, bautizó el género steampunk, para definir precisamente el tipo de fantasía que estaban escribiendo cuando estalló la burbuja cyberpunk… y al final eso fue la puerta por la que se colaron todos los demás nosequépunks que siguen proliferando cuarenta años después.
La cuestión es que, de entre los mencionados, la obra de Blaylock es quizás la más reconocible hoy en día como steampunk (habida cuenta de la evolución del género), sobre todo gracias a su serie sobre el villano Ignacio Narbondo y, posteriormente, el caballero victoriano Langdon St. Ives. La primera novela en utilizar estos personajes (o sus descendientes) fue «The digging leviathan» (1984), ambientada en la California de los años sesenta. Luego, entró de lleno en modo victoriano (y, por tanto, steampunk, con «Homúnculo» («Homunculus», 1986), culminando la trilogía original en 1992 con «Lord Kelvin’s machine».
«Homúnculo» es una novela bastante exigente de buenas a primeras, porque arranca in media res, acumulando personajes (todos ellos con relaciones previas, de colaboración o antagonismo, entre sí), tramas e ideas, que se alimentan de mil y un referentes, incluyendo la ciencia ficción y el terror. Así nos encontramos con los socios del Club Trismegisto, al que pertenece St. Ives y otros caballeros, William Keeble y Theophilus Godal, que vienen a ser una mezcla de aventureros, científicos y filántropos, con ciertos secundarios orbitando en torno suyo como el emprendedor vendedor ambulante de pepinillos Bill Kraken o el joven Jack Owlesby (hijo de un antiguo socio ya fallecido), prometido a Dorothy, la hija de Keeble.
Enfrente tienen a un variopinto grupo de adversarios, como el predicador loco Shiloh, obsesionado con devolver a la vida a su madre merced las malas artes del malvado alquimista Ignacio Narbondo (que, una vez puesto a ello, también le está creando un ejército de muertos revividos), el ayudante de este último, Willis Pule (igualmente encaprichado con Dorothy) o el desalmado empresario Kelso Drake, cuya principal obsesión es hacerse con el secreto de la máquina de movimiento perpetuo que ha inventado Keeble (como juguete), y sus esbirros.
Para terminar de aderezar la historia, no tenemos uno, sino cuatro MacGuffins, y todos ellos metidos dentro de cajas idénticas construidas por William Keeble y todos ellos buscados por algún personaje u otro, con los que Blaylock se divierte jugando como un trilero, moviéndolos de un lugar a otro, de un dueño a otro, sobre todo durante el caótico tercer acto, que es cuando todo se desmadra, los personajes chocan y, por supuesto, el bien acaba triunfando… un poco por casualidad, todo hay que decirlo. Claro que he llegado hasta aquí sin decir mucho de la trama, y no es por descuido. Por un lado, está la cuestión de que la trama es un poco secundaria frente a los pintorescos personajes, por otro es que por momentos casi se percibe como una excusa para, simplemente, desatar la locura.
Entre los hilos argumentales que se entrelazan, aparte de los ya insinuados, tenemos un dirigible que regresa a Londres después de haber sobrevolado todo el mundo, con un cadáver a los mandos; una nave extraterrestre que se estrelló en la tierra y en la que viajaba el homúnculo del título aprisionado ahora en una de las cajas Keeble, que tiene secuestrada Kelso Drake en uno de sus prostíbulos; otra nave espacial, esta en construcción por parte de St. Ives, con la que anhela partir de la Tierra dejando con un palmo de narices a los estirados de la Royal Society; o el secreto del legado de Owlesby senior, concretizado en una esmeralda gigante que, por supuesto, está guardada en una de las dichosas cajas.
Con todo ello, Blaylock construye una suerte de opereta cuyos principales objetivos parecen ser apabullar a base de sobrecarga de información y entretener, aunque para ello tenga que ponerse un poco anacrónico, como cuando escenifica una persecución propia de la paranoia alienígena de las películas de serie B de los cincuenta. Sí es cierto que, a propósito de la máquina de movimiento perpetuo y su posible aplicación industrial, sí que aborda superficialmente el problema del capitalismo exacerbado y los abusos propiciados por la revolución industrial, pero nunca permite que un exceso de reflexión se inmiscuya en los fines más lúdicos.
Es por ello que, a pesar de que tiene no pocos elementos de ciencia ficción (al terror, sin embargo, nunca se entrega con el mismo entusiasmo), calificaría «Homúnculo» como principalmente de fantasía. A Blaylock no le interesa tanto explorar escenarios ucrónicos como crear una suerte de fantasía urbana tardodecimonónica, fascinada por la estética del período histórico, y en ese sentido la novela creo que puede considerarse todo un éxito y un modelo que, consciente o inconscientemente, ha sido imitado por muchos autores posteriores.
Sin embargo, algo no me termina de encajar del todo. Quizás sea que te deja con un sentimiento de inconclusión. No porque no cierre (casi) todas las tramas que abre, sino porque a la postre esa resolución se siente un poco… irrelevante, como si fuera mucho ruido (pero mucho, mucho) para no demasiadas nueces. Lo de la progresión narrativa es algo que, en general, su amigo Tim Powers (con quien comparte un personaje, el del poeta William Ashbless, mencionado aquí como autor de cabecera de Bill Kraken) maneja mejor.
Bastante tiempo después, entre 2009 y (por ahora) 2020, James P. Blaylock amplió el escenario con cuatro novelas y tres novelas cortas de Langdon St. Ives y una secuela tardía a de «The digging leviathan». Respecto a la mentoría que comentaba en la introducción, «Homúnculo» le valió precisamente, en 1987, el premio Philip K. Dick, otorgado desde 1983 (el año siguiente a la muerte del homenajeado) a la mejor novela de ciencia ficción (en un sentido muy laxo) publicada originalmente en los EE.UU. en tapa blanda.
Otras opiniones:
De Alfonso García en CDe Francisco Súñer Iglesias en El Sitio de Ciencia FicciónDe Eloi Puig en La Biblioteca del KrakenFebruary 19, 2025
Los juegos del hambre
La carrera de Suzanne Collins se inició en 1991, como guionista de series de televisión infantiles para Nickelodeon. En 2003 dio el salto a la escritura de novelas con «Gregor de overlander», el inicio de las Crónicas de Underland, una serie de fantasía épica infantil, inspirada en «Alicia en el País de las Maravillas«, que se prolongó por cinco títulos, hasta 2007. Entonces, en 2008, sacó al mercado una de las novelas fantásticas más influyentes de lo que llevamos de siglo, «Los juegos del hambre» («The hunger games»), que supuso el pistoletazo de salida para la moda de distopías juveniles que dominó el mercado al menos durante toda una década.
Lo cual no deja de ser irónico, porque «Los juegos del hambre» no es exactamente una novela distópica, aunque sí se ambienta en un escenario distópico, una Norteamérica posterior a algún tipo de desastre impreciso que dejó los EE.UU., ahora Panem, reducidos a una gran ciudad, Capitol, y trece distritos poco poblados que suministran diversos productos y materias primas al gobierno central. En el momento de inicio de la novela han pasado setenta y cuatro años desde una rebelión de los distritos que se saldó finalmente con su derrota y la destrucción completa del distrito trece. Desde entonces, en conmemoración de este hecho, se celebran cada año los Juegos del Hambre, una competición para la que cada distrito ha de proporcionar un chico y una chica de entre doce y dieciocho años, elegidos normalmente por sorteo, para que se enfrenten entre sí en una lucha televisada de la que solo puede emerger victorioso un tributo (como son llamados).
Supongo que todo esto es de sobras conocido, pues en 2012 el libro tuvo una exitosa adaptación cinematográfica, que recaudó casi setecientos millones en todo el mundo y elevó la carrera de Jennifer Lawrence al superestrellato, convirtiéndose en su conjunto la serie de los Juegos del Hambre en una de las franquicias multimedia más lucrativas de todos los tiempos. La propia autora estuvo muy involucrada en la escritura del guion, de modo que fue una adaptación bastante fiel. Aunque dado que se estrenó dos años después de la publicación de «Sinsajo», la tercera novela de le serie, hubo cambios encaminados a anticipar de forma más clara las secuelas… y ahí es donde se le dio mayor importancia a la faceta distópica.
La novela constituye una narración en primera persona por parte de Katniss Everdeen, una joven de dieciséis años del distrito doce (especializado en la explotación de minas de carbón). Con un espíritu independiente y batallador, Katniss acaba presentándose voluntaria para los Juegos del Hambre, después de que el sorteo designe como tributo femenino del distrito, contra todas las probabilidades, a su hermana de doce años. Su acompañante masculino es Peeta Mellark, el hijo de su misma edad del panadero del distrito.
Tras una introducción (un tanto apresurada, pero aun así mucho más extensa que en la película) de la vida de Katniss en el distrito, el segundo acto de la historia se centra en la preparación de los dos tributos para su enfrentamiento, algo que tiene más que ver con recabar los apoyos populares que les proporcionarán ayudas durante la competición que con cualquier tipo de entrenamiento específico (algo superficial dado lo apresurado del proceso). Así, son su equipo (una funcionaria del gobierno, un antiguo ganador del distrito y el equipo de estilismo), Katniss y Peeta han de esforzarse por presentarse como candidatos por los que merezca la pena votar… lo que en el caso de Peeta incluye la confesión de su antiguo amor platónico (y ahora también trágico) por Katniss.
El plato fuerte lo constituye, por supuesto, la narración de los septuagésimo cuartos juegos del hambre, que se realiza estrictamente desde el punto de vista de Katniss y cuya conclusión supongo que es a estas alturas ampliamente conocida, por lo que pasaré sin más preámbulo al análisis de la obra.
Como indicaba al principio, la faceta distópica de la novela resulta bastante superficial y, añadiría, muy poco significativa. Funciona más como escenario y excusa para la trama que como elemento de reflexión, porque, a poco que se piense en ello, la estructura socioeconómica de Panem no tiene ningún sentido. Según Suzanne Collins la inspiración principal para la historia proviene de la historia de Teseo y el modo en que Creta exigía un tributo de jóvenes sacrificios a Atenas tras derrotarla en una guerra. Desde el principio, sin embargo, los lectores establecieron una relación de «Los juegos del hambre» con «Battle Royale» (novela de Koushun Takami de 1999, posteriormente adaptada con gran éxito en círculos otakus al cine en 2000 y al manga entre 2000 y 2005). Es una relación que la escritora siempre ha rechazado, aunque los paralelismos son quizás demasiado evidentes como para achacarlos al azar.
Lo curioso es que quizás sean más evidentes en lo que respecta a la versión cinematográfica (que, además, está mucho más trabajada a nivel estético) que si nos referimos a la novela en sí, que no deja de ser un producto Young Adult con un objetivo muy claro: la identificación de sus lectores (lectoras, sobre todo) con el personaje protagonista. Y ahí, precisamente, es donde en realidad podemos encontrar los auténticos puntos fuertes de la obra (y la razón por la que algunos aficionados no aprecian por completo las películas, pese a que en muchos aspectos superan a los libros gracias a la aportación de otras mentes creativas).
«Los juegos del hambre» (la novela) es cien por cien Katniss Everdeen: sus (vagas) esperanzas, sus miedos, su rabia, su desconfianza, su espíritu de lucha… Es todo lo que debe ser una buena novela Young Adult: unas vivencias en las que el lector (lectora, sobre todo) puede verse completamente identificado. No porque vaya a ser escogido tributo en un cruel espectáculo televisivo, a medias castigo para su comunidad empobrecida, a medias entretenimiento para las masas privilegiadas, sino porque en esencia la novela nos mete en la piel de una joven luchando por afirmar una identidad propia, personal, en medio de un montón de fuerzas externas que tiran de ella en múltiples sentidos para hacerla encajar en algún molde preestablecido.
En ese sentido, su auténtica tragedia y el conflicto que de verdad impulsa la trama no tiene nada que ver con los grandes temas socioeconómicos y políticos en los que se centra más su versión audiovisual (que, como ya he indicado, carecen de excesivo interés), sino que se fundamenta en una joven que se ve obligada a cumplir las expectativas de los demás, aunque vayan en contra de sus propias inclinaciones, porque esa es la única manera de sobrevivir. La verdad es que se me ocurren pocos conflictos más relevantes en el paso de la niñez a la vida adulta, y el que la alternativa en su caso sea la muerte tan solo le confiere al dilema un poco de dramatismo adolescente adicional.
«Los juegos del hambre» se vio continuado en 2009 por «En llamas» y concluyó en 2010 con «Sinsajo». Diez años después, en 2020, Suzanne Collins escribió una precuela, «Balada de pájaros cantores y serpientes», que a juzgar por su adaptación cinematográfica sí que se centra más (y con mayor acierto) en los elementos distópicos. Este mismo año 2025 está prevista la publicación de otra precuela un poco posterior («Sunrise on the reaping»), que se centrará en los juegos en los que se proclamó vencedor Haymitch Abernathy, el anterior campeón del distrito doce (uno de los personajes, como ocurre con casi todos los secundarios, que estaban mucho mejor caracterizados en la película con respecto a su versión literaria anterior).
Como ocurre siempre con títulos tan populares como este, me abstendré de añadir aquí enlaces a otras críticas (que deben contarse cuando menos por centenares).
February 13, 2025
Vurt
«Vurt» (1993) fue la novela debut de Jeff Noon (y, de hecho, su presentación en sociedad). Resulta una obra difícil de clasificar. Es cierto que tiene un aire cyberpunk… si se le quitara al género todo lo cyber y se quedara en un punk estupefaciente y un tanto desquiciado. Me resisto, sin embargo, a definirla como postcyberpunk (al estilo de lo que estaban haciendo muchos autores por esas mismas fechas). De hecho, pese a verse agraciada nada menos que con el premio Arthur C. Clarke, me cuesta identificarla siquiera como ciencia ficción, pues de dicho género solo tendría la (supuesta) ambientación de futuro cercano.
Es cierto que trata sobre algo parecido a los universos virtuales (vurtuales), con la más superficial de las analogías informáticas, pero para poder considerarla ciencia ficción a mí me falta algo más: algo que desee reflejar, alguna sublectura aplicable fuera de sí misma; un propósito, quizás. Pero dejemos estas cuestiones para más adelante. Primero trataré de explicar de qué va «Vurt».
El protagonista de la novela es Scribble, un joven de un Manchester no sé si futuro o alternativo en el que la sociedad parece haberse entregado por completo al vurt, una especie de droga que se presenta como plumas consumibles que brindan acceso a realidades alternativas preprogramadas. La mayor parte de los escenarios vurtuales son relativamente seguros y su principal característica es la posibilidad de ser experimentados grupalmente. Otra importante diferencia con la realidad virtual es que las vivencias dentro de vurt tienen consecuencias en el mundo «real», y para con las plumas más potentes (codificadas en dorado) existe incluso la posibilidad de morir de verdad.
Justo antes del inicio de la historia, Scribble se introdujo junto con su hermana Desdémona en un vurt ilegal, el Vudú Inglés, y por algún motivo incomprensible ella se quedó allí dentro atrapada, siendo intercambiada por la Cosa del Espacio Exterior (una amorfa criatura de vurt). Desde ese momento, la única obsesión de Scribble es recuperarla, y en ese empeño cuenta con la ayuda no siempre entusiasta de su pandilla, los Viajeros Furtivos.
El problema reside en que no solo los mundos vurtuales son extraños y caóticos, sino que la propia realidad externa se ha visto alterada de modos difíciles de comprender, con nuevas entidades como las sombras o los perros, por no hablar de híbridos de todo tipo sobre los que apenas tenemos información y una estructura social, económica y política poco menos que incomprensible (o, de hecho, totalmente accesoria). Solo importa el vurt, y de sus reglas nos informa en sus comunicados periódicos el Gato Cazador (una mezcla entre gurú lisérgico, crítico de plumas y administrador dentro de los entornos vurtuales).
La novela consiste en una serie de peripecias dentro y fuera de vurt (aunque no siempre es fácil distinguir una situación de la otra, sobre todo con las serpientes vurtuales apareciendo tanto dentro de los escenarios de vurt como infiltrándose en la realidad en los momentos más impredecibles)), mientras Scribble se esfuerza con ahínco por recuperar a Desdémona (que además de hermana es también su amante) y los Viajeros Furtivos se enfrentan a tensiones internas y conflictos con las fuerzas del orden (que pronto escalan hasta extremos de vendetta personal).
En el proceso, el lector tiene que tratar de encontrarle sentido al vurt y sus reglas absolutamente arbitrarias (¿Reflejo, quizás, del vacío existencial de sus protagonistas y, quizás, de una realidad… real, que se veía no menos azotada por drogas de todo tipo y cierto nihilismo fin-de-siècle?). La acción va saltando de segmento en segmento, ya sea una visita a una pareja unida perennemente por las rastas, un concierto del más famoso hombre-perro o una emboscada policial, sin mucho propósito discernible, a no ser que ofrecer una imagen caleidoscópica del mundo post-vurt constituya un fin en sí mismo.
Supongo que la novela podría inscribirse dentro de la corriente cultural posmodernista que se vería representada por autores de la Generación X como Bret Easton Ellis o Chuck Palahniuk, aunque Jeff Noon se queda más bien a medio camino entre ellos y la generación Cyberpunk (con William Gibson a la cabeza). En el fondo, sin embargo, se puede percibir esa misma desilusión por el futuro y un espíritu iconoclasta que busca destruir la sociedad desde los mismos cimientos y reorganizarla… de algún modo que ya, si eso, se terminará de definir en otro momento.
Como avanzaba, mi principal motivo de insatisfacción con la novela es que a la postre supone una experiencia esencialmente estética, e incluso desde esa perspectiva, reiterativa. Su pretendido atrevimiento conceptual se queda en un quiero y no puedo e incluso su empleo de una relación incestuosa acaba entendiéndose más como un intento deliberado de provocación que como un elemento con auténtico valor referencial. Del mismo modo, los vagos paralelismos mitológicos (el mito de Orfeo y Eurídice o elementos que parecen tomados de los ritos mistéricos) o filosóficos (con ecos neoplatónicos o quizás una concepción del vurt cercana al gnosticismo) se quedan a la postre en un trago descafeinado, apenas una justificación intelectual para un texto que gasta todo su potencial rupturista en fuegos artificiales, que al apagarse no dejan más que humo.
Pese a esta opinión mía, no puedo negar que la novela contó y cuenta con fervientes defensores. Ello le valió, como ya he comentado, el premio Arthur C. Clarke, por delante de títulos como «Ammonite» de Nicola Griffith, «La hija del dragón de hierro» de Michael Swanwick o «Snow crash» de Neal Stephenson, y le valió a Jeff Noon el premio John W. Campbell al mejor nuevo autor en 1995 (al año siguiente de la publicación estadounidense de «Vurt»). A título personal, sin embargo, me ha costado incluso acabarla, porque no le veía propósito alguno.
En 1995 Noon publicó una secuela, «Polen», y la serie de Vurt se completa con los no traducidos «Automated Alice» (1996) y «Nymphomation» (1997), que constituyen en realidad precuelas (y relación el mundo de Vurt con el de «Alicia en el País de las Maravillas«).
Otras opiniones:
En Libros de OlethrosDe Aida en Meriendo LibrosDe Jaime en El Jardín del Sueño InfinitoFebruary 4, 2025
Los hombres paradójicos
Charles L. Harness fue uno de esos autores que nunca llegaron a profesionalizarse ni a producir obras realmente rompedoras, pero que se mantuvieron activos durante un largo período de tiempo, compaginando su trabajo (abogado de patentes) con la escritura de un corpus significativo, tanto en volumen (trece novelas y medio centenar de relatos), como en reconocimiento (con un puñado de nominaciones a los grandes premios). Esto le valió en 2004 el título de Author Emerithus por parte de la SFWA (una suerte de Gran Maestro de consolación).
Lo cierto es que toda esta trayectoria podría deberse en cierta medida al éxito de su primera novela, «Los hombres paradójicos» («Paradox men», 1953), a su vez expansión de una novela corta publicada en 1949 en Startling Stories: «Flight into yesterday» (el propio Harness reconoció el acierto del editor de ACE Double, Donald Wollheim, en el cambio de título).
«Los hombres paradójicos» se ambienta en la América Imperial del año 2177 (que abarca todo el continente americano), tras una Tercera Guerra Mundial. Se trata de una sociedad feudal y esclavista, en la que unos pocos privilegiados poseen el poder absoluto y el resto se encuentran continuamente en riesgo de caer por cuestiones económicas en la esclavitud, lo que supone la pérdida de todos su derechos (incluso el de la vida). Contra esta situación se rebela la Sociedad de Ladrones, una organización secreta de intelectuales que por las noches doblan cual justicieros (o Robin Hoods del futuro).
Entre sus inventos se cuenta un escudo de fuerza personal que solo deja pasar objetos relativamente lentos como hojas de espadas, mientras que bloquean cualquier disparo, retrotrayendo por tanto los combates a la época de los duelos a esgrima. Esta es una de las ideas el libro (pero no la única, como ya veremos) que Frank Herbert tomaría prestada para crear el mundo de su obra magna, «Dune«.
El protagonista de la historia es Alar, un hombre misterioso que apareció de la nada, amnésico, cinco años atrás y que forma parte de la Sociedad de Ladrones siendo, de hecho, el mejor de todos ellos. Su principal contrincante es el canciller Haze-Gaunt, el tiránico gobernante en la sombra del imperio, obsesionado con el poder y atrapado en un pulso mortal con el bloque euroasiático, que podría suponer la destrucción del mundo. Para evitarlo tiene en marcha dos planes: atrapar a Alar y explotar sus aparentes habilidades ultraevolucionadas y construir una nave más veloz que la luz que dé a su país una ventaja tecnológica insuperable.
La novela se desarrolla como un juego del gato y el ratón por todo el Sistema Solar, que lleva a Alar y a Haze-Gaunt a la Luna e incluso a una peligrosísima base de producción de energía en órbita del Sol (de donde se obtiene el combustible milagroso para la nave ultralumínica). Aunque bien podría ser que ambos no fueran más que peones en un juego estratégico planificado por Mente Microfílmica, otro mutante con la capacidad de integrar y procesar información en su cerebro a velocidades muy superiores a las de cualquier ordenador (en quien quizás pudieran encontrar antecedente los mentats de Herbert).
Para analizar la obra habría que tener en cuenta dos factores. Por un lado estaría la base filosófica, que se fundamenta en la Teoría Cíclica Sobre el Desarrollo de las Civilizaciones de Arnold Toynbee (explícitamente citado en la novela). Según su «Estudio de la historia», las civilizaciones, enfrentadas a desafíos externos, experimentaban ciclos de nacimiento, expansión y declive, dando paso a nuevas sociedades (en la novela están en la civilización Toynbee 21, de camino hacia la 22). Este concepto encajaba a la perfección dentro del sentimiento pesimista instaurado en la ciencia ficción tras la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Era Atómica y la Guerra Fría. En ese sentido, «Los hombres paradójicos» se inscribe en la misma tendencia de títulos contemporáneos como «Ciudad«, «Más que humano» o «El fin de la infancia«, aunque el estilo de Harness es mucho más pulp y desenfadado.
Por otro lado, la novela constituye un explícito (y confeso) homenaje a A. E. Van Vogt y sigue, de hecho, la fórmula vogtiana de sorprender al lector con un giro totalmente inesperado cada pocas páginas (quizás no tres como en la receta original, pero sí a cada capítulo). Pueden detectarse, además, referencias directas a títulos como «Slan» (los mutantes perseguidos) o «El mundo de los no-A» (la mención a la lógica no aristotélica). En lo que Harness supera claramente a Van Vogt es en que más allá de todo ese caos premeditado, la novela tiene desde el principio un objetivo claro, que entronca con la filosofía toynbiana, pues en el fondo no es difícil adivinar (al menos desde una más experimentada perspectiva moderna) que la trama apunta hacia una historia circular, que entrelazará final con principio (aunque luego ofrece todavía una vuelta de tuerca adicional).
Esta intencionalidad, unida al anhelo de trascendencia, salva un tanto la historia de caer en el maremagno sin sentido en que acaban deviniendo todos los escritos de Van Vogt. No le basta, sin embargo, para dar coherencia completa a la historia, que en un capítulo puede ser sublime, al siguiente ridícula, luego reflexiva y un poco más allá bufonesca. Habrá quienes aprecien ese collage, pero a mí personalmente me resulta de lo más insatisfactorio, sobre todo porque nunca termina de rematar nada.
Lo que no puede negársele es su capacidad evocativa y el alarde imaginativo del que hace gala, y como prueba tenemos lo que autores posteriores lograron, desarrollándolas con algo más de disciplina (o talento). Ya no hablo solo del caso de Herbert, sino que también han sido mencionados a este respecto Alfred Bester (sobre todo por lo que respecta a «Las estrellas, mi destino») o Philip K. Dick.
Quizás por ello, pese a todas sus deficiencias, «Los hombres paradójicos» se han erigido en un pequeño clásico menor dentro de la ciencia ficción, habiendo sido incluso incluida en la lista de las 100 mejores novelas de ciencia ficción de David Pringle.
Otras opiniones:
De Manuel Rodríguez Yagüe en Universo de Pocos
January 30, 2025
The drive-in
El autor tejano Joe R. Lansdale es uno de los grandes nombres del terror estadounidense, aunque también ha escrito en otros géneros como el western o el policíaco (destacando en este campo su larga serie sobre Hap y Leonard). Pese a su larga y reputada carrera, que le ha valido entre otros honores el premio Bram Stoker a toda una vida, apenas ha sido traducido al español, constituyendo quizás uno de los más evidentes agujeros de la edición de terror en nuestro idioma (quizás por haber aparecido mayoritariamente en pequeños sellos especializados como Subterranean Press).
Uno de sus mayores éxitos (y de sus títulos preferidos) lo publicó en 1988, a raíz de un sueño inducido por la ingesta de palomitas de maíz hiperazucaradas durante una sesión de visionado de películas de terror en casa de un colega escritor. Ese sueño acabó convirtiéndose en «The drive-in: A «B» movie with blood and popcorn, made in Texas».
Los protagonistas son un grupo de tres amigos de unos dieciocho años de una pequeña población texana, cuyo punto álgido de la semana es la visita casi ritual al autocine Orbit, para la sesión continua de películas de terror de serie B en sus seis pantallas gigantes. En esta ocasión se les suma otro acompañante, un conocido tan solo un poco mayor, pero mucho más maduro y con mucha más calle, que acaba de ser despedido del taller mecánico local. El caso es que apenas ha empezado la diversión cuando aparece un meteorito en el cielo, que parece precipitarse directo hacia el Orbit.
Los aterrados espectadores alcanzan a ver un ojo en el fenómeno celeste antes de que todo se ilumine y, de repente, se encuentren con que todo el autocine parece haber sido rodeado por una cúpula oscura, a través de la cual reciben evidentemente energía eléctrica, pero que por lo demás parece totalmente infranqueable (so pena de una muerte ciertamente desagradable). A efectos prácticos, se encuentran atrapados en un universo de bolsillo consistente solo en las instalaciones del cine y unos pocos metros de desierto en todas direcciones. Incluso el cielo tiene un límite y la única luz de la que disponen proviene del gran cartel de neón del cine y de las seis pantallas, que siguen mostrando impertérritas sus horrores baratos de celuloide.
Al principio hay intentos por controlar el caos. El gerente promete que se seguirán emitiendo las películas, rotándolas de pantalla en pantalla, y que hay suficiente comida (palomitas de maíz y perritos calientes) para aguantar hasta que alguien, el ejército quizás, llegue a rescatarlos, pero empiezan a pasar las horas y quizás los días (el único referente del paso del tiempo consiste en la sustitución de los rollos en las cabinas de proyección, porque todos los relojes se han parado) y no parece haber ningún cambio apreciable en la situación. El orden empieza a resquebrajarse y la ausencia de objetivos, unida a la carestía de recursos, empieza a afectar a cada cual en modos cada vez más extremos.
No tarda mucho en devenir el autocine en un microcosmos (literal) en el que las convenciones sociales van cayendo una por una y acaba imperando la ley de la fuerza. Se producen asesinatos, violaciones, actos de canibalismo… mientras otros se limitan a permanecer estupificados mirando películas que ya se saben de memoria. Porque ni siquiera la violencia tiene un propósito, es solo algo que hacer, casi un acuerdo entre partes para alejar el tedio y la incertidumbre… y eso es solo el principio.
Jack, el narrador, tiene una teoría, que todo aquello es obra de unos extraterrestres, que los han confinado en el autocine para rodar su propia película estrambótica con ellos como actores. Así que cuando las cosas parecen haberse… no tanto estabilizado como vuelto un poco monótonas, toca agitar un poco la coctelera, y ahí es donde la novela empieza a ponerse rara de verdad, con la toma del puesto del encargado por parte del Rey de las Palomitas (una criatura híbrida, surgida de la fusión de otros dos personajes), guerras con bandas de motoristas que se han apropiado de los lotes opuestos, cultos religiosos bizarros y relámpagos que caen del cielo clausurado cada vez con mayor frecuencia e intensidad.
Las opciones se van restringiendo, la supervivencia se hace cada vez más complicada (tampoco es que eso les importe a muchos) y el caos surgido de la ausencia total de normas lo domina todo, bajo el antinatural resplandor reflejado desde las pantallas gigantes, donde el sexteto de películas prosigue sin cambios su ciclo eterno. Habría que hacer algo antes de que toda acción resulte imposible, pero ¿qué?
«The drive-in» responde a la perfección a la premisa de situación pesadillesca, febril. Se trata de una novela breve, pero con una tremenda fuerza iconográfica, que plasma la disolución social definitiva, pero de un modo absoluto, sin esconder ningún tipo de moraleja. Puro caos éticamente indiferente, que transforma las atrocidades en meras acciones circunstanciales, sin bien ni mal, porque para categorizarlos hace falta un marco de referencia del que el autocine ha sido privado por completo.
Constituye pues una lectura extraña, visceral, que se desafía a sí misma (con éxito) a ir cada vez un paso más allá a superarse justo cuando piensas que no puede volverse más extraña. Pese a eso, nunca llega a perder del todo su ancla narrativa, que es el personaje de Jack, de quien se podría decir que está experimentado un rito de paso… si no fuera porque eso implica transitar de un estado a otro y en «The drive-in» no hay tránsito, solo disolución y locura, hasta que toca hacer algo para ponerle siquiera freno a la situación.
Tras el éxito de la acogida, Lansdale publicó al año siguiente una continuación: «The drive-in 2: Not one of them sequels» y mucho más tarde, en 2005, la tercera parte «The drive-in: The bus tour». Las tres fueron compiladas en una edición ómnibus en 2015 como «The complete drive-in» (la novela original fue además adaptada el cómic por el propio Lansdale). Respecto al reconocimiento crítico, la novela recibió nominaciones tanto al Bram Stoker como al World Fantasy Award, que perdió frente a «El silencio de los corderos», de Thomas Harris, y «Koko«, de Peter Straub, respectivamente.