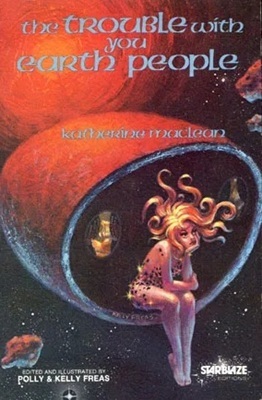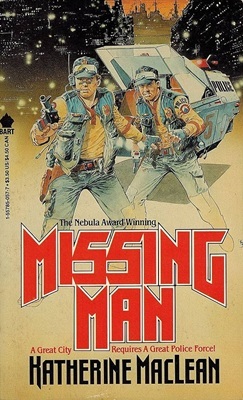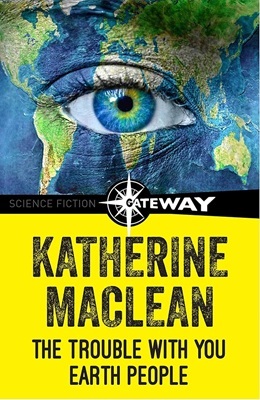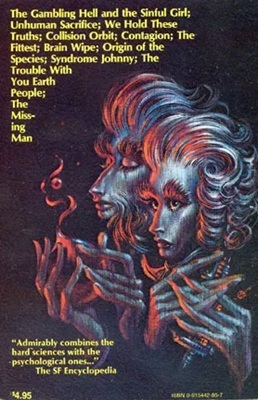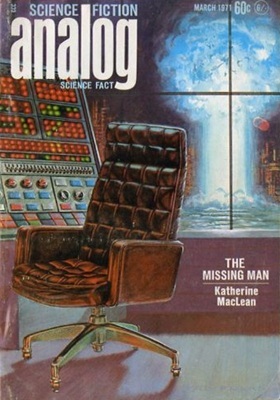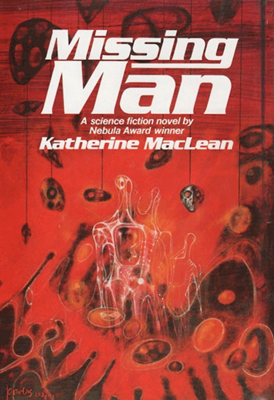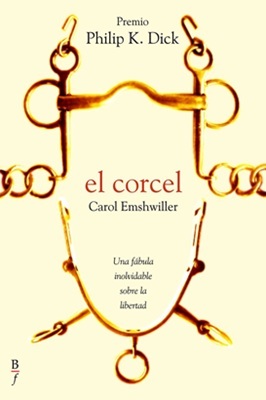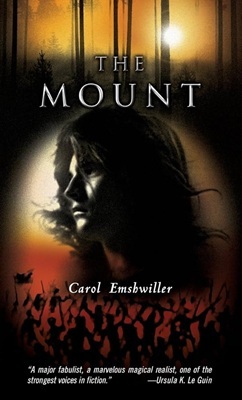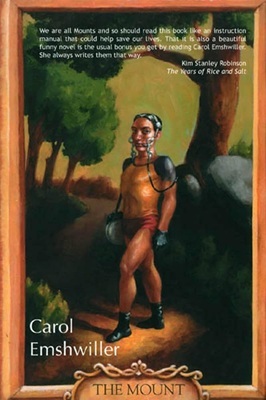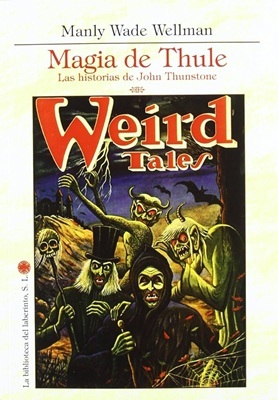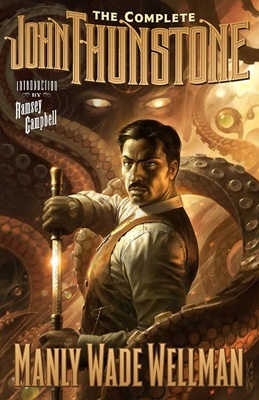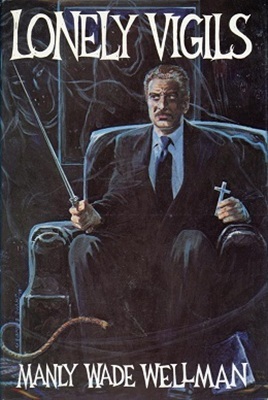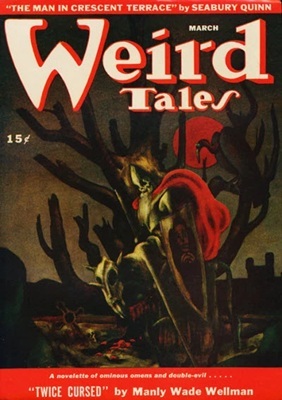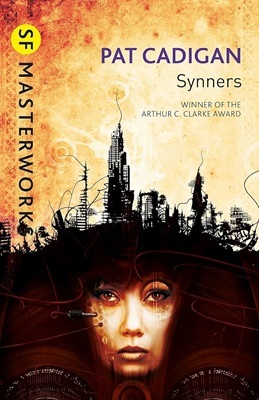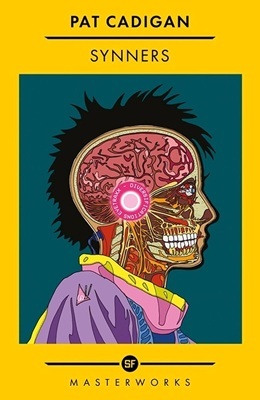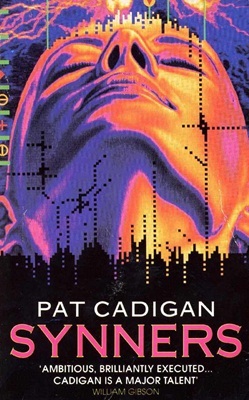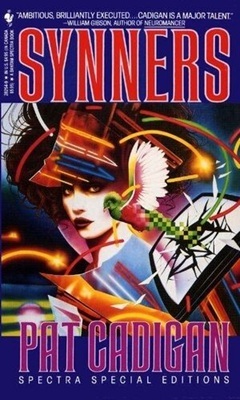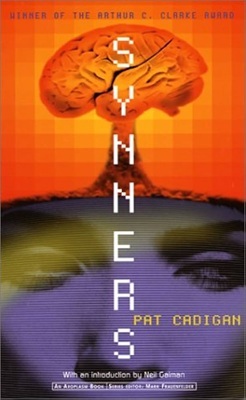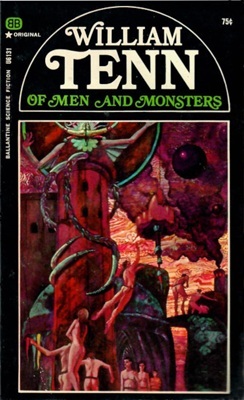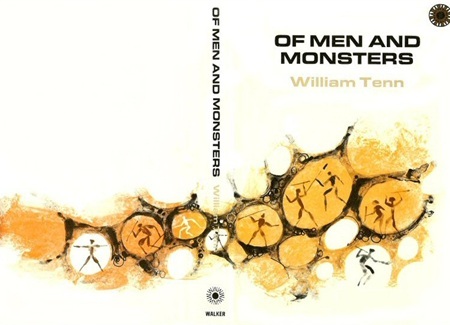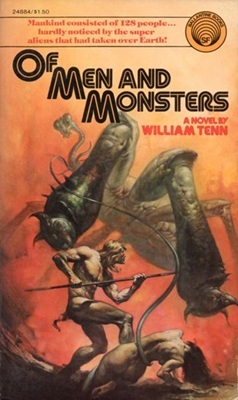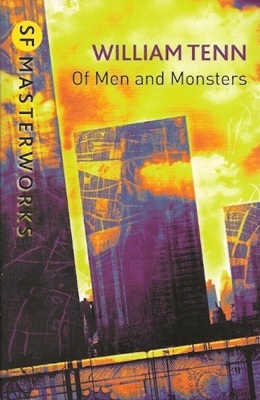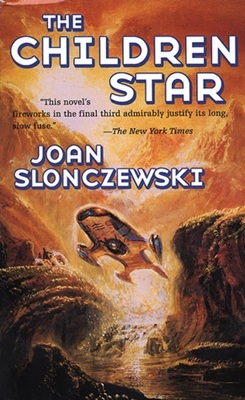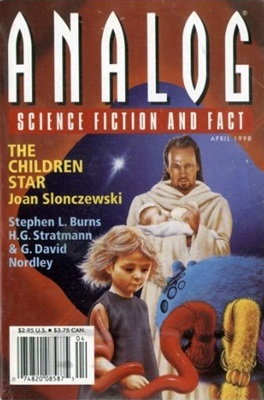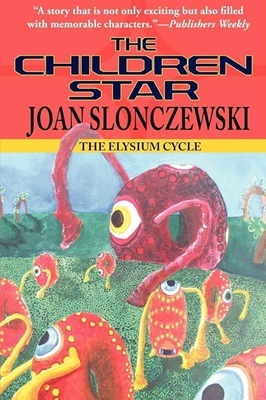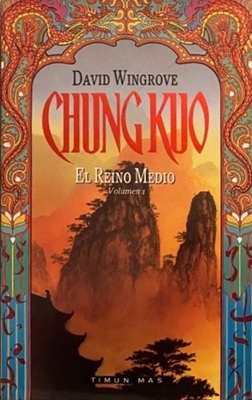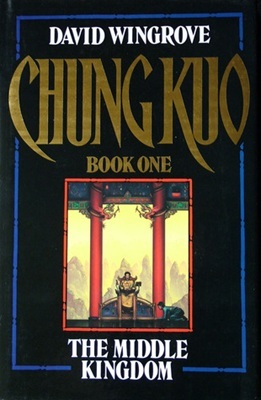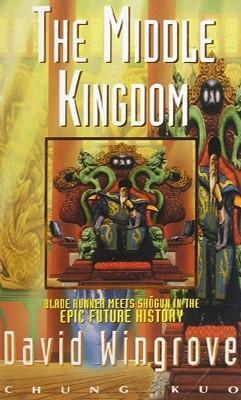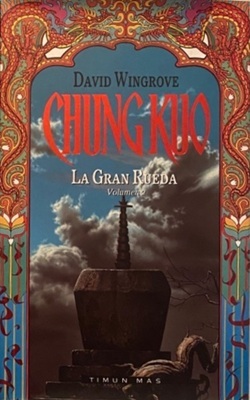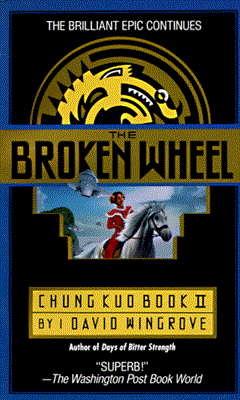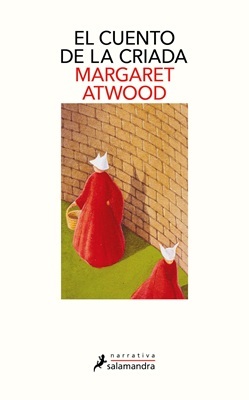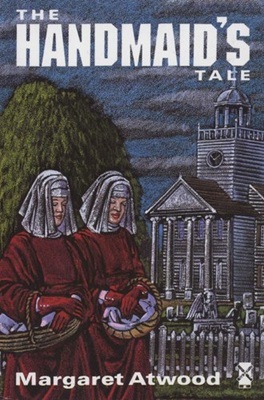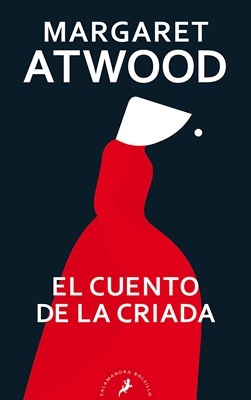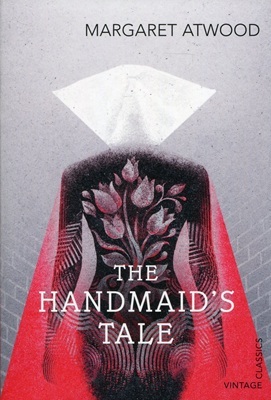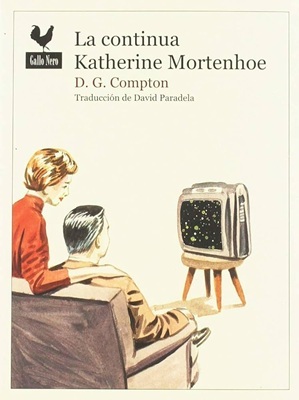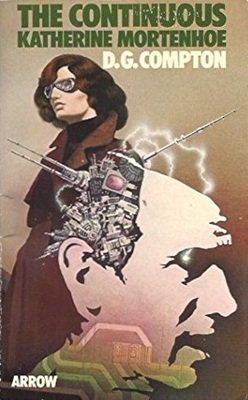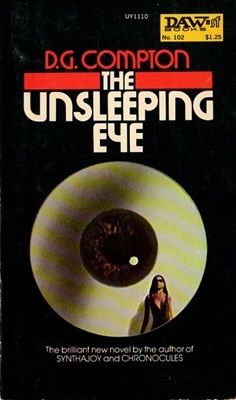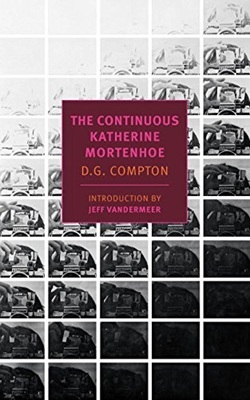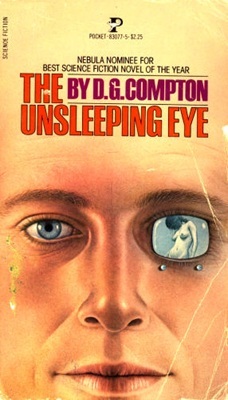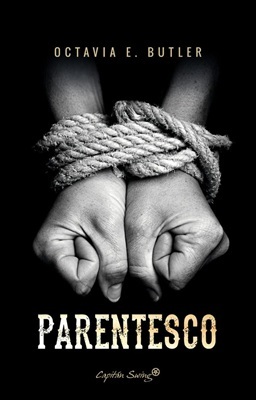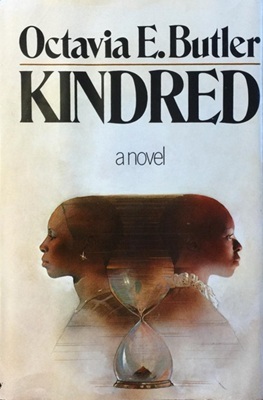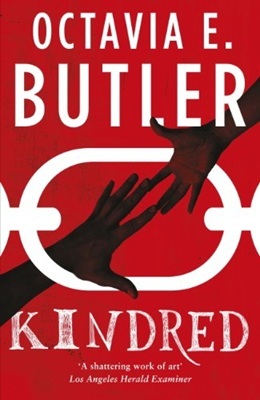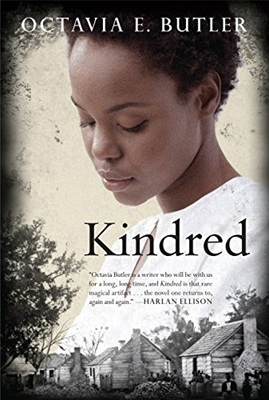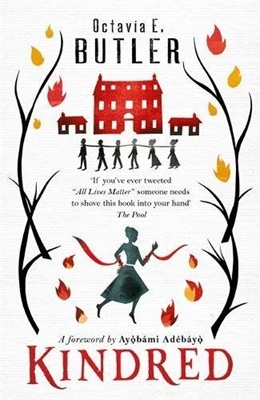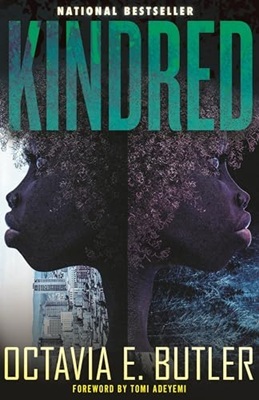Sergio Mars's Blog, page 2
June 10, 2025
The trouble with you Earth people
Katherine MacLean es una autora hoy prácticamente olvidada, pero que recibió en 2003 la distinción de Author Emerita y en 2011 el Cordwainer Smith Rediscovery Award. MacLean había irrumpido en la ciencia ficción en los años 50, que fueron de hecho sus más productivos, con una serie de relatos de calidad notable y muy innovadores, al emplear en ellos la psicología, aplicándole la exigencia de rigor de las ciencias duras.
Su segundo período de actividad fueron los setenta, que se inauguraron con su único premio Nebula a la novela corta «Missing man». De esta década datan también sus únicas tres novelas: «The man in the bird cage» (1971), «Dark wing» (1979, junto con su marido) y «Missing man», un fix-up con sus tres historias del Equipo de Rescate, que de nuevo fue finalista del Nebula en 1976 (perdiéndolo frente a «La guerra interminable«, de Joe Haldeman).
Su ficción corta se recopiló originalmente en dos antologías, «The diploids» (1962), con una selección de sus relatos tempranos (1949-1953), y «The trouble with you Earth people» (1980), con una selección más amplia, que abarca de 1951 a 1975 e incluye su premiada novela corta «The missing man» (En 2016 se publicó además una pequeña recopilación, posiblemente como homenaje en su noventa cumpleaños). Es una carrera que imita por desgracia la de muchos autores de la Edad de Plata, con el agravante de que MacLean no tuvo nunca esa novela significativa que dio más reconocimiento a compañeros como Theodore Sturgeon o Walter M. Miller. En español se han editado nueve de su medio centenar de relatos.
El cuento que abre y da título a la antología, publicado originalmente en The Magazine of Fantasy & Science Fiction en 1968, es una buena muestra de su enfoque particular, pues nos presenta un par de extraterrestres xenólogos, que están orquestando un primer contacto con la humanidad. Mientras el representante terrestre parece interesado solo en las posibilidades de intercambio tecnológico, el alienígena ansía comunicarse y, cuando se le da permiso para expresarse sin tapujos, incurre en una serie de tabúes tan arraigados que imposibilitan toda comunicación (lo cual, todo sea dicho, no dice mucho de la preparación antropológica de su interlocutor). Al fondo de todo ello hay un atisbo de la hipótesis Sapir-Worf, implicando que hay niveles de comunicación (y por ende de pensamiento) bloqueados por los tabúes humanos.
Esta misma idea de la incapacidad de comunicación la encontramos en el siguiente relato largo, «Unhuman sacrifice» (Astounding, 1958), en el que una nave misionera aterriza en un planeta atrasado en el que toda la fauna, incluyendo la especie inteligente dominante, presenta un extraño ciclo biológico. La autora nos invita a repudiar el fanatismo y cerrazón intelectual del predicar al frente de la misión… y nos la cuela enseñándonos la malinterpretación de la situación no solo por parte de los más razonables pilotos, sino incluso de los propios nativos. Se trata de un relato magnífico, posiblemente el mejor de la antología.
El siguiente grupo de relatos presenta una muestra amplia de historias, publicadas en diversas revistas, que tocan algunos de los temas estrella de la ciencia ficción estadounidense, como el espacio a modo de trasunto del oeste (aunque con mayor rigor científico que la media), que encontramos en «The gambling hell and the sinful girl» (Analog, 1975) o «Collison orbit» (Science Fiction Adventures, 1954); la historia de un ingeniero genético consagrado a crear plagas mortales para fortalecer a la humanidad («Syndrome Johnny», Galaxy, 1951); una curiosa historia de primer contacto entre una indefensa (pero telepática) nave humana de exploración con un poderoso navío de guerra de un imperio opresor (que, por desgracia, se soluciona con un pequeño chiste): «Trouble with treaties» (Star Science Fiction Stories, 1959). Así como otros no tan tópicos como «The origin of species» (Children of Wonder, 1953) sobre las acciones de un neurocirujano (que extirpa traumas quirúrgicamente) al tropezarse con la que podría ser la siguiente etapa de la evolución humana; la historia de una desgraciada misión de exploración a Venus para averiguar si acoge vida antes de ser terraformado («The fittest», Worlds Beyond, 1951); o «These truths» (original de la antología, aunque al parecer escrito en 1958), que básicamente constituye un panegírico de la Declaración de Independencia y es quizás el relato más flojo de la colección.
De todos ellos destacaría que mientras algunos se adhieren a la fórmula más optimista heredada de la Edad de Oro, otros, la mayoría, presentan un tono melancólico, a veces incluso cínico, que invita a reflexionar, y a veces en no muy buenos términos, sobre el ser humano. Tal vez no resulten los textos más memorables que he leído, e incluso pueden resultar un poco anticuados, pero ofrecen esa perspectiva crítica, un poco desengañada, tan característica de la Edad de Plata.
La antología vuelve a subir de nivel con «Contagion», un cuento largo publicado originalmente en Galaxy (1950), sobre una nave colonizadora que llega a un planeta que creen deshabitado solo para hallar a los supervivientes de un intento anterior, que perdieron su tecnología por culpa de una plaga terrible que finalmente lograron dominar. Pese a las precauciones adoptadas, la historia parece repetirse, aunque la naturaleza de esa enfermedad es tan sorprendente como devastadora. Un gran relato, con una especulación tan atrevida que ha quedado un tanto desfasada, pero que lo compensa con una interesante reflexión sobre la identidad. El siguiente relato, «Brain wipe» («The new mind», 1973) es uno de los más puramente psicológicos… y de los menos interesantes. Nos adentra en la mente de un delincuente maltratado en su infancia que se enfrenta a un borrado de su memoria.
En penúltimo lugar llegamos a «The missing man», la premiada novela corta (publicada originalmente en Analog en 1971). Se trata de la tercera narración (y la más larga) de la serie Rescue Squad, y está protagonizada por un par de empleados de una agencia gubernamental, George y Ahmed, que deben encontrar a un técnico de riesgos posiblemente secuestrado por un grupo terrorista, quienes utilizan sus conocimientos para planificar atentados devastadores. El más especial de los dos es George, un telémpata, capaz de sintonizar con las emociones de los demás, mientras que Ahmed es su superior e intérprete (así como antiguo líder de la pandilla juvenil en la que ambos militaban).
Se trata sin duda de una variación interesante sobre el tema de la telepatía, que se vuelve más pertinente cuando la investigación va complicándose. Igual de de sugerente es el entorno que nos presenta, una Nueva York balcanizada en barrios-estado (muy parecidos a las franquicias que imaginaría Neal Stephenson para «Snow Crash«). Para terminar de redondearlo, las motivaciones de los terroristas (juveniles) tienen su punto de legitimidad (no así sus métodos), sustentándose esta en una crítica al objetivismo randiano que ha modelado una sociedad que presenta mucho de distópica. Como ya he avanzado, tres años después, MacLean reunió las tres historias de la Rescue Squad, las retocó y amplió y para dar lugar a la novela «Missing man» (1975).
La antología se cierra con un relato corto, «The carnivore» (Galaxy, 1953), que vuelve a demostrar lo difícil que es escribir admoniciones morales sin parecer… absurdamente moralista.
En conjunto, sin embargo, «The problem with you Earth people» es una gran antología, con cuatro o cinco textos de altísimo nivel (que coinciden también con ser los más extensos), entre los que se cuenta ese premio Nebula de novela corta (batiendo, por ejemplo, a «The infinity box«, de Kate Wilhelm) que, sin duda, invita a buscar la novela que lo expandió (ambas siguen inéditas en castellano). En cuanto a la autora, se puede decir sin temor a equivocaciones que en su caso los premios honoríficos estaban más que justificados y que verdaderamente merece un redescubrimiento.
June 3, 2025
The mount (El corcel)
Carol Emshwiller fue conocida sobre todo como cuentista, con decenas de relatos (alrededor de 160) publicados a lo largo de una carrera que se extendió entre 1955 y 2012, con solo cuatro novelas de género, publicadas hacia el final de este período. También por esa época tardía llegaron sus dos premios Nebula de relato, así como el World Fantasy a toda una vida. En 2019, de forma póstuma, se la distinguió con el Cordwainer Smith Rediscovery Award.
Su estilo se caracterizó inicialmente por su cualidad experimental y su sustrato feminista, características ambas en las que fue una adelantada a su tiempo. Sin embargo, y a pesar de formar parte de «Visiones Peligrosas» en 1967, su carrera nunca terminó de despegar hasta alcanzar un estatus similar a otros autores de la New Wave (aunque ese sí que fue ese el destino de muchos colegas que iniciaron también sus carreras durante la Edad de Plata). Tras un primera novela (casi novela corta) fantástica de 1988 («Carmen dog», en la que las mujeres se transforman cierto día en animales y los animales en mujeres) y dos breves novelas juveniles del oeste, en 2002 publicó «The mount» («El corcel»), una historia de ciencia ficción, también con tintes juveniles, que se adentra, quizás en exceso, en el terreno de la fábula.
La historia se ambienta en una Tierra que lleva siglos dominada por una raza extraterrestre, los hoots («gritones» en la traducción), que han sojuzgado a los hombres y los han convertido en sus monturas, pues sus débiles piernas apenas les permiten caminar (por el contrario, sus manos son terriblemente fuertes y les permiten ejecutar la estrangulación de la muerte, lo cual, unido al efecto aturdidor de sus alaridos, «explica» su posición dominante). El protagonista y narrador principal (apenas hay tres cortos capítulos con otras voces) es Charley, cuyo nombre de corcel es Smiley, un preadolescente cuya única aspiración consiste en ganar carreras y ser una buena montura para el joven hoot destinado al liderazgo absoluto de su raza.
Pese a algún que otro incidente desagradable, Charley está en general contento con su vida. Posee un bonito establo con todas las comodidades, es apreciado y cuidado con mimo y la pureza de su linaje le ha proporcionado una gran estatura y unas piernas fuertes, ideales para la competición. Su vida sin embargo, da un vuelco cuando un grupo de hombres salvajes, de los que viven en las montañas, asalta la ciudad donde vive. Apenas consigue escapar sin ser detectado, llevándose consigo a su hoot, el pequeño futuro líder de los amos. Su independencia, sin embargo, dura poco, pues pronto son alcanzados por los corceles salvajes y entonces descubre que su líder es Heron, un padre que nunca había llegado a conocer.
La adaptación de Charley al estilo de vida salvaje es dura, por las incomodidades, las burlas por su dependencia del hoot, sus sueños rotos… y no en menor medida por la falta de conexión con su padre. Heron es un antiguo campeón, cuyo carácter rebelde lo llevó a ser montura de la guardia. Tras escapar, se ha erigido en líder de una revolución, aunque su pasado violento aún lo persigue. Por añadidura, el abuso de un bocado con pinchos le ha provocado lesiones que dificultan su habla. Quiere, sin embargo, a su hijo, y le desespera y apena el no poder transmitirle lo que tantos sufrimientos le ha costado comprender sobre las relaciones entre hoots y humanos.
El que nuestro punto de vista esté circunscrito a Charley (salvo por un capítulo centrado en Heron y otro en un hoot anónimo) nos pone en el lugar de, básicamente, un esclavo voluntario. Alguien incapaz de cambiar su perspectiva del mundo, por mucho que los hechos le obliguen a ello. En ese sentido, es fundamental su edad, con su rebelión adolescente, que lo hace creerse en posesión de la verdad absoluta, mezclada con una visión todavía infantil de la vida, a través de la cual contrapone desfavorablemente la dureza de la libertad frente a los oropeles vacuos de la sumisión. Del mismo modo, se perciben como sublectura secundaria otros tipos de relación de dominancia/sumisión, como podría ser la los hombres violentos sobre las mujeres.
Por desgracia, hay otros temas entremezclados, que en vez de darle más profundidad a la historia, la difuminan. La más evidente sería una postura animalista de denuncia hacia la relación del hombre con sus animales domésticos (en particular, claro está, el caballo). Aquí la historia adquiere tintes alegóricos, y el problema de la alegoría es que a menudo sus necesidades acaban situándose por encima de la lógica narrativa (a este respecto, me ha transmitido ecos intensos de «El árbol familiar«, de Sheri S. Tepper, 1997). Lo peor, sin embargo, es que esto también afecta a la relación entre hoots y humanos, justificando en cierto sentido la necesidad de un compromiso, lo cual trunca por completo la trama de liberación de Charley, cuya evolución se ve interrumpida en seco porque llevarla a su conclusión lógica contravendría las intenciones de la autora.
Más allá incluso de lo forzado de la analogía (por mucho que se empeñen, los animales no son humanos, y eso supone siempre el gran problema de las fábulas animalistas sobre inversión de roles), las necesidades alegóricas se dan de bofetadas con el requisito de verosimilitud de la ciencia ficción (por algo este tipo de historias funcionan marginalmente mejor en el terreno de la fantasía pura), así que cuando hacia el final trata de justificar el cómo se llegó a la situación de partida (o cómo la revolución se lleva a término con una facilidad insultante) la explicación no hay por dónde cogerla y todo el entramado narrativo y filosófico se desmonta.
Pese a todo, «El corcel» es de ese tipo de historias polarizantes que siempre acaban encontrando su público entusiasta (en contraprestación con detractores no menos entregados). Quizás ello explique su nominación al premio Nebula (en la edición que ganó Elizabeth Moon con «La velocidad de la oscuridad«). Sí que se alzó, sin embargo, con el Philip K. Dick, justo por encima de «La cicatriz«, de China Miéville.
Otras opiniones:
De Ignacio Illáregui en CEn Literatura ProspectivaDe Magda Llevetllat en El Sitio de Ciencia FicciónDe Xavier Riesco en Bem OnlineMay 26, 2025
Magia de Thule: las historias de John Thunstone
Aunque también cultivó la ciencia ficción, Manly Wade Wellman fue uno de los autores que crecieron al cobijo de Weird Tales, por lo que suele ser más conocido por sus historias de fantasía y terror. Tras iniciar su carrera en 1927, fue en 1937 que su carrera profesional se decantó más por el mercado pulp. Justo por ese momento la revista se enfrentaba a un forzado relevo generacional. Robert E. Howard había fallecido en 1936 y poco después (1938) lo hizo Lovecraft. Clark Ashton Smith iba dirigiendo su producción hacia la poesía e incluso su gran estrella, Seabury Quinn, comenzaba a espaciar su producción al centrarse más en la no ficción (sobre su trabajo como gestor funerario).
Ahí entra Manly Wade Wellman, un joven escritor, agresivamente sureño y versado en ocultismo y en el folclore del medio oeste americano, dispuesto a tomarles el relevo a esos grandes del género weird. Y como ellos, empezó a crear sus propios escenarios y personajes recurrentes, como por ejemplo el juez Pursuviant, un veterano investigador de lo oculto, protagonista de un par de novelas cortas y otros tantos relatos, publicados en Weird Tales entre 1938 y 1941 bajo el pseudónimo de Gans T. Field.
Su primer gran personaje recurrente, sin embargo, fue el detective paranormal John Thunstone, que debutó en 1943 con el relato «La tercera invocación a Legba». Alejado del modelo más cerebral que había dominado el arquetipo durante sus primeros años, Thunstone se nos presenta como un hombre de acción, alto y musculoso, de reacciones rápidas y decididas y amplios conocimientos mágicos y esotéricos (que, lejos de ser invención propia, se ajustan a los parámetros de la magia ritual, ya sea contemporánea o antigua, extraída de auténticos grimorio, o incluso al vudú tahitiano, como en este relato).
En este primer relato se nos presenta también su primer gran archienemigo, Rowley Thorne, inspirado de forma absolutamente descarada en Aleister Crowley, e incluso un (vago) interés romántico que reaparece en ulteriores narraciones. Quizás más que otros autores anteriores, Wellman está interesado en ir añadiendo elementos recurrentes para ir dando forma a lo que hoy llamaríamos universo de Thunstone (que incluye referencias a otros detectives sobrenaturales, tanto propios, como el juez Pursuviant, que le regala un bastón estoque de poder, como ajenos, en especial Jules de Grandin).
Los primeros relatos (de un total de quince) son bastante directos. John Thunstone es un personaje apenas esbozado, del que nunca llegamos a conocer su historia, ni de dónde ha obtenido sus habilidades, ni a qué se dedica cuando no está enfrentándose al mal uso de la magia. En el esquema típico encontramos a Thunstone tropezando con (o lanzado hacia) algún evento sobrenatural (a veces implicando a otros practicantes, ya sean benignos o malvados, de las artes mágicas; otras por la aparición de algún objeto o lugar encantado), que examina con tranquilidad hasta que, una vez comprendido, lo confronta con la sutileza de un rinoceronte y lo despacha en unos pocos párrafos.
Esto empieza a cambiar un poco cuando entran en juego los shonokins (con «Thorne en el umbral», el octavo relato de Thunstone), que se erigen en sus segundos grandes adversarios. Los shonokins son una raza prehumana ancestral, dispuesta a recuperar su posición de dominio en el mundo tras milenios de ausencia. La sutileza sigue brillando por su ausencia, pero ya empieza a notarse un interés por construir una mitología propia más allá de la mera acumulación de elementos recurrentes y la citación de oscuros tratados esotéricos (que seguramente pasaban desapercibidos para la mayor parte de los lectores).
El que poco a poco Manly Wade Wellman va puliendo sus herramientas queda de manifiesto en los últimos relatos, que son sin duda los mejores, en especial la noveleta «Doblemente maldito» (1946), en la que Thunstone no aparece hasta bastante avanzada la acción y que juega hábilmente con la idea del doppelgänger y recupera un elemento presentado en «Las letras de fuego frío», la Escuela de la Oscuridad (basada en la mítica Escolomancia). A continuación «La ciudad Shonokin» (1946) cierra ese ciclo por todo lo alto, con un clímax que casi, casi preconfigura a Clive Barker, y «La última tumba de Lill Warran» (última publicación de Wellman en Weird Tales en 1951), en el que se lleva a la perfección el relato-tipo descrito previamente… añadiendo elementos del folclore que luego constituirán la base de su ficción.
En definitiva, Manly Wade Wellman, al menos en esta etapa de su carrera, se muestra como un narrador competente y una persona de amplios conocimientos, pero cuyo estilo es un poco tosco, sus descripciones bastante pobres y cuyos personajes pueden describirse como arquetipos apenas definidos. Su apego a una fórmula magistral lastra además sus cuentos abordados de seguida, a modo de antología, aunque es cierto que no fue ese el formato al que estaban destinados. Carece de la inventiva prodigiosa de Lovecraft, el lenguaje poético de Ashton Smith o el dinamismo brutal de Howard, pero puede situarse perfectamente en un segundo escalón del weird, más o menos al nivel de Seabury Quinn (quizás un par de pasos por detrás a nivel de estilo).
Wellman recuperó el personaje de John Thunstone en los años ochenta, primero con un relato intrascendente, incluido también en esta antología («No lo despertéis») y luego con dos novelas que la crítica coincide en describir como decepcionantes: «What dreams may come» (1983) y «The School of Darkness» (1985). Su huella, sin embargo, quizás sea más profunda de lo que aparenta, pues resulta difícil leer sus cuentos y no pensar que otro John, Constantine, no sea una versión más proletaria del mismo tipo de mago/detective sobrenatural.
Si bien la quiebra de Weird Tales (que terminó de verificarse en 1953) acabó con la primera tanda de aventuras de Thunstone, Wellman aprovechó lo aprendido para crear su personaje más célebre, John the Balladeer (o Silver John), cuyos encuentros con diversas manifestaciones sobrenaturales del folclore del medio oeste americano contó en las páginas de The Magazine of Fantasy and Science Fiction a lo largo de veinticinco relatos entre 1951 y 1963, añadiendo igualmente a su historia cinco novelas entre 1979 y 1984.
Otras opiniones:
De Cadvalon en Aventuras ExtraordinariasMay 20, 2025
Synners
La única mujer dentro del grupo fundacional del cyberpunk fue Pat Cadigan. Su producción a lo largo de los años ochenta estuvo centrada en el relato y la novela corta, cuatro de los cuales formaron la base de su primera novela, «Mindplayers» (1987). A continuación publicó su primera antología, «Matrices» (1989) y no fue hasta 1991, ya en las postrimerías del auge cyberpunk inicial, que salió al mercado su primera novela completamente original, «Synners», que cosechó el premio Arthur C. Clarke (logro que replicaría con «Fools» (1992).
Quizás por este debut relativamente tardío, «Synners» (una amalgama de «synthesizers» y «sinners», es decir, sintetizadores/pecadores) presenta características casi postcyberpunks, con una ambientación mucho más sucia y de futuro cercano que las primeras novelas de Gibson o Sterling, por ejemplo. La historia se ambienta en una Los Ángeles a un par de décadas en el futuro (de 1991), en la que los synners (presentados originalmente en el relato «Rock on» de 1984, precisamente aquel con el que Cadigan participó en «Mirrorshades», la antología definitoria del movimiento en 1987) trabajan sintetizando vídeos musicales para las estrellas del rock.
El más exitoso de ellos, con una imaginación visual portentosa, es Visual Mark y al inicio de la novela la pequeña compañía para la que trabaja junto con su pareja intermitente Gina acaba de ser absorbida por una gran corporación, Diversifications. En paralelo, nos enteramos a través de la joven Sam, una hacker independizada de sus padres a los catorce años, que Diversifications ha adquirido también la patente para una nueva tecnología, los enchufes, que podrán conectar directamente el cerebro a realidades virtuales sin necesidad de utilizar visores de resolución limitada ni los engorrosos interfaces de cuerpo entero. Por último, en Diversification está también Gabe (el padre de Sam), un programador que supuestamente trabaja en la división de marketing, elaborando spots publicitarios, pero que en realidad se dedica sobre todo a perder el tiempo jugando a un antiguo RPG de realidad virtual, para evadirse de una realidad deprimente (con sus antiguos sueños artísticos tan rotos como su matrimonio).
Estos, sin embargo, son solo los personajes principales, pues existe toda una plétora más que abarcan desde un hacker que Manny, uno de los peces gordos de Diversification, mantiene secuestrado y que pertenecía (junto con Sam) a la banda de Mimosa a la que ha filtrado las especificaciones de los enchufes y que al parecer está en contacto con la que podría ser la primera inteligencia artificial surgida espontáneamente de las complejidades de la red. Por no hablar de Valjean, la gran estrella del rock cuyos vídeos siempre ha creado Gina o la doctora responsable del salto tecnológico en torno al cual gira toda la trama.
Resulta un escenario un tanto caótico y Cadigan no mejora la situación al presentárnoslo de golpe y porrazo, sin ningún tipo de introducción previa, y además de un modo aparentemente desestructurado, como instantáneas aleatorias, con un lenguaje además repleto de jerga (tanto tecnológica como callejera). Para aumentar todavía más la confusión, muchos de los puntos de vista distan de ser claros, empleando a menudo personajes confusos o intoxicados y saltando sin pautas claras entre la realidad física y las realidades virtuales, como si con ello la autora estuviera tratando de difuminar la separación entre todas esas percepciones, dejándonos con una visión poco menos que caleidoscópica de ese futuro que aún podría ser el nuestro (con ciertos toques retro).
En realidad, la confusión parece ser un efecto totalmente premeditado. El cyberpunk es en el fondo una literatura de cambio, de transformación, de alteración brusca del contexto sociotecnológico, y es en esa frontera entre el hoy y el mañana por la que se mueven unos personajes que a menudo se encuentran tan desconcertados como por momentos lo está el propio lector ante la avalancha de información que la novela vierte de continuo sin molestarse en asignarle etiquetas clasificatorias.
Respecto al conflicto que mueve la trama, poco a poco podemos ir apreciando que entra de pleno en los parámetros del cyberpunk más clásico. Tenemos, por supuesto, las grandes corporaciones (aunque aquí limitadas a un tamaño bastante más modesto de lo habitual) y sus complots deshumanizadores, la aparición del salto tecnológico (los enchufes), la difusa interfaz hombre/máquina y, por supuesto, la emergencia de la IA (y de otras fuerzas no tan coherentes pero potencialmente más disruptivas). Aparte de esto, sin embargo, sí se puede apreciar un elemento diferenciador que confiere a «Synners» un sabor especial.
Esto es el factor humano. Porque a la postre lo que nos muestra la novela son los esfuerzos de una serie de personajes (los comentados como principales) que deambulan, pese a su en algunos casos pretendida actitud rebelde, a la búsqueda de una conexión personal, un punto firme de agarre en medio de la vorágine del cambio (que, paradójicamente, cabalgan en vanguardia, como pioneros de la nueva realidad ampliada… o fusionada).
Al igual que «Synners» hace gala de todas las virtudes del cyberpunk clásico, también ha de decirse que comparte muchos de sus defectos. El espíritu transgresor a menudo se apodera por completo de la acción, obligándonos a saltos de fe para seguir enganchados a una historia que va dando tumbos, y como solía ser ley casi inviolable, el clímax final (donde anida la singularidad) acaba pecando de excesiva confusión y de emplear unas descripciones de lo inefable que bordean lo esotérico. Supongo que ese es el precio inevitable de asomarse al abismo del cambio (aunque al fin y al cabo la tesis misma de la historia parece girar en torno a encontrar en las relaciones interpersonales esa ancla necesaria para sobrellevar el caos).
Sea como sea, pese a las dificultades que entraña su lectura, «Synners» es una novela que nunca hace pensar que el esfuerzo de seguir aferrado a la historia no acabará rindiendo frutos, y aunque quizás no resulte tan fascinante desde un punto de vista especulativo como otras obras del movimiento (por no hablar de que toca aplicar unas buenas dosis de suspensión de la incredulidad para aceptar el desencadenante de la crisis final), sí que posee algo de lo que las demás a menudo carecen: calidez humana.
Junto con el Arthur C. Clarke (en el que se impuso nada menos a los Cantos de Hyperion de Dan Simmons), Synners fue también finalista del Nebula (junto con títulos como el steampunk de «La máquina diferencial» de Gibson y Sterling, «Danza de huesos» de Emma Bull y «Barrayar» de Lois McMaster Bujold), perdiendo ante «Las estaciones de la marea«, de Michael Swanwick (una obra que, precisamente, procuraba establecerse como puente entre el cyberpunk y la ciencia ficción más literaria).
Otras opiniones:
De Alexánder Páez en Donde Termina el InfinitoDe José Ramón Vázquez en CMay 13, 2025
Of men and monsters
William Tenn (pseudónimo de Phillip Klass) fue conocido sobre todo por sus relatos de ciencia ficción cómica (satírica más que paródica). Unos sesenta y cinco, incluyendo un para de novelas cortas, publicados mayoritariamente entre 1946 y 1966, cuando empezó a dar clases de literatura comparativa en la Penn State University. A ellos se une una única novela, «Of men and monsters», publicada justo al final de este período, en 1968. Tenn fue nombrado Author Emeritus por la SFWA en 1999.
En español habrá traducida la mitad de su obra, sobre todo en tres antologías: «Mundos posibles» (traducción directa de «Of all posible worlds», 1955), «Tiempo anticipado» (traducción directa de «Time in advance», 1958) y «Los mundos de William Tenn» (que no traduce directamente ninguna antología, pero tampoco incluye cuentos posteriores a 1958, cuando ya había bajado un poco su producción).
«Of men and mosters» nos traslada a un indeterminado tiempo futuro en el que la Tierra ha sido conquistada por una gigantesca especie extraterrestre, los monstruos, con los hombres sobreviviendo como una plaga oculta entre los huecos del material aislante de las paredes alienígenas. Desde allí, se lanzan expediciones al territorio de los monstruos, repleto de peligros, para robar comida y materiales diversos, que constituyen la base de su sistema social y económico. La novela juega con un tema clásico de la sátira, la inversión de roles, monstrándonos a la poderosa humanidad reducida al papel de alimañas, aunque también hay ecos de la progresión pequeño, grande, aún más grande, que podemos encontrar ya en «Micromegas» (Voltaire, 1752).
Constituye una ampliación de la novela corta «The men in the walls», publicada originalmente en Galaxy en 1963, y tiene como protagonista a Eric el Único (por ser hijo único de sus padres, un descrédito en una sociedad en la que prima la fecundidad), más tarde Eric el Ojo. Eric es miembro de una pequeña tribu cercana al territorio de los monstruos que se autodenomina la Humanidad y en la que, con un nivel tecnológico poco menos que prehistórico, se da una acusada división del trabajo entre sexos. Las mujeres son las guardianas del conocimiento y la religión (la Ciencia de los Ancestros), mientras que los hombres son ladrones que se adentran en el territorio de los monstruos para hacerse con suministros, esquivando las trampas y a los inconcebiblemente enormes alienígenas de los que han jurado vengarse algún día.
En esta primera parte, Tenn juega a mostrarnos las aspiraciones un tanto ridículas de unos seres humanos que para los extraterrestres no son sino ratones (de ahí el título, que evidentemente juega al paralelismo con la novela «De ratones y hombres», de John Steinbeck). Al mismo tiempo, hay ecos de las historias sobre sociedades involucionadas tras un aislamiento de generaciones, muy propias de los años sesenta (en particular, me recuerda a «Mundo tenebroso«, de Daniel F. Galouye, 1961). En cuanto a la trama, se nos presenta además la alternativa a la Ciencia de los Ancestros, que es la Ciencia de los Alienígenas, un enfoque de tribus algo menos atrasadas, los extraños, que buscan utilizar la propia tecnología de los invasores en su contra.
Por supuesto, todo ello no deja de ser otro elaborado autoengaño, pues no solo habrá de nutrirse de los mismos robos insignificantes, sino que Eric pronto descubre que los extraños no saben hacer más que hablar y que sus habilidades de supervivencia en el territorio de los monstruos dejan mucho que desear.
No voy a entrar en más detalle con respecto a los dos últimos tercios de «Of men and monsters», tan solo comentaré por encima que narrativamente tiene mucho de rito de madurez, a medida que Eric se va encontrando con obstáculos imprevistos, va evolucionando en sus creencias y aprende a convertirse en un líder, pero que al mismo tiempo no deja en ningún momento de burlarse amablemente de ese tipo de historias, tan frecuentes en la ciencia ficción, en la que una humanidad pillada a contrapié por un enemigo muchísimo más poderoso acaba volviendo las tornas en su contra y triunfando a pesar de las adversidades. Y la cuestión es que sí hay en cierto modo un triunfo, pero no el que podríamos esperar, sino uno que pone suavemente al lector en su lugar, del mismo modo que la historia ha venido poniendo en el suyo a Eric ante nuestros ojos.
Lo cierto es que no me resulta fácil clasificar «Of men and monsters», sobre todo dentro del subconjunto de la ciencia ficción cómica. Desde luego, no se trata de una parodia. La historia funciona perfectamente como aventura, a mitad camino entre lo postapocalíptico y lo épico, con unos personajes en modo alguno ridiculizados, con sus propios intereses, sueños y esperanzas, consistentes con su entorno. Pero tampoco termina de ser una sátira, porque en ellas viene siempre implícita una crítica burlesca. Lo que hace Tenn en esta novela es contextualizarnos, apearnos del pedestal en el que nos gusta encumbrarnos, aunque de un modo cordial, casi afectuoso, sin la angustia existencial de Lovecraft ni ánimo alguno reprensivo (al fin y al cabo, las fantasías de venganza son una faceta importante en la evolución personal de Eric).
A la postre, lo que propone es descargarnos del peso del triunfo. A veces se hace imperativo aceptar nuestro lugar y reajustar nuestras expectativas para alcanzar, si no el éxito que buscamos, sí el que de verdad está a nuestro alcance. Tampoco es que fuera un tema nuevo, ni siquiera en la ciencia ficción. Básicamente, es la misma intencionalidad de «Los oscuros años luz«, de Brian Aldiss (1964), que se configura claramente como una parodia de los héroes imposibles de la Edad de Oro, o de «Bill, héroe galáctico«, de Harry Harrison (1965), una despiadada sátira antimilitarista. La diferencia estriba en que William Tenn nos la presenta de forma tan sutil que para cuando queremos darnos cuenta ya nos la ha colado con una sonrisa.
Como afirmó Theodore Sturgeon, tal vez sí que habría que crear dos categorías dentro de la humanidad (o, cuando menos, entre los escritores de ciencia ficción humorística): William Tenn y el resto.
May 6, 2025
The children star
Joan Slonczewski es una microbióloga estadounidense con una extensa trayectoria académica que incluye un doctorado en biofísica y bioquímica molecular. En paralelo, ha desarrollado desde 1980 una carrera literaria parca en publicaciones (siete novelas y tres relatos), pero notable por su particular aproximación a una space opera hard biológica, a menudo con elementos feministas y un enfoque pacifista, inspirado en la ética cuáquera.
Tras su debut con la novela «Still forms in a foxfield», su despegue llegó con «A door into ocean» (1986), que le supuso el primero de sus dos premios John W. Campbell Memorial. Esta novela se convirtió en la primera de su Ciclo del Elíseo, una tetralogía ambientada en una confederación interestelar, el Pliegue, distribuida por una serie de mundos y sistemas conectados a través de agujeros de gusano, cada uno de ellos con sus propios valores, instituciones e intereses, a veces en conflicto, habitada por humanos, transhumanos de distinta índole e inteligencias artificiales (a las que legalmente se les debe conceder la libertad en cuanto despiertan a la autoconsciencia).
Pese a ser novelas independientes, el cuarteto sigue una progresión cronológica, en la que los cambios sociopolíticos y tecnológicos precedentes van moldeando el escenario y las políticas del Concilio del Pliegue. Tras «A door into ocean» (y una novela independiente intermedia), Slonczewsky publicó en 1993 «Daughter of Elysium» y en 1998 «The children star», ambientada principalmente en Prokaryon, un planeta con elevadísimos niveles de arsénico que lo hacen incompatible con la vida humana, a no ser que quien desee colonizarlo se someta a una compleja y costosa biorremodelación (más fácil cuanto más joven es el sujeto).
La principal característica de Prokaryon, sin embargo, y la que le da nombre, es que su población nativa consiste únicamente en organismos procariotas (sin núcleo diferenciado), con una triple hebra de ADN, que se reproducen por fisión celular dando lugar a tres células hijas. Al contrario que en la Tierra, estos procariotas han dado lugar a organismos multicelulares, todos ellos replicando a gran escala el plan corporal toroidal de los microbios, dando lugar tanto a seres autótrofos (fitoides), como heterótrofos (zooides)… e incluso otros que comparten rasgos de ambos.
Debido a las dificultades de explotación, Prokaryon apenas está poblado por unas pocas explotaciones mineras (de lantánidos y corindones), algún centro privado de investigación y una única colonia, dirigida por misioneros (tanto humanos como mecanismos sintientes, de una religión animista que podría describirse como monismo espiritualista, cuyos practicante se conocen como Spirit Callers) y habitada principalmente de niños que han rescatado de una muerte segura en el planeta Reyo (arrasado por una pandemia de origen priónico), biorremodelados para poder vivir libremente allí y consumir alimentos locales.
La presencia de esta pseudocolonia (pues no se considera realmente asentada hasta que no nacen individuos autóctonos, algo que la biorremodelación no permite) constituye un obstáculo para uno de los más poderosos empresarios del Pliegue, que pretende terraformar parcialmente Prokaryon para permitir su explotación minera a gran escala. Esta actuación, por supuesto, implica la aniquilación de toda vida autóctona, en principio en un solo continente, aunque la intención es extenderlo con el tiempo a todo el planeta.
Lo único que puede frustrar sus planes es el desenmascaramiento de los hipotéticos amos de Prokaryon, los responsables en teoría de que los bosques de árboles cantores se dispongan en patrones fijos o los campos de fitoides comestibles formen líneas regulares. Claro que, cuando por fin se revelan, su naturaleza resulta tan diferente a las inteligencias del Pliegue y los posibles conflictos de una naturaleza tan novedosa que hasta la estricta política pro inteligencia del Concilio podría ser verse desafiada como nunca antes.
Aunque ello me obligue a guardarme para mí algunas de las mejores y más sorprendentes especulaciones de «The children star» y me fuerce también a dejar fuera de la sinopsis más de la mitad de la novela, no voy a entrar en mayor detalle, porque una parte importante del disfrute de la historia se basa precisamente en lo novedosa que resulta la propuesta (un poco forzada, lo reconozco, pero ahí reside su gracia) de Slonczewski. Eso sí, no puedo dejar de expresar lo que me fascina encontrar después de más de dos mil libros leídos de ciencia ficción algo tan diferente.
En general, la ciencia ficción hard no se muestra muy interesada en la biología (hay excepciones, claro, como Peter Watts, pero casi todo el hard clásico se centra exclusivamente en ingeniería, física y si eso química inorgánica). Con «The children star» he encontrado una novela equiparable en cuanto a sentido de la maravilla con la serie de las Zonas de Pensamiento de Vernor Vinge («Un fuego sobre el abismo» y «Un abismo en el cielo«), con un interés por la política transhumana similar a la Cultura de Banks y un rigor biológico a la altura del resto de ciencias. Algo que, por supuesto, me ha encantado.
Pero incluso si no es eso lo que habéis estado buscando toda la vida, el Ciclo del Elíseo tiene mucho que ofrecer, y en particular «The children star» presenta una de las mejores implementaciones que he leído sobre el despertar de la inteligencia artificial y su relación en un plano de igualdad con los humanos (o post-humanos). De igual modo, la religión no es un tema muy habitual en la ciencia ficción y cuando se trata no siempre resulta algo satisfactorio. Aquí, sin embargo, los Spirit Callers hacen gala de un desarrollo complejo y una teología que no desentona con el entorno hipertecnificado, tratando incluso (en subtramas paralelas) temas delicados como crisis de fe o diferencias doctrinales.
Por último, destacaría la filosofía subyacente (que al parecer, no sé lo suficiente sobre la materia, se fundamenta en la moral cuáquera), que nos muestra un pacifismo realista, que no solo no es fácil de sostener frente a la presión de otros actores con posturas muy diferentes, sino que comprende la imposibilidad de la utopía y aun así es fiel a sus principios pese a los posibles costes. La propia autora comentó en su momento que esto chocaba con la visión de la ciencia ficción de los ochenta, que abogaba más por el conflicto para la resolución de diferencias, y quizás tuviera razón, porque personalmente pienso, a partir de esta primera toma de contacto, que el Ciclo del Elíseo debería ser una serie más conocida y apreciada.
Respecto al orden de lectura. La verdad es que hay desarrollos previos que tal vez hubiera convenido conocer mejor con antelación, pues aunque se nos referencian vagamente en el texto, siempre será preferible seguir un orden cronológico (que en este caso es tanto interno como de publicación). Esto, por cierto, habrá de aplicarse a rajatabla con la cuarta entrega, «Brain plague» (2000), pues su trama enlaza directamente con la resolución del misterio de los amos de Prokaryon.
April 29, 2025
Chung Kuo (El Reino Medio, La gran rueda)
David Wingrove es un autor británico que se dio a conocer a mediados de los años ochenta con una serie de libros de ensayo sobre la ciencia ficción, que culminaron en 1986 con su colaboración con Brian Aldiss en la actualización y expansión de su gran historia del género, publicada como «Trillion year spree», que se alzó con los premios Hugo y Locus de no ficción.
Poco después logró cerrar un contrato de edición por uno de los proyectos literarios más ambiciosos de los años noventa, lo que acabaría siendo la serie de «Chung Kuo», una monumental novela río que se dividiría en tres trilogías, para un total de nueve libros de grosor considerable, con decenas y decenas de personajes, que narrarían una crisis política iniciada doscientos años en el futuro, en una Tierra superpoblada bajo el dominio de la dinastía Tang china, que según la historiografía oficial nunca declinó.
El mundo de Chung Kuo (la gran megaciudad que recubre casi por completo todos los continentes) se inspira en la filosofía de la estabilidad, proponiendo un sistema firme que, aun permitiendo cierto grado de progresión social en función de los méritos personales, aboga por el inmovilismo. Frente a esta postura oficial, existe una resistencia, organizada en torno a la minoría caucásica (el resto de minorías étnicas han sido eliminadas), que busca provocar el cambio a todos los niveles. Poco a poco, ambas facciones irán escalando sus métodos, hasta desembocar en los últimos libros en una guerra abierta, en la que cualquier atrocidad está permitida.
En España solo llegaron a publicarse los dos primeros tomos de la saga: «El reino medio» («The Middle Kingdom», 1989) y «La gran rueda» («The broken wheel», 1990), en los que se presenta el escenario y apenas se empiezan a esbozar los múltiples hilos narrativos. Respecto al primero, tenemos una gran arcología, propiciada por un material constructivo ultraligero y superresistente (el Hielo), que permite erigir estructuras de trescientos niveles. Cuanto más arriba, mayor es la posición social, y en el fondo, en la oscuridad perpetua, reposan las ruinas olvidadas de la civilización precedente.
Precisamente de ahí proviene la chispa que enciende la revolución. Tras recuperar a un muchacho con intelecto de genio de entre los poco menos que trogloditas que aún viven en el subsuelo del mundo, los líderes caucásicos se hacen con un documento, el Archivo Aristóteles, que desafía las enseñanzas de las autoridades y revela un pasado alternativo en el que los grandes logros y descubrimientos de los que se han apropiado los Tang correspondieron a ignotas potencias occidentales. Es una información tan disruptiva que su veracidad resulta cuestionable, incluso para los propios interesados, pero basta para poner en marcha maniobras políticas y confabulaciones para conquistar (o reconquistar) la independencia, que se centran inicialmente en la construcción de una gigantesca nave interplanteria (utilizando para su diseño unidades de medida arcaicas).
En el bando opuesto, las autoridades Tang, a varios niveles, buscan suprimir estos focos de disidencia que amenazan la estabilidad de los cuarenta mil millones de habitantes de la Tierra, y tampoco dudan en emplear cuanta herramienta esté en su mano para cumplir este propósito. Lo curioso es que, aunque el autor es occidental, se cuida mucho de decantarse por una postura u otra. Ambas tienen sus motivos válidos para embarcarse en sus respectivos cursos de acción y en ambos grupos militan personas nobles y despiadadas.
David Wingrove delinea todo esto a través de una multiplicidad de puntos de vista, algunos de los cuales no encuentran un engarce inmediato dentro de la historia general, sino que nos sirven para alumbrar talo cual aspecto de Chung Kuo, o para preparar futuros desarrollos. Ciertamente, el protagonismo se encuentra repartido y es fácil encontrar personajes con los que sentirse identificado (de nuevo, en ambos bandos) y otros a los que detestar, mientras la civilización que sirve de contexto nos resulta exótica, con su mezcla entre tradición (oriental, aunque no sé hasta qué punto rigurosa) y anticipación.
El gran problema que presenta la serie para el lector hispanohablante es, por supuesto, que no concluye, y lo que es más, se podría llegar a afirmar que no tenemos las dos primeras novelas, sino las dos primeras partes de una novela dividida en ocho volúmenes (sí, hay algo así como un clímax final, pero más que una resolución de cualquier tipo constituye un punto de inflexión en la trama). Incluso en inglés hubo problemas, pues si bien la recepción de la serie fue muy positiva, el entusiasmo (y lo que es peor, las ventas) se fue enfriando, hasta el punto de que el editor forzó un cierre anticipado (y con una longitud inferior a la media), de modo que esa conclusión no satisfizo ni a los lectores (que la suelen considerar poco menos que incomprensible) ni al propio autor.
Esa primera publicación, que se realizó entre 1989 y 1999, estuvo compuesta por los siguientes títulos: «The Middle Kingdom», «The broken wheel», «The white mountain», «The stone within», «Beneath the tree of heaven», «White moon, red dragon», «Days of bitter strength» y «The marriage of the living dark». En 2011 comenzó una reedición que prometía no solo reorganizar y completar ese final, sino añadir dos novelas precuela (que explican cómo se instauró Chung Kuo a partir de nuestra situación actual): «Son of heaven» y «Daylight on Iron Mountain», mientras que divide en dos cada una de las novelas originales, para un total previsto de veinte volúmenes. Este proyecto, sin embargo, también se vino abajo en 2015 y desde 2017 el propio autor lo ha retomado siguiendo un modelo de autopublicación que ha avanzado hasta la decimocuarta novela (aunque con una distribución física limitada).
A efectos prácticos, después de treinta y siete años, cabría considerar la serie como un proyecto todavía en desarrollo, que al ritmo actual tiene todavía hasta el 2036 para cerrarse. Cuando menos, hay que reconocerle a David Wingrove la tenacidad y perseverancia para lograr trasladar a los lectores su historia del futuro, tal y como la concibió originalmente hace ya tanto tiempo.
April 22, 2025
El cuento de la criada
La relación de Margaret Atwood con la ciencia ficción siempre ha sido… ambigua. Pese a que la mayor parte de su obra, y desde luego la más significativa, se ha decantado por dicho género, una vez hubo alcanzado cierta relevancia, procuró por todos los medios alejarse de esa etiqueta, hasta el punto de proponer la menos comprometida de «ficción especulativa», que aún utilizan muchos autores que prefieren autodefinirse como mainstream para publicar obras que beben del género (por no hablar de críticos a los que les daría urticaria alabar una muestra de, para ellos, subliteratura).
Quizás todo ello empezó con «El cuento de la criada» («The handmaid’s tale», 1985), que por su temática pronto traspasó las fronteras del género y se convirtió en un icono feminista, posición que aún ostenta hoy en día, aunque el distanciamiento activo se produjo a partir de 2003, con la publicación de «Oryx y Crake», la primera entrega de su trilogía catastrofista/postapocalíptica de MaddAddam. La cuestión es que «El cuento de la criada» no solo es innegablemente ciencia ficción, sino que se encuentra en conversación directa con la ciencia ficción feminista de segunda ola y con la tradición distópica, por lo que esa postura (que se ha ido moderando a medida que el género ha ido ganando aceptación) le granjeó cierta oposición por parte de destacadas figuras de la ciencia ficción como Ursula K. Le Guin).
«El cuento de la criada» es una distopía de futuro cercano (tan cercano, con respecto al momento de su escritura, que ello le ha supuesto a lo largo de los años numerosas críticas, aunque personalmente considero que eso es lo de menos, porque la novela nunca se muestra interesada en el proceso de transformación), en el que tras una revuelta interna y una vaga catástrofe medioambiental los EE.UU. se han transformado en la República de Gilead, un régimen teocrático que ha reformado completamente los roles de género bajo la excusa de una crisis de fertilidad (aunque la retirada de derechos de las mujeres empezó mucho antes).
Así, las mujeres se ven limitadas a los papeles de esposas/criadoras de los niños, asistentas del hogar o Marthas (por Marta de Betania), vientres de alquiler o Criadas y Tías, encargadas de instilar y proteger la autoridad patriarcal entre las mujeres (a imitación del estereotipo del Tío Tom para la población afroamericana, no siendo este el único paralelismo establecido con la esclavitud decimonónica). Todas aquellas mujeres que no pueden ser encajadas en alguno de estos roles (o se han vuelto demasiado viejas para desempeñarlos) son enviadas a las temibles colonias, donde les espera una muerte temprana… salvo unas pocas a las que se les ofrece ejercer una suerte de prostitución estatal y alegal, porque una cosa es la apariencia externa de moralidad intachable y otra las necesidades masculinas insoslayables de la élites gobernantes.
La narradora de la historia es una criada, a la que solo conoceremos por el nombre que le ha sido asignado, Defred, que tan solo indica la relación de pertenencia frente al amo de la casa, el comandante Fred. A través de sus palabras, conoceremos no solo la organización social de la República de Gilead en ese momento, sino también a través de recuerdos rememorados de forma aleatoria escenas de la vida anterior al golpe de estado (cuando estuvo casada con un hombre divorciado, del que tuvo una hija, circunstancias ambas que sellaron su destino como criada), los hechos inmediatamente posteriores a este y su condicionamiento a manos de las Tías.
Dejando de lado la plausibilidad de este proceso (al menos en los escasos ocho años que han pasado desde la plena libertad a la completa sumisión femenina), cabe centrar la exégesis de la novela en su revisión crítica del movimiento feminista de segunda ola, que había arrancó en torno a 1963, tenido su auge durante los setenta y entrado en crisis a lo largo de los ochenta. De hecho, a donde parece apuntar directamente Atwood es a la controversia conocida como las guerras feministas por el sexo, que separaron a las activistas en dos campos irreconciliables (el movimiento antipornografía y el feminismo pro-sexo). Explicar esta división en detalle se escapa al alcance de esta reseña (y, a decir verdad, a mis conocimientos sobre la cuestión). Baste decir que un posible peligro al que se apuntó en su momento fue a la asociación de ciertas posturas con elementos reaccionarios masculinos, lo que podría llevar a la pérdida (e incluso retroceso) de los avances sociales adquiridos durante dos décadas, que se centraban especialmente en los derechos reproductivos.
Gilead supone esta idea llevada al extremo, con una reproducción supeditada por completo a los intereses del hombre. No solo están prohibidos el aborto o cualquier método anticonceptivo, sino que la capacidad reproductiva es literalmente propiedad del hombre (del hombre con poder), siendo las criadas la máxima expresión de esta supeditación. Por añadidura, la obra critica (o matiza) otros postulados de las posiciones más radicales del feminismo de segunda ola (como el antagonismo completo con el sexo masculino, que se subvierte en la novela con la presencia de hombres que luchan igualmente contra el sistema instaurado) o la fijación en la experiencia feminista caucásica (de la que se burla irónicamente el epílogo). De un modo más específico, «El cuento de la criada» también constituye la antítesis de las utopías feministas, muchas de ellas mostrando sociedades exclusivamente femeninas, que proliferaron durante los años setenta y ochenta.
Su gran fallo, quizás, es que la sociedad gileadana no se percibe como sostenible (algo que suele ser muy importante en las distopías), aunque el epílogo al que aludía antes también se encarga de poner de manifiesto que la propia autora es consciente de ese hecho. Más problemático me ha resultado el estilo escogido por Atwood, extremadamente cuidado y literario, algo que no se corresponde con el artificio de elaboración del texto, a partir del testimonio grabado por Defred en una serie de casetes. Incluso antes de conocer esta circunstancia, no se percibe congruencia entre los recursos estilísticos empleados y la supuesta transmisión oral del testimonio, y eso es algo que martillea de continuo contra la suspensión de la incredulidad. Atwood intenta lucirse demasiado y a veces la fuerza de un mensaje o la capacidad que tiene para suscitar empatía reside precisamente en la sencillez.
En tiempos recientes «El cuento de la criada» ha adquirido una vigencia especial. En gran parte se deberá a la emisión de su adaptación como serie de televisión producida por Hulu, pero sospecho que también tendrá relevancia el que las posturas encontradas en torno a ese debate de la segunda ola del feminismo que señalaba siguen presentes en la tercera ola como queda de manifiesto con las posturas TERF (herederas directas del movimiento antipornográfico). En 2019 Margaret Atwood publicó un nuevo libro ambientado en Gilead, «Los testamentos», cuya recepción no ha sido especialmente entusiasta.
«El cuento de la criada» ganó el premio Arthur C. Clarke de 1987 y fue finalista del premio Nebula y el Locus (ambos conquistados por «La voz de los muertos«, de Orson Scott Card). En 1997, además, se entregó de forma excepcional unos premios James Tiptree Jr. Memorial especiales a obras escritas antes de la instauración del galardón en 1991. La novela de Atwood fue incluida entre los veinte finalistas, quedando como ganadoras «El hombre hembra» y el cuento «Cuando todo cambió» de Joanna Russ, «La mano izquierda de la oscuridad» de Ursula K. Le Guin y «Caminando hacia el fin del mundo» y «Motherlines» de Suzie McKee Charnas.
Otras opiniones:
De Alicia en Libros ProhibidosDe Josep Oliver en Papel en BlancoEn LecturópataDe Juan G. B. en Un Libro al DíaDe Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónDe Ignacio Illárregui en CDe M. C. Mendoza en Regina IraeApril 15, 2025
La continua Katherine Mortenhoe
D. G. (David Guy) Compton fue un autor británico de ciencia ficción cuya década más significativa se extendió entre mediados de los sesenta y mediados de los setenta. Previamente, publicó también una serie de novelas de misterio (firmadas como Guy Compton) y en los setenta se apuntó a la moda del terror (vendido por entonces como novela gótica). En total, hasta 1997, publicó diecisiete novelas de ciencia ficción y en 2007, como reconocimiento a su carrera, recibió el título de Author Emeritus por parte de la SFWA.
Hoy en día está un poco olvidado, quizás porque nunca llegó a integrarse por completo en las corrientes imperantes en su época. Así, sus primeras y más famosas novelas de ciencia ficción, publicadas en pleno auge de la New Wave, son formalmente muy tradicionales, con un estilo no muy diferente al que acabaría dominando el estilo best-seller (me atrevería incluso a definirlas como proto-technothrillers). Por contra, los temas e inquietudes que plasmaban pueden etiquetarse sin dudarlo como protocyberpunk, con títulos como «Synthajoy» (1968), «The steel crocodile» (su única nominación al premio Nebula, 1970) o «La continua Katherine Mortenhoe» («The continuous Katherine Mortenhoe», publicada en EE.UU. como «The unsleeping eye», 1974).
Como muchas de las novelas de Compton de esa época, «La continua Katherine Mortenhoe») es también un estudio de la personalidad humana en un entorno de futuro cercano que, atrapado en las contradicciones surgidas en la intersección entre avance tecnológico y social, tomó en algún momento un giró equivocado (algo que podríamos llamar «distopía sutil»). La sociedad descrita en la novela se caracteriza sobre todo por el avance de la ciencia médica, que ha convertido la muerte, por cualquier motivo que no sea vejez o accidente súbito, en un hecho inusitado. Lo bastante peculiar como para suscitar la curiosidad morbosa del público y crear en torno a los casos aislados toda un industria del entretenimiento.
Así, cuando a Katherine Mortenhoe, una mujer de cuarenta y cuatro años que trabaja en la programación de novelas románticas bajo diversos seudónimos en Computabook (a través de un sistema que hoy llamaríamos de inteligencia artificial) es diagnosticada con una enfermedad terminal y pronosticada (falsamente, como averiguaremos más tarde) con solo cuatro semanas de vida, en seguida se forma a su alrededor un circo mediático que, tras una valiente pero fútil resistencia inicial, trata de controlar firmando un contrato en exclusiva con Vincent Ferryman, ejecutivo de NTV, para mostrar al público, a cambio de una buena suma de dinero, sus últimos días.
El otro protagonista, igual de importante que Katherine, es Roddie, uno de los reporteros estrella de la cadena, que se ha sometido voluntariamente a una novedosa operación que ha transformado sus ojos en sendas cámaras, a través de las cuales se encargará él mismo de grabar las imágenes en un entorno más íntimo, sin la intrusiva presencia de equipos de filmación. Esto, sin embargo, conlleva un par de inconvenientes. El primero, temporal, es que durante las primeras semanas no va a poder quedarse a oscuras so pena de estropear de forma irreversible las conexiones neuroelectrónicas (lo que implica que tampoco va a poder dormir, algo de lo que se ocuparán unos fármacos). El segundo, que no terminado de valorar de forma cabal, es que desde ese mismo momento su privacidad ha desaparecido, porque la transmisión de la señal a los estudios de la NTV no puede bloquearse.
A lo largo de toda la novela se van alternando los segmentos contados desde el punto de vista de Katherine (en presente y tercera persona equisciente) con los de Roddie (en pasado y primera persona), con algún breve párrafo para mostrarnos las acciones de otros personajes, sobre todo de Vincent. Lo curioso es que con esta premisa hubiera sido de esperar que la novela se centrara en la faceta de la obsesión del público por la telerrealidad, por vivir vicariamente emociones «verdaderas» que animen sus vidas vacías. Sin embargo, Compton lo va centrando cada vez más en dos líneas narrativas.
Por un lado tenemos la experiencia de reconciliación con la mortalidad de Katherine, tanto desde una perspectiva interna, siguiendo su necesidad de burlar el contrato y obtener privacidad, hasta llegar a su verdadero deseo antes del fin. Esto se complementa con el interés de Rod por captar lo que él llama la continua Katherine Mortenhoe. Es decir, ella en todas sus facetas, para lo que debe alcanzar una comprensión íntima, con la problemática de que lo que define en ese momento a Katherine es precisamente su futura discontinuidad, que la pondrá fuera del alcance de cualquier intento de comprensión.
Por otro, nos encontramos con la experiencia vital de Rod, que ha de enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones (motivadas quizás en parte por su reciente divorcio), así como a la tensión creciente que le embarga por tener que mostrarse comprensivo y amigable con Katherine (algo que no es en modo alguno fingimiento por su parte) y, al mismo tiempo, estar traicionando su intimidad para el provecho de directivos sin escrúpulos y gente ansiosa de emociones superficiales. La mayor paradoja de todas es que, aun viéndola literalmente a través de sus ojos, ese público jamás podrá contemplarla como él, porque carecen de la conexión empática que desarrollan.
«La continua Katherine Mortenhoe» no deja de desafiar las expectativas que puedan tenerse con respecto a ella. Incluso en un incidente que creemos saber cómo va a terminar, Compton se las arregla para tomar el camino menos impactante, pero quizás más profundo, quizás echándonos en cara nuestro propio vouyerismo. Con un planteamiento que parece estar pidiendo a gritos un enfoque amplio y una denuncia social, lo que nos ofrece es un drama profundamente íntimo y humano, de dos personas atrapadas por circunstancias que han escapado a su control, pero que aun así se esfuerzan por reafirmar la poca libertad que les resta (y la gran tragedia es que deben hacerlo por separado, porque la verdad desnuda los destruiría).
Esta novela de D. G. Compton no parece escrita hace cincuenta años. Con cambios cosméticos, podría rodarse como una historia contemporánea, porque los conflictos que retrata siguen siendo pertinentes. Lo cierto es que en 1979 ya fue adaptada al cine, por parte del director francés Bertrand Tavernier, protagonizad por Romy Schneider y Harvey Keitel, bajo el título de «La muerte en directo» (en inglés, «Death watch», título alternativo que se usó en la edición asociada). Ese mismo 1979 salió a la venta una secuela, «Windows», protagonizada por Roddie tras los acontecimientos de «La continua Katherine Mortenhoe», que no disfruta del mismo reconocimiento que su predecesora.
Con su título estadounidense («The unsleeping eye»), la novela fue quinta en la votación de los Locus de 1975, que dio el triunfo a «Los desposeídos«, de Ursula K. Le Guin.
Otras opiniones:
De Silvia Tinoco en Jardín InteriorDe Francisco Rubio en La Piedra de SísifoApril 8, 2025
Parentesco
Hacia 1979 Octavia Butler era una autora de ciencia ficción en alza gracias a su serie Patternist, de la que ya había publicado sus tres primeras novelas. Aunque su prestigio dentro del género aún tardaría un tiempo en consolidarse, aquel fue el año en que publicó la que sería su novela más vendida, «Parentesco» («Kindred»), lo que le permitiría dedicarse a tiempo completo a la escritura.
La idea le rondaba desde hacía más de un década, tras escuchar a un compañero de universidad involucrado con el movimiento Black Power criticar duramente la supuesta sumisión pasiva de los esclavos ante sus dueños blancos. Esto le hizo pensar en cómo pudieron haber sido realmente esas vivencias y, tras investigar sobre el asunto y leer crónicas autobiográficas de esclavos, optó por emplear como recurso narrativo el viaje en el tiempo, para poder abordar la cuestión desde el punto de vista de un personaje contemporáneo.
Este testigo es Dana, una joven escritora afroamericana, recientemente casada con un colega blanco, Kevin Franklin, en una sociedad que todavía no ve con buenos ojos los matrimonios mixtos. Cierto día de 1976 (la fecha es importante, porque en 1976 se celebraba el bicentenario de la fundación de los EE.UU. y eso suponía por tanto una invitación a mirar sin tapujos y reconciliarse con un pasado que se ha intentado esconder bajo la alfombra), Dana siente un súbito mareo y se ve de repente en medio de un río donde se está ahogando un niño, al que salva para verse poco después amenazada de muerte por los padres, blancos, que le exigen saber quién es.
De inmediato retorna a su piso, de donde su marido le informa que solo ha estado ausente unos segundos. Apenas ha terminado de cambiarse de ropa cuando vuelve a invadirla la misma sensación de antes y se encuentra de nuevo frente a aquel niño blanco y pelirrojo, quizás un poco mayor, que ha prendido fuego a sus cortinas para vengarse de una paliza que le ha pegado su padre. Dana pronto descubre que cada vez que el niño, Rufus Weylin, está en peligro, ella es arrancada de su propio tiempo y trasladada a una plantación esclavista en la Maryland de principios del siglo XIX, y esto es así porque, para su sorpresa, Rufus resulta ser su bisabuelo, de quien solo sabían el nombre, mientras que su bisabuela será Alice Jackson, un negra libre que vive con su familia en una cabaña cercana.
Para complicar las cosas, el retorno de Dana a su propio tiempo no es automático, sino que ha de considerarse a sí misma en peligro de muerte para disparar lo que quiera que la haga salvar el abismo de las décadas. Así, a lo largo de la vida de Rufus, Dana volverá a verse arrastrada una y otra vez a aquel tiempo y lugar, debiendo permanecer a veces por meses o incluso años, aunque en su propio 1976 apenas pasen minutos o a lo sumo horas. Además, durante los instantes en que la acomete el mareo previo a la transposición temporal, cualquier cosa a la que esté aferrada viajará con ella, lo cual se prueba tanto una ayuda como una enorme complicación en sucesivas experiencias (de las que no voy a especificar nada).
«Parentesco» engaña. Al principio la narración se antoja simple, excepcionalmente simple. Demasiado simple como para resultar muy potente. Y no es que el estilo cambie a medida que avanza, lo que cambia eres tú como lector, porque al igual que a Dana, Octavia Butler nos va introduciendo poco a poco en una realidad tan opresiva como compleja, en la que el juicio ético está muy claro, pero eso es algo que resulta casi irrelevante, porque «Parentesco» no va de denunciar una situación que todos podemos convenir en que fue nefasta, sino de comprenderla.
Lo cual no quiere decir ni mucho menos justificarla, porque siempre hay opciones, pero sí abandonar el cómodo estrado del presentismo y bajar hasta el barro, sumergirse en una sociedad esclavista, experimentar la adaptación a esas normas sociales y mirar a través de los ojos del esclavo… y sí, también del amo, porque es muy cómodo considerarlo simplemente malvado. Eso lo deshumaniza y, de una forma un tanto retorcida, nos absuelve a todos los demás, porque nadie se considera malvado. Como humanos, sin embargo, nos invita a recapacitar (a todos, independientemente de la mal llamada raza) sobre qué haríamos en esa misma situación. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cuáles serían nuestras opciones? ¿Hasta qué punto podríamos llegar a ser crueles o complacientes o sumisos o atemorizados? ¿Cómo nos habría modelado el entorno?
Todo ello lo logra Octavia Butler creando personajes complejos, contradictorios, multifacetados, y estableciendo entre ellos relaciones auténticas, no solo en los momentos de crisis o tensión, sino también en el día a día. Un día a día marcado por la necesidad de satisfacer una serie de necesidades básicas, de cumplir unas normas cuyo quebrantamiento conlleva unas consecuencias, de estar a la altura de unas expectativas quizás injustas, quizás incluso inmorales, pero de las que no es posible sustraerse porque constituyen un contexto sobre el que no tenemos control.
Sin embargo, no por ello deja de denunciar que es un contexto, una sociedad, viciada, marcada por un desequilibrio basal en el reparto y ejercicio del poder, que es de donde surgen todas sus deficiencias, todo el dolor, toda la injusticia. No deja de identificar las acciones como buenas o malas, es solo que lo relevante ahí y entonces no es eso, sino las posibles consecuencias… o su inexistencia.
Dana se introduce en todo ello desde un marco existencial muy distinto (aunque no exento todavía de desequilibrios), pero su necesidad de mantener vivo, pese a todo, a Rufus, porque es su antepasado y sin él nadie en su familia materna habría nacido, le proporciona ese imperativo de supervivencia que determina esa supuesta sumisión que despreciaba desde su situación completamente distinta aquel descendiente a generaciones de distancia que disparó en Octavia Butler la necesidad de contar esta historia. Aun así, Dana nunca llega a ser completamente como los demás, su naturaleza le concede privilegios (que suscitan envidias), aunque no la libra por completo de la amenaza (y realidad) del castigo, porque hace falta mucho más que un simple beneficio mutuo para romper las dinámicas establecidas.
Incluso al final, cuando la ambivalencia se destruye, cuando se traspasa por fin una línea que no podía quedar sin respuesta, su reacción anacrónica conlleva su propia consecuencia, una mutilación que se manifiesta en el presente de 1976 (y de la que ya se nos informa en el prólogo) y que en cierto modo nos da a entender que todo aquello que ocurrió a principios del siglo XIX sigue marcando la sociedad y las relaciones interraciales estadounidenses (porque sí, las cosas han mejorado, incluso han mejorado sustancialmente en los últimos cincuenta años, pero la esclavitud sigue siendo una herida en la conciencia colectiva que no ha terminado de sanar y cuyas consecuencias socio-económicas siguen sufriendo los descendientes, enfrentados a desequilibrios todavía sin corregir del todo).
«Parentesco» es una novela potente, que golpea con una fuerza que no alcanzan otras representaciones quizás más explícitamente violentas (aunque, repito, no esquiva la violencia cuando toca) por la profunda humanidad de sus personajes, de todos ellos. Es una característica que previene el que nos refugiemos en el distanciamiento, que nos propone una inmersión completa, libre de preconcepciones y, hasta cierto punto, libre también de juicios morales. La inmoralidad del esclavismo es un axioma, no hace falta demostrarla. Lo necesario es comprender, porque sin comprensión no hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadero perdón, no hay, en definitiva, verdadera sanación.
Otras opiniones:
De Marc Peig en Un Libro al DíaDe Manuel Rodríguez Yagüe en Un Universo de Ciencia FicciónDe Mariat en In the Never NeverDe Pedro Jorge Romero en PJorgeDe Ignacio Illárregui en C