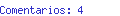David Villahermosa's Blog, page 19
November 21, 2016
3×1072 – Regalos
1072
Tienda de juguetes junto al Ayuntamiento de Nefesh
4 de enero de 2009
Carlos dirigió el haz de luz de su linterna a la parte superior de la estantería, mientras Bárbara miraba por el rabillo del ojo a través de la luna rota del escaparate por el que se habían colado, tras forzar con un gato hidráulico la endeble persiana del local.
CARLOS – ¡Bingo!
La profesora, consciente de que fuera no había peligro alguno que les fuese a acechar, se acercó al instalador de aires acondicionados, sosteniendo su propia linterna entre los dedos entumecidos por el frío. Carlos bajó de un salto de la silla a la que se había encaramado, sosteniendo una pesada caja de cartón. Le sopló el polvo que llevaba encima y miró a Bárbara, con una amplia sonrisa en el rostro.
BÁRBARA – ¿Seguro que es ese el que decía ella?
CARLOS – Sí. Se lo pregunté a Darío antes de salir. Es exactamente éste.
La profesora frunció ligeramente el ceño.
BÁRBARA – Es la primera vez que lo veo en mi vida.
Carlos le dio la vuelta al juego de mesa y echó un vistazo a las ilustraciones y las anotaciones que había en su reverso.
BÁRBARA – Pues… ya está todo, ¿no?
CARLOS – Sí… de aquí sí. Pero aún tendríamos que pasar por… alguna joyería o… alguna tienda pija. Quiero llevarle algo especial a Marion.
Bárbara alzó los hombros, dándose por vencida, y acto seguido señaló el hueco por el que habían entrado haciendo un gesto con la cabeza. Carlos asintió y le tomó la delantera.
La idea había sido de Carlos. Aún con la espina clavada por no poderlo haber hecho para Navidad, habida cuenta que Bárbara y los demás llegaron demasiado tarde, el instalador de aires acondicionados propuso a Bárbara hacer de Reyes magos. Ella accedió encantada. Con tantos niños en el barrio, mantener con vida esa bonita tradición era prácticamente una obligación, y cuando Carlos le propuso que abandonaran el barrio en busca de regalos que poner bajo el árbol la madrugada del 5 al 6 de enero, la profesora accedió de buen grado.
El cielo estaba encapotado y daba la impresión que se fuese a poner a llover de un momento a otro. El instalador de aires acondicionados ayudó a Bárbara a salir por la pequeña abertura que habían practicado en la persiana, y acto seguido colocó el juego de mesa en el carro de la compra que tenía justo delante, sobre otro montón de juguetes, comida exótica, una pequeña bicicleta con ruedines para Josete, bebidas alcohólicas, artículos de menaje y varios rollos de papel de envolver, y se llevó la muñeca a la nariz, tratando de hacer más llevadera la respiración en aquella atestada plaza.
Ninguno de los dos fue capaz de dar crédito a cuánto había cambiado la plaza frente al Ayuntamiento desde la última vez que ambos estuvieron ahí. Los cadáveres de todos aquellos infelices a los que Paris había ajusticiado sin miramiento alguno seguían ahí, pero de algún modo, no parecían los mismos. Si en algo coincidieron ambos, fue en que el olor era mucho menos intenso. Sin duda el invierno había hecho estragos en todos aquellos cuerpos, ralentizando e incluso paralizando su descomposición. Los parásitos que se habían erigido en sus nuevos dueños habían dado buena cuenta de ellos durante su ausencia, y ahora en la gran mayoría de los cuerpos se podía ver parte del esqueleto a través de la carne consumida. El espectáculo era desolador. Ya no había rastro alguno de toda la sangre que había cubierto hasta el último metro cuadrado a la vista bajo aquella montaña de cuerpos sin vida. La lluvia se había encargado de ello.
Al pasar a la altura de la cabina de la ONCE con los cristales rotos Bárbara recordó el primer encuentro con Paris, y sintió la tentación de compartir con Carlos su inquietud sobre la convivencia con el dinamitero. El paso del tiempo había normalizado su presencia en el barrio, e incluso con sus imprevisibles cambios de humor, Paris había sido aceptado por todos. Bárbara, no obstante, seguía viéndole como un extraño, y aunque sabía que todo esfuerzo iba a ser en vano, no paraba de pensar en un modo de deshacerse de él sin granjearse su enemistad ni la del resto de los habitantes de Bayit.
Finalmente consiguieron dejar atrás aquella miríada de cuerpos a medio descomponer y accedieron a una calle peatonal llena de tiendas, con grandes bolardos en ambos extremos que garantizaban que ningún vehículo de cuatro ruedas pudiese acceder. La calle estaba tan despejada y limpia que resultaba incluso sospechosa.
Carlos empujaba el carro por mitad de la calle peatonal, observando con atención los rótulos de las tiendas frente a las que pasaban. Bárbara miraba en derredor con el corazón en un puño, temiendo que algún infectado errante les abordase de un momento a otro. Ambos tenían bien a mano sus armas de fuego, por si eso ocurría. No se habían cruzado con un solo infectado desde que abandonaran el barrio, hacía cosa de una hora.
El instalador de aires acondicionados apuró el paso y aparcó el carro frente a una joyería cuyo cartel lucía unas sobrecargadas letras doradas en un fondo negro. Para su sorpresa, la persiana no estaba echada, aunque tras una breve inspección descubrió que la cerradura de la puerta sí lo estaba. Nada que no pudiese solucionarse con la pata de cabra que llevaba en la mochila. Bárbara se cansó de verle repetir idéntico esquema al que llevaban haciendo toda la mañana, y continuó unos metros calle abajo. Se paró frente a una tienda de videojuegos, y su sorpresa fue mayúscula al descubrir que la puerta, pese a estar cerrada, no tenía el cerrojo echado.
BÁRBARA – ¡Carlos!
Su compañero se giró hacia ella, mientras apartaba cristales rotos con la mano envuelta en una toalla.
BÁRBARA – Voy a entrar aquí un momento.
Carlos asintió, y Bárbara accedió a la tienda: un local estrecho pero muy profundo, sumido en las tinieblas habituales de ese nuevo mundo. Encendió la linterna y comenzó a revisar con la mirada todas aquellas estanterías llenas hasta arriba de videojuegos de varias plataformas. Ella conocía muy bien la afición de la pequeña Zoe por esas pequeñas joyas de diversión electrónica, y la negativa perpetua que le habían impuesto sus padres antes sus recurrentes súplicas para que le comprasen una de aquellas sofisticadas consolas, a la que ella misma se había sumado instintivamente, lo cual les había granjeado alguna que otra discusión. Tomó la decisión de mostrarse más indulgente con ella, aunque marcándole unos tempos. Al fin y al cabo, la chiquilla bien se lo había ganado. Empezó seleccionando algunos títulos, y al final optó por llenar una cesta de la compra hasta arriba de aquellas pequeñas y coloridas cajas, amén de un par de consolas distintas y más de una docena de mandos.
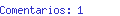

November 18, 2016
3×1071 – Clases
1071
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
2 de enero de 2009
Zoe, Ío y Gustavo salieron en tromba por la puerta, dejando sus pupitres vacíos. Bárbara sonrió y cerró la libreta con las anotaciones de las clases que acababa de impartir. Si de algo estaba convencida, era que la decisión de devolverle la vida a la escuela, aunque fuese con tan escaso volumen de alumnado, había sido una buena idea. Ninguno de ellos tenía culpa de lo que había ocurrido, y ella, aún al sentirse en parte responsable, estaba dispuesta a darles la oportunidad de continuar su formación, aunque ahora adaptada al nuevo mundo en que les había tocado vivir.
Bárbara se acercó al pupitre de su sobrino con una sonrisa partida en el rostro. Él compartía edad y por ende curso con Zoe, aunque hasta ahora jamás habían asistido al mismo centro docente. La profesora posó una mano sobre su hombro, esforzándose por ver en él al niño aplicado y tímido al que ella misma había dado clases hasta hacía tan poco en el Sagrado Corazón de Etzel. Cada vez le resultaba más difícil reconocerle, y ello le partía el alma. El niño se giró hacia ella y le ofreció la misma mirada vacía que le acompañaba a todos lados. Al menos junto a ella se sentía seguro y tranquilo, y el contacto físico no le resultaba un problema.
Pese a haber ocupado el asiento contiguo al de la niña de la cinta violeta en la muñeca, todo intento por hacerle partícipe de la clase había sido en vano. No hacía más que distraerse, y en un par de ocasiones le tuvo que llamar la atención por quedarse dormido. Al final tomó la decisión de entregarle un cuaderno de dibujo y un puñado de lapiceros de colores, y así al menos consiguió que no disturbase el trabajo de los demás. No obstante, no tenía intención alguna de tirar la toalla con él. Era consciente de que el trabajo sería duro, pero se esforzaría al máximo por devolverle a la realidad, si es que eso era posible.
Bárbara echó un vistazo a la hoja garabateada del cuaderno que Guille tenía sobre el pupitre. El niño tenía ya diez años, pero ese dibujo bien parecía que lo hubiese hecho Josete, o incluso alguien más joven. Pese a que disponía de todos los colores del arcoíris para escoger, él había decidido utilizar únicamente el rojo. Resultaba difícil descifrar el significado de todos aquellos garabatos, pero pese a lo burdo de los trazos la profesora creyó distinguir dos figuras: una grande con largos brazos y piernas en forma de palo, con algo parecido a una cara sonriente, y otra más pequeña a su lado, que tenía la cara ennegrecida con un tachón hecho con tanto ímpetu que casi había atravesado el papel. La profesora señaló a la figura más grande.
BÁRBARA – ¿Es éste el papa?
Guille miró hacia su tía y hundió la cabeza entre los hombros. Bárbara respiró hondo. Cogió el cuaderno de dibujo y pasó a la página siguiente, en blanco. Escogió el lapicero color azul marino y escribió en grandes letras mayúsculas en la parte superior de la hoja: GUILLERMO. Le ofreció el lápiz al chaval y éste lo cogió. Lo olisqueó, tentado a mordisquearlo pero finalmente lo sujetó tal como ella le había enseñado.
BÁRBARA – Intenta escribir tu nombre, como he hecho yo arriba.
El niño miró las letras, que su tía le señalaba con el índice, y la volvió a mirar a ella. Bárbara notó cómo las lágrimas acudían a sus ojos, y sujetó con suavidad la mano del niño, obligándole a repetir los mismos trazos que acababa de hacer, unos centímetros más abajo. Guille aguantó hasta la tercera letra dejándose hacer, pero luego se deshizo de la mano de la profesora de un tirón, y continuó garabateando incongruencias en la hoja en blanco. Bárbara exhaló, desesperanzada, y tomó la determinación de ofrecerle clases particulares todas las tardes. Si el mal que le aquejaba tenía solución, ella estaba dispuesta a poner todo cuanto estuviese en su mano por ayudarle.
Consciente que debía buscar otro modo de aproximación, y de que su estado anímico no le iba a ser de gran ayuda en esos momentos, le dejó hacer y se dirigió de vuelta a su mesa, junto a la pizarra. No pudo evitar echar un vistazo a través de las ventanas, y lo que vio le llamó tanto la atención que frenó su avance y se quedó mirando. Pese a que las ventanas estaban cerradas para evitar que el frío invernal se apoderase de la sala, les pudo oír gritando y riendo.
Ahí fuera estaban sus otros cuatro alumnos, junto con Josete, Carla, Olga, Maya y Christian, que se había ofrecido a hacer de profesor de educación física. Estaban en la pista principal del patio de la escuela, jugando a un juego que habían inventado Zoe e Ío hacía un par de días, y que se había transformado en la nueva moda en Bayit. A ella no le gustaba, por las connotaciones que acarreaba, pero debía reconocer que se lo estaban pasando en grande, y no pudo evitar esbozar una sonrisa. Se secó una lágrima con la última falange del dedo índice y se recostó en el pupitre que tenía detrás, para estar más cómoda mientras les observaba.
Zoe había bautizado al juego como “El infectado ciego”. No era más que una curiosa mezcla de La gallinita ciega, la Araña peluda y El rescate de la bandera. Al inicio de cada partida dos de los jugadores hacían de infectados y debían colocarse un pañuelo rojo en los ojos, de modo que su sentido de la visión quedaba inutilizado. Cada uno comenzaba su turno bajo una de las porterías, de cuyos largueros pendían dos banderas, verde en una, amarilla en la otra. El resto de jugadores eran los supervivientes, y debían repartirse en dos grupos: amarillos y verdes. Llevaban en el antebrazo un pañuelo que delataba el bando al que pertenecían.
Todas las partidas comenzaban igual: Los supervivientes de un bando ocupaban el medio campo de la bandera que debían proteger, y viceversa. El objetivo del juego era que al menos uno de ellos cruzase la portería de su medio campo en posesión de la bandera de su equipo. Si alguno de los supervivientes era atrapado por un infectado, pasaba a ser otro infectado, entregando su pañuelo al infectado, y debía colocarse en la línea de mediocampo, que no podía abandonar, y desde ahí tratar de atrapar al resto de supervivientes, sin discriminar equipos. Si un superviviente, en posesión de su bandera, era atrapado por un jugador del equipo contrario en su mitad del campo, tenía el deber de devolver la bandera a su portería de origen, con un pequeño período de inmunidad en el que ningún infectado podía atraparle, y una vez volvía a su mitad del campo, se reanudaba el juego.
Resultaba a partes iguales divertido y escalofriante ver cómo se metían en el personaje quienes hacían de infectado, y el sinfín de estrategias y artimañas que habían inventado en tan poco tiempo para distraer a los infectados ciegos, burlándose de ellos y ofreciéndose como cebo vivo para hacerse con las banderas. Bárbara se sintió mal al comprobar que habían superado la barrera de la empatía, al entender a los infectaos meramente como “el enemigo”, obviando el hecho que cualquiera de ellos, al menos de quienes estaban vacunados, podía amanecer al día siguiente siendo uno de ellos. Era consciente que no era más que un juego, pero le hizo pensar, y las conclusiones a las que llegó no le gustaron una pizca.
Habían partidas que duraban minutos, y otras que sobrepasaban la media hora, en función del número de participantes. Pese a que sentía un rechazo flagrante a la forma, Bárbara acabó concluyendo que el fondo bien lo compensaba. Estaban todos ejercitando los músculos al correr de un lado para otro, afianzando vínculos entre ellos y divirtiéndose, riendo a carcajadas. Eso era justo lo que necesitaban en esos momentos, y una vez más bendijo a aquella niña que apenas le llegaba a la altura del hombro por conseguir, aún sin proponérselo, todo cuanto ella había estado persiguiendo desde que la conoció.


November 14, 2016
3×1070 – Nochevieja
1070
Los días pasaban, atropellándose unos a otros pero sin mayores contratiempos. Algún que otro infectado se acercaba al barrio por las noches en las que no llovía, atraído quizá por el ruido o por la luz de las farolas, pero el persistente mal tiempo hacía que incluso eso fuese más una anécdota que compartir con el resto que una norma. Se encargaban de ellos como parte de su rutina diaria, del mismo modo que cuidaban de los bebés o preparaban la comida, y no le daban más importancia de la que realmente tenía. Lejos quedaban ya las largas conversaciones a tenor de las implicaciones morales sobre el destino que le imponían al dueño original de los cuerpos que acribillaban e incineraban casi sin pestañear. Por fin se sentían seguros y satisfechos: en casa.
Bárbara continuó con sus clases de conducción, lo que le granjeó muchas horas en compañía del mecánico. Siempre se habían llevado bien, hasta que éste perdió la vida, pero esa nueva oportunidad les permitió forjar una bonita relación de amistad, que iría creciendo con el tiempo. Tenían una manera similar de ver la vida, y el hecho que ambos estuvieran infectados les hizo abrirse mucho más el uno al otro. No obstante, y pese a que creía conocerle lo suficiente para estar segura que ello no supondría un problema, no con él, la profesora le brindó idéntico trato de silencio al respecto de su implicación con el inicio de la pandemia. Resultaba mucho más fácil así.
Paris también pasaba mucho tiempo con el mecánico, con largas partidas de cartas y buscando mil y una excusas para emborracharse, pero durante esos días dedicó gran parte de su tiempo al cuidado de Nuria. Pese a que a simple vista aún era demasiado pronto para detectar los primeros signos del embarazo en su cuerpo, sus vómitos vespertinos y sus fiebres se volvieron cada vez más recurrentes. Últimamente ni siquiera se molestaba en intentar atacarle a través de los barrotes. El dinamitero hacía lo imposible por cuidar de ella, ignorante de que la misma infección que le había privado de su cordura se encargaría de arreglarlo todo sin que él tuviera que hacer nada. Era sólo cuestión de paciencia.
La Nochevieja llegó sin avisar. Desde que Carlos tomó la determinación de rescatar el hasta el momento extinto calendario, habían estado festejando todas y cada una de las festividades de esa primera Navidad del nuevo mundo en el que les había tocado vivir. En el recuerdo de todos quedaría en especial la del día de los santos inocentes, que le granjeó más de un agravio al instalador de aires acondicionados, y que propició no pocas carcajadas a costa de sus víctimas. Cualquier excusa era buena para justificar una celebración y la Nochevieja era, con mucha diferencia, una de sus favoritas.
Por más que lo intentaron, siguiendo los consejos de Darío, que conocía la isla mejor que ningún otro de los presentes, fueron incapaces de encontrar una sola viña que vendimiar. La temporada no era la más propicia, tampoco había muchas en la isla, y ello sumado al reiterado descuido y las heladas hizo que volviesen con las manos vacías. Cuando ya habían asumido que no podrían celebrar la entrada del nuevo año como llevaban haciéndolo desde que tenían memoria, Maya se presentó con un puñado de latas minúsculas que contenían uvas peladas y sin hueso: muchas más de las que necesitarían tanto ese año como el año siguiente, si el índice de población del barrio se mantenía estable. Las había encontrado dentro de una polvorienta caja en una estantería altísima en la trastienda de una de las tiendas de las afueras de la calle larga. Su aportación fue recibida con ovaciones y aplausos.
Esa noche se descorcharon demasiadas botellas de cava y champán. Vestidos con las mejores galas, hasta arriba de maquillaje y bañados en colonia, empezaron sobre las diez a degustar la opípara cena que habían estado preparando toda la tarde. Carlos se enfadó bastante con Abril por desechar la oferta de ir a celebrar la Nochevieja con ellos en compañía del enigmático Ezequiel. Se había ofrecido a ir a buscarles esa misma mañana con la furgoneta y llevarles de vuelta al día siguiente, sanos y salvos. Para su sorpresa, en esta ocasión no fue la médico la que acabó rechazando tan generosa oferta, como hacía siempre, si no el propio Ezequiel, que al parecer tenía problemas de estómago y prefirió descansar en la mansión.
Tras la cena y haciendo uso de un viejo reloj de péndulo que nadie sabía de dónde había sacado Carlos, pero que marcaba tanto los cuartos como las campanadas, se prepararon para el momento culminante. No fueron pocos los llantos que precedieron a ese momento mágico. Inevitablemente, todos recordaron cuanto habían hecho la anterior Nochevieja, y sobre todo, en compañía de quién lo habían hecho. Tan solo las dos parejas de hermanos, Guille, Darío y Carla habían conseguido llegar hasta ahí con una minúscula parte de lo que había sido su familia. El resto no habían tenido tanta suerte, y brindaron por ellos, con lágrimas en los ojos.
Las campanadas se desarrollaron como era de esperar. Hubo quienes acabaron con sus uvas antes de la última campanada, quienes no llegaron ni a la mitad e incluso quienes se atragantaron y tuvieron que beber un trago de champán para hacerlas bajar. De nuevo cundieron las risas y los deseos de prosperidad para el nuevo año que se les presentaba, como un regalo al que ni el más fantasioso de ellos hubiese jurado poder llegar con vida, si les hubieran preguntado un par de meses antes.
Pasada la medianoche, mientras Guillermo, en compañía de todos los menores de edad, se acomodaba en el centro de día para hacerse cargo de los bebés, el resto fueron a pasárselo en grande a la discoteca del centro de ocio. Carlos lo había preparado todo a conciencia en compañía de Marion: luces de colores, música para bailar, más alcohol y algún que otro snack para aguantar en pie hasta que amaneciera. Hicieron uso de la sala pequeña, pues la sala principal de la discoteca estaba ocupada haciendo las veces de alacena. Sin embargo, el grupo era tan reducido, que les resultó más que suficiente.
Carlos y Marion bebieron esa noche mucho más de lo que estaban acostumbrados. Desoyeron los consejos de Darío y fueron viendo cómo, poco a poco, iban quedándose solos en la sala de baile. Uno a uno o por parejas, todos los demás se fueron a acostar más tarde o más temprano, mientras ellos seguían dándolo todo en la sala de baile. No fue hasta que se quedaron solos que empezó para ellos la verdadera fiesta. Acabaron del mismo modo que Zoe les había descubierto frente a aquél supermercado en Midbar, aunque en esta ocasión sí llegaron hasta el final. Varias veces. Pese a que ninguno de los dos se acordaría de gran cosa la mañana siguiente, ambos guardarían un muy buen recuerdo de esa Nochevieja.


November 11, 2016
3×1069 – Conducción
1069
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
29 de diciembre de 2008
FERNANDO – ¿Ves como sí que podías?
ZOE – Pero vas muy lenta. ¡Dale caña!
BÁRBARA – ¿¡Queréis hacer el favor de callaros los dos!?
Bárbara estaba muy concentrada detrás del volante, y las palabras de aliento del copiloto y de la acompañante le estaban poniendo de los nervios. Ambos se chocaron las manos, mientras la profesora trataba en vano de mostrarse ofendida, aguantándose la risa, aunque sin demasiado éxito.
Aprovechando que había amanecido un buen día y que la poca nieve que quedaba ya se había derretido y el suelo estaba prácticamente seco, Fernando propuso a Bárbara tomar su primera clase de conducción. La muerte del mecánico había truncado sus anteriores intentos, y él tenía el firme propósito de cumplir su promesa. La profesora se mostró entusiasmada ante su invitación y Zoe insistió en acompañarles. Las clases se impartirían en la calle larga, donde Fernando ya lo tenía todo preparado desde hacía varias horas. Tras una corta introducción teórica sobre el uso del volante, los pedales y el cambio de marchas, Bárbara había tomado el control del vehículo: un viejo Fiesta. Llevaban casi una hora subiendo y bajando la calle. Se lo estaba pasando en grande.
Al llegar al extremo de la larga calle, que finalizaba abruptamente con uno de aquellos altos muros almenados, Bárbara pisó a fondo el freno, recordando por primera vez hacer lo mismo con el embrague. Aún se notaba muy torpe e insegura, pero no se había encontrado mejor en mucho tiempo.
FERNANDO – Lo complicado de aprender a conducir… es aprenderte el libro de la autoescuela, las señales, las leyes y… toda esas tonterías, que… ya de poco sirven. Luego coger el coche… ya ves que es todo muy intuitivo. Es mucho más fácil que aprender a ir en bicicleta. ¿Tú estás segura que no habías conducido nunca antes?
BÁRBARA – Hombre, si cuentas los autos de choque de la feria…
El mecánico esbozó una sonrisa.
FERNANDO – Pues se te da bastante bien, de verdad. Ahora dale la vuelta otra vez. Como te enseñé antes.
BÁRBARA – Sí. A ver si me acuerdo…
FERNANDO – La lástima es que no tenemos ninguna manzana abierta, si no… sería bastante más… cómodo.
BÁRBARA – Por lo menos tenemos una calle tranquila y… segura, donde hacerlo. En cualquier otro sitio… esto no lo habría podido ni imaginar.
FERNANDO – Hombre, visto así…
La profesora puso la marcha atrás y tras media docena de maniobras, consiguió girar ciento ochenta grados el vehículo, encarándolo hacia la calle larga: seis manzanas de nuevo por delante hasta el final de la misma. Zoe asomó la cabeza entre los dos asientos. Lucía orgullosa sobre el hombro derecho una trenza que le había hecho Ío la tarde anterior, durante uno de sus turnos conjuntos al cargo de los bebés.
ZOE – ¿Puedo probar yo?
Bárbara y Fernando cruzaron sus miradas. Al obtener la aprobación del mecánico, Bárbara abrió la puerta y no dudó en cederle su sitio a la niña. Zoe no daba crédito. No tenía ninguna esperanza de recibir una respuesta afirmativa; había formulado la pregunta sin pensar, convencida de que no le dejarían. Algo nerviosa, ocupó el asiento donde hasta el momento había estado sentada Bárbara y respiró hondo. Bárbara se sentó detrás y ambas cerraron sus puertas.
FERNANDO – No llegas a los pedales.
ZOE – Pero… Casi…
La niña estrió los pies y consiguió tocarlos con la puta de sus deportivas.
FERNANDO – De puntillas no vale.
Zoe se sentó más al borde del asiento, y por fin consiguió lo que se proponía.
ZOE – ¡Que sí que llego!
FERNANDO – Tira de la palanca esa que tienes a tu izquierda, al lado del asiento.
ZOE – ¿Ésta?
FERNANDO – Sí.
Zoe hizo lo que se le ordenaba, y al fin consiguió una posición cómoda, al llevar a su límite el asiento. Su corta estatura jugaba en su contra, pero ahora que había conseguido que le dejasen ponerse detrás del volante, no estaba dispuesta a echarse atrás. Sin saber muy bien cómo ni por qué, un recuerdo vino a su mente: la discusión que tuvieron Bárbara y Morgan sobre la idoneidad o no de entregarle un arma de fuego. La niña sonrió y se concentró en su nuevo papel.
Le costó mucho menos que a Bárbara poner el vehículo en movimiento y controlar los pedales y el cambio de marchas. No en vano había estado prestando mucha atención a todo cuanto Fernando le había enseñado a la profesora. La pequeña se demostró mucho más imprudente.
A duras penas habían llegado al ecuador de su trayecto, cuando al pasar delante de la persiana abierta del parking que comunicaba con la calle corta una figura se le cruzó por delante. Zoe gritó aterrorizada y pisó a fondo el pedal de freno, al tiempo que Fernando tiraba del freno de mano. El coche dio un estertor quejumbroso y finalmente se caló. Quedó inmovilizado a más de dos metros de Juanjo, que del susto había dejado caer las dos bolsas de la compra que llevaba a cuestas. Un par de latas de conserva rodaron unos metros hasta que impactaron contra el borde de la acera. Juanjo se llevó una mano al pecho, visiblemente afectado por el susto.
JUANJO – ¿¡Pero que estáis locos o qué!?
Zoe se quedó de piedra y deseó que se la tragase la tierra. Bárbara sacó la cabeza por la ventanilla abierta y se dirigió al banquero.
BÁRBARA – ¡Hay que mirar antes de cruzar, insensato!
Fernando y Zoe se miraron mutuamente, y no pudieron evitar estallar en una sonora carcajada, que hizo que Juanjo aún se enfadase más.
JUANJO – ¡Idos a la mierda los tres!
El banquero recogió lo que se le había caído y continuó el camino de vuelta a su vivienda, sin parar de balbucear maldiciones en un tono de voz tan bajo que los ocupantes del coche no pudieron descifrar, aunque se hicieron a la idea. Pasado el susto, Zoe arrancó de nuevo el coche y reemprendió la marcha, como si nada hubiera pasado.
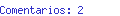

November 7, 2016
3×1068 – Colectivo
1068
Norte de la ciudad de Nefesh
27 de diciembre de 2008
Se podían contar un total de doce personas recostadas en las paredes de la sala de estar de esa vivienda del noveno piso del bloque. La más joven debía rondar los cuarenta años. La mayor, tenía la edad de Darío. Los seis tarritos vacíos y las pocas pastillas que había desparramadas por el suelo resultaban bastante aclaratorias sobre lo que les había ocurrido. Paris reconoció uno de los tarros: eran somníferos, de los más fuertes del mercado. Contra su voluntad, él había tomado ese mismo tipo de fármaco en infinidad de ocasiones durante su estancia en la institución mental. Pero esa gente no estaba dormida.
Todos estaban fríos y rígidos, por lo que dedujeron que debían llevar ya bastante tiempo muertos, pero para sorpresa y alivio de los recién llegados, apenas olían. A través de las puertas balconeras se podían leer, al otro lado de la tela, las letras V e I. Aquella gran pancarta les había atraído con una falsa promesa. Las únicas personas que quedaban con vida ahí eran ellos.
GUSTAVO – ¡Oye! Esto está hasta arriba de comida. Y hay un montón de garrafas llenas de agua.
Quienes se encontraban en la sala de estar se giraron hacia la puerta de la cocina, desde donde les hablaba el joven arquero. Los tres jóvenes acababan de llegar.
OLGA – Pero… no lo entiendo. Si tenían comida y agua. ¿Por qué se han quitado la vida?
PARIS – Es que no tiene sentido. Esta gente es imbécil.
BÁRBARA – Era.
El dinamitero se giró hacia Bárbara y le brindó una mirada de desprecio. Estaba decepcionado por lo que había encontrado, aunque tampoco hubiese sabido explicar muy bien qué esperaba sacar en claro de la expedición.
PARIS – No, en serio. Con lo bien que habían protegido el edificio para que no se colasen infectados, y… y con toda la comida que hay ahí y en los otros dos pisos… No. No tiene sentido. No me entra en la cabeza.
Carla negó sucintamente y bendijo a aquellos bebés que tanto trabajo les hacían hacer día tras día. Su mera presencia hacía que una situación como esa resultase prácticamente impensable en Bayit. A su mente acudió el recuerdo de la expresión vacía del rostro del pobre Germán, colgado del cuello a aquél viejo algarrobo, libre al fin de tan pesada carga, que al parecer, fue lo único que le había mantenido con vida. Ella desconocía las motivaciones que había detrás de ese aparente suicidio colectivo, pero su postura al respecto distaba mucho de la de Paris. Si ella no hubiese estado al cargo de su abuelo al inicio de la pandemia o de los bebés una vez éste se recuperó milagrosamente de su enfermedad, quizá hubiese compartido idéntico destino. Pensar en ello le hizo estremecer.
PARIS – Ya podían haber quitado el puto cartel si se iban a suicidar. Qué ganas de dar por culo.
BÁRBARA – Bueno… nosotros hemos hecho lo que hemos podido, Paris. Quizá si lo hubiésemos visto antes…
El dinamitero le dio una patada en la pierna a una de las sexagenarias que había en una esquina. Apenas cambió de posición, de tan rígida que estaba.
PARIS – ¡Me cago en Dios!
CARLOS – No vamos a ganar nada quedándonos aquí más tiempo. Coged todo lo que veáis que nos puede servir para algo y vayámonos. Comida, utensilios… lo que sea que nos pueda ser útil en Bayit. Aquí no se nos ha perdido nada.
Paris se disponía a darle otra réplica airada al instalador de aires acondicionados, pero en el último momento decidió callarse. En relativo silencio fueron recopilando toda la comida en buen estado que los suicidas habían dejado atrás al emprender su viaje sin retorno. Lo fueron acumulando todo en el rellano, haciendo uso de cajas de cartón y bolsas de la compra.
Ya lo tenían todo prácticamente listo para empezar a bajar las escaleras, cuando Olga dio la señal de alarma.
La joven de los pendientes de perla estaba en el balcón y llamaba la atención de los demás con el índice sobre los labios, instándoles a mantenerse en silencio. Uno a uno fueron saliendo al balcón y echaron un vistazo a la calle, a través de un descosido entre las sábanas. Alrededor de la furgoneta Volkswagen se habían congregado siete infectados, que olisqueaban y trataban torpemente y sin éxito de abrir la puerta trasera.
El dinamitero echó mano de su arma y se disponía a hacerse hueco entre los demás para usarla, cuando Bárbara le sujetó por el orondo antebrazo, con lo que se llevó la enésima mirada de reproche.
BÁRBARA – ¿Dónde vas con eso?
PARIS – ¿A ti qué te parece?
La profesora chistó, molesta, y le ofreció su propia pistola, que sí tenía silenciador.
BÁRBARA – Toma, usa mejor esta.
Paris puso los ojos en blanco, pero cogió el arma que se le ofrecía y se guardó la suya.
GUSTAVO – Ya me encargo yo. Desde aquí tengo buen ángulo.
BÁRBARA – Me trae sin cuidado quién se encargue, pero no hagáis ruido. No nos conviene atraer a más. ¿Entendido?
PARIS – Sí, seño.
El dinamitero le hizo burla, mostrando los dientes, rasgó las costuras, y disparó a una adolescente que miraba al infinito con la boca abierta, a un par de metros del portal. Erró, y el ruido puso bajo alerta al resto.
PARIS – Coño. No paran de moverse.
El dinamitero lucía una sonrisa de oreja a oreja.
PARIS – Nos tendríamos que haber traído los altavoces. Con estos no tengo ni para el aperitivo.
Bárbara puso los ojos en blanco, y le susurró a Carlos a la oreja.
BÁRBARA – Le teníamos que haber dejado en el Ayuntamiento.
Carlos prefirió no responderle. Ella conocía muy bien su parecer al respecto. El instalador de aires acondicionados se dirigió a los demás.
CARLOS – Vamos bajando las cosas. Vosotros cuando estéis… ya nos acompañáis.
Ni Paris ni Gustavo le respondieron. Estaban demasiado concentrados en su nuevo entretenimiento.
El viaje de vuelta a Bayit lo hicieron en un silencio casi absoluto, dejando atrás una docena de cadáveres. Al menos no volvían con las manos vacías. Paris estaba muy excitado y se demostró tan temerario al volante que tuvo una fuerte discusión con Carlos al respecto. Los cinco infectados que se llevó por delante, no obstante, no volverían a levantarse. Los dos que sobrevivieron al impacto se arrastrarían durante semanas.
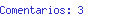

November 4, 2016
3×1067 – Polvo
1067
Norte de la ciudad de Nefesh
27 de diciembre de 2008
Paris se rascaba la nuca, estrujándose las neuronas. Hacía un par de semanas que se había rapado al cero, y el tacto en el cuero cabelludo le resultaba tremendamente agradable. Por más vueltas que le daba, no era capaz de encontrar la solución al problema que tenía delante.
Después de dar varios rodeos tentando a la suerte, al fin habían llegado al edificio del cual pendía aquél montón de sábanas. Desde ahí abajo apenas destacaban. Hubiese o no gente dentro, o bien no les habían oído o preferían ignorarles, lo cual contradecía en gran medida ese grito sordo de socorro.
Todos y cada uno de los accesos a la planta baja eran impracticables. Habían soldado puertas y ventanas a sus marcos en todo su perímetro, y a éstos gruesos perfiles metálicos que hacían imposible introducir más que un brazo a través de los cristales rotos. A juzgar por la sangre reseca y los pedazos de piel que había adheridos a muchos de ellos, los infectados habían tenido el mismo éxito que ellos en su intento de cruzar al otro lado.
Paris sintió la tentación de ir a buscar la dinamita que tenía guardada a buen recaudo en el edificio de apartamentos del paseo marítimo, más cerca de donde ahora se encontraban que el propio barrio de Bayit, pero concluyó que eso sería una insensatez. Con semejante estruendo, y más en esa zona en la que no habían hecho jamás ronda de limpieza alguna, ello transformaría el lugar en una trampa mortal.
Gustavo volvió de una bocacalle cercana limpiando la sangre fresca de una de sus flechas con un pedazo de tela mugrienta que había encontrado en el suelo. Acto seguido la colocó de nuevo en el carcaj, tiró el trapo al suelo y se unió al resto. Ahora apenas caía un leve rocío. Su hermana estaba inquieta y no paraba de comprobar el seguro de la automática que Bárbara le había entregado. Las puertas traseras de la furgoneta estaban abiertas de par en par y ellos se encontraban justo delante. Si surgía cualquier contratiempo tendrían tiempo de sobra de entrar y cerrar desde dentro, y ni la mayor horda de infectados imaginable podría hacer ponerles un dedo encima. Fernando había hecho un muy buen trabajo reforzando el vehículo. No obstante, la joven estaba aterrorizada.
CARLOS – Aquí fuera no nos podemos quedar más rato. Este sitio no es seguro.
PARIS – Pues ya me dirás tú qué hacemos, entonces. No hay ni un puto punto débil en todo el maldito edificio. Esta gente sabe muy bien lo que hace.
BÁRBARA – Sí, pero tampoco responde nadie. ¿Qué quieres hacer si no?
El dinamitero resopló, indignado. Carla se acercó a él, y ello le sorprendió. No era capaz de recordar la última vez que le había dirigido la palabra. Ahora que su color de pelo no parecía el de un payaso, se sentía algo más cómodo a su lado.
CARLA – ¿Puedes aparcar aquí?
PARIS – ¿Dónde?
CARLA – Aquí, justo delante de la papelera. Subido a la acera, lo más cerca de la fachada que puedas.
Paris frunció el ceño pero correspondió a la demanda de la veinteañera sin rechistar y sin hacer más preguntas. No se sorprendió demasiado al ver cómo la joven trepaba por el capó y se subía en el techo de la furgoneta. Carla echó un vistazo al balcón que le había llamado la atención, que estaba a más de medio metro de lo que sus brazos extendidos lograban alcanzar, echó un vistazo a todos sus compañeros, que la observaban atentamente, y se dirigió a Gustavo.
CARLA – Tú, que eres más… ligero. Sube conmigo.
Carla guardaba un vívido recuerdo de la etapa en la que día sí día no había estado colándose en un sinfín de primeros pisos de un modo similar. Así fue como conoció a Juanjo. Ahora carecía de escalera, y esa planta baja era mucho más alta que la mayoría, pero ello no tendría por qué suponer un problema. El adolescente trepó igual que había hecho ella y bajo su mandato, se subió a sus hombros y alcanzó la base del forjado del balcón, se aferró a los barrotes de la barandilla y ascendió cual simio. En un abrir y cerrar de ojos se plantó en el balcón. Una cortina echada le impedía la visión de lo que había en el interior.
OLGA – Ve con mucho cuidado. No vaya a ser que haya infectados dentro.
Gustavo asintió y golpeó el cristal con los nudillos. Aguantó la respiración unos segundos, pero no ocurrió nada. Golpeó de nuevo, con más fuerza. El resultado fue el mismo. Aprovechando que la puerta estaba entreabierta, accedió al interior del piso.
Todo estaba en orden. Una fina capa de polvo cubría hasta el último mueble, había algo de desorden y la decoración era de un gusto más que discutible, pero no había rastro alguno de hostilidad. Un rápido vistazo por las habitaciones y la cocina le convenció de que, al menos en ese piso, no había nada de lo que temer. Consciente de que le estaban esperando, volvió al balcón. El suspiro de alivio de su hermana le hizo sonreír.
GUSTAVO – ¡Aquí no hay nadie!
CARLA – Ve a buscar una escalera, o algo… algo que nos sirva para poder subir a los demás.
GUSTAVO – Vale.
Para cuando volvió al balcón, apenas un minuto más tarde y sosteniendo una escalera de tijera hecha de madera salpicada de pintura, Carla ya había subido y sus otros cuatro compañeros se encontraban sobre la furgoneta. A quien más le costó subir fue a Paris, que no hacía más que quejarse de que él no estaba hecho para esos trotes. Entraron los seis al piso y al comprobar que Gustavo tenía razón, que ahí no había entrado nadie en mucho tiempo, se separaron en dos tríos. Bárbara, Carlos y Paris se encargarían de los pisos superiores. Los dos hermanos y Carla se adjudicaron esa misma planta.
Disponían de todas las herramientas necesarias para forzar cerraduras, pero no les hicieron falta: a diferencia de las que comunicaban con la calle, ahí todas las puertas que encontraron estaban abiertas. Armados con sus linternas y con las armas a mano comenzaron a investigar vivienda por vivienda. En cierto modo les recordaba a cuando paseaban por los bloques de la calle larga. Ese era uno de los pasatiempos más socorridos cuando el aburrimiento llamaba a la puerta en Bayit. La principal salvedad era que ahí la mayoría de las persianas estaban bajadas y cundía una cierta penumbra que, sumada al hecho que se encontraban en una zona hostil, volvía la exploración mucho menos atractiva.
Los dos hermanos y Carla ya habían escrutado hasta la última estancia de la primera planta, y en el momento en el que se disponían a bajar a la planta baja la voz de Paris, amplificada por el hueco de la escalera, retumbó hasta sus oídos.
PARIS – ¡Chicooooos! ¡Ya podéis dejar de buscar!
Se miraron los unos a los otros y rápidamente se dirigieron escaleras arriba, ansiosos por averiguar lo que el otro grupo había descubierto.


October 31, 2016
3×1066 – Opuesto
1066
Obra abandonada en el barrio de Bayit
27 de diciembre de 2008
PARIS – Pues vamos, y ya está.
CARLOS – No. No es tan fácil. Eso… hay que pensarlo bien, antes, Paris. Imagina por un momento que son gente como la que atacó el hotel. Parece mentira. ¿Ya no te acuerdas de lo que pasó la otra vez?
PARIS – Sí… sí me acuerdo. ¿Te acuerdas tú de quién lo solucionó?
Carlos puso los ojos en blanco. Paris jadeaba a su lado, agotado por el esfuerzo. El instalador de aires acondicionados no daba crédito a cómo aquél hombre, en semejante estado físico, había conseguido trepar de una sentada hasta arriba de la grúa, donde ambos se encontraban en ese momento. Los altibajos emocionales de Paris le resultaban cada vez más molestos. Ahora se comportaba como un chiquillo inquieto e hiperactivo, deseoso de aventuras, y él era plenamente consciente de que nada de lo que dijese le haría cambiar de parecer. No por ello dejó de intentarlo.
El dinamitero miró de nuevo a través de los prismáticos hacia aquél alto edificio en la costa septentrional de la ciudad. Un total de nueve sábanas, todas blancas a excepción de un par de ellas que tenían un color azul pálido, cosidas concienzudamente entre sí formando un enorme lienzo, lucían colgadas de la fachada, atadas en su perímetro a las barandillas de los balcones, a ventanas y tuberías de gas. Dos únicas palabras, escritas con letras rojas de más de dos metros de altura y con la pintura corrida pese a resultar perfectamente legibles, rompían la uniformidad de ese montaje: VIVOS DENTRO. No había mucho margen a la interpretación.
PARIS – Yo voy a ir. Vosotros haced lo que os dé la gana. Tampoco te estoy pidiendo que me acompañes, ¿eh?
CARLOS – No nos conviene dar un paso en falso ahora, con todos los críos y los bebés que tenemos a nuestro…
PARIS – ¡Joder! Parece mentira que seas precisamente tú quien dice eso.
Carlos recordó cómo se habían conocido ambos y sintió un escalofrío. Por fortuna, Paris había cambiado mucho desde entonces. Cualquiera hubiera podido jurar que se habían intercambiado los papeles. Ahora Paris era mucho más tolerante y parecía haberse infectado de su inconsciencia, y Carlos había adoptado una faceta conservadora en la que en ocasiones le costaba reconocerse.
PARIS – Toda la gente que ha venido al barrio desde que lo amurallamos es cosa vuestra, Carlos. Si por mí fuera, el único que habría aparte de nosotros sería Fernando, que es el único que ha demostrado merecérselo.
CARLOS – Mira, razón de más. Tú siempre has sido reacio a dejar entrar a nadie de fuera, eso es cierto. ¿A qué viene ahora tanto interés por conocer a esa gente?
El dinamitero reflexionó durante un par de segundos. Las conclusiones a las que llegó no le gustaron, de modo que las desechó. Ya se había hecho a la idea y no estaba dispuesto a retroceder. Esa era la primera cosa medianamente interesante que pasaba en el barrio desde hacía demasiado tiempo, y él tenía serios problemas para lidiar con el aburrimiento.
PARIS – Que no me líes. No… no vengas si no quieres. ¡Déjame en paz!
CARLOS – No se trata de eso…
Paris ya no le estaba prestando atención. Había comenzado a bajar los peldaños que le llevarían de vuelta a tierra firme. Carlos siguió en vano intentando hacerle entrar en razón, pero pronto se calló, al cerciorarse de que estaba hablando solo. Exhaló, formando una pequeña nube blanca frente a su boca que enseguida se disolvió, y se ajustó un poco más la bufanda. Le dio un poco de margen y pronto comenzó a bajar él también.
Casi una docena de personas les dieron la bienvenida cuando llegaron de vuelta al suelo. Carlos se sorprendió de encontrar incluso a Fernando y a Marion, que no estaban ahí cuando él empezó a subir. Le incomodó sobremanera descubrir a tanta gente fuera del barrio charlando tranquilamente, ignorantes del riesgo que corrían. Aunque hacía un día de perros y más de veinticuatro horas que no veían a un solo infectado, no le pareció correcto. Sentía que se le estaba yendo de las manos, y maldijo a Gustavo por haber dado la voz de alarma. Estaban todos muy excitados y se atropellaban al hablar. Cualquier cosa que rompiese la monotonía que se había apoderado de sus vidas era más que bienvenida, y no le hizo falta ni un minuto para hacerle entender que no sería capaz de hacerles entrar en razón.
La discusión no se demoró demasiado. Había quienes querían ir, como Paris, Gustavo o Zoe. Esa niña se apuntaría hasta a un bombardeo si ofrecieran plazas. Había quienes no querían ni oír hablar de ello, como Fernando, que se mostró inflexible, por más que Paris le insistió hasta la saciedad. El mecánico guardaba un vívido recuerdo de la última vez que Paris le convenció para salir del barrio en busca de aventuras, y no tenía ninguna intención de repetirlo. El único que mostró abiertamente su disconformidad de ir a investigar fue Carlos, que finalmente y a su pesar, tuvo que darse por vencido. Ni siquiera Bárbara se puso de su lado, lo cual le resultó, cuanto menos, sorprendente.
Para su tranquilidad, en el momento en el que abandonaron el barrio media hora más tarde a bordo de la sobreprotegida furgoneta Volkswagen en la que Fernando había seguido trabajando incansable, que ahora parecía más bien un tanque en miniatura, comenzó a caer una fina llovizna, que fácilmente se transformaría en una nueva nevada si las temperaturas se mantenían igual de bajas que los últimos días. A bordo iban seis personas: Gustavo, con su inseparable arco olímpico, acompañado de su hermana, que se negó a dejarle salir si no era en su compañía, Paris, que iba al volante, canturreando una canción que ninguno de los presentes supo reconocer, Carla, Carlos y Bárbara. Todos iban armados hasta los dientes, y habían prometido no delatar la ubicación de Bayit a las personas con las que se iban a reunir hasta que no estuviesen al cien por cien seguros que no resultarían una amenaza.
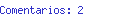

October 28, 2016
3×1065 – Oteo
1065
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
27 de diciembre de 2008
Olga zarandeó con entusiasmo el pequeño peto de bebé que llevaba sujeto con ambas manos, y acto seguido lo colgó en la tensa cuerda con la ayuda de un par de pinzas de madera. Respiró hondo y exhaló el aire lentamente, formando una pequeña nube delante de sí que enseguida se disolvió. Contempló su obra, fascinada; jamás antes en su vida había hecho una colada de semejante envergadura.
El incremento en la población de Bayit había traído consigo tantas ventajas como inconvenientes. Por una parte, disponían de muchas más manos para llevar a cabo todas las tareas que exigía el normal desarrollo el barrio, en especial el cuidado de los bebés, que había sido el fruto de alguna que otra discusión durante la ausencia de quienes habían abandonado el barrio a primeros de mes. En el otro lado de la balanza se encontraba el aumento sustancial de otras muchas tareas, tales como la cocina o la limpieza. No obstante, los turnos que se habían impuesto resultaban bastante eficientes, lo que repercutía positivamente en el buen desarrollo de la convivencia.
Maya ayudó a Olga a bajar de la escalera en la que estaba subida y ambas se reunieron con los demás que se encontraban en el patio cubierto de manzana donde habían tendido la ropa, por miedo a que las inclemencias del tiempo la mojasen, por más que esa mañana lucía un sol espléndido en un cielo apenas mancillado por alguna que otra nube blanca en la lontananza.
CHRISTIAN – Venga, va. Vamos a tirar la basura.
MAYA – ¿Ahora?
Gustavo asintió, ajustándose el carcaj a la espalda. No había abandonado el terreno intramuros desde que llegasen, hacía ya tres días, y tenía curiosidad por conocer los alrededores. El nivel de producción de deshechos había crecido exponencialmente los últimos días, y la cantidad de pañales sucios que había acumulados hacía de tal sugerencia una buena idea.
OLGA – ¿No preferís esperar a que vuelva a llover? Hoy hace muy buen día, no vaya a ser que…
GUSTAVO – Pero si esto está más muerto que tu abuela.
Christian no pudo evitar solar una carcajada, por lo cual se llevó una mirada de reproche de su pareja.
OLGA – ¡Gus! Un respeto.
Ella misma sonrió levemente, y no pudo menos que darle la razón. Desde que comenzase a nevar la madrugada del día de Navidad, ni un solo infectado había osado acercarse al barrio. Coincidencia o no, ello había creado un precedente en la percepción de la seguridad de la isla para los recién llegados. Christian también tenía ganas de dar una vuelta; había andado y desandado cientos de veces la calle larga, hasta acabar aborreciéndola, y estaba convencido que con todo cuanto había nevado los últimos días y el frío que hacía, los infectados no estarían dispuestos a alejarse mucho de sus madrigueras diurnas para cazar.
OLGA – ¿Queréis que avisemos a las chicas?
CHRISTIAN – ¡No! Que van a querer venirse.
OLGA – Sí, claro. De eso se trata.
Maya y Olga cruzaron las miradas. Ambas habían pasado mucho tiempo juntas desde que se conocieron, encontrando en la otra a la potencial amiga que la pandemia les había arrebatado y que el azar les devolvía. Christian se alegaba por ello, porque Ío jamás había ocupado ese lugar, y ahora estaba casi siempre en compañía de Zoe, ahora que la niña pelirroja había vuelto al barrio.
CHRISTIAN – Zoe es muy pesada. Ya sabes cómo se pone. Y… además, como se entere Bárbara que la dejamos salir nos la va a liar. ¿No te acuerdas de lo que pasó la última vez?
Maya puso los ojos en blanco.
OLGA – Bueno… Pero… ir, vaciar el contenedor y volver. Que nos conocemos.
GUSTAVO – Que sí, mujer, que sí.
Los cuatro se dirigieron a la calle corta, echaron mano del contenedor, que estaba prácticamente al límite de su capacidad, y lo arrastraron torpemente por entre la nieve medio derretida en dirección a la puerta del taller. Se despidieron de Fernando, que estaba trabajando en un todo terreno y se ofreció en vano a ayudarles, y abandonaron el barrio saliendo por el patio de la escuela. La obra inacabada en cuyos cimientos echaban los desperdicios estaba muy cerca de la zona amurallada, y apenas tardaron en llegar.
Maya arrugó la nariz. De una alcantarilla cercana venía un característico olor a podredumbre que le recordó al dantesco espectáculo funerario de la plaza frente al Ayuntamiento. No le dio la menor importancia y siguió ayudando a arrastrar el contenedor hacia el portón metálico que ofrecía acceso a la obra inacabada de la que emergía aquella enorme grúa roja con la pluma al viento, que ahora señalaba en dirección a la mansión de Nemesio, donde Abril y Ezequiel tomaban un té en el porche, viendo alimentarse al potrillo, que cada día crecía más.
Tan pronto cerraron tras de sí el portón, asegurando que ningún infectado pudiese colarse, las dos chicas y Christian arrastraron el contenedor hacia la rampa fangosa que llevaba a lo que debiera haber sido el sótano de aparcamiento del enésimo bloque de pisos del barrio. Gustavo aprovechó para escabullirse y se dirigió hacia la base de la grúa. No había subido ni un par de escalones cuando su hermana le llamó la atención.
OLGA – Te estoy viendo, Gus. ¿Se puede saber qué haces?
Gustavo chistó, molesto. Subió un par de escalones más, tanteándola, y se llevó una mano al bolsillo, del que sacó unos prismáticos.
GUSTAVO – Voy a ver qué se ve desde ahí arriba.
OLGA – Deja de hacer el tonto, que te vas a caer.
GUSTAVO – Pero… Si está todo seco. Y esto es muy seguro. Mira.
Gustavo señaló en derredor al cilindro de seguridad que le envolvía, sujetándose tan solo con una mano al peldaño que tenía delante.
OLGA – ¿Qué pretendes ver ahí arriba?
GUSTAVO – No sé… cosas. La isla.
CHRISTIAN – ¡Voy contigo!
Olga exhaló, disgustada.
MAYA – Son como niños.
OLGA – Son niños.
Mientras las dos jóvenes se encargaban de vaciar el contenedor, Christian y Gustavo comenzaron a trepar por la grúa. No les hizo falta llegar siquiera a la mitad para darse cuenta de que no había sido una buena idea. La caída desde ahí arriba era mortal de necesidad, y pese a que ninguno de los dos tenía vértigo, ambos se arrepintieron de su decisión. No obstante, su orgullo púber les obligó a seguir adelante, mostrándose valientes e imperturbables frente a sus acompañantes.
Tan pronto llegaron a lo más alto, Gustavo sacó de nuevo sus prismáticos y comenzó a otear a su alrededor. Las vistas eran inmejorables: desde ahí se veía el majestuoso monte Gibah en todo su esplendor, la línea de la costa de la zona oriental de la isla, gran parte del bosque de coníferas del sur y una panorámica envidiable de la mayor parte de la ciudad.
GUSTAVO – Co… jones.
CHRISTIAN – ¿Qué pasa? ¿Qué has visto?
GUSTAVO – Toma.
Christian tomó los prismáticos y echó un vistazo hacia donde Gustavo le señalaba. Tardó casi medio minuto en verlo. Ambos se aguantaron la mirada, y acto seguido el ex presidiario miró hacia abajo, donde las chicas ya habían llevado el contenedor vacío de vuelta a la verja de entrada y charlaban entre ellas, esperando que se dignasen a bajar.
CHRISTIAN – ¡Chicas, tenéis que ver esto!
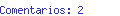

October 24, 2016
3×1064 – Inmejorable
1064
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
25 de diciembre de 2008
Pasaron el resto de la mañana encerrados en la pizzería, sentados alrededor de varias mesas estratégicamente situadas junto al escaparate, que les mostraba una bella panorámica de la nieve que se iba acumulando en la calle corta. Al calor de los socorridos radiadores de aceite, todos atendían con entusiasmo a las explicaciones de la niña sorda, agujas y madeja de lana en mano.
Ío al fin parecía haber perdido el pudor de expresarse en voz alta, por más que la mayoría de las explicaciones las daba con comunicación no verbal, gestos e intuitivamente. Lejos quedaban ya los cuchicheos, las risas y las burlas crueles que recibió en su infancia siempre que se armaba de valor y se comunicaba oralmente, y sintió que al fin que se encontraba en un lugar seguro, en la mejor de las compañías que las circunstancias podían ofrecerle. El trauma por el maltrato que había recibido hacía tan poco seguía bien arraigado en su interior, y ahí seguiría mientras viviese, pero durante esa fría mañana de invierno llegó a convencerse que siempre que siguiese a ese lado de la muralla protectora, nada malo podría ocurrirle. El ambiente que se respiraba esa mañana de Navidad era a todas luces inmejorable en cuanto a paz y serenidad, lo que tanto habían ansiado hasta el último de ellos.
Olga apoyó a la joven del pelo plateado en su sueño de instruir a los pupilos ávidos de conocimiento en el bello arte del punto, pues aunque bastante oxidado, ella también tenía cierto conocimiento al respecto. Hubo quienes enseguida le pillaron el truco y se animaron a probar suerte con creaciones más ambiciosas, como gorros e incluso diminutas prendas de ropa para los bebés. Ío había estado practicando mucho las últimas semanas en la soledad de su piso, amparándose en todo cuanto le había enseñado su difunta bisabuela Fernanda y en un par de libros ilustrados que había encontrado por casualidad en uno de los pisos de la calle larga durante sus salidas furtivas a investigar.
Cada cual salió de ahí con alguna que otra pieza acabada o a medio confeccionar. Muchos de ellos la abandonarían en sus respectivas viviendas, sin intención alguna de terminarlas, otros continuarían hasta el final e incluso pedirían ayuda a la joven Ío en dicha empresa, a lo cual ella accedería de muy buen grado, afianzando vínculos y alejándola paulatinamente de la reclusión social que se había auto impuesto durante la ausencia de Zoe y compañía. La pequeña pelirroja se demostró bastante torpe, y pasó varias horas tan solo para conseguir dar forma a una bufanda violeta, su color favorito. El resultado dejaba mucho que desear, era bastante irregular en su confección, con zonas muy prietas y zonas muy holgadas, y acabó obteniendo una forma vagamente parecida a la de un gancho. No obstante, esa sería una de sus piezas de ropa favorita ese frío invierno.
Esa misma tarde Carlos sorprendió a todos con una sorpresa que hizo las delicias de los más pequeños. Aprovechando que el complejo de ocio que había servido como reclamo para la construcción del barrio en el que se encontraban disponía de varias salas de cine, lo preparó todo para deleitarles con una pequeña maratón de cine de animación. Coincidiendo con el turno de Juanjo y Fernando al cargo de los bebés, todos los demás habitantes del barrio tomaron asiento en las butacas de una de las salas del vacío cine, y pasaron la tarde entera atiborrándose de palomitas, gominolas y refrescos, riendo a carcajadas, viendo una película tras otra, comentándolas en voz alta y haciendo piña.
La sensación general era la de que ya estaba todo en su lugar, que la temporada de penurias y dramas que les había acompañado desde el inicio de la pandemia, en la que la mera supervivencia era la primera preocupación cuando despertaban y la última cuando dormían, la noche que lo conseguían, ya era cosa del pasado, y que en adelante todos los días serían iguales. En cierto modo, y aunque ninguno de ellos lo admitiría abiertamente, ni siquiera a ellos mismos, sentían como si les faltase algo, como si echasen en falta la tensión y la adrenalina que llevaba implícita esa etapa de sus vidas que habían dejado atrás.
Pese a todo cuanto habían perdido por el camino, pese a tantos que habían quedado atrás, cundía en el grupo un sabor agridulce en la boca de que había resultado demasiado sencillo. Si ellos, que no destacaban en absoluto por sus cualidades para afrontar tan hercúlea tarea, habían conseguido sobrevivir, cientos si no miles alrededor del mundo lo debían haber hecho de idéntico modo. Lo contrario no tendría el menor sentido. No obstante, todo parecía indicar lo contrario, a juzgar por cuantos lugares desiertos y muertos habían ido encontrando en sus respectivos caminos que habían acabado confluyendo en esas pocas hectáreas de terreno colonizadas al Apocalipsis. De bien seguro debía haber otros muchos núcleos como el de bayit y el islote Éseb, aunque quizá ellos jamás llegasen a averiguarlo, tanto fuera por la distancia que les separaba, como por la actitud abiertamente sedentaria que habían tomado. Tampoco era algo que les preocupase en exceso, siempre y cuando ellos tuvieran un lugar seguro y caliente en el que refugiarse y algo que llevarse a la boca, como era el caso.
En el transcurso de esa inolvidable jornada de risas y conversaciones cruzadas, compañerismo y espíritu de equipo, llegaron incluso a olvidar durante horas seguidas que el mundo al otro lado de esos altos y robustos muros estaba completamente destruido tal cual ellos lo conocieron, que la vida en la Tierra había seguido su curso dejando atrás la amarga etapa en la que el parásito que amenazaba con romper su equilibrio natural había reinado hasta en el lugar más recóndito de la misma.
De lo que no les cupo la menor duda, ahora que ya estaban todos juntos y no tenían mayor objetivo en ciernes que disfrutar del fruto de todo su esfuerzo, era que ese era el punto y aparte de su particular diario de supervivencia. No podían estar más equivocados.


October 21, 2016
3×1063 – Navidad
1063
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
25 de diciembre de 2008
Carla alzó al pequeño Josete sujetándole por las axilas y el muchacho, desde esa nueva posición ventajosa, aprovechó para colocarle las gafas de sol a aquél enorme muñeco de nieve que llevaban media mañana modelando entre todos. El niño se lo estaba pasando en grande y no paraba de reír a carcajadas. Tenía la nariz y las orejas rojas por el frío y los guantes empapados, pero no parecía importarle importaba lo más mínimo. Las patillas de las gafas se introdujeron en la nieve con un leve crujido y Carla posó de nuevo al muchacho sobre el suelo embarrado de tierra y nieve deshecha.
Ambos dieron un par de pasos atrás, quedando a la altura de los demás artífices del muñeco, y lo observaron en silencio, orgullosos del resultado final. Medía más de metro y medio y estaba ataviado con las mejores galas: una bufanda de cuadros de cachemira, cinco coloridos tapones de tarros de cristal emulando los botones de una camisa inexistente, una sonrisa en forma de media luna moldeada con el asa de una botella de aceitunas, dos ojos hechos con pelotas de tenis pintadas con rotulador permanente, un elegante sombrero de copa y dos largas ramas secas emulando los brazos, con sendos guantes en sus extremos. Sólo le faltaba la nariz, pero Josete se mostró inflexible a ese respecto. Si no podían usar una zanahoria, prefería que no tuviese. En Bayit no había zanahorias.
Se encontraban en el patio de la escuela, donde habían pasado la mayor parte de la mañana. Bárbara y Marion estaban al cargo de los bebés en el centro de día desde hacía más de una hora y Carlos seguía durmiendo, pese a que ya casi era mediodía. Darío y Guillermo estaban sentados en uno de los duros bancos, deleitándose con lo bien que se lo estaban pasando los más jóvenes.
El investigador biomédico no daba crédito a lo que le mostraban sus ojos. Guille estaba jugando con Zoe y con Gustavo en ese momento, y a ojos de un observador externo que no conociese su peculiar condición, bien hubiera pasado por un niño más, quizá uno algo tímido, gozando de la primera nevada del año. Pese a que sabía que no debía ilusionarse, pues el mal que aquejaba a su hijo no tenía cura conocida, sintió revivir el entusiasmo de los primeros días de la pandemia en su compañía, y un pequeño rayo de esperanza embriagó su corazón. Ese barrio era mucho mejor de lo que él pudiese haber soñado jamás, y estar ahí en compañía de su hermana era un sueño hecho realidad.
No cabía duda que la convivencia con todos aquellos chavales le estaba haciendo bien al pequeño Guille, pero al otro lado de la balanza se encontraba la tensión latente que había provocado su presentación en sociedad la jornada anterior. Pese a que todos decidieron ignorarlo, a excepción de Paris, él notaba en los habitantes de Bayit cierto recelo. Por más que lo intentaba, no podía quitárselo de la cabeza. Sólo imaginar que hubiese podido morder a Paris, y por ende infectarle, le hacía poner la piel de gallina, y pese a que sabía que estaban jugando con fuego, prefirió mirar a otro lado. Una vez más.
Darío se metió otra pipa salada en la boca, la abrió con los dientes, y con un ágil movimiento de la lengua atrapó la pipa y escupió la cáscara vacía al suelo, junto a otro montón. A esas alturas ya se había resignado a tratar de revivir el huerto, y la nevada de esa madrugada no hacía más que subrayar que debían esperar a que volviese el buen tiempo. No recordaba un inicio de invierno tan frío en muchos años, aunque bien era cierto que los últimos años de su vida estaban excesivamente borrosos. Su mente divagó de nuevo hacia su querida Palmira, y el viejo pescador emitió un ligero suspiro. Entonces miró a su nieta, con el pelo negro azabache de nuevo, y sonrió. No todo estaba perdido. Aún había lugar para la esperanza.
A ambos les llamó la atención ver cómo todos se congregaban alrededor de Ío, que hacía gestos con su mano amputada para atraer a sus congéneres a su vera. No obstante estaban demasiado lejos para escuchar lo que dijo, con su particular acento de sorda. La enorme mayoría de su público asintió entusiasta, y la joven del pelo plateado caminó en dirección a los portones que comunicaban con el Jardín, que estaban abiertos de par en par. Tal como habían venido, en tromba y dando voces, los nueve fueron abandonando el patio de la escuela, dejando atrás el muñeco de nieve, en el que había perdido todo interés una vez estuvo acabado. Carla se desvió un poco del grupo y se dirigió a su abuelo. Josete la seguía a corta distancia cual perrito faldero. No se había separado de ella ni un instante desde que volvieron.
DARÍO – ¿Dónde vais todos?
CARLA – Vamos a la pizzería de la calle corta. Ío dice que nos va a enseñar a hacer bufandas y gorros de lana, que lo tiene todo preparado y ha estado practicando para enseñarnos.
DARÍO – Caray, suena divertido.
CARLA – Pues vente.
Darío sonrió y echó un vistazo a Guillermo, que no perdía ojo a Gustavo y a Zoe. Los dos llevaban a Guille cogido cada uno de una mano, siguiendo a Ío. No fue hasta entonces que reparó en que el chaval no llevaba puesta la capucha de la chaqueta.
GUILLERMO – Venga, va.
Ambos se levantaron del banco y se unieron al resto. Darío se quedó el último y cerró los portones con un fuerte estruendo. Entonces cayó en la cuenta que no había visto un solo infectado acercarse a las vallas de la escuela en todo ese tiempo. El patio de la escuela resultaba mucho más tentador para ellos, puesto que podían verles a través del alambre metálico y ello les ponía frenéticos. No le dio mayor importancia y apuró el paso para unirse al grupo que se dirigía al taller mecánico.