David Villahermosa's Blog, page 18
February 27, 2017
3×1082 – Amigos
1082
Frente al centro de acogida a refugiados de Majaneh
13 de septiembre de 2008
Los dos compañeros de trabajo y amigos se fundieron en un sincero abrazo, para acto seguido palmearse la espalda, entre risas e insultos fraternales. Las miradas de recelo de los agentes de la ley que custodiaban el acceso al centro de acogida no les intimidaron en absoluto. Ambos se sentían increíblemente afortunados al tener delante un pequeño exponente de cordura, un nexo con el mundo al que ambos habían pertenecido, que parecía desmoronarse a ojos vista.
JAIME – Hola chaval.
Guille agachó la cabeza entre los hombros y se escudó con sutileza detrás de su padre. Era un chico tímido, y no se sentía en absoluto cómodo alrededor de toda aquella gente armada, aunque en los tiempos que corrían su reacción bien debía ser la contraria. Jaime no le dio importancia, y Guillermo tenía otras cosas de las que preocuparse.
JAIME – ¿Qué diablos te ha pasado? ¿Por qué has tardado tantísimo en llegar?
El investigador biomédico tomó aire y suspiró pesadamente. Jamás admitiría delante de Jaime que el verdadero motivo de su demora no había sido otro que su cobardía.
GUILLERMO – Hemos tenido… algunas complicaciones.
JAIME – Joder, tío. Si hubierais llegado hace un par de días, todavía podríais haber entrado. ¡Qué rabia! Ahora están con la tontería de que no dejan entrar a hombres adultos. Yo… tengo miedo hasta de que me echen. Fíjate lo que te digo.
GUILLERMO – ¡Anda!
JAIME – No, en serio… Esto ha cambiado mucho en muy poco tiempo… Oye, ¿qué tal estáis?
Guillermo negó con la cabeza. No tenía tiempo para charla insustancial.
GUILLERMO – Mi hermana. ¿Sabes algo… de mi hermana?
Jaime frunció ligeramente el ceño.
JAIME – Tu hermana… Bárbara.
GUILLERMO – Sí. Mi hermana Bárbara. La única que tengo. Tú… la conoces. Es como… pues como era mi madre, pero más joven, tienen la misma cara. Y ella es más rubia, y… tiene el pelo muy muy largo. Te tienes que acordar de ella. Habéis coincidido más de una vez.
JAIME – Recuerdo a tu hermana, sí. Pero… no entiendo la pregunta.
GUILLERMO – Debería estar aquí.
Jaime leyó en los ojos de su amigo la desesperación, y trató de medir sus palabras.
JAIME – No… no lo sé. Lo siento. Yo… ella por aquí no ha pasado. No que yo sepa…
GUILLERMO – ¡Joder!
Jaime se mordió el lateral del labio inferior.
JAIME – ¿Habíais quedado aquí?
GUILLERMO – Algo así… No… no sé qué hacer. La he buscado por todos lados, y no hay manera.
JAIME – Bueno… si viene en autobús, es fácil que tarde. Salen muy de vez en cuando. Y cada vez más. Antes no paraban, pero últimamente… a duras penas salen uno o dos al día.
GUILLERMO – No, ya… Pero… tampoco sé dónde coño meterme con el crío, ni…
JAIME – Hay muchos más centros, con… más plazas que este. Tu qué has venido, ¿en coche, verdad?
GUILLERMO – Sí.
JAIME – Pues mucho mejor. Así no tienes que esperarte a que salgan los autobuses. Mira ahí en la parada de la entrada del pueblo.
Guillermo miró hacia donde señalaba Jaime. En espacio habilitado para la publicidad de la parada había varios folios de colores pegados con celo.
JAIME – Pregunta a los soldados cuál te conviene más, y te vas ahí.
GUILLERMO – No, si… ese no es el problema. El problema es que no sé dónde está ella. Y si viene y yo ya me he ido, estamos en las mismas. Y no hay puta manera de que me coja el teléfono.
JAIME – Aquí no te puedes quedar. Y… no te aconsejaría que estuvieras por aquí cerca cuando anochezca. Créeme.
GUILLERMO – ¿Entonces qué hago?
JAIME – Vete, tranquilo. Si ella viene, a ella sí la van a dejar entrar. Cuando llegue, yo le digo a dónde os habéis ido, y que coja el primer autobús que salga. Solucionado.
Jaime sonrió al ver el brillo en los ojos de su amigo.
GUILLERMO – ¿Te acordarás de ella, seguro?
JAIME – Que sí, hombre, que sí. Estate tranquilo.
GUILLERMO – Joder, tío. Te debo la vida.
Guillermo se abalanzó de nuevo hacia él, dispuesto a abrazarle, con lo que se ganó el reproche en forma de grito de uno de los soldados franceses. Ambos se separaron el uno del otro, visiblemente incómodos por el arma que les apuntaba.
GUILLERMO – ¿Qué llevas ahí?
Jaime levantó la muñeca, dejando a la vista una pulsera plástica de un llamativo color amarillo, con el grabado del escudo del ejército de tierra.
JAIME – Nada… la pulsera del todo incluido. Desayuno, comida y cena.
Guillermo soltó una carcajada incómoda.
GUILLERMO – Bueno… no te entretengo más. No quiero tener al chaval todo el día de arriba abajo. Voy a ver qué centro nos conviene más. Ahora vuelvo.
JAIME – Te espero detrás de la valla, ahí detrás, ¿vale?
El investigador biomédico asintió, agarró a su hijo de la mano y puso rumbo a la parada de autobuses, mientras el soldado que les había apuntado con su rifle llevaba a Jaime de vuelta a la seguridad que brindaba el centro de acogida.
Tras un corto análisis del escueto horario, Guillermo tomó una decisión en firme. La lista contenía un total de doce centros similares al que había servido de asilo a Jaime los últimos días, repartidos por toda la provincia, pero sólo uno de ellos cumplía sus requisitos: el de Mávet. Se trataba de un lugar lo suficientemente próximo a Sheol para poder seguir luchando por encontrar a su hermana si el plan actual se traducía en un fracaso, pero al mismo tiempo lo suficientemente lejos como para no resultar una amenaza. Además, él había pasado mucho tiempo en los alrededores, pues los padres de su primera novia vivían ahí, y conocía las carreteras. Enseguida se reunió de nuevo con Jaime, en esta ocasión con la robusta valla de por medio.
GUILLERMO – Si la ves, dile que hemos ido a Mávet.
JAIME – Curiosa elección. Nosotros estuvimos a punto de ir ahí, pero en el último momento nos transfirieron aquí. No sé ni por qué.
GUILLERMO – Ah, por cierto. Toma.
Guillermo se llevó una mano al bolsillo y sacó el llavero con las llaves de la casa de campo en la que había pasado los últimos días en compañía de su hijo. Jaime las cogió, sin darle importancia. El investigador biomédico se disponía a marcharse, cuando Jaime le llamó la atención.
JAIME – Oye…
Guillermo tragó saliva. Tan solo observando la expresión de su cara supo al instante lo que estaba pensando. La conversación que tanto había temido durante los últimos días.
GUILLERMO – No vayas por ahí, por favor. No tengo tiempo…
JAIME – Sólo dime si fue cosa suya.
GUILLERMO – ¿De quién?
JAIME – De tu padre.
El investigador biomédico frunció ligeramente el ceño. La pregunta le pilló con la guardia baja, y por más que le beneficiaba, pues podía cargarle el muerto al pobre José con total impunidad, le ofendió un poco.
JAIME – ¿Fue él, verdad?
Guillermo respiró hondo, y exhaló el aire rápidamente.
JAIME – Lo sabía. Lo sabía. El puto profesor chiflado y sus experimentos de mierda. La madre que lo parió.
GUILLERMO – Estás hablando de mi difunto padre.
JAIME – ¿Tú has visto la que ha liado? Por el amor de Dios. El hijo de la gran puta.
El investigador biomédico se dio media vuelta, haciéndose el ofendido, y comenzó a caminar de vuelta a su coche, de la mano del pequeño Guille.
JAIME – ¡Lo siento!
Guillermo dejó de caminar.
JAIME – Sé que no es culpa tuya, pero… ¡madre de Dios!
Guillermo no se dignó siquiera a darse media vuelta. No tuvo el coraje suficiente.
GUILLERMO – ¿Le dirás eso a mi hermana si la ves?
JAIME – Mávet.
GUILLERMO – Exacto Gracias. Cuidaos.
JAIME – Igualmente.
Padre e hijo volvieron sobre sus pasos y pusieron rumbo a ese nuevo paraíso prometido.
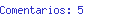

February 14, 2017
3×1081 – Tardanza
1081
De camino al centro de acogida a refugiados de Majaneh
13 de septiembre de 2008
GUILLERMO – Haz el favor de subir la ventanilla. No te lo digo más veces.
Guille miró a su padre por el retrovisor, retándole con la mirada durante un brevísimo lapso de tiempo, pero enseguida acató su orden. Guillermo asintió y centró de nuevo su mirada en la carretera. La enorme señal azul que se disponían a cruzar rezaba: Majaneh 12. Un agradable hormigueo se apoderó de su estómago: no tardarían mucho más en llegar.
El investigador biomédico no paraba de reprocharse la excesiva demora en sus planes que su cobardía había provocado. Si finalmente había tomado la decisión de abandonar la relativa seguridad que le brindaba la casa de campo de Jaime, ello fue exclusivamente por su sentimiento de deuda para con su hermana. Si ella no hubiese entrado en la ecuación, de bien seguro aún seguiría ahí con su hijo, y lo haría hasta que se les hubiese acabado el alimento.
La idea original era la de pasar la noche en la casa de campo de Jaime, lejos de los peligros inherentes a la urbe en los nuevos tiempos que corrían, para poner rumbo a Majaneh al día siguiente, con suficientes horas de luz solar para llegar al destino amparados por el astro rey, donde esperarían pacientemente, desde la protección que el centro les brindaría, la llegada de su única hermana. Pero de eso hacía ya cinco largos días, con sus cinco largas noches. No paraba de repetirse que la seguridad del chico era su prioridad, y cuando esa misma noche una infectada comenzó a aporrear las ventanas, entre los gritos y los llantos de Guille, la idea se emborronó sustancialmente.
La frustración de saberse incapaz de dar solución a tan complejo problema, el miedo y la enorme sensación de culpabilidad por todo cuanto su temeridad había provocado le resultaron abrumadores en demasía, y sus prioridades dieron un vuelco del que en breve se arrepentiría y avergonzaría a partes iguales. Fue tan solo un cuarto de hora, pues la joven infectada enseguida perdió interés, y no volvieron a saber nada de ella ni de ninguno de sus semejantes los días posteriores. Sin embargo, Guillermo ya tenía el miedo en el cuerpo, más aún su hijo, y habida cuenta que disponía de víveres más que suficientes para ofrecerle al chico la seguridad que tanto necesitaba y reclamaba, decidió pasar al menos un día más. Pero tras ese día vino otro, y tras ese, uno más.
No fue hasta la madrugada del quinto día que tomó la decisión en firme de aventurarse a buscar a Bárbara. Había seguido escuchando la radio a escondidas del niño, y si de algo estaba convencido era que lo que estaba ocurriendo ya no tenía solución, al menos no a corto ni a medio plazo. Necesitaba encontrar a su hermana, y ya había perdido mucho más tiempo del que se podía permitir.
Antes de dirigirse a Majaneh pasaron por la masía de los abuelos. La ilusión se mezcló con la frustración al descubrir que la carta que le había escrito a su hermana ya no estaba ahí. No había manera de saber si había sido ella quien la había cogido, pero lo contrario resultaría tan ridículo, que tal descubrimiento no hizo si no acrecentar su certeza de que Bárbara ya estaría en el centro de acogida, en compañía de Jaime, preocupada, preguntándose por qué él aún no había llegado. Padre e hijo volvieron a toda prisa al coche y pusieron rumbo a esa tierra prometida de paz y seguridad.
Se encontraría a escasos ciento cincuenta metros de la entrada, fuertemente custodiada por soldados armados, cuando se vio obligado a aminorar la marcha hasta detener el vehículo. El soldado que le había dado el alto le hizo señas para que bajase la ventanilla. Guillermo respiró hondo y acató la oren, bajo la atenta mirada de su hijo.
SOLDADO – Documentación.
Guillermo palideció por un instante, pero enseguida echó mano de su cartera y le entregó su documento de identidad al soldado. Se sorprendió aguantando la respiración mientras aquél hombre barbudo revisaba concienzudamente el carné y comprobaba que la fotografía coincidiese con su rostro. Respiró aliviado cuando se lo devolvió, sin darle mayor importancia.
SOLDADO – ¿A dónde se dirige, caballero?
GUILLERMO – Vamos a… ahí. Al centro de acogida.
SOLDADO – Me temo que eso no va a ser posible.
Guillermo frunció ligeramente el ceño, más sorprendido que molesto.
GUILLERMO – ¿Cómo es eso, por qué?
SOLDADO – Tenemos problemas de superpoblación. Hemos recibido una avalancha de civiles y… hemos restringido al acceso sólo a mujeres y a niños.
El soldado se inclinó ligeramente y echó un vistazo a Guille, que enseguida agachó la mirada.
SOLDADO – El niño puede quedarse, si quiere. Pero usted no puede entrar.
El investigador biomédico respiró hondo.
GUILLERMO – Bueno, yo… vengo a buscar a mi hermana.
SOLDADO – ¿Está su hermana ahí dentro?
El brillo en la mirada del soldado le convenció que iba por buen camino.
GUILLERMO – Sí. Debió llegar hace tres o… cuatro días. Si usted fuera tan amable de ponerme en contacto con ella, podría disponer de una plaza más.
SOLDADO – Sí, sí, sí. Por supuesto.
Guillermo se sorprendió al escuchar hablar en portugués al soldado a su compañero, y aún más cuando éste, sin pedir siquiera permiso, ocupó el asiento del copiloto y le indicó que siguiese adelante, hacia la entrada al centro de acogida.
Tan pronto llegaron a la zona de acceso el soldado se apeó y otro hombre uniformado de más rango se aproximó. Ambos estuvieron conversando cerca de un minuto y tras dar un par de voces, una tercera persona uniformada, una mujer morena, se presentó con un carpesano azul, que le entregó al cabo.
CABO – Muy buenas tardes.
GUILLERMO – Buenas… tardes.
Guillermo no sabía muy bien cómo dirigirse a ese hombre. Tanta formalidad le estaba poniendo de los nervios.
CABO – Dígame… el nombre completo de su hermana.
GUILLERMO – Bárbara Vidal Sierra.
El cabo asintió y comenzó a revisar a conciencia aquella larga lista de nombres escritos a mano. Guillermo se fue poniendo más nervioso a medida que el cabo pasaba una hoja tras otra, sin encontrar lo que buscaba. Llegó hasta la última, y volvió a reseguir con la mirada todos y cada uno de los nombres que había ahí escritos, con idéntico resultado, a medida que negaba sutilmente con la cabeza.
CABO – Lo lamento, pero su hermana no está aquí.
El investigador biomédico respiró hondo.
GUILLERMO – Puede… Tengo a un amigo aquí que quizá pueda ayudarme. Se llama Jaime Sánchez López. ¿Sería tan amable de echar un vistazo a ver si…?
El cabo, visiblemente molesto e impaciente por quitárselo de encima, abrió de nuevo el carpesano y empezó de nuevo desde el principio. En esta ocasión no le hizo falta siquiera pasar una página, pues el nombre de su compañero de trabajo se encontraba entre los primeros.
CABO – Jaime. Sánchez. López.
GUILLERMO – El mismo.
CABO – Vale, le voy a avisar, pero usted no puede entrar.
GUILLERMO – Descuide.
CABO – Y no quiero jaleo. ¿Entendido?
Guillermo asintió, sumiso.
CABO – Espérese aquí.
El investigador biomédico asintió de nuevo.
El malestar que le había atenazado al descubrir que el nombre de su hermana no constaba en la lista se suavizó considerablemente al ver a Jaime agitando la mano al otro lado de los gruesos barrotes, mientras otro soldado le cacheaba, antes de dejarle cruzar el fuertemente custodiado acceso a ese paraíso que para él estaba prohibido.
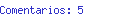

February 10, 2017
3×1080 – Carta
1080
Masía de los abuelos de Guillermo en la periferia rural de Sheol
7 de septiembre de 2008
Guillermo escribió su nombre y su apellido al final del folio y le puso de nuevo la tapa al bolígrafo. Respiró hondo, y deseó con todas sus fuerzas que su hermana leyese la carta cuanto antes. La introdujo en el sobre, escribió “Bárbara” con grandes letras mayúsculas y lo dejó sobre la mesa. Suspiró, desanimado. El olor a cerrado resultaba abrumador.
Echó un vistazo a Guille, que seguía peleándose con aquél pedazo de papel doblado, tratando de recomponer la pajarita que su padre acababa de enseñarle a hacer. El investigador biomédico esbozó una media sonrisa cansada: su hijo tenía la misma destreza que su hermana con la papiroflexia. Se puso en pie, se palmeó el trasero para librarlo de polvo y se dirigió al chaval.
GUILLERMO – Si es muy fácil…
Guille le miró, con esa mirada tan triste que le acompañaba desde que se reencontrasen. Pese a que ninguno de los dos pensara en otra cosa, no habían vuelto a hablar desde hacía más de veinticuatro horas de lo que le había pasado a su madre y a su hermana.
GUILLE – No me sale…
GUILLERMO – Piensa que ésta esquina de aquí, por ejemplo, es el pico. ¿Vale?
El chico asintió, esforzándose por retener la información.
GUILLERMO – Pues la doblas para atrás, y… ya está. Ahora sólo tienes que hacerle las patitas…
Guille observó cómo su padre reconstruía el ave. Viéndole a él haciéndolo, parecía absurdamente sencillo.
GUILLERMO – Y… listo. Es fácil.
Guillermo acarició el cabello del chaval y se llevó la diminuta pajarita al otro extremo de la vieja y polvorienta barraca. La colocó encima del sobre con la nota que había dejado a su hermana, pero se lo pensó dos veces, y la cogió de nuevo. Echó mano de nuevo del bolígrafo y dibujó a lado y lado de la cara del ave aquella característica sonrisa que desfiguraba por completo el sentido del pico, y volvió a dejar la pajarita sobre la nota.
Había vuelto a llamar a Bárbara varias veces esa misma mañana, hasta convencerse que jamás podría volver a ponerse en contacto con ella por ese medio. Tras un opíparo banquete y después de llenar el maletero de su Audi con ropa, útiles y prácticamente todo el alimento y la bebida que había en su casa, ambos partieron a Etzel en busca de la profesora. Su intención era recogerla y huir del país, tan lejos como fuera necesario, a algún lugar libre de la pandemia.
Su decepción fue mayúscula al descubrir que Bárbara no estaba tampoco en su ático recién estrenado. Nadie respondió al telefonillo ni al timbre. Consiguió ponerse en contacto con una de sus vecinas de rellano, que por fortuna no le recordaba de la trágica noche en la que murió José, y ésta le explicó que hacía varios días que no había visto ni escuchado a nadie en el piso de Bárbara, lo cual no hizo si no acrecentar la ansiedad del investigador biomédico.
Bárbara podía estar en cualquier lado, tanto sana y salva como en serios apuros. Y todo lo malo que le ocurriese sería culpa de él. Tan solo comenzaba a vislumbrar las consecuencias de su acto desesperado por tratar de devolver la vida a su padre, pero en esos momentos, su única preocupación era salvar su culo, el de su hijo y el de su hermana. El resto del mundo bien podía irse al infierno.
Visto el nulo éxito de su empresa, decidió visitar a Jaime, para devolverle las llaves de la casa de campo y agradecerle su ayuda. Le llamó, para evitar un desplazamiento innecesario, y descubrió que su compañero llevaba ya un par de días en un campamento de ayuda civil con su esposa, en Majaneh, muy al norte de Sheol. Él había oído hablar de esos campamentos por la radio, y las palabras de elogio desmedido de Jaime sólo hicieron que convencerle que ese debía ser su siguiente destino. Al parecer, ese campamento estaba en manos de una curiosa coalición entre el ejército español, francés y portugués, en un cerro alejado de las urbes, y era el lugar más seguro en docenas de kilómetros a la redonda. Disponía de personal armado, médicos, y lo más importante: un número elevadísimo de plazas.
Guillermo reflexionó sobre el siguiente paso a dar. No podía permitir que a Guille le pasara nada, y la policía y el ejército aún tardaría mucho en hacer que las calles volvieran a ser seguras. No obstante, estaba más que dispuesto a encontrar a Bárbara, de modo que el viaje al campamento debía esperar. La visita de la masía era su último cartucho para encontrarla, pero ahí tampoco había rastro alguno de ella. La voz de Guille le devolvió de nuevo a la realidad.
GUILLE – ¿Dónde está la tita?
GUILLERMO – No lo sé. Debe estar buscándonos, pero… no le funciona el teléfono.
GUILLE – ¿Y qué vamos a hacer?
GUILLERMO – Le he dejado una nota. Ella vendrá aquí, y la leerá. Y entonces. Vendrá con nosotros.
GUILLE – ¿Nos vamos a casa otra vez?
El investigador biomédico reflexionó unos segundos. Su intención era la de irse con Jaime cuanto antes, pero su obligación era la de tomar la decisión que más conviniese al chaval. El viaje hasta Majaneh, en el mejor de los casos, les demoraría cuatro horas. Y habida cuenta de cómo estaban las carreteras, y cuántos controles policiales había por doquier, ello podría demorarse mucho, mucho más. Guillermo observó de nuevo su reloj de agujas. Pasaban cinco minutos de las seis de la tarde. En poco más de dos horas comenzaría a anochecer, y si se encontraba con un control policial pasado el toque de queda, tendría problemas serios. Muy a su pesar, tuvo que recular.
GUILLERMO – No, cariño. Nos vamos a ir a una casita de campo súper chula que hay en la sierra. Ya verás qué divertido.
Guillermo se notó revivir al ver un brillo de ilusión en los ojos de su hijo. Fue tan solo un instante, y enseguida recuperó su actitud mohína. El chaval se moría de ganas de preguntar si podían visitar a su madre en el hospital, donde Guillermo le había dicho que se encontraba, pero era tal el miedo que tenía que prefirió callárselo. Era muy pequeño, pero no era tonto.
El investigador biomédico le echó un último vistazo a la nota y a la pajarita que descansaba encima, y se llevó a su hijo fuera de la barraca en la que, contaba la leyenda, él fue concebido entre balas de heno y herramientas de labranza.
Al salir de nuevo al exterior, cerró la puerta para asegurarse que el viento no moviese el sobre. Entonces concluyó que había tomado la decisión correcta. El sol estaba ya en franco declive, y ya llevaban demasiadas horas yendo de un lado para otro. Desanduvieron el camino de tierra que habían tomado entre los campos de cultivo que la naturaleza había reclamado, llenándolo todo de malas hierbas, sin darse cuenta que eran escrutados por dos parejas de ojos felinos que no aprobaban su presencia.
Llegaron a la casa de campo de Jaime mucho más pronto de lo que Guillermo había previsto, mucho antes que anocheciese. El camino fue excepcionalmente tranquilo; demasiado incluso, pues a duras penas se cruzaron con un par de personas durante el trayecto.


February 6, 2017
3×1079 – Padre
1079
Avenida Darash, ciudad de Sheol
6 de septiembre de 2008
Guillermo estacionó su vehículo a una distancia más que prudencial del bloque de pisos donde residía su ex-mujer. Le temblaban las manos y le castañeaban los dientes. En esos momentos, la visión del coche de policía que había subido a la acera junto al portal en cuestión, en medio de las dos ambulancias, era la última de sus preocupaciones. Por primera vez desde el inicio de la pandemia sentía miedo. La perspectiva que daba el ser testigo de todas las atrocidades que habían ocurrido en Sheol en su ausencia escuchando a un locutor narrándolas en la radio, desde la seguridad que le brindaba encontrarse en la casa de la sierra de Jaime, distaba mucho de experimentarlo en primera persona.
Tan pronto posó un pie en la acera, su mirada se centró irremisiblemente en una larga mancha lineal que la recorría erráticamente y acababa desapareciendo en la calzada. Era indiscutible que se trataba de la marca de un neumático; un vehículo debió haber invadido la acera durante unos metros antes de volver a la calzada. Lo que realmente le llamó la atención fue su color: rojo carmesí. Guillermo tragó saliva, se recolocó la gorra y las gafas de sol, se armó de valor, y se dirigió al portal.
Se sorprendió gratamente al encontrar a Cosme frente al portal, lejos de los policías, que revoloteaban alrededor de una de las ambulancias. Aunque era consciente que debía sentir cierta hostilidad hacia él, pues era el hombre que se acostaba con la que fuera su esposa, el mismo que incluso le había dado otro hijo, se sintió aliviado al verle, y se dirigió a su encuentro, no sin perder de vista a los agentes de policía, aún temeroso de ser apresado. Tal era su ignorancia al respecto de cómo habían virado las prioridades del cuerpo de policía desde que empezase a desmoronarse todo.
Le sorprendió ver el semblante sombrío y taciturno en aquél hombre siempre afable y risueño.
GUILLERMO – ¿Cosme?
Cosme levantó la mirada con dificultad, aún con un nudo en el estómago. Frunció ligeramente el ceño al ver a aquél hombre con la barba descuidada, gafas de sol y una gorra con las iniciales NY. Guillermo se quitó las gafas un momento, hasta que finalmente Cosme le reconoció, y volvió a ponérselas.
COSME – ¿Qué haces tú aquí?
GUILLERMO – Vengo a buscar a Guille.
COSME – Guille… po… pobre chico…
A Guillermo le dio un vuelco el corazón. En ese momento se convenció que había llegado tarde, que en esa ambulancia custodiada por los policías descansaba el cadáver de su hijo.
GUILLERMO – ¿¡Le ha pasado algo a Guille!?
Uno de los policías levantó la vista y frunció ligeramente el ceño.
COSME – ¡No! No, no… él está bien.
El investigador biomédico notó un calorcillo recorriéndole el pecho y el estómago. Exhaló lentamente.
GUILLERMO – ¿Dónde está ahora?
COSME – ¿Quién? ¿El niño?
GUILLERMO – Sí. Guille. ¿Dónde está?
COSME – Está con la vecina. En los bajos. Bajo segunda.
Guillermo asintió, y sin molestarse siquiera en agradecerle la información o despedirse, caminó con paso firme hacia el portal, mirando de reojo a los policías, uno de los cuales también le observaba a él.
Tras presionar un par de veces el botón del timbre, finalmente Aurora quitó el cerrojo. La puerta se abrió algo menos de un palmo, y quedó trabada por una corta cadena a la altura de la vista. Guillermo alcanzó a ver tan solo la vecina y la puerta entreabierta del recibidor.
AURORA – ¿Qué quiere?
GUILLERMO – ¿Está aquí Guillermo Vidal? Soy su padre.
GUILLE – ¡Papa!
Aurora no dio crédito a cómo el niño había escuchado a su padre, pero no pudo evitar que el chaval se abalanzase contra la puerta. Ella misma le quitó el seguro a toda prisa, y contempló cómo padre e hijo se fundían en un abrazo. El niño comenzó a llorar de nuevo, pese a llevar ya casi una hora en un estado prácticamente catatónico. Su padre le devolvió el abrazo, notando cómo también le acudían las lágrimas. Guille estaba al borde del colapso.
Unos diez minutos más tarde, Guillermo dejó sobre la mesa de centro la taza vacía de café que le había ofrecido Aurora y se levantó. Aún era incapaz de dar crédito a todo cuanto le había contado entre cuchicheos aquella buena mujer, una de las mejores corresponsales del patio de luces. Consciente que seguir ahí sería un error, agradeció su hospitalidad y llamó la atención a Guille, que había seguido mirando la televisión sin prestarle atención, ajeno a la conversación entre los adultos. Ambos se despidieron de ella y volvieron al portal.
Para su sorpresa y alivio, ya no había rastro ni de las ambulancias ni de la policía. Sin embargo, Cosme seguía ahí, sentado en la repisa del escaparate de la panadería que había al lado. Al parecer, el piso entero se había convertido en una escena del delito, precintada, y le habían prohibido entrar hasta nueva orden.
Pese a que seguía muy impresionado, Cosme respondió a todas las preguntas que le formuló Guillermo, que quería saber todo cuanto había pasado en su ausencia. Se sorprendió gratamente al descubrir que Bárbara les había visitado hacía pocos días, preguntando por él, e incluso consiguió su número de teléfono, que Cosme había guardado en su móvil. Consciente que el hombre acababa de perder a su única hija, recién nacida, Guille prefirió no atosigarle más, pese a su buena predisposición a seguir conversando. Se despidió de él, deseándole lo mejor, de corazón, y se llevó al chaval de vuelta al coche. No le costó mucho convencerle para que se olvidase del señor Bigotes, y ambos pusieron rumbo a la casa de Guillermo.
El investigador biomédico ni siquiera se sorprendió al comprobar que no ya no había ningún vehículo policial apostado en los alrededores. Con tantos brotes de violencia por doquier, su persecución debió de haber quedado en segundo plano hacía ya mucho tiempo. Ambos entraron a la casa y Guillermo cerró a conciencia, preguntándose por primera vez si su vivienda sería segura si alguno de aquellos enfermos trataba de entrar por la fuerza.
Todo seguía exactamente igual que él lo había dejado. Nadie había entrado en su ausencia, lo cual también le sorprendió. Lo primero que hizo fue dirigirse al teléfono fijo, y respiró aliviado al comprobar que seguía habiendo línea. Se sacó del bolsillo la tarjeta de visita con el logotipo de la compañía farmacéutica ЯЭGENЄR en la que había anotado el número de teléfono de su hermana, y la llamó. Lo intentó en varias ocasiones, pero siempre escuchaba idéntico sonido prerregistrado avisándole que el teléfono móvil estaba apagado o fuera de cobertura. Finalmente desistió y preparó algo de comida.
Padre e hijo, cada uno a un lado de la mesa de la cocina, dejaron enfriar el plato, sin apenas probarlo, y prácticamente sin mediar palabra. Había demasiado en lo que pensar.


February 3, 2017
3×1078 – Impacto
RECETA PARA EL APOCALIPSIS: PASO 6
Marinar unos pedazos de inocencia
1078
Piso de Estefanía y Cosme en Sheol
6 de septiembre de 2008
GUILLE – Vale.
COSME – No tardaré. Será sólo… ir y volver. Un momento. A la farmacia.
Cosme respiró hondo y tragó saliva. Le temblaban las manos y la voz, lo cual resultaba cuanto menos llamativo en un hombre de semejante planta y envergadura. Cogió las llaves del piso y su cartera y salió por la puerta a toda prisa, en una misión desesperada a la farmacia para encontrar algo que librase a Estefanía de la altísima fiebre que acarreaba desde la noche anterior.
Su primer instinto había sido el de llevarla al hospital Shalom, pero eran tantas las noticias escalofriantes de las que había sido testigo los últimos días por televisión y radio de violencia tanto en ese hospital como en los demás de los alrededores, que consideró que sería más oportuno no arriesgarse. Lo único que esperaba era que su esposa no hubiese enfermado, como tantos otros, y que esa no fuera más que una pequeña recaída como las que había sufrido después del parto. Al fin y al cabo, tan solo tenía un minúsculo rasguño en el cuello. Él mismo se encargó de reducir al energúmeno que había intentado agredirla la jornada anterior. Nadie podía enfermar por una herida tan insignificante.
Guille se quedó de pie en el salón, mirando la puerta cerrada por la que acababa de salir Cosme. Respiró hondo y caminó hacia su cuarto. Al pasar frente al dormitorio en el que descansaban su madre y su hermana recién nacida, sintió la tentación de abrir la puerta, pero enseguida desestimó tal alternativa. Él era un chico obediente, y Cosme se lo había prohibido explícitamente. Ambas dormían, y él no debía perturbar su sueño.
Al entrar en su habitación, Guille enseguida reparó en la jaula en la que se encontraba el señor Bigotes, acomodado en sus patitas traseras. El roedor estaba observando el comedero vacío, y al verle entrar se le quedó mirando. Guille se dirigió a la estantería, donde descansaban todos sus cómics, y cogió del estante superior la cajita con pienso para la rata. Le llenó el comedero hasta arriba, cogió la silla del escritorio y se quedó mirando cómo se alimentaba. Llevaría así unos cinco minutos, maravillado por las habilidades del roedor, cuando el llanto de su hermana, con aquella voz tan aguda y penetrante que despertaba a todos prácticamente cada noche, le hizo levantar la mirada de la jaula.
Guille frunció ligeramente el ceño. Había algo distinto en el lloro de Eva. Pese al poco tiempo que llevaba en el mundo, él había aprendido a distinguir su llanto, y ahora había algo en él que le hizo tener un mal presentimiento. El niño dejó de lado la rata blanca y se dirigió al dormitorio de matrimonio, arrastrando los pies calzados con unas pantuflas. Escuchó algo parecido a unos golpes y unos zarandeos, con el sempiterno ruido del llanto del bebé de fondo.
GUILLE – ¿Mama?
Los ruidos cesaron por un instante, si bien no el llanto. Guille aguantó la respiración. El niño dio un paso al frente, quedándose a menos de un metro de la puerta, inquieto. El llanto de Eva se volvió más agudo, y se transformó durante un instante en un grito ahogado que, sin solución de continuidad, viró hacia el más absoluto de los silencios. El corazón de Guille luchaba por salírsele del pecho. El chaval posó una mano sobre el tirador y lo fue girando lentamente, tratando, aún sin saber muy bien por qué, de no hacer ruido. Aún recordaba vívidamente la prohibición de Cosme de entrar en el dormitorio, pero temía que su hermana pudiese necesitar su ayuda, y su sentido del deber se impuso a su obediencia.
Cayó de espaldas al suelo de la impresión. Fue tan solo un instante, a duras penas un segundo, pero esa imagen se quedaría grabada en su retina mientras viviese: su madre con la boca chorreando sangre junto a la cuna en la que descansaba Eva, ya muerta, con el cuello en una posición imposible, el estómago abierto y una expresión vacía en su mirada. Había sangre por todos lados. Demasiada sangre para un bebé de ese tamaño. Estefanía reparó en él y dio una zancada hacia la puerta al tiempo que gritaba con una voz que no parecía la suya. Fue ella misma, en su intento frenético por alcanzarle, la que cerró la puerta con un sonoro portazo, siendo acto seguido incapaz de comprender su mecanismo, y por ende, cruzar al otro lado como deseaba.
Guille comenzó a llorar y a gritar simultáneamente, incapaz de quitarse tan esperpéntica imagen de la cabeza. Trastabilló, tratando de ponerse en pie, y corrió hacia la puerta de entrada a tal velocidad que su profesora de educación física no hubiera sido capaz de dar crédito. Aún con el sonido de fondo de los golpes y los gritos de su madre enferma, que no paraba de arañar la puerta, salió al rellano y comenzó a bajar las escaleras a toda prisa. No había llegado siquiera al cuarto piso, cuando resbaló, y estuvo a punto de romperse la crisma. Un vecino curioso le observó a través de la mirilla de su puerta, sin intención alguna de ayudarle. Por fortuna, se sujetó al pasamanos en el último momento, recuperó el equilibrio y siguió bajando, mientras lágrimas, mocos y saliva se peleaban por salir por todos los orificios de su cara.
Llegó al portal al mismo tiempo que una de sus vecinas abría la puerta principal, arrastrando un carrito de la compra hasta arriba de víveres. La mujer, asustada, le preguntó que qué ocurría, pero Guille ni siquiera reparó en ella. Corrió hacia fuera, a tiempo de abalanzarse contra Cosme, que volvía de la farmacia con una bolsita de plástico blanco con un surtido de medicinas que de nada iba a servir ya.
COSME – ¿Qué haces aquí fuera, Guille?
GUILLE – Es la… Es la… ¡Es la mama!
COSME – ¿Qué pasa? Pero… ¿qué… qué pasa?
Guille se abrazó a Cosme y lloró aún con más fuerza. Intentó darle una explicación, pero fue incapaz de articular un discurso inteligible.
COSME – Guille, cariño. Necesito que me digas qué ha pasado.
GUILLE – Sangre. Había mucha sangre. Y Eva…
El niño comenzó a hiperventilarse, y Cosme temió que acabase perdiendo el conocimiento. Estaba demasiado excitado. La vecina, que había estado observándolo todo desde el umbral de la puerta, se acercó a ambos.
AURORA – Sube a ver qué pasa, Cosme. Yo me llevo al niño.
Cosme la miró, algo superado por la situación, y asintió vagamente. Aurora agarró al muchacho por la mano, y le llevó de vuelta al portal. Guille se dejó hacer, algo más tranquilo. Ella vivía en el bajo, y enseguida se plantaron en el salón, mientras se escuchaban de fondo los pisotones de Cosme en la escalera y el sonido vago y apagado de golpes y gritos guturales proveniente del patio de luces.
AURORA – Toma, cariño. Come algo, que te vendrá bien.
La vecina le entregó un vaso de leche desnatada, fría, y un paquete sin abrir de galletas tostadas, al tiempo que encendía la televisión y la sintonizaba en una cadena que emitía dibujos animados las veinticuatro horas de día. Incluso se molestó en subir el volumen de tal modo que ello fue lo único que pudieron oír ambos los próximos minutos.
Guille no tocó el vaso de leche ni abrió el paquete de galletas, y por más que tenía la mirada fija en la televisión, no prestó la menor atención a aquellos dibujos japoneses. El sonido de las sirenas de policía y ambulancia no tardaría en imponerse al de la televisión.
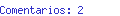

December 9, 2016
3×1077 – Incuria
1077
Obra abandonada en el barrio de Bayit
6 de enero de 2009
El sabor metálico de la sangre en su boca hizo recordar a Zoe un momento de su infancia que creía olvidado. Fue una de las primeras veces que montaba en bicicleta sin los ruedines de apoyo, y estaba muy asustada. Era la tarde de un sábado a finales de verano, hacía tres o cuatro años. Su madre se encontraba en el hospital, cuidando de su abuelo enfermo, que moriría pocos meses más tarde. Ella estaba sola con su padre, en una de las calles del nuevo ensanche al este de Sheol, antes que comenzasen a construir todos los bloques de pisos, cuando las vías estaban cortadas por aquellos enormes bloques de hormigón y era seguro pasear por ellas sin miedo a ser atropellado. Lo recordaba especialmente por ser uno de los pocos fines de semana que su padre tenía libres en su trabajo al cargo de la seguridad de los laboratorios de la compañía farmacéutica ЯЭGENЄR. Fue una de las primeras veces que la dejó ir sola, ataviada con coderas, rodilleras y un casco rosa. Aunque todo eso no sirvió para evitar que se mordiese la lengua tras su aparatosa caída. El sabor de la sangre era idéntico al que sentía ahora manando de su labio partido.
Morgan no tuvo piedad alguna con ella. Si en su interior quedaba algún resquicio de memoria de quien fuera antes de transformarse en el ser que era ahora, no lo parecía. En absoluto. Su ansia desmedida y aquella manera de gritar sin mesura hacían que a Zoe le costase reconocer en ese ser al hombre rudo pero de buen corazón que le había salvado la vida en más de una ocasión. Zoe se sorprendió al descubrir cuán consumido estaba. En el torso se le marcaban las costillas, y tenía los ojos hundidos y los labios tan secos que se habían cuarteado y sangraban. Su boca espumeaba una saliva espesa, fruto de la sequedad. Debía hacer mucho tiempo que no se alimentaba, pero parecía tener el firme propósito de enmendarlo. A su costa.
El frenesí de la pelea estaba acabando con las fuerzas de Zoe. Morgan no paraba de zarandearla y darle golpes con los puños cerrados, que ella trataba de esquivar a toda costa, con más bien poca fortuna, la mayoría de las veces. Pese a tener la mayor parte del cuerpo cubierta con ropa, no pudo evitar que el policía clavase sus dientes en su muñeca, la misma muñeca donde escasas veinticuatro horas antes se encontraba aquella cinta violeta de paradero desconocido. Pero ni eso le importó. Ahora su única obsesión era la de salir con vida de ahí, a toda costa. Lo cual parecía misión imposible.
Morgan la tenía agarrada por el chubasquero y ella trataba de zafarse de su abrazo, pero la fuerza del policía cuadruplicaba la suya, cuanto menos, y no le estaba resultando fácil. Sacando fuerzas de donde ya apenas quedaban, trató de nuevo de librarse de él. Morgan agarró con fuerza el chubasquero amarillo con ambas manos, y ella consiguió desembarazarse de su abrazo deshaciéndose de él. El policía se quedó un par de segundos sujetando la pieza de ropa de color amarillo, sin entender muy bien cómo aquella pequeña presa, cual culebra, había conseguido cambiar la piel. Zoe aprovechó para escapar.
Su primera idea fue la de huir por el portón de acceso, pero para ello debería rodear a Morgan, pues éste se encontraba a mitad de camino entre ella y la ansiada salida. Viendo a través de un solo ojo, pues el otro se le había hinchado tanto a causa de los golpes que había recibido que le era prácticamente imposible abrirlo, echó un vistazo a la caseta de obra de donde Morgan había emergido: demasiado lejos. Su reacción fue instintiva, y pese a ser consciente incluso en ese momento que era un error, corrió hacia su derecha, haciendo un sprint hacia el lavabo químico portátil del que disponía la obra, parecido a una cabina de teléfonos de plástico gris. Por fortuna, la puerta estaba abierta de par en par, y tuvo el tiempo justo de entrar y cerrar tras de sí.
Se molestó incluso en echar el pestillo: un dial que pasó de mostrar un medio hemisferio verde a uno rojo. El golpe fue inmediato, y la niña perdió el equilibrio, cayendo sentada de culo en la taza cerrada del váter. Los gritos airados de Morgan hicieron que se le erizase el vello de los brazos. La luz que entraba por las rendijas del techo hacía de la estancia un lugar escalofriante. Zoe trató en vano de echar mano de su pistola, pese a que sabía a ciencia cierta que se le había caído al recibir el primer embiste del policía, no hacía ni un minuto, cuando la placó agarrándola del hombro; el mismo hombro en el que nueve años, tres meses y cuatro días antes una enfermera había inoculado una dosis de la vacuna ЯЭGENЄR.
Tratando de mantener la compostura pese a los zarandeos y los golpes que Morgan brindaba al lavabo, y de no mirar el pedazo de carne que le colgaba de la muñeca ensangrentada. Se quitó la mochila y comenzó a hurgar en su interior: varios cargadores, una linterna, pilas, una botella de agua, un pequeño botiquín de emergencia y un montón de chocolatinas. Nada que fuese ni remotamente útil para hacer frente al que, si nada cambiaba de manera radical, en muy poco tiempo sería su verdugo.
Las lágrimas recorrían sus mejillas enrojecidas por los golpes y los arañazos que surcaban su cara, haciendo que le escocieran las heridas. Morgan no parecía dispuesto a dejar escapar su presa, después de todo el tiempo que llevaba sin llenar el estómago. Zoe gritó al notar cómo el lavabo se inclinaba hasta que perdió por completo el equilibrio y cayó aparatosamente de lado al suelo. La niña se golpeó la rodilla derecha, y gritó de dolor. Morgan observó descorazonado la base del lavabo, y comenzó a empujarlo por el suelo embarrado.
Zoe no paraba de gritar pidiendo clemencia, mientras notaba cómo todo se movía a su alrededor, prácticamente asfixiada por el intenso olor del producto químico azul que se había vertido por todos lados al volcarse el lavabo. Entonces le vino a la mente una conversación que tuvo con Bárbara hacía exactamente un mes, mientras ambas reposaban a la sombra, en el baluarte norte, recostadas sobre unas cómodas tumbonas. Bárbara le había preguntado que qué quería para el día de los reyes, y ella había respondido, sin pensar, que quería que Morgan volviese. Después de todo, su deseo se había hecho realidad. Era tal el nivel de colapso mental y estrés al que estaba sometida la niña, que una risa histérica se apoderó de ella, y no pudo evitar soltar una carcajada que hizo incluso que Morgan aminorase un poco el paso, segundos antes de tirar el lavabo al enorme agujero del sótano. El fuerte golpe que Zoe recibió en la cabeza cuando el lavabo impactó contra el la base de la excavación, desvinculando dos de los engarces de la pieza que hacía de techo, hizo que se desmayase.
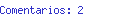

December 6, 2016
3×1076 – Daño
1076
Obra abandonada en el barrio de Bayit
6 de enero de 2009
Al fin se había dado por vencida. Zoe echó hacia atrás la capucha de su chubasquero y alzó la vista al cielo. Seguía igual de gris y encapotado, pero al menos ya había parado de llover. Muy a su pesar, concluyó que no tenía sentido seguir escarbando en aquél enorme montón de basura empapada, y procedió a dirigirse hacia la embarrada rampa que la llevaría de vuelta a ras de suelo.
Llevaba más de treinta minutos metida en el vertedero donde hacía menos de veinticuatro horas había rescatado al pequeño Carboncillo. Pese a que aún era muy pronto, temía que Bárbara hubiese despertado y la echase en falta, y muy a su pesar, decidió que no valía la pena seguir buscando la preciada cinta violeta entre pañales usados y latas de conserva vacías. Si no la había encontrado a esas alturas, ello significaba que tampoco estaba ahí. Desconocía dónde podría haber ido a parar, pero ya había puesto todo cuanto estaba en su mano para recuperarla, y todo esfuerzo había sido en vano. Resignada, subió la rampa arrastrando los pies, con cuidado de no resbalar.
Al llegar a la parcela de la obra hacía escasa media hora, se sorprendió al encontrar la puerta entreabierta. Estaba prácticamente convencida que el día anterior la habían cerrado al irse, principalmente porque esa era una práctica que siempre repetían, pero en esos momentos estaba tan excitada por haber encontrado a Carboncillo, que bien podía haberlo olvidado, más al estar en compañía de Christian. En su momento no le dio importancia, y se limitó a cerrarla tan pronto cruzó al otro lado, para evitar que ningún infectado pudiese colarse mientras ella hurgaba entre la basura. Aunque con el tiempo que hacía, ello resultaba cuanto menos poco probable.
Seguiría buscándola por el barrio, por si acaso, pero de todos modos, ya había asumido que no volvería a verla jamás. En esos momentos se planteó la posibilidad de adquirir una nueva en la mercería, pero enseguida la descartó. El valor de la cinta residía en lo que representaba para ella, como el último nexo que la mantenía unida a la vida previa al holocausto. Ello le hizo reflexionar al respecto que quizá había llegado el momento de asumir ese cambio de etapa de una vez por todas, y pasar página definitivamente a una vida que jamás podría recuperar. Al fin y al cabo, y viendo el destino que había sufrido la práctica totalidad de la humanidad, incluso se podía considerar una afortunada.
La niña suspiró, cabizbaja, y desanduvo el camino que había hecho. Cuando se encontraba a escasos diez metros del portón de acceso a la parcela, dispuesta a volver por donde había venido, un ruido proveniente de la caseta de obra gris junto a la enorme grúa roja le obligó a girarse. Enseguida echó mano de su automática, temblando de pies a cabeza. El corazón le dio un vuelco, y empalideció a ojos vista. Bajo el umbral de la puerta abierta de la caseta de obra se encontraba Morgan. Pese a su más que evidente cambio de aspecto, no dudó siquiera un instante en reconocerle. Su primer instinto fue el de correr hacia él y abrazarlo con todas sus fuerzas, pero enseguida concluyó en que esa no sería ni por asomo una buena idea.
El policía lucía un aspecto lamentable. Aún conservaba su uniforme, pero una de las mangas y las dos perneras del pantalón estaban desgarradas, mostrando una piel, que pese a ser negra, tenía un color extrañamente pálido que la hacía parecer insana. Lucía una espesa barba de más de dos meses, salpicada en sus flancos laterales por unas pocas canas, y su cabeza, antaño afeitada, mostraba un pelo negro azabache, muy ensortijado pese a su corta extensión. Lo que acabó de convencerla del peligro al que estaba expuesta fue el color rojo de sus ojos. No cabía la menor duda: estaba infectado. Y la estaba mirando fijamente.
Todo encajó en su cabeza enseguida: el policía debía haber entrado al recinto de la obra aprovechando que ella y Christian habían olvidado cerrar la puerta, en cualquier momento entre la mañana del día anterior y la madrugada del actual. Con la llegada de la lluvia y el amanecer, se debía haber refugiado en la caseta de obra, donde habría estado durmiendo hasta que ella le despertó al pasar junto a él mientras subía la rampa. Morgan siempre había tenido un sueño muy ligero. A ella no se le había pasado por la cabeza revisar el interior de la caseta de obra al llegar. Se había limitado a cerrar el portón de acceso para que no se colase ningún infectado. Pero en ningún momento se le ocurrió que ya hubiese uno dentro.
El olor de los pañales sucios y de la comida en descomposición le había impedido percibir el hedor a sudor, sangre y heces del policía. Zoe aguantó la respiración, incapaz de reaccionar. En su interior se entremezclaron una miríada de sentimientos encontrados, y notó cómo se le nublaba la vista por el inminente llanto. Sus dientes comenzaron a castañear. Morgan emitió un sonido gutural, vagamente parecido a una pregunta, y Zoe creyó ver en él un destello de reconocimiento. Por un instante llegó a convencerse que pese a haber resultado infectado, su amor por ella sería más fuerte que el del virus que circulaba en su sangre, y jamás osaría hacerle daño. El grito airado que profirió a continuación, mientras su cara mostraba un rictus de ira, le convenció de lo contrario.
Morgan comenzó a dirigirse hacia ella, caminando a buen ritmo, pero sin correr. La niña alzó su automática, sujetándola con ambas manos, y apuntó al policía, tal como él mismo le había enseñado hacía unos meses. Los dedos le temblaban sobre el gatillo. Morgan apuró el paso y comenzó a correr hacia ella, gritando a medida que lo hacía. Por más que sus intenciones resultaban más que evidentes, Zoe fue incapaz de apretar el gatillo. Al fin y al cabo, era a Morgan a quien tenía delante. Incapaz de reaccionar, cerró los ojos, y notó un calorcillo recorriéndole los muslos.
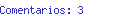

December 3, 2016
3×1075 – Inconsciente
1075
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
6 de enero de 2009
Bárbara dormía a pierna suelta en su cama de matrimonio, tapada hasta el cuello con la funda nórdica. Tenía la boca entreabierta, y de la comisura de sus labios emergía un hilillo de baba que había dibujado un círculo oscuro en la almohada.
Aún faltaba cerca de una hora para que amaneciese. Zoe abandonó el dormitorio tratando de hacer el menor ruido posible. Sólo había entrado para cerciorarse que la profesora estuviese dormida. Ahora que había obtenido la respuesta que buscaba, ya no se le había perdido nada ahí. Desanduvo sus pasos por el pasillo de los dormitorios, y pasó frente al que compartían el hermano y el sobrino de Bárbara. Guillermo también dormía, en posición idéntica a la de Bárbara, en su propia cama. La niña se sobresaltó al ver la silueta de Guille dibujada en el marco de la ventana, vagamente iluminada por las farolas de la calle. El joven infectado se giró hacia ella, sin emitir ningún sonido. Con razón luego pasaba la mitad del día dormitando y sin parar de bostezar. Ambos se aguantaron la mirada durante unos pocos segundos. Zoe se llevó el dedo índice a los labios, implorándole silencio, y el niño se limitó a darse media vuelta de nuevo, y seguir observando la incesante caída de la lluvia a través de la ventana.
Cansada de ser incapaz de pegar ojo, había decidido poner fin al desasosiego que le había mantenido en vilo toda la noche. No podía quitarse de la cabeza la cinta violeta que había perdido la jornada anterior, y tenía el firme propósito de recuperarla. Con un poco de suerte podría hacerlo y acostarse de nuevo antes que los demás despertasen. Tampoco podía haber ido a parar muy lejos. Ataviada con un chubasquero amarillo, su pequeña mochila de supervivencia y una linterna enorme, respiró hondo y abrió con suavidad la puerta de entrada al ático. Los goznes emitieron un chirrido ahogado y Zoe se puso en tensión. Aguantó la respiración, esperando algún tipo de reacción por parte de quienes hasta el momento habían estado durmiendo como benditos, y al comprobar que todo seguía en regla, salió al rellano y cerró tras de sí.
Cerca de una hora más tarde, ya había escrutado hasta el último centímetro de suelo de todos los lugares por los que había pasado la jornada anterior. Si de algo podía estar convencida, era que la cinta no estaba intramuros. Todo esfuerzo había sido en vano. No había el menor rastro de ella. Su frustración le hacía sentir un nudo en el estómago y ganas de llorar. Pese a que sabía a ciencia cierta que la cinta no tenía ningún valor real, y que podría encontrar otra idéntica y en mejor estado en la mercería que había junto a la tienda de animales donde vivía Nuria, no estaba dispuesta a darse por vencida. Cuando algo se le metía entre ceja y ceja, Zoe no paraba hasta que llegaba al final.
En esos momentos se encontraba frente al portón de acceso a vehículos de la escuela, donde escasas veinticuatro horas antes había estado jugando con una pelota con el pequeño Carboncillo. Las gotas de lluvia repiqueteaban alegremente sobre la capucha de su chubasquero amarillo. Cualquiera que la hubiera visto podría jurar que estaba jorobada, pues llevaba la mochila por debajo. Se levantó la manga del chubasquero y contempló la marca blanquecina que delataba el lugar que había ocupado la preciada cinta violeta los últimos meses, en contraste con el color tostado del resto de la muñeca. Llevaba ahí quieta más de cinco minutos, incapaz de tomar una decisión, temblando a partes iguales de inquietud y de frío.
Si de algo estaba convencida, era que no podía pedir ayuda, porque de lo contrario despertaría sospechas sobre el motivo que le había llevado el día anterior al solar de la obra abandonada. Tampoco podía solicitar el apoyo de Christian: no después de cuánto se enfadó por su terquedad el día anterior. El ex presidiario había prometido no contarle a nadie lo que había acontecido durante la partida de búsqueda, pero si de algo estaba segura, era que no volvería a tolerar que saliera sola del barrio, ni tampoco la acompañaría. Eso había quedado más que claro el día anterior, durante el camino de vuelta al patio de la escuela.
Bajo su joven perspectiva, no había otra alternativa que la de salir en busca de la cinta ella sola. A su favor, el hecho que estuviese lloviendo y que acabase de amanecer. Ningún infectado en su sano juicio deambularía por las calles de Bayit a esas horas intempestivas y con semejante perspectiva climatológica. Llegó a andar y desandar en más de cuatro ocasiones la corta distancia que le separaba del portón, pero finalmente se armó de valor y cruzó al otro lado, bajo su propia responsabilidad. Al fin y al cabo, llevaba bien a mano su automática y cargadores suficientes para hacer frente a una horda de infectados, por más que todo apuntaba a pensar que no tendría compañía.
Echó un último vistazo atrás, antes de cerrar el portón, que emitió un vibrante sonido metálico al impactar contra el marco. Revisó por enésima vez el baluarte desde donde Christian la había pillado in fraganti la mañana anterior. Para su tranquilidad, éste estaba vacío. El ex presidiario había tenido esa noche guardia en el centro de día hasta las cuatro de la madrugada, y a bien seguro debía estar durmiendo en el piso que compartía con Maya. Las únicas personas que despiertas a esas horas, además de ella misma, eran Olga y su hermano, que tomaron el relevo a Christian y Maya al cargo de los bebés.
Sin darle más vueltas, consciente de que si seguía pensando al respecto acabaría echándose atrás, comenzó a seguir el mismo camino que había tomado la jornada anterior en compañía de Christian para buscar a Carboncillo, alejándose más y más cada vez de la seguridad que ofrecían las altas murallas del barrio que era su hogar.


November 28, 2016
3×1074 – Reprimenda
1074
Obra abandonada en el barrio de Bayit
5 de enero de 2009
ZOE – Ni se te ocurra volver a escaparte. ¿Me has entendido?
Zoe estrujó al cachorro entre sus brazos, con lágrimas en los ojos, metida hasta las rodillas entre pañales sucios y demás desperdicios varios. Christian exhaló el aire de sus pulmones, aburrido, y se rascó la cicatriz sobre su oreja, impaciente por volver al barrio.
CHRISTIAN – Coge al chucho y vayámonos.
El perro se había colado en el solar de la obra, de un modo que ninguno de los dos alcanzó a comprender, pues la puerta estaba perfectamente cerrada cuando ellos llegaron. Se había caído en la excavación de los cimientos, de la que no fue capaz de salir por sus propios medios. Fueron sus ladridos desesperados pidiendo ayuda los que permitieron que finalmente le encontrasen. Zoe no dudó en saltar al montón de escombros para salvarle, e incluso necesitó la ayuda del ex presidiario para poder salir sin necesidad de dirigirse a la rampa que estaba literalmente en el otro extremo de la excavación.
CHRISTIAN – Madre mía. Hueles a infectado.
Zoe, no sin antes enganchar la correa al arnés que llevaba el perro, sonrió e hizo el amago de abrazarle, con los labios preparados para darle un beso. Christian emitió un grito agudo y se apartó justo a tiempo para evitar que le manchase.
CHRISTIAN – ¡Quita, bicho!
Entonces Zoe comenzó a perseguirle, implorándole su amor, siguiendo la broma, de idéntico modo que ella había hecho con su madre en infinidad de ocasiones, aunque ahora había invertido el rol. Ambos dieron una vuelta completa a la excavación, hasta que acabaron dejándose caer al suelo, riendo a carcajadas. El pequeño Carboncillo se sumó al juego y comenzó a ladrar y a dar vueltas a su alrededor, sin parar de menear la cola.
Pasado el momento de euforia, ambos abandonaron la obra abandonada. Zoe llevaba bien sujeta la correa del perro, más concienciada que nunca de su papel al cargo del cachorro. Imploró a Christian que no le explicase a nadie lo que había ocurrido, en especial a Carla y a Josete, y él prometió no hacerlo. Al fin y al cabo, todo se había resuelto sin mayores contratiempos: no había necesidad alguna. Ninguno de los dos cayó en la cuenta que habían dejado el portón de acceso a la obra entreabierto al abandonarla.
Volvieron al barrio amurallado y siguieron haciendo vida normal, como si nada hubiera pasado. Christian se apostó de nuevo en el baluarte, rifle en mano, esperando encontrar algún infectado con el que practicar su puntería, pero fue en vano. Hacía más de cuarenta y ocho horas que ni una sola de aquellas bestias se acercaba a Bayit. Daba la impresión que se hubiesen dado por vencidos con ellos. Zoe acudió a clase en compañía de Guille, Gustavo e Ío, justo a tiempo después de cambiarse de ropa y asearse un poco. Bárbara estaba de especial buen humor esa mañana, pero no consiguieron sonsacarle la razón. El motivo de su salida furtiva con Carlos era un secreto que sólo conocían ellos dos, Darío y Marion. Al acabar las clases volvieron a jugar a El infectado ciego, y en esta ocasión incluso se sumaron Bárbara, Carlos y Marion, y para sorpresa de todos, Paris, que había escuchado de boca de Fernando las nuevas sobre aquél divertido juego.
Nadie dio crédito ante la iniciativa del dinamitero, más a sabiendas de lo poco que le gustaba entrar en contacto con los niños, pero le acogieron como a uno más. No hizo mucho caso de las normas, pero fue tanto el divertimento que su presencia añadió al juego, que nadie se quejó: al contrario. Rieron tanto al verle correr de un lado para otro, con los ojos tapados por el pañuelo rojo y con el sempiterno miedo a tropezar, persiguiendo a los niños que no paraban de hacerle burla y pellizcarle las lorzas, que incluso acabó doliéndoles el estómago. Bárbara volvió a cometer el error de suavizar su percepción de él, que había dado un vuelco de ciento ochenta grados durante el primer encuentro entre el dinamitero y su sobrino.
La tarde siguió su curso con normalidad. Bárbara se quedó con Guille a solas en el aula donde esa misma mañana había dado clase a los otros tres chavales, y le dedicó cuatro horas sin descanso. Pese a que el avance fue minúsculo, Bárbara salió extremadamente satisfecha, convencida de que lo único que necesitaba el pequeño era paciencia y dedicación, y que si trabajaban lo suficiente, podría recuperarle. Al volver al ático con él, pasó más de una hora explicándole a su hermano punto por punto su plan de formación, en el que él tenía también un papel clave. Guillermo la escuchó entusiasmado, y ambos se pusieron manos a la obra, cargados de ilusión.
No fue hasta la noche que Zoe cayó en la cuenta que había perdido la cinta violeta de su muñeca. Fue durante la cena. El corazón le dio un vuelco al ir a coger las cucharillas del postre para tomarse un arroz con leche y cerciorarse que no la llevaba puesta. Sintió incluso un malestar en el pecho, y empalideció de tal modo que Bárbara le preguntó si se encontraba bien. Se apresuró a recolocarse la manga de la camiseta que llevaba puesta, y trató de aparentar normalidad, asegurándole que todo estaba en regla. No obstante, la profesora notó que algo no andaba bien. De todos modos, por más que le insistió en un par de ocasiones, y al obtener siempre idéntica respuesta, acabó desistiendo. Pensó que seguramente se había corrido la voz sobre la sorpresa que Carlos y ella habían preparado para el día siguiente, y no le dio más importancia. Desconocía quién se había ido de la lengua, pero tanto Christian como Maya estaban al tanto, y no le sorprendió demasiado que Zoe también se hubiese enterado de un modo u otro. En cualquier caso, prefirió no insistir, con la sana intención de no romper la magia.
Esa cinta no se había separado de ella desde finales de septiembre del año anterior, cuando conoció a Bárbara, después de la trágica muerte de sus padres. Para ella era un símbolo, y la idea de perderla le hacía sentir mal de estómago y ganas de llorar. No paraba de darle vueltas a dónde podría estar, pero era incapaz de recordar cuándo la había perdido. Estaba convencida que la llevaba puesta por la mañana, no hacía más que repasar todos y cada uno de los sitios por los que había pasado durante el día. Siguió dándole vueltas en la cama, y fue incapaz de conciliar el sueño.


November 27, 2016
3×1073 – Principio
1073
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
5 de enero de 2009
ZOE – No, no, no, no, no.
El pequeño Carboncillo echó un último vistazo a la niña, emitió un ladrido agudo, sin parar de menear la cola, y se escabulló por aquella minúscula rotura en la verja de la escuela. Zoe no daba crédito a cómo había podido meterse por un hueco tan pequeño. Se apresuró a introducir la mano por el agujero, pero ya era tarde. El can paró en seco al escuchar sus súplicas y ladró animosamente de nuevo, sin parar de menear la cola. Se lo estaba pasando en grande.
ZOE – Ven. Ven aquí. Ven aquí, bonito.
Carboncillo se dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección sur, ignorándola, ávido de aventuras. Zoe empezó a llorar, y al sacar el brazo del agujero se lo enganchó en uno de los alambres rotos y desgarró la tela de la manga de su cazadora. También se llevó por delante la cinta violeta de su muñeca, pero afortunadamente ésta salió ilesa, aunque se aflojó considerablemente. Desesperada, tiró con más fuerza y al fin consiguió liberarse. Su pistola se encontraba en su mesilla de noche. Había más armas y municiones en un pesado arcón en el baluarte norte, pero las llaves las tenía Carlos, y a esas horas de la mañana estaba durmiendo, como la mayoría de los habitantes de Bayit. Si iba a buscar un arma, para cuando volviese ya no habría manera de encontrar al cachorro, de eso estaba convencida. Josete jamás se lo perdonaría.
Carboncillo había estado al cargo de Carla desde que ésta volviese de su peregrinaje en busca de los nuevos integrantes del barrio, en gran medida debido a la insistencia de Josete, que se negaba a alejarse de ambos. Por fortuna, el perro era muy activo y juguetón, y la constante atención que de él exigía el pequeño no le resultaba molestia alguna; al contrario. Sin embargo, Carla estaba agotada de tener que cuidar de ambos, y la tarde anterior, de manera excepcional, había aceptado la petición de Zoe de hacerse cargo del perro durante unos días. Josete no lo había recibido con igual entusiasmo.
Zoe había despertado la primera esa fría mañana en el ático que compartía con la familia Vidal, y decidió ir a dar un paseo con Carboncillo, consciente de que el resto aún tardarían al menos un par de horas en ponerse en pie. Pensó en jugar con el perro en el patio de la escuela, con una pelota de tenis que había encontrado hacía un par de días, y de hecho eso es lo que habían estado haciendo los últimos veinte minutos, hasta que el perro descubrió aquella pequeña abertura en la verja que les separaba del hostil mundo exterior.
Aún con los ojos vidriosos, y pese al miedo a una reprimenda de Bárbara por su inconsciencia, tomó la decisión de salir en busca de Carboncillo. Si el cachorro se perdía, con toda seguridad no sabría volver, y la probabilidad de que acabase devorado por un infectado hambriento se tornaba prácticamente en una certeza. Sin pensárselo dos veces, la niña corrió hacia el extremo opuesto de la verja, donde se encontraban los portones de acceso a vehículos, y trepó por el entramado de rombos, hasta que alcanzó la parte superior de uno de los portones, se encaramó a él y cruzó al otro lado. No miró en derredor hasta que posó de nuevo sus botas en el suelo empedrado, de un salto que le hizo vibrar las rodillas y que le obligó a caminar cojeando un tiempo. Para su tranquilidad, ahí no había rastro alguno de ningún infectado. Sin embargo, tampoco había rastro alguno de Carboncillo.
No llevaba avanzados ni diez metros renqueando en la dirección que había tomado el perro, cuando algo le hizo frenar en seco su avance. La pequeña se giró asustada al escuchar un grito proveniente de su espalda. Reconoció la figura de Christian apostada en el baluarte sur, que hasta el momento hubiera podido jurar que estaba vacío.
CHRISTIAN – ¿¡Se puede saber qué haces ahí fuera!?
ZOE – ¡Es Carboncillo! ¡Se ha escapado! ¡Tengo que encontrarlo!
El ex presidiario negó con la cabeza, al tiempo que ponía los ojos en blanco.
CHRISTIAN – ¡Espera!
Ni un minuto más tarde, la partida de búsqueda formada por Zoe y Christian, el uno con un rifle y la otra con una automática y varios cargadores en el bolsillo, comenzó a inspeccionar el sur del barrio en busca del perro perdido. Zoe no paraba de gritar el nombre del can, esforzándose en vano por obtener una respuesta, pese a que sabía a ciencia cierta que Carboncillo jamás le había hecho el menor caso. Christian estaba más preocupado por protegerla del eventual ataque de un infectado que por el destino del perro, y pronto se arrepintió de haber decidido acompañarla, y no ordenarle directamente que volviese al lado seguro de la muralla.
Continuaron calle abajo, revisándolo todo concienzudamente, pero sin encontrar rastro alguno del perro. Zoe incluso se agachaba a cada pocos pasos, colocándose boca abajo a ras de suelo, y revisaba los bajos de los pocos vehículos que había aparcados por la calle, esforzándose al máximo por quemar hasta el último cartucho, aterrada ante la idea de ser la responsable de la muerte del cachorro.
CHRISTIAN – Zoe…
La niña ignoró al ex presidiario, segura de lo que vendría a continuación. Llevaban más de quince minutos dando vueltas cual pollo sin cabeza, sin haber encontrado hasta el momento el más remoto indicio sobre el paradero de Carboncillo.
CHRISTIAN – Zoe. A estas alturas puede estar en cualquier lado. No vale la pena seguir buscando. Vayámonos ya. Yo… Ya hablaré yo con Josete, no te preocupes.
ZOE – No. No… No puede haber ido muy lejos. Debe… debe de estar por aquí… Déjame, déjame sólo un poco…
A Zoe le dio un vuelco el corazón al escuchar un ladrido proveniente del solar en obras del que emergía aquella descomunal grúa roja. La pequeña corrió con todas sus fuerzas en esa dirección. Christian respiró hondo, con una ligera sonrisa dibujada en el rostro, y la acompañó.





