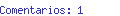David Villahermosa's Blog, page 17
April 10, 2017
3×1092 – Fricción
1092
Inmediaciones de la cabaña del guardabosque, cima del monte Gibah, isla de Nefesh
6 de noviembre de 2008
El canto de los grillos lo envolvía todo, y ello molestaba a Morgan más de lo que resultaría previsible. Era noche cerrada y el cielo estaba parcialmente encapotado. No obstante, el policía no tenía problema alguno para ver cuanto le rodeaba. Era una de las ventajas de ser un infectado: una salud de hierro que rozaba el ridículo y una visión nocturna parecida a la de un felino. En contrapartida, esa misma visión se veía muy mermada durante el día, razón por la cual los hábitos de sueño estaban invertidos con el resto de humanos que no habían sido infectados de igual modo.
Morgan dio el enésimo tirón a la cuerda, más por inercia que con objetivo alguno. Hacía ya mucho tiempo que había asumido que no podría abandonar el diámetro de tres metros al que se había reducido su vida las últimas noches, en esta ocasión al aire libre. Para su sorpresa, la cuerda cedió definitivamente, y el policía al fin recuperó la libertad que tanto había ansiado desde su renacimiento como infectado.
En vez de correr libre cuesta abajo en busca de algo que llevarse a la boca, lo que hizo fue quedarse quieto donde estaba, abrumado por la situación. Agarró la cuerda que pendía de su cintura, atada al arnés, y tiró de ella lentamente hasta alcanzar el extremo que había seccionado. Miró en derredor, incapaz de comprender lo que había ocurrido, temeroso que tal cambio en su destino fuese fruto de algún otro factor que él hubiese pasado por alto y que pudiera resultar una amenaza. No había nadie más en centenares de metros a la redonda. El ulular de una lechuza le hizo salir de su ensimismamiento.
La señal identificativa que delataba que se encontraba en el punto más alto de la isla fue su salvación a una muerte lenta y agónica por inanición. El perfil metálico del que pendía no tenía muy buen acabado, y pese a no estar especialmente afilado, sí estaba firmemente afianzado al suelo mediante unos discretos cimientos de hormigón empotrados cerca de un metro al terreno. Para poder utilizar aquél perfil extruido de metal con el fin de cortar la cuerda hubiese hecho falta que alguien se pasara al menos quince horas ininterrumpidas frotándola contra el burdo metal, hasta que la fricción hubiese hecho mella en el tejido, debilitándolo poco a poco. Aunque en un lapso de tiempo mucho mayor, eso fue exactamente lo que pasó, por más que Morgan no lo había planeado así.
Desde que infectase a Sergio, el policía había deambulado un par de días dentro del limitado radio de acción de la cuerda, entrando y saliendo de la cabaña a placer. Fue durante la tercera noche cuando, al despertar de su sueño diurno, tuvo la mala fortuna de pasar por debajo de la cuerda que previamente había dejando en tensión en el poste de la señal, formando un nudo que al no comprender, jamás podría deshacer.
Intentó por todos los medios echar abajo la señal, a tirones, golpes y patadas, al igual que había destrozado con éxito todo en cuanto la cuerda se había atorado hasta el momento, pero ni tres hombres como él hubieran podido hacerlo aunando sus fuerzas. Además, tras dos semanas de inanición, truncadas tan solo por la ingesta del poco agua de lluvia que pudo acumularse en los pequeños charcos que los surcos que él mismo había hecho en el terreno tratando en vano de liberarse, su fuerza era cada vez más escasa.
Pese a que era a todas luces una locura seguir insistiendo en esa empresa, cuando llevaba ya más de cuatro noches dando vueltas alrededor de la señal y tirando de la cuerda en todas las direcciones posibles sin el menor atisbo de progreso, él no dejó en ningún momento de intentarlo. Irónicamente, su propia ignorancia fue su salvación, pues tras varias noches frotando sin descanso el mismo pedazo de cuerda contra el filo de metal del soporte de la señal, ésta acabó pendiendo de un pequeño hilo que el policía pudo romper de un tirón no especialmente fuerte.
Famélico, hediondo en demasía y algo débil por el sobreesfuerzo de los últimos días y el largo período de ayuno al que había sido sometido, Morgan comenzó a caminar pendiente abajo, en dirección norte, dirigiéndose sin saberlo hacia la ciudad. Si escogió esa dirección fue por mero azar, quizá inducido al haber visto al chico tomar esa misma dirección hacía cosa de una semana, o tal vez porque era el camino diametralmente opuesto a la cabaña, a la que no tenía intención alguna de volver. Aunque seguramente el verdadero motivo no fue más que la practicidad de escoger el camino más cómodo, cuesta abajo.
Deambuló por el bosque durante un par de horas, sin ser capaz de encontrar nada que llevarse a la boca. Poco antes que amaneciese se cruzó en su camino el río, y Morgan no lo dudó dos veces antes de arrodillarse junto a su orilla y comenzar a beber, metiendo la cabeza en el agua y dando dentelladas carentes de sentido práctico. Tardó más de diez minutos en saciarse con tal particular método, y ahora sí, con el estómago lleno, aunque sólo fuese de agua, concluyó que había llegado el momento de acostarse, pues ya había salido el sol, y él detestaba su brillo por encima de todas las cosas.
Al no encontrar ningún cobijo lo suficientemente oscuro para su gusto, Morgan se acostó a la sombra de un pequeño desnivel de terreno, entre unas zarzas que le rasgaron la piel formando incluso pequeñas gotas de sangre. Junto con la memoria, el policía había perdido la capacidad de sentir dolor, hasta el punto que un pinchazo con una aguja le supondría idéntica molestia que la amputación de un miembro. Eso, que en un principio podría considerarse un don divino, en muchas ocasiones resultaba una maldición, pues muchos infectados morían al carecer de ese factor crucial de su instinto de conservación.
Pocos minutos más tarde acabó durmiéndose, ajeno por completo al pésimo lugar que había escogido para hacerlo.


April 7, 2017
3×1091 – Puerta
1091
Cabaña del guardabosque, cima del monte Gibah, isla de Nefesh
30 de octubre de 2008
Morgan emitió un sonoro bostezo, con la boca bien abierta, soltando una vaharada de aliento fétido. Miró en derredor, hastiado por cuanto veía. Llevaba una semana ahí encerrado y había aprendido a aborrecer todo lo que había entre esas cuatro paredes. Durante ese tiempo tuvo ocasión de descifrar el complejo funcionamiento de la cuerda que restringía sus movimientos. No hacía más que enredarse en todo, pero ahora se molestaba en liberar la cuerda de sus trabas, normalmente a tirones, a golpes o a patadas. Buena cuenta de ello lo daba el deplorable estado en el que se encontraba la cabaña.
Cualquiera que hubiese estado ahí antes de su llegada, hubiese tenido serios problemas para reconocer el lugar. Ni la mesa ni ninguna de las cuatro sillas conservaba pata alguna, había objetos hechos añicos por todos lados, tirados por el suelo, cortinas descolgadas, estanterías hechas pedazos e incluso había desencajado la puerta del dormitorio, que yacía tirada en el suelo llena de agujeros de los golpes que le habían despellejado los nudillos durante uno de sus habituales ataques de ira.
Su capacidad intelectual estaba extremadamente limitada, sobre todo por el hecho que partía de cero, tan solo alimentada por el instinto de supervivencia más básico, pero durante esa semana Morgan había aprendido alguna que otra cosa. Aún no era capaz de comprender la naturaleza de la fuerza que le retenía, pero sabía que con la suficiente violencia y la suficiente paciencia, podía recuperar la limitada libertad de la que periódicamente era privado. Llegó un momento en el que se convirtió en un juego para matar el tiempo, y destrozaba cosas sólo por el mero placer de hacerlo aunado a una innata necesidad interna de desahogar sus frustraciones mediante la violencia.
Llevaba desde aquella soleada mañana de octubre sin llevarse nada a la boca, pero no por ello había perdido un ápice de fuerza. Ni la sed ni el hambre habían hecho mella en él, todavía, y Morgan no paraba de dar vueltas de un lado a otro de la planta baja y de subir y bajar a gatas las escaleras que le llevaban al piso de la terraza, a la que había sido incapaz de acceder al ignorar el funcionamiento del tirador de la puerta que le separaba de ella. Se encontraba precisamente ahí, echado sobre el sillón de cuero, dormitando, cuando oyó algo que le hizo poner en tensión. Por primera vez desde su renacimiento escuchó algo distinto al canto de los pájaros y el chillido de las ardillas, cuya fuente desconocía. Morgan se puso en pie y se mantuvo en silencio, prácticamente aguantando la respiración, extasiado por aquél sonido que para él no tenía sentido alguno, mientras un trozo de excremento recorría la pernera del pantalón para llegar hasta su tobillo.
SERGIO – ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Se trataba de un chaval menor de edad. Debería tener unos quince o dieciséis años. Había llegado tarde al rescate en barco, por estar cuidando de su padre enfermo, antes que éste pasara a mejor vida, y llevaba deambulando a solas por el bosque desde hacía más de una semana. Al igual que Morgan durante su ascenso, se estuvo alimentando de cuanto la naturaleza le brindaba, lo cual le provocó una diarrea de caballo, y en esos momentos lo único que llevaba en la mochila eran un par de botellas de plástico llenas de agua del río. Necesitaba entrar ahí dentro a ver si había algo que llevarse a la boca.
Sergio preguntó de nuevo, y al no obtener respuesta, empujó la puerta de la cabaña. Ésta no cedió y él suspiró, desesperanzado. Se sintió muy estúpido al girar el tirador, y ver que cedía sin ofrecer resistencia al abrirla hacia fuera. Se asomó, asustado, y cuanto vio no hizo si no acrecentar su inquietud. Cualquiera podría jurar que ahí dentro se había desatado un huracán. El chico esperó que los ojos se le amoldasen a la escasez de luz del interior, y al ver que todo estaba sumido en una quietud absoluta, pese al lamentable estado que la cabaña ofrecía, decidió entrar. Tan desesperado estaba por llevarse algo al estómago.
Dejó la puerta bien abierta, más que dispuesto a salir corriendo al primer atisbo de peligro. Una miríada de madera rota, libros y planos hechos añicos y un par de lámparas destrozadas pero curiosamente con las bombillas intactas le separaba de su objetivo: la cocina. Sus armarios y cajones cerrados, resultaban demasiado sugerentes y tentadores.
El chico se encontraba en mitad de la estancia, caminando con mucho cuidado entre los escombros, cuando Morgan hizo acto de presencia, saltando cual pantera sobre su presa, desde arriba de la escalera. Sergio gritó aterrado, echándose a un lado justo a tiempo antes de recibir la embestida de aquella bestia negra. Morgan cayó aparatosamente al suelo, clavándose en el antebrazo izquierdo la parte puntiaguda y astillada de la pata de una de las sillas que había destrozado hacía unos días. Sergio corrió hacia la entrada y salió de ahí a toda prisa, trastabillando entre las ruinas de la cabaña.
Morgan, ignorando por completo que tenía el brazo empalado por un pedazo de madera de más de dos centímetros de grosor, se levantó ágilmente y salió en su búsqueda, gritando en un idioma ignoto que hizo que a Sergio se le erizase el vello de los brazos. El policía era mucho más rápido que él, pese a su largo ayuno. Llegó incluso a rozar con la yema de los dedos la parte trasera de la camisa que Sergio llevaba puesta, antes que la cuerda que pendía del arnés que llevaba puesto dijese basta. El tirón fue tal que Morgan perdió por completo el equilibrio y cayó de cara al suelo. En su afán instintivo por suavizar la caída, lo que hizo fue placar a Sergio, que cayó aparatosamente.
El policía aprovechó el momento de confusión, ignorando la sangre que manaba de su nariz contusionada tras el impacto y de la herida de antebrazo, para agarrar a aquél pobre diablo del tobillo e hincar sus sucios dientes en la carne blanda de su gemelo. El grito de Sergio se oyó kilómetros a la redonda. Llegó incluso a asustar a Morgan, que aflojó su abrazo por un instante, tiempo más que suficiente para que Sergio se pusiera en pie y siguiera corriendo, con lágrimas recorriéndole las mejillas y una curiosa herida en forma de dos medias lunas goteando sangre en su gemelo.
Morgan trató en vano de perseguirle, tirando de la cuerda como si le fuera la vida en ello, dejando grandes surcos en la tierra que había bajo sus pies, gritando a viva voz, hasta que finalmente acabó dándose por vencido. Aún tardó un poco más en relajarse, y aprovechó para mirar en derredor, gratamente sorprendido al ver que el mundo real era mucho más grande de lo que él había pensado. Escasos siete u ocho metros le separaban de la puerta de la cabaña, abierta de par en par, de la que emergía la cuerda que le mantenía aprisionado.
Sergio pasó más de diez minutos corriendo, hasta acabar agotado, mucho después de saberse libre del yugo de aquél infectado disfrazado de policía. No era la primera vez que huía de una de aquellas bestias, pero sí la primera en la que él no había sido el más rápido. Pasó esa noche al raso, dentro de una pequeña cueva cuyo acceso ocultó con unos matojos arrancados del suelo, ignorante que en menos de una semana compartiría idéntica situación con quien había sido su verdugo, acabando de ese modo y para siempre con todos sus problemas.


April 3, 2017
3×1090 – Comienzo
1090
Cabaña del guardabosque, cima del monte Gibah, isla de Nefesh
23 de octubre de 2008
Morgan despertó desorientado. Intentó respirar hondo, pero tan solo consiguió que entrase un hilillo de aire por su garganta. Sus miembros estaban fríos y rígidos, y no respondían a ninguna de sus demandas. Abrió los ojos, asustado, pero tuvo que cerrarlos a toda prisa: aquella luz resultaba cegadora, incluso con la cortina echada, insoportable en demasía. No sabía cómo había llegado hasta ahí, no entendía ni recordaba nada, y no era capaz de moverse. Comenzó a gemir lastimosamente, abrumado por la impotencia.
Una convulsión recorrió todo su cuerpo de los pies a la cabeza, haciendo chirriar las patas de la cama sobre el suelo de madera con el violento espasmo. Poco a poco, muy poco a poco, sus miembros fueron desentumeciéndose, al deshacerse el efecto que el rigor mortis les había imprimido. Tardó más de veinte minutos en incorporarse, más o menos el tiempo que tardó en acostumbrar a sus ojos, que habían adquirido aquél característico color carmesí tan propio de los infectados, a la generosa luz matutina que entraba por la ventana del dormitorio a través de la cortina.
Su memoria se había esfumado, para no volver, y su lugar lo había ocupado un extraño compendio de inseguridad, un hambre voraz y unas ganas irrefrenables de golpear y atacar todo cuanto se le pusiera por delante. Esa era su nueva naturaleza, gustase más o menos a su anterior yo, y al carecer de un referente previo con el que compararla, se limitó a asumir que eso era lo normal, lo que le correspondía hacer.
Al levantarse, con las piernas aún bastante agarrotadas, tropezó con la cuerda que le mantenía unido a la jácena del techo, perdió el equilibrio y dio de cabeza contra uno de los cantos de la mesilla de noche. El golpe fue tal que perdió el conocimiento al instante, mientras de la brecha que se había abierto en su frente comenzaba a manar sangre infecta. Tan solo los pájaros de los alrededores escucharon su grito desesperado.
Despertó minutos más tarde, parpadeó varias veces y observó de nuevo a su alrededor con ojos curiosos. A diferencia de la vez anterior, ahora sí recordó dónde estaba: la memoria de esa nueva etapa de su vida estaba empezando a escribirse en el libro en blanco en el que se había convertido Morgan. Se incorporó, y al apoyar su mano sobre el charco de sangre que había brotado de su herida, ya sin hemorragia alguna, se la acercó a la nariz y la olisqueó. Comenzó a salivar y notó cómo le rugía el estómago. Olió de nuevo la sangre y se arrodilló frente al charco, para acto seguido dar un lametón al suelo, al que le siguió otro, y luego otro más.
Junto con algo de bilis, espuma, trozos irreconocibles de frutos del bosque y la poca sangre que había ingerido antes que comenzasen las arcadas, Morgan observó con curiosidad entre el vómito aquellos pedacitos oscuros de cecina que tanto le había costado tragar la jornada anterior. Había aprendido una valiosa lección: ingerir su propia sangre no era nada recomendable. Antes o después acabaría descubriendo que tampoco lo era la de sus semejantes. Su sentido del olfato sería el que le guisase a la hora de escoger sus víctimas.
Morgan se puso en pie con dificultad, con la barba manchada de vómito y la sien de sangre seca. Se puso de espaldas a la ventana, molesto por la luz que entraba por ahí, y adoptó una extraña posición, separando ambas piernas, levemente acuclillado. Pese a que su recién adquirido instinto le aseguró que eso sería suficiente para vaciar su vejiga sin mancharse en el proceso, el orín que manó de su miembro empapó tanto su ropa interior como sus pantalones, impregnándolo todo de un fuerte olor. Al policía no pareció importarle lo más mínimo, y una vez acabó miró al suelo, no demasiado sorprendido al ver que estaba seco. Eso no le impidió darle media docena de pisotones, en un acto ancestral por ocultar el olor a sus posibles depredadores.
Seguía teniendo hambre y decidió que había llegado el momento de explorar los alrededores. Al dirigirse hacia la puerta, la única vía aparente de escape de la sala donde había renacido, notó cómo una fuerza invisible tiraba de él. Se giró a toda prisa, nervioso, y empezó a gimotear al ver que estaba solo. Comenzó a respirar agitadamente y reemprendió el camino hacia la sala principal de la cabaña. La cuerda que tenía atada al arnés tiró de él de nuevo, y Morgan comenzó a gritar, frustrado al no entender lo que le pasaba. Comenzó a hiperventilarse. Miró en todas direcciones, espantado, y corrió hacia delante. La cuerda se enredó en el tirador de la puerta y pegó un fuerte tirón de él, haciéndole caer de bruces al suelo. El policía se incorporó a toda prisa, y fue entonces comprendió lo que ocurría.
Tiró de la cuerda con fuerza, pero ésta no cedió. Apretó los dientes, gruñendo al tiempo que daba un tirón tras otro, hasta que finalmente arrancó de cuajo el tirador de la puerta, liberándose al instante de aquella fuerza invisible que le impedía moverse. Con los dientes castañeando, se incorporó de nuevo y miró en derredor. La puerta estaba cerrada y las ventanas cubiertas con cortinas. A su entender, estaba encerrado en una cárcel de madera y no había escapatoria posible. Optó por subir las escaleras, intranquilo al notar cómo la cuerda iba siguiéndole a cada paso que daba. Ahí fuera tampoco parecía haber por dónde huir, de modo que decidió bajar de nuevo a la planta baja. Para entonces ya había enredado la cuerda en el pasamanos de la escalera, en el respaldo de una silla y en la pata de la mesa de la sala central.
Minutos más tarde, Morgan yacía en el suelo, hecho un ovillo. Había enredado tanto la cuerda que ahora ya no podía siquiera tenerse en pie ni a duras penas moverse. Gemía, incapaz de comprender lo que le ocurría, ignorante que tan solo un pequeño gesto desabrochando el mosquetón podría devolverle la libertad de la que él mismo se había privado por su ignorancia. Volvió a orinarse encima, en esta ocasión sin ningún tipo de ceremonia, mientras lágrimas de impotencia le recorrían la cara.
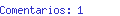

March 31, 2017
3×1089 – Final
1089
Cabaña del guardabosque, cima del monte Gibah, isla de Nefesh
22 de octubre de 2008
Con ambas manos apoyadas en el pasamanos de madera, Morgan observaba impotente la bella panorámica de Nefesh, hacia el norte. De la ciudad le separaban buen puñado de kilómetros de vegetación; el primer tramo en una pendiente mucho más acusada que la que él había ascendido pesadamente las últimas veinticuatro horas. Recorrer semejante distancia, después de lo que ya llevaba a las espaldas, no parecía estar a su alcance. En esos momentos no se encontraba con espíritu siquiera para salir a dar un paseo a reconocer el entorno.
La visión de la ciudad, del puerto deportivo y de aquellos altísimos aerogeneradores le provocó un desagradable malestar interior. Desde esa distancia era imposible distinguir siquiera si las calles estaban transitadas por viandantes o por hordas de infectados ávidos de la carnaza que él mismo se había encargado de traerles, cual mensajero de comida a domicilio. No obstante, el hecho que esa isla no fuese virgen, como él había imaginado en un principio, trastocaba todos sus anhelos para con sus antiguos compañeros de viaje. Incluso aunque la isla estuviese libre de infección, más allá de la que él mismo o la propia Bárbara acarreaban, el hecho que estuviese colonizada por el hombre la haría sin duda mucho más atractiva para supervivientes desesperados, y ello fácilmente podría traducirse en un problema, convirtiéndola en cuestión de horas en la misma trampa mortal de la que habían huido por los pelos.
Poco podía hacer él por cambiar lo que ya estaba escrito a fuego. Él ya había hecho más de lo que estaba en su mano. Desanimado, y algo frustrado, desanduvo sus pasos y accedió de nuevo al interior de la cabaña. La paz y la tranquilidad que ésta y sus alrededores transmitían bien parecía indicar que todos sus malos augurios estaban infundados, pero Morgan no pudo evitar ponerse en lo peor. Tomó la decisión que el día siguiente se acercaría aquella pequeña ciudad portuaria, para conocer de primera mano el estado de la misma.
Lo único que encontró para echarse a la boca en la pequeña cocina integrada al espacio del salón en planta baja fue algo de cecina envuelta en papel de periódico. A juzgar por su estado, seco y quebradizo, bien podría llevar ahí incluso varios años. No obstante, Morgan estaba demasiado hambriento para rechazarla. Tuvo que masticar y salivar tanto que comenzó a dolerle la cabeza. Pese al relativo buen estado de salud con el que había despertado, sentía que había algo fuera de lugar en su interior, y comenzó a investigar el interior de la cabaña a la búsqueda de alguna cosa que le sirviese para calmar la conciencia.
Tras poner patas arriba toda la planta baja, sin haber sido capaz de encontrar nada útil más allá de una radio carente de pilas, subió a la pequeña estancia del piso superior. Ésta contenía tan solo una butaca, una estantería con varios libros polvorientos, un sillón de cuero, una ventana, un armario empotrado y la puerta por la que había accedido a la terraza superior minutos antes. Tan pronto abrió una de las puertas del armario le cambió la expresión de la cara.
Se trataba de un equipo completo de alpinismo. Morgan se rió de la ironía, pues todo aquél equipamiento le hubiese venido como anillo al dedo durante su ascenso. Había un par de arneses, mucha cuerda, mosquetones, varios cascos, una mochila enorme, una tienda de campaña, un par de sacos de dormir e incluso un juego de crampones. Cuando se disponía a cerrar de nuevo el armario y asumir la derrota en su empresa, aún con la mano sujetando la puerta, una idea le vino a la mente.
Horas más tarde, Morgan se encontraba sentado en la cama del minúsculo dormitorio de la planta baja. Llevaba puesto el arnés, que había afianzado a conciencia con una de las cuerdas, que a su vez había anudado con fuerza a una de las jácenas de madera que pendían del techo. Había reforzado todas las uniones con varias vueltas de cinta americana, asegurando su firmeza. Eso al menos le haría ganar algo de tiempo. A él no le costaría nada aflojar el mosquetón o cortar la cuerda con uno de los cuchillos del cajón de los cubiertos. Sin embargo, con una cuerda de semejante grosor, ningún infectado podría librarse de tales ataduras.
Con un extraño malestar y algunas décimas de fiebre, Morgan decidió echarse una siesta. Aún faltaban al menos un par de horas para el ocaso. El policía se echó cuan largo era sobre el duro colchón, notó una molestia en el pecho, y se incorporó. Se sentó en el borde de la cama, y se llevó la mano derecha al bolsillo izquierdo delantero de su ajado uniforme. Lo desabotonó y metió la mano dentro, para sacarla acto seguido sosteniendo una brillante bala de nueve milímetros. Por un momento dudó de qué hacía eso ahí metido, pero enseguida recordó el momento en el que Zoe se la había entregado, en la armería de comisaría 102 de Sheol. Con una tímida sonrisa en los labios, posó la bala con delicadeza sobre la mesilla de noche, con el extremo puntiagudo mirando al techo, y volvió a echarse sobre la cama. Cerró los ojos, tratando de poner la mente en blanco. Le resultó imposible.
Su cabeza fue dando tumbos por todos los acontecimientos que le habían llevado hasta ahí, sin que él pudiese dar crédito a la desafortunada concatenación de coincidencias que le habían dado con sus huesos en esa isla perdida de la mano de Dios. No pudo evitar centrar sus ensoñaciones en su esposa Sofía, de la que ahora era viudo, a la que echaba más de menos a cada minuto que pasaba, del mismo modo que no pudo evitar soltar alguna que otra lágrima de pura impotencia. Por fortuna, no tardó mucho en quedarse dormido: estaba agotado.
Pocos minutos después, mientras disfrutaba de un plácido sueño, murió.
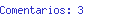

March 24, 2017
3×1088 – Cima
1088
Bosque de coníferas al sur de la isla Nefesh
22 de octubre de 2008
Morgan despertó bañado por la luz del sol matutino, rodeado de un manto verde que lo cubría todo, acompañado por el sonido del alegre canto de los pájaros que revoloteaban por doquier, dando la bienvenida al nuevo día. Estiró los brazos al cielo, notando crujir las articulaciones, y emitió un largo y sonoro bostezo, con una sensación reconfortante en el cuerpo, instantes antes de recordar qué le había llevado ahí.
Se incorporó, con el ceño visiblemente fruncido. Ya no quedaba rastro del agotamiento que le había acompañado la jornada anterior. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el hecho que tampoco había vestigio alguno del intenso dolor y malestar que le había embargado hasta hacía tan poco. Algo no acababa de encajar.
El policía se desabrochó la camisa del uniforme y dejó al descubierto su pecho moreno, salpicado por doquier de ensortijado vello negro. Miró con detenimiento la herida ya cicatrizada de la bala que a punto estuvo de acabar con su vida en alta mar. Gruñó, perturbado, al presionar con el índice la herida, y no notar el intenso dolor al que tan acostumbrado estaba. Tan solo notaba la presión de su dedo en la piel, de igual modo que si estuviese tocando cualquier otra parte de su cuerpo que careciese de herida alguna. Pero no había el más mínimo atisbo de dolor. Volvió a abotonarse.
Pese a que había escuchado esa misma historia docenas de veces: personas que resultaban infectadas y que poco antes de transformarse experimentaban una mejoría inaudita, no pudo evitar soñar que su caso sería diferente, que ese drástico e inesperado cambio podría significar algo más que la calma chicha previa a la tempestad definitiva. Esforzándose, en vano, por alejar esa idea de su cabeza, se levantó y continuó su camino ascendente, intentando mantener la mente en blanco.
No llevaría ni veinte minutos reptando y escalando por el complicado terreno cuando vio algo que le hizo parar en seco. La mandíbula le cayó a plomo, y comenzó a notar un desagradable sofoco en el pecho. En cualquier otro contexto le hubiese parecido irrelevante e insignificante, hasta el punto incluso de obviarlo, como parte del paisaje, pero la visión de aquél objeto le resultó bastante chocante. No era más que una lata de refresco de naranja con gas, herrumbrada hasta resultar prácticamente irreconocible. Aún conservaba la anilla, y estaba burdamente doblada por la mitad. Eso lo cambiaba todo.
De repente, sus prioridades y su concepción de la isla dieron un vuelco de ciento ochenta grados. La idea que se había formado en la cabeza sobre ese aparentemente idílico paraje virgen dio un vuelco radical, y Morgan no pudo evitar empezar a darle vueltas a la cabeza. Esa lata no tenía por qué significar nada, pero no pudo evitar pensar en la pequeña Zoe, y se le formó un nudo en el estómago.
Si de algo estaba convencido, y más en ese momento, era que debía llegar hasta el punto más alto de la isla, la cima del monte Gibah, y debía hacerlo cuanto antes. Sin duda, desde ahí tendría la perspectiva que tanto necesitaba para saber a ciencia cierta hacia dónde había dirigido a los que hasta hacía tan poco fueron sus compañeros. Por fin averiguó el verdadero propósito de su peregrinaje: aquella sucia y vieja lata le había abierto los ojos.
Con renovadas fuerzas, que él desconocía de dónde provenían, pues hacía ya al menos veinticuatro horas que no había llevado más a la boca que un poco de agua de un riachuelo que cruzó la jornada anterior y algún que otro fruto silvestre que había encontrado esa mañana, siguió adelante, con mayor celeridad si cabía.
El cambio fue prácticamente imperceptible, pero llegó un momento que Morgan notó que se estaba acercando a su destino. Quizá fuera la disposición de la vegetación en el suelo, formando pequeños senderos delatores del uso reiterado de tales rutas, o el mero cambio en la inclinación del terreno. No tardó mucho en averiguar que estaba en lo cierto. El camino en el que se encontraba llegó a una bifurcación y Morgan se sorprendió al ver una señal clavada en el suelo. Disponía de tres maderos señalando las tres direcciones. El camino del que él provenía estaba señalizado como “Camino rural”. La bifurcación que se encontraba a su izquierda rezaba “Camino de los enamorados”; la de la derecha “Guardabosque”. El policía escogió la última, habida cuenta que era la única de las tres que seguía la pendiente ascendente. En menos de diez minutos, llegó a su destino.
Morgan se sorprendió gratamente al descubrir que la cabaña del guardabosque, con un acceso rodado de mucha mejor calidad que los caminos rurales que él había transitado la última hora, se encontraba, literalmente, en el punto más alto de toda la isla. Buena cuenta de ello lo daba una placa conmemorativa que pendía de un poste a pocos metros de la puerta de entrada. La cabaña estaba hecha íntegramente de madera, y sus ventanas no estaban reforzadas, lo cual le inspiró al mismo tiempo confianza y desconfianza. Lo que más le llamó la atención fue el piso superior, con una terraza circundada por una balaustrada de madera, desde donde sin duda tendría la perspectiva de la isla que tanto ansiaba.
MORGAN – ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Nadie respondió, lo cual no le sorprendió en absoluto. Todo parecía estar en regla, y pese a la ya indiscutible marca del hombre en la isla, al menos por el momento no había encontrado el más mínimo indicio de que la infección hubiese llegado también hasta ahí. Aunque sabía perfectamente que eso no significaba nada. No se lo pensó dos veces, y caminó hacia la puerta de entrada. Para su sorpresa, al echar mano del tirador, ésta cedió sin ofrecer resistencia alguna, mostrando el interior de la cabaña. Morgan respiró hondo, con bastante peor ánimo del que la situación parecía requerir, y accedió al interior.


March 20, 2017
3×1087 – Agotamiento
1087
Bosque de coníferas al sur de la isla Nefesh
21 de octubre de 2008
Morgan se asomó al barranco, con el brazo izquierdo aferrado con firmeza al tronco de aquél árbol que parecía desafiar las leyes de la física. La caída era mortal de necesidad. Más de quince metros verticales le separaban del nivel inferior: un canchal salpicado de grandes rocas afiladas que sin duda acabarían con sus huesos hechos pedazos. Llevaba ahí más de diez minutos, mirando hacia abajo, sin parar de darle vueltas a la idea que su mejor destino, dadas las circunstancias, sería el de dar un salto de fe y acabar de una vez por todas con esa lenta agonía.
El malestar que le había acompañado toda la madrugada y la mayor parte del día se había vuelto menos acusado durante la última hora, siendo sustituido por un agotamiento que le hacía parar cada pocos minutos a recuperar el aliento. Era incapaz de reconocerse en ese papel, y se sentía increíblemente impotente. El policía suspiró, apesadumbrado, consciente que no sería capaz de atesorar el valor suficiente para dar ese paso. Por más que sabía que eso era lo correcto, su instinto de supervivencia era aún mucho más fuerte que su sentido del deber, y acabó alejándose del barranco, a la búsqueda de otra vía por la que seguir su peregrinaje hacia el norte de la isla.
Durante las largas horas que duró su lento y pesado avance Morgan tuvo ocasión de reflexionar mucho sobre cómo debía actuar cuando el virus que corría por sus venas reclamase definitivamente su puesto y arrebatase a su cuerpo de la conciencia y la memoria, para convertirle en una de aquellas bestias carentes de alma. Por más que sabía que nada de lo que él hiciese iba a cambiar su destino, algo dentro de sí se negaba a creerlo, y por ello continuaba obstinado en seguir adelante, en parte por dejar cuanta más distancia posible con sus antiguos compañeros, y en parte por una noción insensata e irracional que le invitaba a pensar que si seguía caminando el tiempo suficiente, acabaría encontrando las respuestas que tanto ansiaba.
En más de una ocasión, durante sus cada vez más frecuentes paradas a descansar, se sorprendió mirando las dos marcas en forma de media luna que lucía en la parte interior del brazo, las mismas que Christian había descubierto hacía tan poco, tratando de convencerse que algo tan insignificante no podía acabar en cuestión de pocos días con cuarenta años de vida. Iba demasiado atrasado en su avance de las etapas del duelo, e incluso él mismo era consciente que a ese paso no llegaría a tiempo para la última: la aceptación. Pero ello no le impidió seguir adelante, aún sin saber siquiera hacia dónde se dirigía, aunque sólo fuese por llevar la contraria a su destino.
La elección de la ruta había sido fruto del más absoluto azar, y le permitió en todo momento conservar el don de la ignorancia al respecto del destino real de la isla, que distaba mucho de la idea que él se había formado en la cabeza de una tierra virgen, limpia y dadivosa, dispuesta a ofrecer sus dones naturales a quienes quisieran disfrutar de ellos. En ningún momento detectó herencia alguna de la colonización del hombre, pues se encontraba en una zona de muy difícil acceso y peor orografía, a la que ni siquiera los infectados que deambulaban lejos de la urbe, que no eran pocos, habían conseguido llegar desde que la infección se apoderase de la isla, hacía algo menos de tres semanas.
Esa falsa sensación de seguridad y éxito le reconfortó sobremanera al convencerse, cada vez más, que sus antiguos compañeros de viaje sí tenían una oportunidad real de sobrevivir, y que en consecuencia él había tenido éxito en su empresa de llevarlos a buen puerto. Sin embargo, ello contradecía de raíz su propia condición: si quería que Zoe y compañía tuviesen posibilidades de permanecer con vida a largo plazo en la isla, él debía desaparecer de la ecuación, porque de lo contrario todo su esfuerzo acabaría demostrándose estéril, si él mismo, en contra de su voluntad, acababa atacándoles.
Todos esos fantasmas revoloteaban sin parar su atribulada cabeza, haciéndole sentir un egoísta y un loco ingenuo. Se sorprendió también en varias ocasiones recordando con una tímida sonrisa en los labios a Sofía, su dulce chocolatina. Sentía que cada vez estaba más cerca de ella, y que si realmente Dios existía, tal como le habían adoctrinado desde que nació, pronto se reuniría con ella. Desde que descubriese el funesto destino que había sufrido su esposa, él había estado convencido que Sofía había sido una cobarde, limitándose a escoger el camino más fácil, para no tener que lidiar con los horrores de la vida tras el Apocalipsis en su ausencia. Ahora, su percepción era diametralmente opuesta. Él mismo se había enfrentado cara a cara con la muerte en más de una ocasión, retándola a cara de perro, y a diferencia de ella, él nunca había atesorado el valor suficiente para llegar hasta el final.
La noche acabó cerniéndose sobre él mucho antes que alcanzase su destino. Si su estado de salud hubiese sido el óptimo, quizá podría haberlo conseguido, pero Morgan estaba cada vez más débil. Acompañado por la luz de las estrellas y el reflejo de la luz solar en la luna en su cuarto menguante, continuó cerca de media hora más tras la puesta de sol, respirando pesadamente por la boca, negándose a aceptar que no podía seguir así eternamente. Tal era su nivel de agotamiento que llegó un momento en que no pudo soportarlo más, y decidió tumbarse entre unos arbustos, a descansar las piernas y la vista. Se prometió que serían tan solo unos pocos minutos, y que tan pronto recuperase un poco de fuerza, se levantaría de nuevo y seguiría adelante entre las sombras y los ruidos de la noche. Ni siquiera el frío nocturno consiguió evitar que se quedase profundamente dormido.
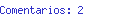

March 18, 2017
3×1086 – Conciencia
XXII. MORGAN
No todos los héroes llevan capa
1086
Costa meridional de la isla Nefesh
21 de octubre de 2008
Morgan escupió por enésima vez, notando aquél desagradable sabor a salitre en la boca, tomando una gran bocanada de aire a continuación, lo cual le provocó un pinchazo de dolor en el costado. Un hilillo de saliva le colgaba del pelo de la descuidada barba, pero enseguida se desprendió e impactó contra el húmedo suelo. Frunció ligeramente el ceño al observar el esputo, de un color vagamente rosáceo. Estaba arrodillado entre las raíces de algo parecido a un manglar mediterráneo, pero sobre tierra firme. El ir y venir del oleaje le mojaba los aún empapados pantalones. Le dolía todo el cuerpo y aún no daba crédito a cómo había conseguido llegar hasta ahí de una pieza sin que las fuerzas le abandonasen definitivamente. No recordaba haberse encontrado peor en mucho tiempo. Sentía como si aquél sobreesfuerzo hubiese consumido la mayor parte de las pocas horas de vida que con algo de suerte aún le debían quedar.
Tras la amarga despedida de la pequeña Zoe, a quien, con mucha diferencia, más echaría en falta de entre todos los integrantes del inepto grupo al que había salvado de las garras de la inanición y la deshidratación en alta mar, y tras el infructuoso y vergonzante intento por quitarse la vida en el mismo camarote en el que había privado a Salvador de la suya hacía tan pocos días, Morgan había huido con el rabo entre las piernas, incapaz de afrontar su destino. No le resultó tarea fácil, y menos en su delicado estado de salud, escurrirse por aquella estrecha ventana. Fue una decisión precipitada e irreflexiva, poco propia de él. En cualquier caso, en esos momentos se encontraba tan mal física y emocionalmente, que no pensó en las consecuencias de sus actos. Estaba demasiado asustado y avergonzado. Por fortuna, nadie reparó en él. El barco siguió su avance imparable hacia aquél paraje idílico, y él comenzó a nadar en la diagonal opuesta a la que se dirigía el navío, lenta y dificultosamente, con idéntico destino.
Por fortuna, la propia marea, bastante más violenta de lo que la estancia en el barco parecía indicar, le ayudó bastante en dicha empresa. Temeroso de ser avistado por quienes dirigían el barco hizo la mayor parte del trayecto buceando, asomando tan solo para tomar un corto trago de aire para acto seguido continuar dirigiéndose a tierra bajo el agua. Contó el tiempo transcurrido entre cada salida a la superficie y la subsiguiente nueva zambullida, y se sorprendió sobremanera al comprobar que podía aguantar la respiración casi hasta minuto y medio. Pronto su miedo por ser descubierto se desvaneció, a medida que la distancia que le separaba del barco iba aumentando.
Había alcanzado tierra firme en una zona de espesa vegetación y nudosas raíces, desde donde nadie podría ya descubrirle. Desde ahí, ni siquiera él mismo podía ver el barco; tan espesa era la vegetación que le circundaba. Tan pronto las arcadas remitieron Morgan se echó de espaldas al suelo, encajando su cuerpo entre las raíces, y descansó mirando el azul del cielo entre las copas de los árboles.
Perdió la noción del tiempo mientras se recuperaba tumbado en el suelo, ensuciando aún más su maltrecho uniforme de policía. Bien podrían haber pasado pocos minutos o una hora entera, cuando se encontró con espíritu suficiente para levantarse. Sus antiguos compañeros no tardarían mucho en llegar a tierra firme, si es que no lo habían hecho ya, y él quería robarles un último vistazo antes de dar el siguiente paso.
Con bastante más dificultad de la que esperaba, y tras emitir un quejido de anciano artrítico, Morgan se levantó. Se palmeó la espalda y el trasero para librarlo de tierra, y caminó lenta y parsimoniosamente de vuelta a la zona por la que había accedido a aquella especie de manglar. No hizo falta siquiera que el agua marina le alcanzase las rodillas antes de descubrir algo que le obligó a soltar un exabrupto.
MORGAN – ¡La madre que los parió!
Desconocía cómo, pero en el poco tiempo que hacía que les había abandonado se las habían ingeniado para hundir el barco, del que ahora ya tan solo se distinguía una pequeña porción del mástil, que se había partido por la mitad durante el hundimiento, amén de un pedazo de vela mojado y hecho un ovillo. Los seis tripulantes iban a bordo del bote salvavidas, donde además se veía algún que otro bulto: con toda seguridad lo poco que podrían haber salvado del hundimiento. Bárbara y Carlos remaban, mientras el resto se limitaban a dejarse llevar, en silencio.
Morgan comenzó a reír, negando ligeramente con la cabeza durante el proceso. Estaba claro que aquél heterogéneo grupo de supervivientes no estaba preparado para la dura etapa que se cernería sobre ellos tan pronto llegasen a tierra firme. No obstante, él había hecho todo cuanto había estado en su mano para ofrecerles un destino mejor que el que les esperaba en la península o en alta mar. Había hecho mucho más de lo que le correspondía: en adelante, deberían buscarse la vida ellos solos.
El policía desanduvo sus pasos, temeroso de ser avistado, y comenzó a caminar isla adentro, sin saber muy bien cuál debía ser el siguiente paso a dar. Deambular por la isla hasta sucumbir definitivamente a la infección no entraba en sus planes, porque si sus sospechas se demostraban fundadas y tenía el mismo destino que Salvador, todo su esfuerzo por ayudarles se demostraría estéril. Cruel ironía del destino si él acababa siendo el verdugo de alguno de aquellos pobres ignorantes.
Caminó, haciéndose paso entre las raíces sobresalientes y los gruesos troncos de los árboles, hasta que finalmente alcanzó un claro. Frenó su avance y observó, con los brazos en jarras, la imponente perspectiva que le ofrecía Nefesh. Resultaba más que evidente que la infección no había llegado a esa isla abandonada de la mano de Dios, pues todo cuanto ésta le brindaba era una panorámica de naturaleza virgen inviolada por el hombre, un lugar incluso mejor que el archipiélago al que pretendían llegar cuando partieron de Iyam.
De entre todo cuanto vio desde aquél gran claro, lo que más le llamó la atención, con mucha diferencia, fue el imponente monte Gibah: el pico más alto de todo Nefesh. Guiado únicamente por su intuición decidió que ese debía ser su destino, y prosiguió en consecuencia su lento y pesado camino, alejándose cada vez más de sus compañeros.


March 13, 2017
3×1085 – Límite
1085
Centro de acogida a refugiados de Mávet
18 de septiembre de 2008
Guillermo se limpió la sangre de la frente con el dorso de la mano, evitando que ésta le entrase en los ojos. Respiraba agitadamente por la boca, y tenía tanto miedo que temía que le flaqueasen las piernas. Pero ahora no era momento de titubear. Del éxito de su empresa dependía su vida, y aún más importante, la de su hijo, de modo que no se lo pensó dos veces y accedió a toda prisa de vuelta a la nave donde hasta hacía escasos cinco minutos había estado durmiendo a pierna suelta.
Al entrar frenó de golpe, contrariado. La oscuridad ahí dentro era abrumadora. El fuego cruzado y los gritos que provenían del exterior no hacían si no dificultar aún más su misión. Distinguió al menos una docena de personas ahí dentro, pero con tan poca luz resultaba imposible distinguir si se trataba de supervivientes o infectados. Respiró hondo, consciente que no podía dar un paso en falso, y se dirigió prácticamente a tientas hacia su litera, escogiendo una ruta que evitase cualquier contacto humano.
Le castañeaban los dientes y sentía un frío antinatural en la punta de los dedos de las manos y de los pies. Por fortuna, su presencia no había atraído a ninguno de los demás ocupantes de la nave. Dos de ellos habían huido en dirección contraria, sin duda al confundirle con un infectado, el resto seguían donde les había descubierto en primera instancia, y había dos arrodillados, en el extremo opuesto, enfrentados el uno al otro, haciendo Dios sabría qué.
Tras más de un tropezón, un buen golpe en la espinilla y con el corazón luchando por salírsele del pecho, finalmente consiguió dar con lo que buscaba. Abrió la cremallera a toda prisa, y hundió su mano en el interior de la maleta, buscando a tientas la ansiada llave de su Audi. Para su sorpresa, fue lo primero que encontró. El llavero de forma esférica al que estaba unida la llave resultaba inconfundible. Con una media sonrisa en la cara, se metió la llave en el bolsillo del pantalón y se dio media vuelta. En ese mismo momento los focos del perímetro volvieron a encenderse, devolviéndole el don de la visión. Bien hubiera preferido seguir a oscuras.
La infectada estaba a un par de literas de distancia de él y le observaba curiosa. Pese a que no era capaz de recordar su nombre, la reconoció perfectamente: era la mujer que servía la comida en la cantina. Un rápido vistazo en derredor le convenció que no corría peligro. Siempre y cuando consiguiese despistar a aquella mujer, que parecía haberle escogido como su nuevo divertimento.
La infectada levantó el mentón y emitió un ruido gutural, similar al de los cabreros del norte del país. Guillermo notó flaquear las piernas al verla dirigirse a él. Su primera reacción fue la de huir, pero se sorprendió agarrando la cama inferior de la litera que hasta hacía tan poco había compartido con su hijo, contrariado por su ligereza, y lanzándola en dirección de quien pretendía ser su verdugo. La litera volcó e impactó de lleno contra la infectada, abatiéndola en el suelo y haciendo que golpease su nuca fuertemente contra el suelo. Guillermo no se lo pensó dos veces y huyó de vuelta a la entrada mientras la infectada, aturdida por el golpe, trataba torpemente de quitarse la litera de encima del pecho.
Su visión perimetral le permitió descubrir qué hacían aquellas dos personas arrodilladas. Estaban alimentándose del interior del estómago de un octogenario al que habían quitado los pantalones y desgarrado la camiseta. Había sangre por todos lados y el olor a heces de los intestinos que masticaban con dientes que la evolución hacía milenios que había destinado a otros propósitos llegaba hasta ahí. Por primera vez desde que empezase esa pesadilla se puso realmente en la piel de Genaro, y tomó consciencia de la repercusión de sus actos. Todo cuanto estaba ocurriendo era su culpa, y si no hacía nada por remediarlo, pronto sería una víctima más de esa locura.
A pocos metros de llegar de vuelta a la entrada de la nave, Guillermo descubrió apesadumbrado el cadáver del pequeño Koldo, el amigo de su hijo, tumbado de costado en el suelo, junto a su cama. Lucía una herida de bala en la mejilla izquierda, con orificio de salida sobre la oreja opuesta. No aminoró el paso, pero notó cómo se le encogía el estómago. Al salir tuvo que frenar en seco, al ver cómo dos personas se le cruzaban por delante a una velocidad pasmosa. Uno de ellos era un adolescente que gritaba pidiendo auxilio, perseguido de cerca por un infectado que no tendría ni siete años.
Guillermo trató de ignorar toda la información que le llegaba a través de tres de sus cinco sentidos. El repiqueteo incansable de las armas de fuego y los gritos de toda índole luchaban por hacerle perder el juicio, pero había llegado demasiado lejos para venirse abajo ahora. Había cadáveres por todos lados, sangre, olor a pólvora y el penetrante sonido del llanto infantil. Corrió entre la muchedumbre en busca de Guille, rezando en silencio por que el chico siguiese de una pieza.
No tardó en llegar a la zona de los lavabos. En el espacio entre dos de las letrinas asomaban tres cuerpos: el de un niño, boca abajo, y el de dos adultos con heridas de bala en torso y cabeza, encima del primero, que le ocultaban torpemente. Estaban exactamente igual que él los había dejado hacía un par de minutos. Tan pronto Guillermo agarró uno de los cadáveres que había colocado burdamente sobre su hijo para hacerle pasar por un cadáver más frente al resto de infectados, el niño comenzó a gritar como si le hubieran apuñalado. El investigador biomédico trató de calmarle y le ayudó a incorporarse. El chaval estaba empapado de sangre, tenía ambas fosas nasales llenas de mocos y no paraba de llorar. Le agarró del antebrazo y tiró de él para huir de ahí.
Padre e hijo, cogidos de la mano, pasaron sobre la porción de valla que los atacantes habían echado abajo con aquellos robustos vehículos blindados, con la única intención de hacerse con el extensísimo alijo de suministros del ejército que había servido de alimento a todos los habitantes del centro de acogida desde su creación. Por fortuna, se encontraban en el extremo opuesto, y tan solo pudieron escuchar de fondo el ruido del fuego cruzado entre quienes defendían tan preciado bien y quienes pretendían a toda costa hacerse con él.
Al pasar junto a uno de los autobuses, Guillermo vio que sus ocupantes se habían agolpado en la parte trasera, atropellándose unos a otros. Los pocos que no estaban tan aplastados contra asientos y ventanas para poder siquiera moverse, trataban en vano de romper alguno de los cristales para huir, golpeándolos con los nudillos desnudos. Media docena de infectados habían conseguido entrar, convirtiendo el interior del vehículo en un infierno. Ello no hizo si no convencer a Guillermo que su decisión había sido la correcta.
No tardaron en llegar a lugar donde hacía poco menos de una semana habían aparcado el coche. El azar había sido generoso, y no había querido que ningún infectado se cruzase en sus caminos. Guillermo sintió un arrebato de orgullo al recordar que no había vaciado el maletero, de modo que ni él ni su hijo pasarían hambre los días venideros. Aún a la carrera, presionó reiteradamente el botón que desbloqueaba las puertas, provocando un par de ráfagas de los faros delanteros y los cuatro intermitentes, y ordenó a su hijo que entrase. Él hizo lo propio y arrancó el motor, con el pie hundido en el pedal del acelerador.
Padre e hijo abandonaron aquél cruento campo de batalla, ignorantes que pocas horas más tarde, cuando el caos ya hubiese sucumbido y una relativa calma se hubiese asentado de nuevo en el centro de acogida, Bárbara llegaría, en un autobús prácticamente idéntico al que acababan de dejar atrás, para descubrir que había vuelto a llegar tarde a su encuentro.
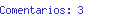

March 10, 2017
3×1084 – Asalto
1084
Centro de acogida a refugiados de Mávet
18 de septiembre de 2008
Guille entreabrió los ojos. Por un momento le dio un vuelco el corazón. Era incapaz de recordar dónde se encontraba. El desagradable sonido de los ronquidos que lo envolvía todo enseguida le devolvió a la realidad. Bostezó con la boca abierta y los ojos cerrados, y dejó los pies colgando al borde de la cama superior de la litera que compartía con su padre.
Aún no había amanecido. Un rápido vistazo a su reloj analógico de muñeca, con la ayuda de aquella lucecita verde, le convenció que eso no tardaría en ocurrir. Faltaban unos minutos para las siete de la mañana. Esa noche había dormido de una sentada, pese a que él era especialmente proclive a despertar siempre que se producían disparos. Quiso convencerse que esa noche había sido distinta, que ningún infectado se había acercado al centro, pero se preguntó si realmente no estaría empezando a acostumbrarse, o si la falta de sueño de las noches pretéritas había acabado haciendo mella en él.
A través de las lonas de la carpa donde dormían los civiles supervivientes se podía ver con claridad la luz de aquellos altos focos iluminando el perímetro. No tardarían mucho en apagarlos, tan pronto la luz del alba lo inundase todo. Guille concluyó que ya había dormido suficiente, y que aunque lo intentase, no podría volver a pegar ojo. Además, tenía ganas de orinar, y le acompañaba la recurrente erección matutina, de modo que decidió acercarse a los servicios.
Antes de bajar el primer escalón se colocó la gorra que le había regalado su padre al poco de llegar a la casa de campo de Jaime, que había dejado colgada de la esquina derecha superior del esqueleto de la cama, junto a la almohada. Descendió lentamente, afianzando los pies descalzos a cada paso, y una vez abajo comprobó que su padre estaba dormido. Sus ronquidos se sumaban al coro que hacía tan complicado descansar. Guille miró en derredor y comprobó que, a excepción de un par de personas que hablaban entre sí en una cama junto a la entrada y a una mujer que leía un libro un par de camas más a derecha ayudada de una minúscula linterna, todo el mundo dormía, o al menos descansaba tumbado en su cama.
Guille se calzó las deportivas y caminó, intentando no hacer ruido, en dirección a la entrada de la carpa. Se sorprendió al descubrir que su avance atraía más de una mirada de algunos de los civiles que él había creído dormidos. Al pasar junto a las camas donde descansaban Genaro y su amigo Koldo, no pudo evitar ralentizar el paso. Ambos habían llegado mucho antes que él y su padre al centro de acogida, y en consecuencia disponían de camas individuales, y no aquellas feas e incómodas literas donde les había tocado dormir a ellos.
Guille se acercó a Koldo y descubrió que no estaba dormido. Pese a que tenía un año menos que él, aparentaban la misma edad, y tenían idéntica complexión, poco atlética y amante de la bollería industrial. Koldo estaba gimoteando con la cabeza hundida en su almohada, llorando sin duda la reciente pérdida de su madre. Guille sintió un pinchazo en el costado al rememorar aquella dramática escena que involucraba a la suya propia a su difunta hermana. Sin intención en disturbar su luto, Guille continuó su camino, con tan mala fortuna que le dio una patada a los pantalones de Genaro, que estaban tirados en el suelo. El sonido metálico de la hebilla del cinturón sorprendió a Koldo, que enseguida descubrió a su amigo a su vera.
KOLDO – ¿Qué haces tú aquí?
GUILLE – Hola. Iba… a mear.
KOLDO – Ah.
Koldo se limpió una lágrima de debajo del ojo izquierdo con el dorso del dedo índice, avergonzado. Guille se disponía a seguir su camino, pero se sintió mal y se acercó a la cama de su amigo, que se había sentado en el borde.
GUILLE – Es por tu madre, ¿verdad?
El niño intentó darle la réplica, pero la mandíbula inferior comenzó a temblarle incontrolablemente, y tan solo consiguió responder agitando sutilmente la cabeza arriba y abajo. Guille, sabiéndose el mayor de los dos, trató de consolarle, pero fue incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Él mismo había perdido a su madre hacía muy poco, y precisaba tanto como su reciente amigo de palabras de aliento. Lo que sí hizo fue ponerle una mano en el hombro, demostrándole su apoyo. Sin saber muy bien cómo había pasado, sintió cómo una lágrima recorría su mejilla e impactaba contra la pechera de su propia camiseta.
GUILLE – Mira.
Koldo levantó la mirada, aún gimoteando. Las noches, a diferencia de los días, en los que siempre tenían la cabeza ocupada en otros muchos quehaceres, brindaban demasiado tiempo para pensar, y ello, en los tiempos que corrían, siempre se traducía en lamentación por la pérdida. Guille se quitó la gorra que llevaba puesta y se la ofreció a su amigo. Carecía de las palabras necesarias para levantar el ánimo del muchacho, pero había escuchado en más de una ocasión elogiar tan insignificante complemento, y consideró que regalándosela podría conseguir apaciguar su maltrecho espíritu.
GUILLE – Toma.
KOLDO – ¿Me la das? ¿De verdad?
Guille asintió, con una media sonrisa en los labios. Había conseguido su propósito: el brillo de ilusión en los ojos de Koldo lo delataba.
KOLDO – Pero… ¿no era de tu padre?
GUILLE – Él me la dio a mí. Y yo te la doy a ti. ¿No decías que te gustaba?
KOLDO – ¡Mucho!
Koldo asió la gorra y la contempló entusiasmado, con la boca entreabierta y una sonrisa de oreja a oreja.
KOLDO – Uau. Es genial. Mira las letras, cómo están cosidas. Ésta es de las buenas, Guille. De las caras.
Guille se disponía a responderle, sacando a relucir la buena posición económica de su padre, pero no tuvo ocasión. De repente, todo se sumió en una oscuridad inquietante. Ambos muchachos se quedaron en silencio, mientras de fondo sólo se escuchaban cuchicheos y exclamaciones nerviosas. El silencio enseguida se rompió. Un par de personas comenzaron a dar voces al otro lado de la lona de la carpa, en un tono claramente hostil. Los disparos no tardaron en producirse, y acto seguido se escucharon gritos de lo que parecía incomprensión, ira y dolor, seguidos del rugido de unos motores de gasolina. Koldo se metió la gorra en el bolsillo del pantalón, temeroso de perderla, y llamó desesperado a su padre, entre lágrimas, al tiempo que notaba un calorcillo que se había vuelto demasiado familiar los últimos tiempos recorriéndole los muslos.


March 3, 2017
3×1083 – Impás
1083
La acogida en el centro de refugiados de Mávet supuso un contraste impensable con la vida que habían llevado padre e hijo los últimos días. Sorpresivamente para ambos, fue para bien.
Se trataba de un centro mucho más pequeño que el de Majaneh, y por ende con menos plazas, pero resultaba evidente que no estaba tan superpoblado, aunque no por ello estaba menos protegido: al contrario. En un primer momento, Guillermo achacó la relativa escasez de demanda de plazas a lo próximo que se encontraba a Sheol, lo cual le resultó incluso beneficioso. Tan pronto Bárbara leyese la nueva nota que él le había dejado en la masía de los abuelos justo antes de dirigirse al centro, o se pusiera en contacto con Jaime, lo que quiera que ocurriese antes, por fin se reencontrarían y podrían idear el nuevo plan a seguir. A saber: quedarse en ese centro u otro mejor protegido hasta que la situación estuviese controlada, o huir del país a un lugar seguro, lejos de la infección que él mismo había provocado.
Les recibieron con los brazos abiertos, con mudas limpias, toallas, un set completo de higiene personal y camas contiguas. Les hicieron un pequeño tour por las instalaciones, explicándoles todo cuanto debían saber antes de darles de comer caliente. Enseguida se sintieron parte de la comunidad. Esa nueva vida nada tenía que ver con la previa al inicio de la pandemia, pero Guillermo llegó a convencerse que podría acostumbrarse. Las limitaciones inherentes a la situación en la que se encontraban, tales como la prohibición explícita de abandonar el centro o la imposibilidad de comunicarse con el exterior, no eran si no pequeñas prendas que debían pagar a cambio de una vida fácil y sencilla, en la que no tendrían que volver a preocuparse por su seguridad ni su alimentación. Siendo Guille su principal preocupación en esos momentos, para él Mávet era todo cuanto podía soñar.
Guillermo pasaba el día mirando de reojo la zona de acceso, y siempre que llegaba un nuevo autobús o un vehículo conducido por civiles que buscaban asilo corría hacia ahí, con el corazón encogido, esperando la ansiada llegada de su hermana, que se resistía a producirse. Así lo hizo una y otra vez, día tras día, siempre con idéntico resultado. Le sorprendió el hecho que por cada cinco personas que llegaban, otras diez abandonaban el centro para dirigirse a otro distinto. Muchos de quienes se quedaban eran vecinos de las proximidades, la mayoría de los cuales provenían de Sheol. A nadie le apetecía demasiado estar tan cerca de la zona cero, e incluso Guillermo, pese a que la vida a ese lado de la verja no le dio motivos para ello, empezó a infectarse de dicha sensación, deseando que viniese Bárbara para irse de ahí cuanto antes.
Quien mejor se tomó el cambio fue Guille. Pronto dejó de preguntar por su madre, consciente al escuchar hablar a los demás de cuál había sido su destino real, y pese a que pasaba la mayor parte de día cabizbajo y lloraba con mucha frecuencia, Guillermo lo notó mucho más animado que los primeros días. Incluso hizo un amigo del que se volvió inseparable, un chaval un año menor que él que se convirtió en su sombra, y con el que se pasaba la mayor parte del día jugando. A expensas de la nueva amistad de su hijo, Guillermo conoció al padre del chico, un tal Genaro, un vecino de Etzel que había quedado viudo a primeros de mes. Le llamó especialmente la atención porque parecía su vivo retrato, antes de descuidarse la barba, con aquél espeso bigote entrecano, unas entradas más que generosas y algún que otro kilo de más, y enseguida hicieron buenas migas, también, ambos padres.
Guillermo obvió en todo momento la historia real que le había llevado hasta ahí en sus largas conversaciones con Genaro, más sí compartió con él su inquietud por la ansiada vuelta de su hermana. Tuvo que morderse la lengua en más de una ocasión al escucharle blasfemar sobre el imperio que había levantado su padre, al que Genaro despreciaba con toda su alma, al asumirlo verdugo de su esposa, pero tuvo la suficiente sensatez y sangre fría de seguirle la corriente, sin entrar demasiado al trapo, por no descubrirse. Aún no daba crédito al hecho que por más veces que le habían pedido la documentación, ningún agente de la ley le hubiese reconocido como el perpetrador de semejante desastre.
De entre todo cuanto vivieron esos días padre e hijo en el centro de acogida, las noches se llevaron la peor parte. Dormían hacinados en tres grandes naves desmontables hechas con un complejo mecano de piezas metálicas y lonas que de poco servían para librar al interior del frío nocturno. Lo más incómodo, más incluso que el festival de ronquidos que hacía de dormir una misión francamente complicada, eran los recurrentes disparos en la madrugada. El complejo estaba rodeado por altos focos alimentados por corriente eléctrica del suministro municipal, y dichos focos alumbraban todo el perímetro, imposibilitando que ningún infectado se acercase más de la cuenta sin ser avistado. Había soldados haciendo guardia en los cuatro flancos, veinticuatro horas al día en turnos rotativos, y por más que hacían su trabajo a la perfección, deshaciéndose sin miramientos de los intrusos, que nunca llegaban siquiera a alcanzar la valla, provocaban tal revuelo entre los supervivientes: gritos de pánico, cuchicheos, llantos de los más pequeños… que hacían que las noches fuesen un verdadero suplicio. Tan pronto rompía el alba, todo cambiaba considerablemente. Incluso la afluencia de infectados decrecía hasta prácticamente desaparecer.
No debían llevar ahí ni cinco días, viviendo en una paz y una armonía impropias de los tiempos que corrían, cuando todo cambió la mañana del 18 de septiembre. A diferencia de lo que todos temían, aunque raramente lo pusieran en común, la perdición del centro no fue debida al ataque de un grupo de infectados, por más que sí hubieron infectados involucrados en la masacre que en breve se produciría. En ocasiones, el mismo ser humano, cabal, sano y consciente, era su peor enemigo.