Carlos Martín Briceño's Blog, page 3
October 2, 2015
Causa perdida
 Se lo merecían, solitos se lo buscaron, quién les manda a estar secuestrando camiones. Una bola de indios revoltosos, eso es lo que eran. Pero no todos lo entienden así, ahora mismo mi mujer se desespera porque ya no podrá participar en la marcha. Parapetado detrás de las páginas del periódico, mientras bebo mi primer café del día y finjo leer, la miro caminar como felino enjaulado de un lado a otro de la casa. Habla por teléfono en voz baja, seguramente con Frida, ésa amiga suya que me tiene hasta la madre con su defensa de las causas perdidas. Lo que es no tener nada que hacer. Desde que se supo lo de Ayotzinapa cambiaron las tardes de café por las juntas de solidaridad.
Se lo merecían, solitos se lo buscaron, quién les manda a estar secuestrando camiones. Una bola de indios revoltosos, eso es lo que eran. Pero no todos lo entienden así, ahora mismo mi mujer se desespera porque ya no podrá participar en la marcha. Parapetado detrás de las páginas del periódico, mientras bebo mi primer café del día y finjo leer, la miro caminar como felino enjaulado de un lado a otro de la casa. Habla por teléfono en voz baja, seguramente con Frida, ésa amiga suya que me tiene hasta la madre con su defensa de las causas perdidas. Lo que es no tener nada que hacer. Desde que se supo lo de Ayotzinapa cambiaron las tardes de café por las juntas de solidaridad.
“Necesitamos hacer algo, ¿te imaginas el dolor de esas pobres madres?”. Así me lo dijo aquella mañana Eugenia, antes de acercarse a la mesa a beber, con avidez, el licuado de toronja con kiwi que Mary acostumbra prepararle cada día. ¿Dolor?, tuve ganas de decirle. ¿Qué chingados tengo yo que ver con lo que pase en ese pueblo perdido en el culo del mundo? Bastantes dolores de cabeza me provocan ya los trabajadores de la imprenta como para ponerme a pensar en algo que ni siquiera me toca. Pero en lugar de eso, para no enfrascarme en un pleito interminable, preferí paladear mi café y decirle que tenía toda la razón, lo de Ayotzinapa era una verdadera desgracia. Entonces Eugenia, como no lo hacía desde hace mucho, se acercó hasta mí, me abrazó y me dio un largo beso, que yo correspondí. Ese fue mi más grande error, porque con esa actitud ella entendió –así me lo hizo saber después-, que tenía carta libre para apoyar en todo a Frida. Ahora sé que desde un principio debí haberle puesto un alto, pero qué me iba a imaginar, jamás pensé que llegaría tan lejos. Ella, tan egoísta, tan consentida, que ni siquiera cuando nuestra única hija era pequeña se preocupó demasiado, de buenas a primeras quería convertirse en activista. Y con tal de no llevarle la contra, para seguir la fiesta en paz, no dije nada. Incluso me parecía curioso verla tan entusiasmada, juntándose en cafés de la Condesa para organizar mejor a su grupo y asegurar su participación en el movimiento.
Una tarde la reunión fue en casa. Allí fue cuando me empecé a preocupar de verdad. Al llegar de la imprenta me topé con un grupo de pájaras maduras, llamativas, casi todas vestían blusas oaxaqueñas y adornaban sus pescuezos con collares de ámbar y lapislázuli. Discutían y fumaban sin cesar en la sala. Eugenia me presentó con mucha seguridad ante ellas; orgullosa, dijo, de tener un marido que la apoyaba incondicionalmente. No abrí la boca. Saludé con un movimiento de cabeza y fui directo al estudio a servirme un trago.
Pero unos días después, cuando me di cuenta que mi mujer comenzó a tuitear y a postear en el face, a título personal, una invitación a la megamarcha que saldrá esta tarde de Los Pinos hacia el zócalo, me puse en guardia. Como solía decir mi madre: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
No pasó ni medio día cuando recibí la llamada de uno de mis socios: “¿Te pido un favor? Controla a tu mujer. Nos va a llevar entre las patas”. Entonces tuve que actuar. Llantos. Gritos. Dramas. Le costó trabajo, pero al final le cayó el veinte. Pobre. Tuvo que reconocer que no podía seguir adelante, que aliarse con los deudos de esa bola de agitadores nos iba costar muy caro. Una bola de cuarenta y tres hijos de puta agitadores. Eso es lo que eran. Celebro que alguien haya tenido güevos suficientes para mandarlos a chingar a su madre.
Archivado en: cuento








“Solana”. Crónica de una lectura providencial
Conocí a Fernando Trejo hace unos meses, cuando me invitó a participar en su Carruaje de Pájaros, un legendario encuentro anual de poetas que se lleva a cabo en su tierra natal, Chiapas, y que en su edición 2015, abrió sus puertas a algunos afortunados narradores. Lo recuerdo bien: amable, nervioso, siempre al pendiente de que todo estuviera en su sitio, listo para las lecturas, presentaciones de libros y conversatorios que celebrarían sus invitados venidos de varios estados de la República. Y fue, precisamente antes de entrar a alguna de estas charlas, en San Cristóbal de las Casas, en la quietud de un viejo monasterio convertido hoy en centro cultural, cuando Fernando y yo, para poder escenificar la vieja tragedia griega de Melés y Teleo que, según Juan José Arreola forma parte de la tarea de todo buen escritor, intercambiamos libros. Él me dio su poemario más reciente, Solana, por el que ganara una mención de honor en el certamen “Elías Nandino”, y yo le obsequié mi más reciente cuentario.
Esa tarde, mientras escuchaba a un poeta cuyo nombre no recuerdo, quien exponía sus razones para practicar una búsqueda quimérica de sí mismo reinventando la intención del poema, lo que sea que esto signifique, tomé asiento en las últimas filas de la sala y abrí Solana. Entonces comenzó. De golpe, en medio de aquel salón donde alguna vez almorzaron monjes silenciosos, los versos de aquel poemario me devolvieron a la infancia y, a la vez, me hallé inmerso en la intimidad de una familia, me convertí en un voyeur de lo que sucedía en el interior de aquellos departamentos, de
…la calle con el calor acedo de la tarde, de la vecina con sus tres hijos peinándose las moscas, de las sombras en la casa, los vasos rotos, las llaves encendidas.
Con cada página que leía, me transformaba en un recipiendario más de la dolorosa ausencia del primo Carlos. Carlos.
Sábado. Diez de la mañana. Mamá traía en su voz los ojos dilatados. Como un hachazo al árbol de mi infancia, su mano entre dientes. Mordida la razón desde sus pechos maduros, caída en su dureza, marcó mi corazón y lo abrazó. Carlos. Dijo Y la ciudad se tambaleó con los estruendos de un mar dentro de una lágrima.
Y como un hachazo cayeron aquellas páginas esa tarde fría en San Cristóbal. Ya ni siquiera hice el intento de tratar de escuchar al ponente, porque aquellos versos que Fernando Trejo recién me obsequió habían abierto un dique de recuerdos difícil de contener. Allí estaba yo, en mi casa vieja del centro, trepado en la veleta, jugando en el patio con mis hermanos y el pastor alemán, aquel que abandonamos cuando nos mudamos a la casa nueva, que al cabo moriría de tristeza. Carlos.
Había un nombre en tu billetera, escrito sobre un cartoncillo blanco. Laura, creo, en tinta roja. Trapeamos el pasillo para ganar cincuenta pesos. Querías llevarla al cine y reclamarle por qué soltaba besos en los juegos de botella
. Y hubo también en mi infancia una Patricia, una niña de largos cabellos castaños, nariz pequeña y sonrisa constante de dientes disparejos, a la que me hubiera encantado tomar de la mano y confesarle cuánto me gustaba ver que se le dibujaran en el rostro sus hoyuelos. Y ya entrado en la lectura, me busqué también, al igual que Carlos,
…en la banqueta, la escoba, las tortillas. En la mordida del perro, en la patada del orgasmo, en su cintura. En el instante de los videocasetes, las cartas de Gabriela. En el rizado rumor de la masturbación, en nuestro cuarto, los pasos de azotea.
Y recordé también una bicicleta amarilla, un flashazo de sol, la mordida feroz de un dóberman, el póster de Elizabeth Aguilar en Playboy y el placer nunca perdido de la primera polución, allá, por la solana de la memoria, donde nunca deja de alumbrar el sol.
Más tarde, mientras el poeta continuaba, conteniendo una extraña opresión en el pecho que pugnaba por escapar, supe de los sueños de Carlos, del significado de la palabra solana, de un pasillo largo donde la oscuridad acostumbraba a tenderse. Supe de la lluvia de sal sobre la palma de la mano, de las borracheras del padre que son todos los padres, del tiro al blanco y Terminator, el regreso, como una evocación de la infancia perdida.
Breve, acaso demasiado fue este viaje de 86 páginas. Casi al unísono terminamos el poeta estridentista y yo. Él, con la falsa sonrisa cosechada por los aplausos de los asistentes. Yo, con el pecho apretujado y la melancolía carcomiéndome. Entonces me acerqué a Fernando Trejo, al poeta autor de una decena de libros de poesía, ganador de varios premios nacionales y, con la voz quebrada lo felicité, lo abracé por esta Solana, por estos fantasmas y estos sueños de infancia de Carlos que son los de todos. Le dije que si alguna vez se presentara su libro en Mérida yo quería estar presente. Y heme aquí, ante ustedes, intentando recomendar un poemario que no necesita recomendaciones y del que estoy convencido cautivará a los lectores que se adentren en él, porque, parafraseando a Proust, cuando ya nada subsiste, cuando todo está perdido, sólo el recuerdo, esa imagen del pasado que se archiva en la memoria, será capaz hacernos sentir que existir bien ha valido la pena.
Texto leído durante la presentación del poemario Solana (Fondo Editorial Tierra Adentro/ México DF 2015/ 86pp), de Fernando Trejo, en Mérida, Yucatán el pasado 26 de Octubre. En la mesa de presentación estuvieron el autor, Carlos Martín Briceño y Will Rodríguez.
Archivado en: Comentario literario








September 4, 2015
Carlos Martín Briceño habla de su oficio como escritor
 Por estos días se realiza en el Centro Cultural Gabriel García Márquez el quinto Festival Visiones de México en Colombia, organizado por el Fondo de Cultura Económica. Uno de los invitados a este evento es el escritor mexicano Carlos Martín Briceño, autor de Caída Libre y Montezuma´s Revenge, incluidos por el periódico Reforma en sus listas de los mejores libros publicados en México en 2010 y en 2012, respectivamente.
Por estos días se realiza en el Centro Cultural Gabriel García Márquez el quinto Festival Visiones de México en Colombia, organizado por el Fondo de Cultura Económica. Uno de los invitados a este evento es el escritor mexicano Carlos Martín Briceño, autor de Caída Libre y Montezuma´s Revenge, incluidos por el periódico Reforma en sus listas de los mejores libros publicados en México en 2010 y en 2012, respectivamente.
Integrante del Centro Yucateco de escritores, Carlos Martín Briceño nació en 1966 y entre los varios reconocimientos que ha obtenido se cuentan los Premios Internacional de Cuentos “Max Aub”, Nacional de Cuento Beatriz Espejo y el Premio Nacional de Cuento de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Su formación incluye talleres de narrativa con Agustín Monsreal, Rafael Ramírez Heredia y Rosa Beltrán, entre otros. Egresado del Diplomado en Literatura y crítica literaria, auspiciado por el ICY y CONACULTA-INBA. Ha participado en los congresos de UC Mexicanistas, organizados en el marco del festival de la Ciudad de Mérida y de la Feria Internacional del Libro de Yucatán. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al francés.
Presentamos en esta sección la entrevista que Carlos Martín Briceño concedió a nuestra colaboradora Clara Ospina, en la que habla de su oficio como escritor. (Ir a la página original para escuchar audio)
Archivado en: Uncategorized








Carlos Martín Briceño, narrador yucateco, en importante festival literario en Colombia

Carlos Martín Briceño en la presentación de su libro Montezuma’s Revenge en el año 2012
Mérida, Yucatán, México | Armando Pacheco (Arte y Cultura en Rebeldía).- Nacido en la década de los sesenta, Carlos Martín Briceño se ha convertido, a lo largo de los últimos años, en una referencia de la narrativa del sureste mexicano; al menos, así lo ha manifestado la crítica emitida de otras latitudes de México y el extranjero.
Por tal motivo, el yucateco, ha merecido diversas distinciones como el Premio Internacional de Cuento “Max Aub” 2012, así como invitaciones a participar en ferias de libros y eventos internacionales. En esta ocasión, el autor de Montezuma’s Revenge y otros deleites (2014), forma parte de la delegación de escritores que acudirán al Festival Visiones de México en Colombia, que organiza el Fondo de Cultura Económica (FCE) en Bogotá, Colombia y que abrirá este jueves su programación con la presencia de literatos mexicanos, colombianos y de otros 11 países.
En breve entrevista para Arte y Cultura en Rebeldía, Martín Briceño dijo que su presencia en dicho evento es un reconocimiento al cuento que se hace desde el sur de México. “El cuento es el género más popular entre los narradores pero el más desdeñado por las editoriales. El cuento siempre ha estado en auge en México y en Latinoamérica y se va a mantener así pese al desdén editorial que privilegia a la novela”, externó.
Asimismo enfatizó que no obstante a ese desdén a la publicación del cuento, siempre existirán editoriales interesadas como el caso de Ficticia, Era, Almadía y de la Universidad Autónoma de México con sus “fabulosos volúmenes” de solo cuento que edita Rosa Beltrán. “Es más difícil lograr un buen libro de cuentos que una buena novela”, opinó.
Al ser cuestionado de que si el cuento en México tiene un gran futuro, el narrador yucateco contestó que “más que futuro tiene asegurada su permanencia”.
Carlos Martín Briceño tendrá su participación en el V Festival Visiones de México en Colombia el próximo viernes 28 de agosto en el Centro Cultural Gabriel García Márquez y estará acompañado de la poeta Luz Mary Giraldo.
SOBRE CARLOS MARTÍN BRICEÑO
Nace en Mérida en el años de 1966. Es Narrador e integrante del Centro Yucateco de Escritores. Premio Internacional de Cuentos “Max Aub” 2012, Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2003, Premio Nacional de Cuento de la Universidad Autónoma de Yucatán 2004 y Mención de Honor en el Concurso Nacional de Cuento San Luis Potosí 2008. Parte de su obra se encuentra en diversas publicaciones y suplementos culturales del país y el extranjero. Le han publicado Después del aguacero (2000), Al final de la vigilia (2003 y 2006), Los mártires de Freeway (2006 y 2008), Caída libre (2010), Montezuma’s Revenge (2012) y Montezuma’s Revenge y otros deleites (2014). Algunos de sus cuentos aparecen en las antologías Litoral del relámpago (2003), La Otredad (2006), El espejo de Beatriz (2008), Prohibido fumar (2008), Un nudo en la garganta (2009) y Estación central bis (2009).
Archivado en: notas








July 10, 2015
El nido del cuervo o la segunda guerra mundial desde la cosmovisión de un yucateco
“La historia será amable conmigo porque tengo intención de escribirla”
Winston Churchill
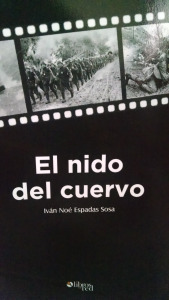 Según el polémico escritor británico David Irving, revisionista del Holocausto y del régimen nazi, Hitler no sabía lo que pasaba en los campos de concentración, las cámaras de gas son un invento imaginario del sionismo y durante la gran guerra murieron, a lo sumo, entre dos y tres millones de judíos.
Según el polémico escritor británico David Irving, revisionista del Holocausto y del régimen nazi, Hitler no sabía lo que pasaba en los campos de concentración, las cámaras de gas son un invento imaginario del sionismo y durante la gran guerra murieron, a lo sumo, entre dos y tres millones de judíos.
Estas afirmaciones, que le han costado a Irving pasar casi un año de su vida en una cárcel vienesa, las ha vertido en más de una treintena de exitosos best sellers seudo históricos que, dicho sea de paso, se han vendido en el mundo como pan caliente.
Cuesta trabajo creer que, a casi setenta y cinco años que terminara el conflicto bélico que reconfiguró el mapa y la historia de Europa y del mundo, y en el que fallecieran más de 60 millones de personas, todavía haya gente que haga eco de las idioteces de David Irving y pretenda defender lo indefendible. De nada, o casi nada, parecen haber servido los miles de libros, documentales y filmes serios que se han producido sobre el tema desde entonces.
Por eso celebro que esta noche, en esta ciudad ubicada muy lejos del continente donde ocurrieran aquellos terribles hechos y en donde, aparentemente, no tendríamos razón para inmiscuir nuestras narices en el tema, estemos reunidos para presentar El nido del cuervo, del yucateco Iván Espadas Sosa, novela histórica –publicada recientemente por LibrosEnRed y el Ayuntamiento de Mérida–que tiene como marco la Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos más traumáticos y apocalípticos por los que ha pasado el ser humano.
Dice el crítico literario húngaro Georg Lukács que la novela histórica tiene “el propósito de ofrecer una visión verosímil de una época, preferiblemente lejana, de forma que aparezca una cosmovisión realista, incluso costumbrista, de su sistema de valores y creencias, donde han de narrarse hechos verídicos aunque los personajes principales sean inventados”.
En este sentido, Iván Espadas Sosa cumple a carta cabal el postulado anterior. Desde el inicio de El nido del cuervo, el lector advierte que las circunstancias, no obstante el tono de aventura en que se cuentan, están basadas en eventos verídicos: la batalla de Ardenas, la masacre de Malmedy, la toma de Polonia, la historia del batallón soplete, la vida del general Joachim Peiper…
Confieso, no sin cierta dosis de vergüenza, que conforme iba avanzando en la lectura, buscaba en la red datos para confirmar mi suposición inicial: que Iván, además de un narrador ameno, era un gran conocedor de este conflicto mundial.
 Contada en tercera persona, pero desde los ojos del soldado Harvey Conway, un jovencísimo sureño norteamericano que por su pericia con el rifle termina asignado a un comando especial, a lo largo de las páginas de esta novela asistimos al enfrentamiento de dicho comando contra las Wehrmacht Hitlerianas, contra un grupo de espías en un circo asentado en un pueblo de la Francia semi liberada y, finalmente, contra la huestes de Joachim Peiper, un sádico coronel nazi que en este libro recibe cruenta muerte, pero que en la realidad fallece años después, en Francia, a raíz de uno de tantos atentados cometidos en contra de los ex dirigentes nazis que lograron burlar los Juicios de Núremberg.
Contada en tercera persona, pero desde los ojos del soldado Harvey Conway, un jovencísimo sureño norteamericano que por su pericia con el rifle termina asignado a un comando especial, a lo largo de las páginas de esta novela asistimos al enfrentamiento de dicho comando contra las Wehrmacht Hitlerianas, contra un grupo de espías en un circo asentado en un pueblo de la Francia semi liberada y, finalmente, contra la huestes de Joachim Peiper, un sádico coronel nazi que en este libro recibe cruenta muerte, pero que en la realidad fallece años después, en Francia, a raíz de uno de tantos atentados cometidos en contra de los ex dirigentes nazis que lograron burlar los Juicios de Núremberg.
Con diálogos vivaces y profusas descripciones del ambiente, Iván es capaz de interesarnos en el tema y, a la vez, mostrarnos literariamente los horrores de la guerra hasta conseguir que nos solidaricemos con sus personajes.
Como en una escena donde el soldado Harvey, ya repuesto, se retira del pabellón del hospital donde se encuentra y le hace preguntas al médico
Cito:
-¿Muchos heridos mueren…como el que estuvo aquí?
El médico prendió un cigarrillo.
– Mire soldado Harvey, serán más los que van a sobrevivir a esta guerra, pero cuando lleguen a Norteamérica se matarán con sus propias manos.
Aquel vaticinio le pareció muy tonto y de mal gusto.
-¿Por qué harían eso?
-Porque no podrán vivir con lo que aquí vieron y vivieron. Para los que mueren, la guerra termina, pero los que sobreviven cargan con el peso de sus compañeros caídos-
-¿Cómo lo sabe?
-Después de la primera gran guerra, hubo una alta tasa de suicidios de ex combatientes, entre ellos mi padre.
Fin de cita
¿Por qué la guerra nunca era como la describían los que nunca habían estado en ella?, se pregunta el soldado Harvey en un instante en que está a punto de morir aplastado por un abeto.
Y aunque hasta el momento la única guerra que el autor de El Nido del cuervo haya vivido sea la de ver publicados sus libros, con esta historia bélica consigue atraparnos gracias, ya lo he dicho, a su espléndida manera de contar. Además, para darle mayor verisimilitud a su relato, Iván Espadas, introduce pequeñas historias que, aunque parecen hechas para distraer al lector, sirven para afianzar el interés y aumentar el suspense y verosimilitud de la historia central. Como la desaparición del avión donde viajaba Glenn Miller, o la proyección para los soldados de Sabotaje de Alfred Hitchcock, o la mención de que Hitler, desde su libro Mi lucha, advirtió que tarde o temprano invadiría Rusia.
Muchas veces he dicho que el cine y la literatura son artes hermanas y que cada una le roba herramientas a la otra. En el caso del libro que hoy nos ocupa, es muy notorio este intercambio. Por momentos, uno siente que se encuentra ante una novela que tiene que ser llevada al cine. Un texto, voy más allá, pensado desde un principio para el séptimo arte.
Se han escrito muchas novelas sobre la Segunda Guerra Mundial que, a la fecha, siguen leyéndose y reeditándose. Solo por mencionar algunas El día más largo (1959), de Cornelius Ryan, Los cien últimos días (1965), de John Toland, Hiroshima (1946), de John Hersey, La Segunda Guerra Mundial (1948-1953), de Winston Churchill. Incluso en México, hace algunos años, Ignacio Padilla con Amphitron y Jorge Volpi, con En busca de Klingsor, lograron salir de su entorno y llegar a la Europa ocupada. ¿Por qué no agradecerle a Iván Espadas Sosa que, desde Yucatán, se haya animado a tocar también el tema?
Pero volviendo al inicio, mientras haya gente como David Irving que insista en negar el Holocausto y se atreva a afirmar que toda “esa parafernalia es producto del lobby israelí que utiliza la espada de Damocles del Holocausto para que le perdonen los pecados al régimen sionista”, necesitaremos que se escriban más novelas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si son tan amenas, tan bien documentadas y seductoras como El nido del cuervo, mejor aún.
Archivado en: Comentario literario Tagged: David Irving, Holocausto, los campos de concentración, Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill








July 3, 2015
Raúl Rodríguez Cetina o la novela de uno mismo
 A Raúl Rodríguez Cetina lo conocí hace 14 años, en septiembre del 2001, cuando vino a Mérida a recibir el Premio Antonio Mediz Bolio, distinción que acostumbra entregar eventualmente el estado, a un autor nacido en Yucatán, cuya obra hubiere trascendido más allá de las fronteras de la península.
A Raúl Rodríguez Cetina lo conocí hace 14 años, en septiembre del 2001, cuando vino a Mérida a recibir el Premio Antonio Mediz Bolio, distinción que acostumbra entregar eventualmente el estado, a un autor nacido en Yucatán, cuya obra hubiere trascendido más allá de las fronteras de la península.
En aquel tiempo yo apenas comenzaba a acercarme formalmente al mundo de las letras y lo único que había logrado publicar era una plaquette con unos atisbos de cuentos (que dicho sea de paso espero no quede viva ninguna), y no perdía la oportunidad de escuchar, de viva voz, las disertaciones o pláticas de los narradores importantes que, de vez en cuando, venían a la Ciudad Blanca.
Por eso, cuando se anunció el laudo que aseguró la presencia de Rodríguez Cetina, no dudé en acudir a conocerlo a la ceremonia de premiación. Recuerdo bien la imagen de Raúl aquella noche de otoño: pequeño, sonriente, el cabello revuelto, la camisa colorida que contrastaba con las albas guayaberas almidonadas de sus anfitriones. No olvido su emoción genuina al escuchar sentado, en primera fila, las melodías yucatecas que la Orquesta Típica Yukalpetén ejecutaba en su honor, y luego, su nerviosismo al momento de pronunciar su discurso de agradecimiento, de pie, en aquella tarima colocada en medio del patio arbolado del edificio porfiriano que albergaba el Centro Estatal de Bellas Artes.
Aquel premio, cuya candidatura había sido propuesta por el Centro Yucateco de Escritores, causó cierto malestar en algunos sectores conservadores del mundo literario yucateco, pues el recipiendario, no obstante haber publicado ya en la capital siete novelas y un libro de cuentos, a decir de algunos, no era un autor “correcto”, lo que sea que esto signifique.
Confieso que, hasta ese momento, desconocía la obra de Raúl, pues no había leído más que las crónicas y artículos periodísticos que publicaba con regularidad en El Universal y eventualmente en el Por Esto! Sin embargo, por su amena forma de narrar, sobre todo cuando escribía sobre la vida de grandes mujeres, siempre imaginé que al leer sus novelas, más allá de cualquier comentario tendencioso, me encontraría con una obra fresca y fluida, de esas que, una vez que empiezas, te obligan a permanecer pegado al libro hasta terminarlo.
No me equivoqué. Esa misma noche, luego de la ceremonia, algunos amigos y yo invitamos a Raúl a festejar su galardón al legendario restaurante Luigis. Y fue allí mismo, luego de una cena que incluyó varias botellas de vino, donde me obsequió su novela más reciente, Ya viví, ahora que hago, la que sería, a la postre, la penúltima.
“A mis años, procuro no fijarme en las arrugas de los ojos, son el reflejo de mi interior devastado por treinta y ocho años de inestabilidad. Tengo la certeza de que un esperma intoxicado me condenó a la depresión. A los siete años lloré junto a un árbol por sentirme abandonado.
Las líneas de los ojos se ensañaron con mis ojos antes de la juventud, de los libros y el alcohol. A los diecisiete me sentía acabado, sucio, me atormentaba haber conocido el sexo por medio de la prostitución”.
Así, en primera persona, como todo el resto de su obra, con esa contundencia y sinceridad apabullantes, sin retóricas y con una marcada economía de palabras, es como daba inicio aquella novela que, ya en casa, me mantuvo en vilo, con las luces encendidas hasta muy tarde.
¿Quién era este yucateco que se atrevía a contar su vida a través de sus libros y que, además, refrendaba este hecho en algunas entrevistas?
Esa madrugada, al terminar la lectura de Ya viví, ahora que hago, caí en la cuenta de porqué sus trabajos incomodaban a algunos. Raúl no se andaba por las ramas. Con un estilo franco, directo, hablaba de violación, bisexualismo, soledad, depresión y alcoholismo, flagelos que aquejaban constantemente al personaje principal de la novela, álter ego del autor. Por si no fuera suficiente, en las páginas de aquel libro (luego supe que en todos los demás también), Raúl retrataba un México que a muchos disgustaba, un país signado por las frustraciones, la ignorancia de la clase política y una riqueza pésimamente distribuida; un México gris, sin ninguna esperanza para sus habitantes, y mucho menos para aquel que, como el protagonista principal, insistía en dedicarse a las letras.
Narvely, Remí, Dámet, Julién, Humberto y Raúl…, conforme fui adentrándome en el resto de la obra de mi compatriota, me di cuenta que, no obstante tratarse del mismo personaje, quizá en un intento por jugar con sus lectores, Raúl iba cambiándole el nombre al protagonista; pero lo que nunca cambiaba eran las obsesiones y traumas de éste, un alcohólico bisexual que había llegado a los 20 años a la ciudad de México a tratar de hacer una nueva vida y convertirse en escritor porque había sido abandonado durante su infancia por sus padres en casa de un tía, y más tarde, abusado por un desconocido .
Con este argumento base y un estilo diáfano, casi confesionario, pleno de frases cortas y diálogos vivaces, que por momentos nos remite a las voces valientes de André Gide o Yukio Mishima, Rodríguez Cetina, fue capaz de crear un trabajo intimista que mantiene el interés, sin importar que desde las primeras páginas de cada una de sus historias, intuyamos nula esperanza en el destino del protagonista.
Algo que vale la pena señalar, y que quizá no ha sido dicho con contundencia por la crítica especializada, es que Rodríguez Cetina, con El desconocido, su ópera prima, fue uno de los primeros escritores en explorar abiertamente la novela con temática gay en México. Se adelantó, incluso, a El vampiro de la colonia Roma, la emblemática obra literaria de Luis Zapata, que fue publicada en 1978, un año después que El Desconocido.
La vasta obra literaria de Raúl, está signada por un pesimismo total y una sombría visión del mundo de un autor que no le importa exhibirse y que escribe con una actitud de permanente rebelión contra la sociedad mexicana moderna, que a pesar de contar entre sus filas a varios de los hombres más ricos del mundo, no ha sido capaz de proporcionar a la mitad de sus ciento veinte millones de habitantes, las condiciones de vida indispensables para acabar con el flagelo de la pobreza.
“No creo que mis personajes sorprendan a nadie en este tiempo, siento que hay una inocencia en mis personajes cuando transitan por la soledad urbana, cuando deciden el suicidio o viven la bisexualidad, la prostitución, el alcohol, las violaciones físicas y los atentados terroristas políticos. La desolación que sufren algunos de mis personajes tiene que ver con mi biografía”, dice Raúl Rodríguez en una entrevista.
Pero sí, algunos de sus personajes, sobre todo en aquel septiembre de 2001, alcanzaron a escandalizar a algunos.
Aunque no nos veíamos con frecuencia, solíamos hablar de vez en cuando por teléfono. Una semana antes de fallecer, me había marcado. Estaba eufórico, posiblemente con unas copas de más, feliz porque tenía en mente un nuevo libro. Cuando colgó, como siempre, me aconsejó nunca dejar de escribir, lo único que le daba fuerzas para seguir adelante.
Sin duda, la obra de este novelista de la depresión por antonomasia, está destinada a ser reivindicada. Hago votos porque este acto represente el primero de muchos en memoria de este yucateco que tuvo el valor de anteponer la literatura por encima de todo, incluso de su propia vida.
Palabras pronunciadas por el autor durante el homenaje que se celebró a la memoria de Raúl Rodríguez Cetina durante la Feria Internacional del Libro de Yucatán 2015. Participó también Ignacio Trejo Fuentes.
Archivado en: Comentario literario Tagged: Raúl Rodríguez, Raúl Rodríguez Cetina








June 13, 2015
El Partido Verde en la de Ultrón
 Por Carlos Martín Briceño
Por Carlos Martín Briceño
Según el PVEM, en la casa donde vivo desde hace más de quince años, habita también una tal María Nut.
Digo esto porque desde que comenzaron los tiempos de las campañas electorales, han llegado a mi domicilio varios sobres cerrados dirigidos a esta desconocida a quien imagino miembro activo del partido del tucán.
Por cura curiosidad (no obstante la falta de respeto que esto significa), desoyendo las advertencias de mi mujer, esta mañana, mientras desayunaba unos huevos revueltos con chaya y un vaso grande de jugo verde (pura coincidencia) decidí abrir uno de estos sobres.
“¡Muchas gracias por ser Verde! Y porque eres Verde, y queremos promover la cultura, ahora tenemos para ti 3 boletos de cine para que vayas al Cinemex de tu preferencia y ¡disfrutes la película que más te guste!” (sic)
 Así, con ese entusiasmo contagioso, la directiva del partido anunciaba a la suertuda de María que, nada más “por ser verde”, podía irse al cine gratis a ver la película que le viniera en gana. Entonces me entró un remordimiento horrible. Por mi culpa, María ya no podría llevar a sus hijos a culturizarse y disfrutar, quizá, de “Los Vengadores 2: la era de Ultrón”.
Así, con ese entusiasmo contagioso, la directiva del partido anunciaba a la suertuda de María que, nada más “por ser verde”, podía irse al cine gratis a ver la película que le viniera en gana. Entonces me entró un remordimiento horrible. Por mi culpa, María ya no podría llevar a sus hijos a culturizarse y disfrutar, quizá, de “Los Vengadores 2: la era de Ultrón”.
¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la sede yucateca del partido del Niño Verde y avisarles? ¿Buscar a María Nut en el Facebook y mandarle un inbox para confesarle todo? ¿Llamar a la oficina de correos y advertirles de su error?
Ya más tranquilo, luego de meditarlo un poco, en tanto le daba el último sorbo a mi jugo verde, decidí que no iba a hacer ninguna de las tres cosas anteriores. Me quedaría con los boletos. Después de todo, reflexioné, un partido que es capaz de gastar millones de pesos provenientes de los impuestos de todos los mexicanos para anunciarse en las páginas de TV y Notas, promocionarse en televisión y en las pantallas de los cines, enviar boletos gratis, entregar tarjetas de descuento y otras linduras para hacerse de la simpatía de los electores, es poco probable que le importe el destino de los boletos dirigidos a su afiliada María Nut.
Mientras guardaba los boletos en mi cartera recordé que en la radio recién había escuchado que el PVEM, a la fecha, lleva acumulados más de 200 millones de pesos en multas impuestas por el órgano regulador de las elecciones por incurrir en prácticas de este tipo. Hice cuentas y traté de imaginar cuántas cosas se podrían hacer en el país con este dinero y con los casi 445 millones de pesos que se le habían entregado en este año al mismo partido para financiar sus campañas. Algo está verdaderamente podrido en México, concluí.
Antes de levantarme de la mesa pensé que, con todo y la imperfección de nuestra democracia, a los mexicanos aún nos queda una revancha contra los partidos: votar en los comicios por quien nos venga en gana. Que así sea.
Archivado en: Uncategorized








Cuentos a la luz de la sangre: “montezuma’s revenge” y ¿otros deleites?
 Por Sara Poot Herrera
Por Sara Poot Herrera
Es la noche del 15 de abril de 2014. Coincide mi lectura de Montezuma’s Revenge y otros deleites, de Carlos Martín Briceño, con el eclipse de luna. La “luna roja” va iluminando los primeros setenta y ocho minutos de las ciento dos páginas que ocupan los diez cuentos que, deleitosos por vengativos o vengativos por deleitosos, acentúan el “deseo de revancha” del narrador de “Matrimonio y mortaja” (décimo y último de los cuentos) y nos recuerdan a su vez el título “Revancha” de Los mártires del freeway y otras historias de su misma autoría. La misma también de quien –Después del aguacero– en el año 2000 levantó alas, en 2001 rompió con el Silencio de polvo y en 2005 jugó al Póquer de reinas, cinco versiones del deseo. Unas tras otras, y como en Caída libre (título de hace una década,2004), las historias se esparcen y se concentran en pequeñas piezas de quien junto con el oficio de escritor tiene el de lector. De allí, en gran medida, la brillantez de los libros de Carlos Martín Briceño: escritor que nace, escritor que se hace. De allí la inteligencia de quien observa, se esmera y aprende para acicalar el genio, “limar la prosa” con que se vino al mundo.
Además de la coincidencia entre la luna y la lectura, tenemos esta otra: la de leer a un escritor nacido en 1966 a cinco siglos del nacimiento de Moctezuma ii quien, se dice, nació en 1466. Y una coincidencia más: el cuento Montezuma’s Revenge, ahora en cuarto lugar del libro del mismo nombre, obtuvo el vigésimo sexto Premio Internacional de Cuento “Max Aub”, edición 2012, cuarenta años después de la muerte de Max Aub, que fue en 1972. De estos premios, Carlos Martín Briceño es el cuarto cuentista mexicano que lo recibe y el séptimo cuentista latinoamericano al que se le otorga; esto fue de península a península en un verdadero viaje trasatlántico de una ficción taladrada en el caribe mexicano y contada de modo contundente por su propio protagonista, quien no cumple con el “no matarás” pero, en cambio, lo hace con el “sí contarás”, que lleva a cabo de modo rotundo y sin cortapisas. ¿Un nuevo narrador asesino como los de El Llano en llamas pero urbano y en el llamado sureste mexicano?
Este cuento indudablemente sería el título del libro que ahora nos ocupa. Y con la venganza mayor, la de Moctezuma, otras nueve vengancitas en el plato de esta narrativa, bendecidas todas ellas con un epígrafe de Gonzalo Rojas: “La palabra placer, cómo corría larga y libre por tu cuerpo la palabra placer”. Y si en uno de sus versos el poeta chileno clama y así lo dice la voz poética –“¡con lo lascivo/ de mis dedos te vi!”–, el cuentista meridano escribe con los “dedos lascivos” de sus narradores, que se ubican en ángulos de tres voces. La del yo de Moctezuma’s Revenge, “Deleites” y “Matrimonio y mortaja”; una misma voz con resultados distintos: frustración, cinismo, resignación. La del tú de “Caprichos”: voz del deseo, distante éste a la del cónyuge que somete. La de la tercera persona de “Made in China”, “Autoservicio”, “Zona libre” y “Dios los cría”: la voz oscilante (dentro de la tercera voz narrativa, la del yo y la del usted) desnudadora de engranajes underground. Y la del yo que dialoga con un tú como en “Hacer el bien” y “Quizás, quizás”: la voz confesante que le habla al amigo y con él al lector, quien encuentra en los trazos de esta cuentística pensada y escrita al filo del asfalto que corta y hiere, y de la pluma que desprende la retina, a personajes de distintas capacidades e incapacidades, a personajes ya no víctimas ni victimarios. Entrelazadas con esas voces están los tonos distintos de los diálogos, infaltables en cada uno de estos cuentos que giran en contrapunto con la hasta ahora obra completa de Carlos Martín Briceño a partir esta noche de Montezuma’s Revenge y otros deleites.
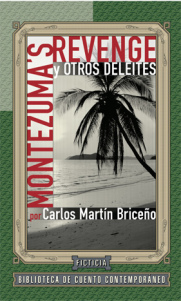 Fantástica coincidencia la del eclipse lunar y la nueva lectura del autor de Al final de la vigilia (2003), precisamente en esta semana cuando concluye la de 2014. Pero las lecturas nunca hacen vigilia, aunque eso de leer en Semana Santa a este heredero de El Rayo Macoy (entre otras de sus herencias y algunas “perversas”, como las de Juan García Ponce, o llevadas más allá del Carlitos de Las batallas en el desierto) es no para pensarlo dos veces sino para (y en pleno desafío) leerlo dos veces (esto es, releerlo) como dos veces se han publicado hasta ahora dos de sus títulos. Y así es ya que su temática recurrente y novedosa, al desplegarse impenitente en el ring de las páginas, a bofetadas hace caer al lector –¿será justo?– y a cubetazos de agua fría lo levanta de nuevo en el propio via crucis de su lectura. La venganza va y viene entre líneas, entre páginas y entre libros, coronada en Montezuma’s Revenge y otros deleites que, amenizado por la música electrónica de Pat Metheny, nos pone los pelos de punta cuando la guitarra de ser muy groove (chida, pues), propia de la quietud de la noche, se detiene al meterse el texto a la feria de Guangzhou –de groove a Guangzhou para preguntarnos qué hace un koala australiano en tierra de Mao Tse Tung? ¿Leyó Martín Briceño la noticia de un horrorizado turista australiano que vio a un koala enjaulado y a punto de ser vendido para ser devorado por los turistas? ¿Qué hacemos nosotros leyendo esta decena, trágica como es el caso de “Made in China”?
Fantástica coincidencia la del eclipse lunar y la nueva lectura del autor de Al final de la vigilia (2003), precisamente en esta semana cuando concluye la de 2014. Pero las lecturas nunca hacen vigilia, aunque eso de leer en Semana Santa a este heredero de El Rayo Macoy (entre otras de sus herencias y algunas “perversas”, como las de Juan García Ponce, o llevadas más allá del Carlitos de Las batallas en el desierto) es no para pensarlo dos veces sino para (y en pleno desafío) leerlo dos veces (esto es, releerlo) como dos veces se han publicado hasta ahora dos de sus títulos. Y así es ya que su temática recurrente y novedosa, al desplegarse impenitente en el ring de las páginas, a bofetadas hace caer al lector –¿será justo?– y a cubetazos de agua fría lo levanta de nuevo en el propio via crucis de su lectura. La venganza va y viene entre líneas, entre páginas y entre libros, coronada en Montezuma’s Revenge y otros deleites que, amenizado por la música electrónica de Pat Metheny, nos pone los pelos de punta cuando la guitarra de ser muy groove (chida, pues), propia de la quietud de la noche, se detiene al meterse el texto a la feria de Guangzhou –de groove a Guangzhou para preguntarnos qué hace un koala australiano en tierra de Mao Tse Tung? ¿Leyó Martín Briceño la noticia de un horrorizado turista australiano que vio a un koala enjaulado y a punto de ser vendido para ser devorado por los turistas? ¿Qué hacemos nosotros leyendo esta decena, trágica como es el caso de “Made in China”?
Merodeando por la tangente, pensando que casi todos los cuentos superan su propio título y que algunos finales como que no corresponden a su cuento (y no es que no correspondan sino que como cuentista ha aprendido a suprimir las causas de sus efectos), me doy cuenta de que no estoy sola esta noche de luna rojiza y de Ficticia, cuya Biblioteca de Cuento Contemporáneo ha atesorado a este autor reconocido nacional e internacionalmente. “En el país de ficticia todos somos realistas” (Arreola dixit). Me acompañan en mi lectura la imaginadora Ana García Bergua, a quien el autor dedica “Caprichos”, la primera venganza de las diez que aquí se prometen. “Caprichos” nos sitúa a los lectores martinbriceñistas en varios puntos recurrentes de su cuentística: la de la eterna mirada materna, la revisitación de la infancia, lo que podemos ver con este ejemplo, y cito: “Observas tus bostonianos; el mismo modelo de siempre. Sólidos, chatos, las agujetas bien amarradas. ¿Empolvados? ‘A un hombre con clase se le reconoce por el calzado’, de nuevo la voz de tu madre” (“Caprichos”). Frase que, como sentencia, nos devuelve a esta otra: “paseó la mirada […] hasta detener la vista en una mota de polvo que opacaba la superficie de uno de sus nuevos Florsheim. Molesto, frotó la mancha con el pulgar buscando recuperar el brillo de su zapato, pensando en lo fácil que se estropean las cosas buenas en estos tiempos” (“Una larga estación de felicidades”, en Los mártires del freeway y otras historias). Como en espejo se miran las dos frases en las que, con pies de plomo, su autor (alter ego de sus narradores) da indicios una y otra vez de un pestañear de infancia. Y una vez más la persistencia de un narrador (ya crecidito) que, más que desear a la mujer de su prójimo, desea también (y además) a la mujer que no tiene tan próxima. Pareciera que, años después de casado (diez, veinte…) quiere con todas, incluso con su esposa. “Caprichos” como éste están en esta narrativa. Como también lo está la relación digamos dispareja de “Quizás, quizás” de este libro y de Entre Chien et Loup y “Los fines de semana” de su Freeway? ¿Homenaje multifacético al irlandés John Banville conocido también como Benjamin Black?
Esta y otras preguntas me hago mientras sigo con mi lectura donde aparece el multidisciplinario cubano (y yucateco también) Raúl Ferrera-Balanquet, a quien Martín Briceño le ofrece “Made in China”, que denuncia no sólo la contaminación “made in China”, sino descubre un escalofriante tráfico de animales al que, y junto con el personaje, el narrador nos avienta a un “desbarradero”. Aquí el narrador parece salido del cuerpo del autor que en su viaje a China lee una novela del sueco Henning Mankell, creador del detective Kurt Wallander, modelo en alguna medida de Desiderio Grajales, protagonista de “Los mártires del freeway”, leído a su vez por un personaje de “Deleites”, el quinto cuento del nuevo libro de Martín Briceño.
“Deleites” es para Mónica Lavín –regalo pues, Uno no sabe–, quien antes le aceptó al autor de “estas venganzas deleitosas” un viaje al infierno con la promesa de una nueva visita, promesa que se ha cumplido al atentar el nuevo cuento contra el honor de la sagrada familia, ironizada por Raymond Carver en el epígrafe que enmarca la dedicatoria a la amiga cuentista. “A bocajarro” me encuentro con Adrián Curiel Rivera, de la misma generación de Martín Briceño y a quien se le regala “Hacer el bien”, deformado al replicar uno de los versículos de la Biblia. Y no podía faltar Beatriz Espejo, maestra cómplice, en la que el también autor de Los mártires del freeway y otras historias se mira como en espejo. Para ella es el último cuento que, como el primero (y “Autoservicio” y “Dios los cría” también) son los únicos que no tienen epígrafe.
Los destinatarios de las dedicatorias son, han sido y serán lectores de este cuentista antes niño bueno y ahora l’enfant terrible de la cuentística yucateca. Lo de bueno lo saben sus padres, a quien se les dedica el libro en su conjunto, dedicado también a Rafael Ramírez Heredia, quien de taller en taller (y en cada mostrador) contribuyó a las cualidades de este escritor que cada vez es menos niño (¿sí?) y cada vez mejor escritor (¡sí!). A colegas escritores también se agradece y la familia más cercana siempre está. En estos cuentos, nada o todo es coincidencia. Como la de ahora, cuando a la luna le llegó también su noche.
Montezuma’s Revenge y otros deleites es un decálogo de un imperfecto cuentista. Imperfecto en el sentido de que su obra no está conclusa, aunque sí bien acabada, de buen acabado: a mano. Y en el proceso de su hechura está “el mismo modelo de siempre” (frase aquí citada), lo mismo que nuevas experimentaciones (Max Aub se distinguió por sus experimentaciones) que la hacen inconclusa, en movimiento rotativo y de traslación, en búsqueda constante.
El título del libro anunció su recurrencia, ratificada en el epígrafe del cuento del mismo nombre, pedido prestado a la creadora de Tom Ripley. “La venganza le supo a gloria y casi se sonrió” (Patricia Highsmith). Ésta se ha cumplido y multiplicado: personajes que se vengan, narrador que se venga, lector que se venga, páginas que se vengan por el peso a que las han sometido. Y la crítica digamos que se venga o recibe la venganza, al hablar de Moctezuma’s revenge y no de Montezuma’s revenge. Aquí la venganza de Moctezuma. Por si fuera poco, quien crea el título –su propio autor– anuncia lo de “otros deleites”; luego, la venganza de Moctezuma es deleite lo mismo que los otros nueve textos que pagan tributo al emperador azteca y al emperador del género breve: el cuento.
Montezuma’s Revenge y otros deleites no es el deleite campechano “de observar el atardecer desde los balcones del legendario Hotel Baluartes” (reseña de Carlos Martín Briceño al libro Tus ojos serán silencio, de Carlos Vadillo Buenfil, también premiado) sino un túnel por donde los personajes se asoman al mar (negro) de su infancia, una mirilla de vidrio estrellado, un acto de contrición, una penitencia y sobre todo una narrativa que sorprende como esta noche ha sorprendido la luz verde que se coló cuando la tierra echó sombra sobre la luna. El deleite de la venganza está en la savia de este libro, relámpago que centellea en la cuentística de Carlos Martín Briceño.
Archivado en: Reseña literaria








May 9, 2015
Montezuma’s Revenge y otros deleites
 Por Eduardo Mejía | El Universal
Por Eduardo Mejía | El Universal
Casi todas las tramas de estos relatos tienen su centro en relaciones sexuales fugaces, forzadas, no siempre satisfactorias, algunas cercanas a la violencia, y las mujeres son tristes, cansadas, y sólo muestran vitalidad cuando son tomadas, o cuando apremian a sus compañeros a que las tomen; no sólo en esto hay una marcada inluencia de Juan García Ponce, excepto en que aquí hay sordidez, no perversidad.
Archivado en: Uncategorized








Última estación
 De pronto, el tren se detiene. Todavía somnoliento miro por la ventanilla: tanta desolación parece advertirme que vengo en balde. En mi reloj, las dos de la tarde. He dormido casi cuatro horas.
De pronto, el tren se detiene. Todavía somnoliento miro por la ventanilla: tanta desolación parece advertirme que vengo en balde. En mi reloj, las dos de la tarde. He dormido casi cuatro horas.
Durante el viaje sólo me han acompañado el maquinista y el que recoge boletos. Escogió mala hora, me dicen cuando estoy por bajar. Con este calor no va a encontrar a nadie.
No hago caso, pero apenas pongo pie en el andén, el sol comienza a derretirme. A mis espaldas, el ferrocarril parte de nuevo.
Camino calle abajo tratando de robar a las casas un poco de sombra. En el quicio de una puerta un anciano de ojos lechosos ofrece en venta tepache con hielo.
Hace bien en refrescarse, murmura con voz ronca. Luego, quién sabe si pueda, añade esbozando una sonrisa que deja ver su dentadura carcomida.
Alzo los hombros y doy media vuelta para continuar.
En medio de la calle, un almendro. Boca arriba, con las patas al cielo, dos perros enjutos orean sus barrigas bajo el árbol solitario. No parecen darse cuenta que me detengo junto a ellos a secarme el sudor. Sopla una breve brisa. Por un instante pareciera que el calor amaina; sin embargo, la tierra seca que cubre mis zapatos, la camisa húmeda ceñida a mi dorso y la resequedad que empieza a abrasarme la boca indican lo contrario.
“Es cosa de tomar el tren de la mañana y dirigirse de inmediato a la iglesia. No existe otra forma de llegar al pueblo. Nos deben el dinero hace años…” Quién me mandó a aceptar. La luz del sol hiere. Avanzo lento, me falta el aire; debo sentarme antes de seguir. Desde aquí distingo las torres del templo. Un repentino vaho de calor las oculta por instantes. Cuando me levanto, un charco de sudor se evapora con rapidez.
Ni un alma, ni una ventana abierta y yo empapado, con la garganta cada vez más seca. Un letrero mohoso en la pared de una casa: “se venden refrescos”. Golpeo con desesperación y los ladridos de los perros dentro suenan en mi cabeza como presagio de vida. Espero cinco, diez minutos. En vano: ya ni siquiera los animales responden a mis llamadas. Las calles parecen interminables. La carpeta que cargo es cada vez más pesada; mis ropas parecen lastre: zapatos, camisa, pantalones, no puedo continuar con ellos. Avanzo rápido, pero sudo copiosamente y la sed aumenta junto con la obsesión de llegar cuanto antes. Advierto lo ligero que me vuelvo, como si mi cuerpo quisiera huir de este sitio. Una estela de humedad señala los lugares por donde paso: el yermo que supongo parque, el almacén derruido, la cáscara de la iglesia, todo se confunde como espejismo ante mi vista. No encuentro manos para tocar puertas, tampoco hallo garganta para gritar; alguien me hace señas desde el atrio del templo; jadeando, llego al pórtico, caigo desfallecido a los pies de un arcángel de piedra, su sombra me cubre la cara, se torna más y más oscura, tan fresca. Lentamente me atrapa, me envuelve. Sólo un charco de agua.
Archivado en: cuento








Carlos Martín Briceño's Blog
- Carlos Martín Briceño's profile
- 15 followers



