Carlos Martín Briceño's Blog, page 2
June 9, 2016
“Quizás, quizás”
 Entonces tenía diecinueve, estudiaba Derecho igual que tú y recién me habían contratado en la misma dependencia de gobierno donde Elsa asistía al Delegado, un dinosaurio de la vieja guardia priista —gordo, sudoroso, velludo, siempre de guayabera—, al que apodaban el Mataperros, de quien se contaba que había asesinado, a punta de batazos, con todo y dóberman, al peor de sus detractores cuando éste hacía jogging en la reserva ecológica. Más tardé en invitarla a tomar una copa y Elsa en responder “un día de estos” —sin levantar la vista de su Olivetti ni dejar de escribir en su cuaderno de taquigrafía— que mi jefe en advertirme: no te metas con ella, yo sé lo que te digo. Sin mayores explicaciones me lo soltó cuando alguien le fue con el cuento de mis intenciones de ligármela. —No te preocupes, para ella ni siquiera existo —dije, para tranquilizarlo.
Entonces tenía diecinueve, estudiaba Derecho igual que tú y recién me habían contratado en la misma dependencia de gobierno donde Elsa asistía al Delegado, un dinosaurio de la vieja guardia priista —gordo, sudoroso, velludo, siempre de guayabera—, al que apodaban el Mataperros, de quien se contaba que había asesinado, a punta de batazos, con todo y dóberman, al peor de sus detractores cuando éste hacía jogging en la reserva ecológica. Más tardé en invitarla a tomar una copa y Elsa en responder “un día de estos” —sin levantar la vista de su Olivetti ni dejar de escribir en su cuaderno de taquigrafía— que mi jefe en advertirme: no te metas con ella, yo sé lo que te digo. Sin mayores explicaciones me lo soltó cuando alguien le fue con el cuento de mis intenciones de ligármela. —No te preocupes, para ella ni siquiera existo —dije, para tranquilizarlo.
Pero a Elsa, a pesar de que casi me doblaba la edad, no le era indiferente. Nuestros escritorios quedaban uno frente a otro y, a media mañana, cuando hacía un alto para fumarse un cigarro o beberse una diet coke, comenzaba a cruzar y a descruzar las piernas, deleitándome con su Monte de Venus, como Sharon Stone en Bajos instintos.
Era defeña, de la Del Valle, y desde la primera vez que me acerqué a hacerle plática me contó su vida: había venido hasta aquí huyendo de su marido, un sinaloense metido en el narco. La fila de buenos pretendientes que tuvo antes de casarse con aquel hijo de puta, decía, era vasta. Aquella calentura de juventud le costó cortar relaciones familiares y perder un promisorio futuro de señora bien. Para salvar el pellejo tuvo que conformarse con un trabajo de burócrata en nuestra calurosa ciudad de provincia, lejos de la capital que tanto echaba de menos.
—He pasado las de Caín… —se lamentaba mientras echaba el humo de su cigarro hacia arriba, consciente de la sensualidad de sus movimientos.
Más tarde me enteraría que casi todo era un cuento muy ensayado, pero en aquel momento, hipnotizado por el timbre de su voz, el efecto del Chanel No. 5 en su piel y la peligrosa cercanía de su cuerpo, la escuchaba con devoción, fantaseando con morder la redondez de sus espléndidas nalgas, sin preocuparme demasiado por disimular la incómoda erección que hinchaba mis pantalones de mezclilla.
¿Te acuerdas que entonces era muy engreído? Me sentía omnipotente. Ningún estudiante en la facultad ganaba tanto como yo, y menos en un trabajo tan imbécil. Me tocaba supervisar la adaptación en turno del engendro de proyecto que la compañera María Esther Zuno, sexenios atrás, había importado de Israel para combatir la pobreza en las zonas rurales. Aparte de los viajes para asegurar que se repartieran semillas, aves, abono y cemento, tenía que acompañar a mi jefe a comilonas con los presidentes municipales. Así, más de una vez estuvimos a punto de estrellarnos al volver a la ciudad luego de uno de esos copiosos almuerzos rociados de abundante ron y cerveza.
Una mañana, a punto de subirme al jeep para irme de pueblos, apareció Elsa. Venía alterada: tenso el rostro, los rizos esponjados, la frente sudorosa. La blusa strapples a duras penas lograba contener el temblor de los pechos agitados. A mí me pareció encantadora. Hasta pensé en proponerle que se pasara a vivir conmigo.
—Está aquí, vino a buscarme.
Se había colgado de uno de mis brazos y pude sentir el ligero olor floral de sus axilas. Mi verga comenzó a palpitar. Eché una ojeada a mí alrededor y al único que vi fue al policía de la caseta, quien leía despreocupadamente el Alarma!
—¿Tu ex marido?
—Sí, ese cabrón, llévame contigo.
Dudé, pero la idea de tenerla cerca las siguientes diez o doce horas del día me sedujo.
—¿Y el Mataperros, qué? Nos va a romper la madre cuando se entere.
—Me reporté enferma.
—Súbete —dije, sin hacer caso al sentido común.
No fuimos a ningún pueblo. Sin pedir opinión enfilé rumbo a El Maracaibo, aquel hotelucho de paso que está en las afueras de la ciudad. Era temprano y los empleados apenas estaban terminando de limpiar los residuos amorosos de la noche. Un chamaco con gorra de béisbol nos hizo señas para que nos dirigiéramos a la habitación del fondo. Mi corazón comenzó a bombear con fuerza. Hasta esa mañana mi trayectoria erótica se limitaba a eventuales puñetas dosificadas por una novia santurrona quien pretendía llegar pura al matrimonio. Salvo un par de fugaces encuentros con prostitutas, yo era prácticamente virgen, y cuando vi que Elsa comenzó a quitarse la ropa, sentí una contracción en el pito y que el corazón iba a salírseme por un costado. El olor a vainilla que despedían los pisos recién trapeados me pareció el aroma del paraíso. La habitación era tan incómoda que me arrepentí por no haber escogido un motel más caro, pero, ¿cómo iba a imaginar que ella aceptaría sin chistar acostarse conmigo a la primera?
Recuerdo que se acercó y comenzó a desabrocharme la camisa mientras daba ligeros mordiscos a mis tetillas. Luego siguió con mis pantalones. Ya desnudos, nos besamos de pie largo rato antes de dejarnos caer encima de aquel lecho alquilado. Estaba tan ansioso que no le atinaba. ¿Creerás? Tuvo que manipular mi verga como si fuera un dildo para introducírsela. Para no venirme tan rápido traté de pensar en cosas desagradables: la cara antropoide del Mataperros, los pelillos del lunar de carne que mi jefe tenía encima del labio superior, las letrinas hediondas que vi en una reciente visita al campo. Inútil. En menos de cinco minutos había terminado. Elsa no emitió palabra, sólo me abrazó con una ternura fuera de lugar.
—Si quieres lo hacemos otra vez —ofrecí, a manera de disculpa, aún dentro de ella.
—Hace demasiado calor, mejor llévame a la playa a desayunar mariscos. Hay más tiempo que vida —me apartó suavemente para ir en busca de sus mentolados.
Obedecí. No iba a insistir luego de escuchar de su boca aquello que auguraba nuevas y mejores cogidas.
Al día siguiente, apenas llegué a la oficina, la Chata —recepcionista, solterona y chismosa—, con una burla escarlata en el rostro, me pidió que pasara a ver al Mataperros.
—¿Al licenciado? ¿No te habrás confundido? —pregunté con extrañeza.
—Para nada. Antes de irse tempranito al aeropuerto, tu jefe me pidió avisarte. Aquí entre nos: se le veía bastante preocupado. ¡En qué lío te habrás metido, jovencito!
—Me puse nervioso, pero fingí serenidad. ¿Estaría ya enterado el Mataperros de mi lance con su asistente? Al mal paso darle prisa, reflexioné, y fui decidido a la oficina del Delegado, donde esperaba toparme con Elsa. Su mesa de trabajo, sin embargo, estaba vacía. Toqué la puerta y un imperativo “adelante” me produjo retortijones en el estómago.
Sin levantarse de su enorme sillón negro tapizado en piel, el tipo saludó con una sonrisa ensayada de dientes manchados por la nicotina.
—Siéntate —señaló una de las dos sillas que estaban colocadas frente a su escritorio—. ¿Quieres tomar algo?
—No, gracias, acabo de desayunar —desvié la mirada hacia la fotografía oficial de Doña Paloma Cordero de De la Madrid. El vestido azul cielo y el grotesco peinado de hongo la hacían ver como virgen de retablo.
—¿No habrás comido mariscos, por casualidad? —levantó el Mataperros la ceja izquierda como una diabólica María Félix.
—No, un par de huevos —reviré con ironía.
—Conque huevos, ¿eh? Valiente el muchacho —se puso de pie y fue hasta un frigobar de acero inoxidable que desentonaba con el solemne mobiliario Chippendale de su despacho.
—En serio, ¿no quieres nada? ¿Un agua mineral? ¿Juguito de naranja?
—No, gracias.
—Allá tú —destapó un agua mineral, se la bebió, soltó un eructo con olor a rábanos y regresó a su lugar.
—Vamos al grano. Elsa me lo contó todo.
Me removí en el asiento y bajé la mirada. Aquella inesperada revelación me produjo un incontrolable temblor de párpados que distorsionaba mi visión.
—¿Todo? —pregunté aparentando calma.
—Te portaste como un caballero, la ayudaste a salir de la ciudad para que no la encontrara el marido.
—Era lo menos que podía hacer —la frase brotó con dificultad de mi boca. No sabía si el cabrón hablaba en serio o me estaba provocando.
—¿Sabías que el ex marido es un asesino? Elsa no debió involucrarte. Capaz de que te pegaba un tiro
—Me imagino…
—Pero pensándolo bien, no está de más que alguien cuide permanentemente de la integridad de Elsa. Es como mi hermana. Si algo le pasara, no me lo perdonaría.
¿Hermana? No me costó ningún trabajo imaginarme a Elsa cogiendo con el Mataperros igual como lo hiciera conmigo.
—Dime una cosa —el tipo carraspeó y se tragó los mocos—. ¿Estarías dispuesto a ayudarme? Te asignaría un coche para que pudieras llevar y traer a Elsa todos los días.
No lo podía creer. ¡Me estaba poniendo la mesa y el plato, pidiéndome que dedicara parte de mi tiempo laboral a cuidar de su querida! ¿Cómo iba a decir que no? Era a la vez humillante y conveniente. Rememoré el instante gozoso en que tuve a Elsa bajo el peso de mi cuerpo y acepté. El Mataperros sonrió un poco más que complacido.
Por la mañana, luego de haber pasado la noche entera soñando con Elsa, fui por ella a su casa. Me había despertado temprano y tuve tiempo suficiente para hacer lagartijas, tomar un buen baño, rociar mi cuerpo con Azzaro y ponerme la trusa Calvin Klein que reservaba para ocasiones especiales. Toqué el timbre y esperé. Abrigaba la esperanza de que Elsa, enfundada en un negligé, abriera la puerta para invitarme a retozar en su cama. Nada de esto sucedió. Quien abrió fue Minerva, la mucama, una mujer obesa que vivía con Elsa y la celaba peor que si fuera su abuelita. Se me quedó viendo de arriba abajo y olisqueó mi perfume.
—Vine por la señora —dije.
—Ah, usted es el chofer que manda el licenciado.
¿Chofer? A punto estuve de protestar cuando apareció la causa de mis constantes erecciones. Llevaba un vestido rojo y el pelo todavía húmedo, recogido en una coleta. Juro que jamás la había visto tan hermosa.
—Buenos días —farfullé.
—Vamos, se hace tarde —se encaminó al coche.
Minerva soltó un “hasta luego joven” que escuché a lo lejos mientras yo abría galantemente la puerta.
—Así que eres su querida… —reclamé en el camino, lleno de celos, mientras ella se esmeraba en embadurnarse las pestañas de rímel.
—Ay, no digas pendejadas —respondió—.Sólo somos amigos. Nuestros padres se conocen desde hace mucho y lo único que él hace es apoyarme.
—No me digas, y tú le has de corresponder con las nalgas.
Elsa abandonó un instante su tarea de embellecimiento, se me quedó viendo con furia y dijo que mis opiniones me las metiera por donde mejor me cupieran.
—No eres más que un pobre pendejo al que nunca debí haberle prestado atención —remató.
Le pedí disculpas pero de nada sirvió. Siguió rizándose en silencio las pestañas sin hacerme el menor caso. Fue entonces cuando comprendí que a ninguna mujer se le debe juzgar por la forma en que administre los favores de su cuerpo.
Una semana después, para mi sorpresa, el Mataperros me mandó llamar. Quería que lo acompañara a un congreso en Acapulco donde él expondría el tema “Retos hacia el fin de siglo” ante las juventudes selectas del partido. Debía viajar un día antes de su exposición para verificar que todo estuviera en orden.
Lo mejor del caso es que Elsa iría conmigo de avanzada. Para entonces, ella y yo habíamos establecido una relación cordial señora-chofer que me tenía permanentemente excitado. Apenas cerraba Minerva la puerta detrás de nosotros, Elsa se colgaba de mí, rozando como por casualidad sus pechos contra mi cuerpo. Luego en el auto, durante el breve trayecto a la oficina, echaba el asiento hacia atrás para estirarse como gata en celo, prendía un cigarro, subía y bajaba las piernas al tablero, se desabrochaba los primeros botones de la blusa, despotricando en contra de las elevadas temperaturas de la ciudad. Lo extraño es que, a pesar de que sus acciones parecían darme luz verde para repetir nuestra aventura en El Maracaibo, al mínimo intento de acariciarla me rechazaba tajante. Paciencia, paciencia, hay más tiempo que vida, repetía, y me daba un cálido beso en la mejilla acompañado de una rápido toqueteo en la entrepierna que me volvía loco.
Que había un peñón donde los valientes se tiraban desde muy alto para deleite de los gringos, un hotel Ritz famoso por anunciarse en el Canal de las Estrellas y un Baby’ O donde se reunía la crema y nata de la farándula era lo único que sabía de Acapulco hasta antes de esa visita. Por eso, cuando el taxi se detuvo frente al lobby del neo azteca hotel Fairmont Princess, caí en la cuenta de por qué el puerto fascinaba a los turistas adinerados. Mi anticuada maleta de lona, imitación piel, frente a los sofisticados equipajes de los extranjeros que hacían fila para registrarse, hizo que me sintiera ridículo.
Pero nada de esto me importaba, lo único que yo quería era buscar a Elsa. Me había prometido que la noche previa a la llegada del Mataperros, cogeríamos como Dios manda y desde que subí al avión no había dejado de pensar en ello. Mi ansiedad se incrementó cuando supe que Elsa tomaría un vuelo anterior al mío. De última hora, según ella, la Chata se había equivocado en las reservaciones y nada pudo hacerse. Marqué varias veces el número de su cuarto sin éxito; recorrí uno por uno los camastros de la piscina con la esperanza de encontrarla junto a las brasileñas topples; la busqué, una y otra vez, en aquella playa de arena oscura y olas bravas, tan diferente de los mansos litorales a los que yo estaba acostumbrado. Finalmente, cuando me dirigía al cuarto dispuesto a hacerme una puñeta en su nombre, la vi. Estaba sentada en una ornamentada silla de ratán, en el bar del lobby, bebiendo champaña y whisky en compañía de un par de sesentones del tipo de Pedro Armendáriz. Su risa retumbaba por encima del “María Bonita” que un lánguido trío ofrendaba a los comensales. En cuanto Elsa se puso de pie y me dio un efusivo abrazo, aquellos señores, desde sus albas camisas de lino y sombreros panamá, se me quedaron viendo con desprecio. De seguro les costaba trabajo entender que un don nadie en shorts de mezclilla y tenis, distrajera, de buenas a primeras, la atención de su presa.
Elsa me presentó como su colega de trabajo y me invitó a acompañarlos. Aunque no disimularon que no era bien recibido, bebí y departí como si fuera de gran mundo, intentando hacerles ver a ese par de ejecutivos pendejos que Elsa me pertenecía. Envalentonado por el champaña, que nunca había probado, le acariciaba las manos y el pelo de cuando en cuando. Hasta pedí dos veces “Quizás, quizás”, acompañando al trío con mi desafinada voz. Elsa, por su parte, se dejaba hacer y me observaba con gesto cómplice mientras solícita, atendía a sus admiradores. A estas alturas, a pesar de la borrachera, te confieso que llevaba un buen rato con la verga parada, como si tuviera vida propia y anticipara el instante de hundirse de nuevo en la calidez de aquel ansiado coño.
En algún momento Elsa se puso de pie y dijo que iba al baño. Al cabo caí en la cuenta de que jamás volvería. Sin su presencia el ambiente en la mesa se tornó insoportable, así que abandoné a mis nuevos amigos y fui a llamarla por teléfono. Los timbrazos me desesperaron. Aquel culo se me estaba escapando, por lo que resolví dirigirme a su habitación. La puerta estaba entreabierta, el aire acondicionado subido y el cuarto en penumbras. Música ambiental suave inyectaba, me pareció, de energía sexual la atmósfera. Mi instinto no me había fallado: Elsa me esperaba desnuda, las curvas de su cuerpo dibujadas contra las sábanas. Su perfume acarició mi olfato, alterándome aún más. Me quité la ropa; la tenía durísima. Elsa se incorporó, parecía extrañada. Ah, eres tú, dijo. Encendió la lámpara de noche y vi sobre la mesita unas líneas de coca.
—Ven, recuéstate, pero prométeme que vas a hacer exactamente lo que te pida.
Sí, lo prometo, dije, al tiempo que me acurrucaba junto a ella, el sexo a punto del estallido. Elsa señaló las rayas que esnifé como un experto a pesar de que jamás lo había hecho antes. Enseguida me invadió una sensación de ligereza y un calorcillo picante, agradable por todo el cuerpo, pero sobretodo en el prepucio. En ese momento Elsa se agachó y se metió el miembro en la boca. Era una mamadora experta que aprisionaba sin dañar y que intuía el momento justo en que debía detenerse para no aguar la fiesta. Luego hundió la cabeza en la almohada y abrió las piernas. Acerqué el rostro y metí la lengua en aquella poza del paraíso, aperitivo del éxtasis celeste. Para entonces mi cuerpo ya no era mío, las sensaciones se habían vuelto más intensas, tú entiendes.
No sé cuánto tiempo transcurrió antes de decidirme a subir hasta sus pechos y comenzar a untármele, buscando el acoplamiento. El glande me ardía pero ya era inevitable meterla. Por eso no dejé de embestir cuando sentí que unas manos recias aprisionaban mis caderas. Traté de voltear, de resistirme, pero Elsa me contuvo brindándome convenientemente su boca y aprisionándome desde el coño. Lo prometiste, lo que yo pida, susurró. Sentí la calidez de su aliento y nuestros labios se juntaron en un beso largo que aminoró la sensación de dolor, placer y humedad que comenzó a invadir mis entrañas, y que decidí guardar en un apartado perdido de mi memoria, pero que a veces vuelve, excitándome como entonces.
¿Te acuerdas que nunca entendiste porqué renuncié de manera tan abrupta al gobierno para irme a refundir al despacho mal pagado donde nos conocimos? Fue eso. No tuve valor para volver a poner pie en esa dependencia. Alguien me dijo que la Chata hizo correr el rumor de que el Mataperros nos descubrió cogiendo y me partió la madre en el mismísimo Fairmont Princess. Fue una verdad a medias. Quizás.
Archivado en: cuento








Quizá, quizá
 Entonces tenía diecinueve, estudiaba Derecho igual que tú y recién me habían contratado en la misma dependencia de gobierno donde Elsa asistía al Delegado, un dinosaurio de la vieja guardia priista —gordo, sudoroso, velludo, siempre de guayabera—, al que apodaban el Mataperros, de quien se contaba que había asesinado, a punta de batazos, con todo y dóberman, al peor de sus detractores cuando éste hacía jogging en la reserva ecológica.
Entonces tenía diecinueve, estudiaba Derecho igual que tú y recién me habían contratado en la misma dependencia de gobierno donde Elsa asistía al Delegado, un dinosaurio de la vieja guardia priista —gordo, sudoroso, velludo, siempre de guayabera—, al que apodaban el Mataperros, de quien se contaba que había asesinado, a punta de batazos, con todo y dóberman, al peor de sus detractores cuando éste hacía jogging en la reserva ecológica.
Más tardé en invitarla a tomar una copa y Elsa en responder “un día de estos” —sin levantar la vista de su Olivetti ni dejar de escribir en su cuaderno de taquigrafía— que mi jefe en advertirme: no te metas con ella, yo sé lo que te digo. Sin mayores explicaciones me lo soltó cuando alguien le fue con el cuento de mis intenciones de ligármela.
—No te preocupes, para ella ni siquiera existo —dije, para tranquilizarlo.
Pero a Elsa, a pesar de que casi me doblaba la edad, no le era indiferente. Nuestros escritorios quedaban uno frente a otro y, a media mañana, cuando hacía un alto para fumarse un cigarro o beberse una diet coke, comenzaba a cruzar y a descruzar las piernas, deleitándome con su Monte de Venus, como Sharon Stone en Bajos instintos.
Era defeña, de la Del Valle, y desde la primera vez que me acerqué a hacerle plática me contó su vida: había venido hasta aquí huyendo de su marido, un sinaloense metido en el narco. La fila de buenos pretendientes que tuvo antes de casarse con aquel hijo de puta, decía, era vasta. Aquella calentura de juventud le costó cortar relaciones familiares y perder un promisorio futuro de señora bien. Para salvar el pellejo tuvo que conformarse con un trabajo de burócrata en nuestra calurosa ciudad de provincia, lejos de la capital que tanto echaba de menos.
—He pasado las de Caín… —se lamentaba mientras echaba el humo de su cigarro hacia arriba, consciente de la sensualidad de sus movimientos.
Más tarde me enteraría que casi todo era un cuento muy ensayado, pero en aquel momento, hipnotizado por el timbre de su voz, el efecto del Chanel No. 5 en su piel y la peligrosa cercanía de su cuerpo, la escuchaba con devoción, fantaseando con morder la redondez de sus espléndidas nalgas, sin preocuparme demasiado por disimular la incómoda erección que hinchaba mis pantalones de mezclilla.
¿Te acuerdas que entonces era muy engreído? Me sentía omnipotente. Ningún estudiante en la facultad ganaba tanto como yo, y menos en un trabajo tan imbécil. Me tocaba supervisar la adaptación en turno del engendro de proyecto que la compañera María Esther Zuno, sexenios atrás, había importado de Israel para combatir la pobreza en las zonas rurales. Aparte de los viajes para asegurar que se repartieran semillas, aves, abono y cemento, tenía que acompañar a mi jefe a comilonas con los presidentes municipales. Así, más de una vez estuvimos a punto de estrellarnos al volver a la ciudad luego de uno de esos copiosos almuerzos rociados de abundante ron y cerveza.
Una mañana, a punto de subirme al jeep para irme de pueblos, apareció Elsa. Venía alterada: tenso el rostro, los rizos esponjados, la frente sudorosa. La blusa strapples a duras penas lograba contener el temblor de los pechos agitados. A mí me pareció encantadora. Hasta pensé en proponerle que se pasara a vivir conmigo.
—Está aquí, vino a buscarme.
Se había colgado de uno de mis brazos y pude sentir el ligero olor floral de sus axilas. Mi verga comenzó a palpitar. Eché una ojeada a mí alrededor y al único que vi fue al policía de la caseta, quien leía despreocupadamente el Alarma!
—¿Tu ex marido?
—Sí, ese cabrón, llévame contigo.
Dudé, pero la idea de tenerla cerca las siguientes diez o doce horas del día me sedujo.
—¿Y el Mataperros, qué? Nos va a romper la madre cuando se entere.
—Me reporté enferma.
—Súbete —dije, sin hacer caso al sentido común.
No fuimos a ningún pueblo. Sin pedir opinión enfilé rumbo a El Maracaibo, aquel hotelucho de paso que está en las afueras de la ciudad. Era temprano y los empleados apenas estaban terminando de limpiar los residuos amorosos de la noche. Un chamaco con gorra de béisbol nos hizo señas para que nos dirigiéramos a la habitación del fondo. Mi corazón comenzó a bombear con fuerza. Hasta esa mañana mi trayectoria erótica se limitaba a eventuales puñetas dosificadas por una novia santurrona quien pretendía llegar pura al matrimonio. Salvo un par de fugaces encuentros con prostitutas, yo era prácticamente virgen, y cuando vi que Elsa comenzó a quitarse la ropa, sentí una contracción en el pito y que el corazón iba a salírseme por un costado. El olor a vainilla que despedían los pisos recién trapeados me pareció el aroma del paraíso. La habitación era tan incómoda que me arrepentí por no haber escogido un motel más caro, pero, ¿cómo iba a imaginar que ella aceptaría sin chistar acostarse conmigo a la primera?
Recuerdo que se acercó y comenzó a desabrocharme la camisa mientras daba ligeros mordiscos a mis tetillas. Luego siguió con mis pantalones. Ya desnudos, nos besamos de pie largo rato antes de dejarnos caer encima de aquel lecho alquilado. Estaba tan ansioso que no le atinaba. ¿Creerás? Tuvo que manipular mi verga como si fuera un dildo para introducírsela. Para no venirme tan rápido traté de pensar en cosas desagradables: la cara antropoide del Mataperros, los pelillos del lunar de carne que mi jefe tenía encima del labio superior, las letrinas hediondas que vi en una reciente visita al campo. Inútil. En menos de cinco minutos había terminado. Elsa no emitió palabra, sólo me abrazó con una ternura fuera de lugar.
—Si quieres lo hacemos otra vez —ofrecí, a manera de disculpa, aún dentro de ella.
—Hace demasiado calor, mejor llévame a la playa a desayunar mariscos. Hay más tiempo que vida —me apartó suavemente para ir en busca de sus mentolados.
Obedecí. No iba a insistir luego de escuchar de su boca aquello que auguraba nuevas y mejores cogidas.
Al día siguiente, apenas llegué a la oficina, la Chata —recepcionista, solterona y chismosa—, con una burla escarlata en el rostro, me pidió que pasara a ver al Mataperros.
—¿Al licenciado? ¿No te habrás confundido? —pregunté con extrañeza.
—Para nada. Antes de irse tempranito al aeropuerto, tu jefe me pidió avisarte. Aquí entre nos: se le veía bastante preocupado. ¡En qué lío te habrás metido, jovencito!
—Me puse nervioso, pero fingí serenidad. ¿Estaría ya enterado el Mataperros de mi lance con su asistente? Al mal paso darle prisa, reflexioné, y fui decidido a la oficina del Delegado, donde esperaba toparme con Elsa. Su mesa de trabajo, sin embargo, estaba vacía. Toqué la puerta y un imperativo “adelante” me produjo retortijones en el estómago.
Sin levantarse de su enorme sillón negro tapizado en piel, el tipo saludó con una sonrisa ensayada de dientes manchados por la nicotina.
—Siéntate —señaló una de las dos sillas que estaban colocadas frente a su escritorio—. ¿Quieres tomar algo?
—No, gracias, acabo de desayunar —desvié la mirada hacia la fotografía oficial de Doña Paloma Cordero de De la Madrid. El vestido azul cielo y el grotesco peinado de hongo la hacían ver como virgen de retablo.
—¿No habrás comido mariscos, por casualidad? —levantó el Mataperros la ceja izquierda como una diabólica María Félix.
—No, un par de huevos —reviré con ironía.
—Conque huevos, ¿eh? Valiente el muchacho —se puso de pie y fue hasta un frigobar de acero inoxidable que desentonaba con el solemne mobiliario Chippendale de su despacho.
—En serio, ¿no quieres nada? ¿Un agua mineral? ¿Juguito de naranja?
—No, gracias.
—Allá tú —destapó un agua mineral, se la bebió, soltó un eructo con olor a rábanos y regresó a su lugar.
—Vamos al grano. Elsa me lo contó todo.
Me removí en el asiento y bajé la mirada. Aquella inesperada revelación me produjo un incontrolable temblor de párpados que distorsionaba mi visión.
—¿Todo? —pregunté aparentando calma.
—Te portaste como un caballero, la ayudaste a salir de la ciudad para que no la encontrara el marido.
—Era lo menos que podía hacer —la frase brotó con dificultad de mi boca. No sabía si el cabrón hablaba en serio o me estaba provocando.
—¿Sabías que el ex marido es un asesino? Elsa no debió involucrarte. Capaz de que te pegaba un tiro
—Me imagino…
—Pero pensándolo bien, no está de más que alguien cuide permanentemente de la integridad de Elsa. Es como mi hermana. Si algo le pasara, no me lo perdonaría.
¿Hermana? No me costó ningún trabajo imaginarme a Elsa cogiendo con el Mataperros igual como lo hiciera conmigo.
—Dime una cosa —el tipo carraspeó y se tragó los mocos—. ¿Estarías dispuesto a ayudarme? Te asignaría un coche para que pudieras llevar y traer a Elsa todos los días.
No lo podía creer. ¡Me estaba poniendo la mesa y el plato, pidiéndome que dedicara parte de mi tiempo laboral a cuidar de su querida! ¿Cómo iba a decir que no? Era a la vez humillante y conveniente. Rememoré el instante gozoso en que tuve a Elsa bajo el peso de mi cuerpo y acepté. El Mataperros sonrió un poco más que complacido.
Por la mañana, luego de haber pasado la noche entera soñando con Elsa, fui por ella a su casa. Me había despertado temprano y tuve tiempo suficiente para hacer lagartijas, tomar un buen baño, rociar mi cuerpo con Azzaro y ponerme la trusa Calvin Klein que reservaba para ocasiones especiales. Toqué el timbre y esperé. Abrigaba la esperanza de que Elsa, enfundada en un negligé, abriera la puerta para invitarme a retozar en su cama. Nada de esto sucedió. Quien abrió fue Minerva, la mucama, una mujer obesa que vivía con Elsa y la celaba peor que si fuera su abuelita. Se me quedó viendo de arriba abajo y olisqueó mi perfume.
—Vine por la señora —dije.
—Ah, usted es el chofer que manda el licenciado.
¿Chofer? A punto estuve de protestar cuando apareció la causa de mis constantes erecciones. Llevaba un vestido rojo y el pelo todavía húmedo, recogido en una coleta. Juro que jamás la había visto tan hermosa.
—Buenos días —farfullé.
—Vamos, se hace tarde —se encaminó al coche.
Minerva soltó un “hasta luego joven” que escuché a lo lejos mientras yo abría galantemente la puerta.
—Así que eres su querida… —reclamé en el camino, lleno de celos, mientras ella se esmeraba en embadurnarse las pestañas de rímel.
—Ay, no digas pendejadas —respondió—.Sólo somos amigos. Nuestros padres se conocen desde hace mucho y lo único que él hace es apoyarme.
—No me digas, y tú le has de corresponder con las nalgas.
Elsa abandonó un instante su tarea de embellecimiento, se me quedó viendo con furia y dijo que mis opiniones me las metiera por donde mejor me cupieran.
—No eres más que un pobre pendejo al que nunca debí haberle prestado atención —remató.
Le pedí disculpas pero de nada sirvió. Siguió rizándose en silencio las pestañas sin hacerme el menor caso. Fue entonces cuando comprendí que a ninguna mujer se le debe juzgar por la forma en que administre los favores de su cuerpo.
Una semana después, para mi sorpresa, el Mataperros me mandó llamar. Quería que lo acompañara a un congreso en Acapulco donde él expondría el tema “Retos hacia el fin de siglo” ante las juventudes selectas del partido. Debía viajar un día antes de su exposición para verificar que todo estuviera en orden.
Lo mejor del caso es que Elsa iría conmigo de avanzada. Para entonces, ella y yo habíamos establecido una relación cordial señora-chofer que me tenía permanentemente excitado. Apenas cerraba Minerva la puerta detrás de nosotros, Elsa se colgaba de mí, rozando como por casualidad sus pechos contra mi cuerpo. Luego en el auto, durante el breve trayecto a la oficina, echaba el asiento hacia atrás para estirarse como gata en celo, prendía un cigarro, subía y bajaba las piernas al tablero, se desabrochaba los primeros botones de la blusa, despotricando en contra de las elevadas temperaturas de la ciudad. Lo extraño es que, a pesar de que sus acciones parecían darme luz verde para repetir nuestra aventura en El Maracaibo, al mínimo intento de acariciarla me rechazaba tajante. Paciencia, paciencia, hay más tiempo que vida, repetía, y me daba un cálido beso en la mejilla acompañado de una rápido toqueteo en la entrepierna que me volvía loco.
Que había un peñón donde los valientes se tiraban desde muy alto para deleite de los gringos, un hotel Ritz famoso por anunciarse en el Canal de las Estrellas y un Baby’ O donde se reunía la crema y nata de la farándula era lo único que sabía de Acapulco hasta antes de esa visita. Por eso, cuando el taxi se detuvo frente al lobby del neo azteca hotel Fairmont Princess, caí en la cuenta de por qué el puerto fascinaba a los turistas adinerados. Mi anticuada maleta de lona, imitación piel, frente a los sofisticados equipajes de los extranjeros que hacían fila para registrarse, hizo que me sintiera ridículo.
Pero nada de esto me importaba, lo único que yo quería era buscar a Elsa. Me había prometido que la noche previa a la llegada del Mataperros, cogeríamos como Dios manda y desde que subí al avión no había dejado de pensar en ello. Mi ansiedad se incrementó cuando supe que Elsa tomaría un vuelo anterior al mío. De última hora, según ella, la Chata se había equivocado en las reservaciones y nada pudo hacerse. Marqué varias veces el número de su cuarto sin éxito; recorrí uno por uno los camastros de la piscina con la esperanza de encontrarla junto a las brasileñas topples; la busqué, una y otra vez, en aquella playa de arena oscura y olas bravas, tan diferente de los mansos litorales a los que yo estaba acostumbrado. Finalmente, cuando me dirigía al cuarto dispuesto a hacerme una puñeta en su nombre, la vi. Estaba sentada en una ornamentada silla de ratán, en el bar del lobby, bebiendo champaña y whisky en compañía de un par de sesentones del tipo de Pedro Armendáriz. Su risa retumbaba por encima del “María Bonita” que un lánguido trío ofrendaba a los comensales. En cuanto Elsa se puso de pie y me dio un efusivo abrazo, aquellos señores, desde sus albas camisas de lino y sombreros panamá, se me quedaron viendo con desprecio. De seguro les costaba trabajo entender que un don nadie en shorts de mezclilla y tenis, distrajera, de buenas a primeras, la atención de su presa.
Elsa me presentó como su colega de trabajo y me invitó a acompañarlos. Aunque no disimularon que no era bien recibido, bebí y departí como si fuera de gran mundo, intentando hacerles ver a ese par de ejecutivos pendejos que Elsa me pertenecía. Envalentonado por el champaña, que nunca había probado, le acariciaba las manos y el pelo de cuando en cuando. Hasta pedí dos veces “Quizás, quizás”, acompañando al trío con mi desafinada voz. Elsa, por su parte, se dejaba hacer y me observaba con gesto cómplice mientras solícita, atendía a sus admiradores. A estas alturas, a pesar de la borrachera, te confieso que llevaba un buen rato con la verga parada, como si tuviera vida propia y anticipara el instante de hundirse de nuevo en la calidez de aquel ansiado coño.
En algún momento Elsa se puso de pie y dijo que iba al baño. Al cabo caí en la cuenta de que jamás volvería. Sin su presencia el ambiente en la mesa se tornó insoportable, así que abandoné a mis nuevos amigos y fui a llamarla por teléfono. Los timbrazos me desesperaron. Aquel culo se me estaba escapando, por lo que resolví dirigirme a su habitación. La puerta estaba entreabierta, el aire acondicionado subido y el cuarto en penumbras. Música ambiental suave inyectaba, me pareció, de energía sexual la atmósfera. Mi instinto no me había fallado: Elsa me esperaba desnuda, las curvas de su cuerpo dibujadas contra las sábanas. Su perfume acarició mi olfato, alterándome aún más. Me quité la ropa; la tenía durísima. Elsa se incorporó, parecía extrañada. Ah, eres tú, dijo. Encendió la lámpara de noche y vi sobre la mesita unas líneas de coca.
—Ven, recuéstate, pero prométeme que vas a hacer exactamente lo que te pida.
Sí, lo prometo, dije, al tiempo que me acurrucaba junto a ella, el sexo a punto del estallido. Elsa señaló las rayas que esnifé como un experto a pesar de que jamás lo había hecho antes. Enseguida me invadió una sensación de ligereza y un calorcillo picante, agradable por todo el cuerpo, pero sobretodo en el prepucio. En ese momento Elsa se agachó y se metió el miembro en la boca. Era una mamadora experta que aprisionaba sin dañar y que intuía el momento justo en que debía detenerse para no aguar la fiesta. Luego hundió la cabeza en la almohada y abrió las piernas. Acerqué el rostro y metí la lengua en aquella poza del paraíso, aperitivo del éxtasis celeste. Para entonces mi cuerpo ya no era mío, las sensaciones se habían vuelto más intensas, tú entiendes.
No sé cuánto tiempo transcurrió antes de decidirme a subir hasta sus pechos y comenzar a untármele, buscando el acoplamiento. El glande me ardía pero ya era inevitable meterla. Por eso no dejé de embestir cuando sentí que unas manos recias aprisionaban mis caderas. Traté de voltear, de resistirme, pero Elsa me contuvo brindándome convenientemente su boca y aprisionándome desde el coño. Lo prometiste, lo que yo pida, susurró. Sentí la calidez de su aliento y nuestros labios se juntaron en un beso largo que aminoró la sensación de dolor, placer y humedad que comenzó a invadir mis entrañas, y que decidí guardar en un apartado perdido de mi memoria, pero que a veces vuelve, excitándome como entonces.
¿Te acuerdas que nunca entendiste porqué renuncié de manera tan abrupta al gobierno para irme a refundir al despacho mal pagado donde nos conocimos? Fue eso. No tuve valor para volver a poner pie en esa dependencia. Alguien me dijo que la Chata hizo correr el rumor de que el Mataperros nos descubrió cogiendo y me partió la madre en el mismísimo Fairmont Princess. Fue una verdad a medias. Quizás.
Archivado en: cuento








May 31, 2016
Entrevista a Carlos Martín Briceño en “Micronopio”
May 11, 2016
Atrapadas en la escuela, una docena memorable
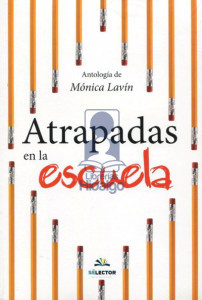 Hace algunos años, Michel Gove, secretario de Educación de Reino Unido, afirmó que los niños de 11 años deberían de leer 50 libros al año para mejorar sus niveles de alfabetización. Lo anterior, sacando cuentas, quiere decir, más o menos, un libro por semana. El periódico británico The Independent, haciendo eco a esta declaración, solicitó inmediatamente a tres de los principales autores ingleses de literatura infantil y a dos expertos más seleccionar individualmente diez títulos imprescindibles. La lista, según cuenta Javi Sánchez, un articulista de la revista G.Q, tras unir las sugerencias de los cinco convocados, “quedó conformada por una variopinta lista de libros encabezada por 1984, de George Orwell, y en la que caben también las trilogías de Los Juegos del Hambre (puesto 36) y El Señor de los Anillos (19), Juegos de tronos (puesto 76) o los cómics de V de Vendetta de Alan Moore y Dave Lloyd (empatados en el puesto 73 con La campana de cristal de Sylvia Plath) y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde). Una lista en la que no está William Shakespeare…”. Ni James Joyce, agregaría yo, pero en la que sí están El señor de las moscas, El diario de Greg, La isla del tesoro o El curioso incidente del perro a medianoche, libros que, además de estar bien narrados, son irreverentes y divertidos.
Hace algunos años, Michel Gove, secretario de Educación de Reino Unido, afirmó que los niños de 11 años deberían de leer 50 libros al año para mejorar sus niveles de alfabetización. Lo anterior, sacando cuentas, quiere decir, más o menos, un libro por semana. El periódico británico The Independent, haciendo eco a esta declaración, solicitó inmediatamente a tres de los principales autores ingleses de literatura infantil y a dos expertos más seleccionar individualmente diez títulos imprescindibles. La lista, según cuenta Javi Sánchez, un articulista de la revista G.Q, tras unir las sugerencias de los cinco convocados, “quedó conformada por una variopinta lista de libros encabezada por 1984, de George Orwell, y en la que caben también las trilogías de Los Juegos del Hambre (puesto 36) y El Señor de los Anillos (19), Juegos de tronos (puesto 76) o los cómics de V de Vendetta de Alan Moore y Dave Lloyd (empatados en el puesto 73 con La campana de cristal de Sylvia Plath) y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde). Una lista en la que no está William Shakespeare…”. Ni James Joyce, agregaría yo, pero en la que sí están El señor de las moscas, El diario de Greg, La isla del tesoro o El curioso incidente del perro a medianoche, libros que, además de estar bien narrados, son irreverentes y divertidos.
Cuento lo anterior porque cuando terminé de leer la antología Atrapadas en la escuela imaginé que, en la remotísima posibilidad de que nuestro flamante secretario de Educación, Aurelio Nuño, planteara lo mismo, y que algún periódico de cierta trayectoria –El Universal, por ejemplo– se animara a convocar a cinco expertos mexicanos para elaborar una lista de la misma naturaleza, indiscutiblemente, Atrapadas en la escuela, la antología de cuentos que hoy nos ocupa, debería de encabezar la cincuentena azteca.
 Nacido a raíz de una iniciativa de Mónica Lavín, maestra del género breve, este libro reúne una docena de historias que, como su nombre lo sugiere, transcurren o tienen que ver con la vida en la escuela. “Cuando le pedí a mis colegas –escritoras mexicanas que admiro– un cuento que correspondiera a los años de secundaria, a esa adolescencia temprana, compleja y maravillosa, respondieron con entusiasmo y confianza”, dice Mónica Lavín, en el prólogo de la antología.
Nacido a raíz de una iniciativa de Mónica Lavín, maestra del género breve, este libro reúne una docena de historias que, como su nombre lo sugiere, transcurren o tienen que ver con la vida en la escuela. “Cuando le pedí a mis colegas –escritoras mexicanas que admiro– un cuento que correspondiera a los años de secundaria, a esa adolescencia temprana, compleja y maravillosa, respondieron con entusiasmo y confianza”, dice Mónica Lavín, en el prólogo de la antología.
Y es, precisamente, esa mezcla de entusiasmo y confianza, lo que encandila al lector desde la primera historia, “Mariana de doce a trece”, de Ethel Krauze, el diario de una adolescente que, merced a la voluntad de sus hormonas, cambia de parecer tanto como de ropa interior. Mariana lee a Béquer, besa al espejo, se enferma de amor, se encierra en el baño…, una actitud completamente natural cuando se tienen 13 años pero que los psicoanalistas de hoy probablemente hubieran calificado de bipolar.
 Un brillante monólogo interior constituye el segundo cuento, “Atrapada sin salida”, de María Luisa Puga. Cito: “Yo sé que a la escuela nos mandan para que las mamás puedan estar libres un rato y para que limpien la casa. Aquí nadie nos viene a enseñar nada. Vienen a ganar su sueldo, igual que las mujeres que van a limpiar sus casas”. Pero más allá de la técnica, “Atrapada sin salida” es un relato que traza con verdadera maestría ese terrible desamparo que embarga al ser humano al enfrentarse de sopetón con la muerte.
Un brillante monólogo interior constituye el segundo cuento, “Atrapada sin salida”, de María Luisa Puga. Cito: “Yo sé que a la escuela nos mandan para que las mamás puedan estar libres un rato y para que limpien la casa. Aquí nadie nos viene a enseñar nada. Vienen a ganar su sueldo, igual que las mujeres que van a limpiar sus casas”. Pero más allá de la técnica, “Atrapada sin salida” es un relato que traza con verdadera maestría ese terrible desamparo que embarga al ser humano al enfrentarse de sopetón con la muerte.
Y tratándose de plumas femeninas y de la escuela secundaria, no podía faltar alguno que se refiriera a ese momento de todas tan temido: la primera menstruación. ¿Quién no recuerda con horror y compasión, la emblemática escena de Carrie, aquella película dirigida en los años setenta por Brian de Palma, donde Sissy Spacek se “hace señorita” en las duchas del gimnasio, delante de todas sus compañeras de la high school? Aquí, en cambio, en su cuento “Un día tan esperado”, Nuria Armengol, no obstante que pone también a su protagonista en una situación límite, se las ingenia para resolver con sagacidad la historia y, de paso, desentrañar buena parte de las invenciones que se le han endilgado a la menarquía.
“María”, de Verónica Murguía, es el cuento número cuatro en la lista. Especialista en el medioveo, ese período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV, Verónica apuesta por una historia mágica, plena de intriga y deseo, entre María y su maestro, y que transcurre, precisamente, en la Edad Media.
 El quinto cuento, “La señorita Ortega”, de Ana García Bergua, me remontó a mi época de la preparatoria, cuando estuve enamorado perdidamente de la maestra de literatura, una mujer de ojos grises cuya sonrisa me hacía recordar a Silvia Kristel. ¿Cómo olvidarla cuando recitaba con su melodiosa voz a Garcilaso para explicarnos qué era el epíteto? “Fugito sol/ Manso viento/ Ásperas montañas/ Solícita abeja”. Pues bien, en este cuento, el protagonista es capaz de hacer hasta lo imposible por la señorita Ortega, aunque esto le signifique caer en el peor de los ridículos.
El quinto cuento, “La señorita Ortega”, de Ana García Bergua, me remontó a mi época de la preparatoria, cuando estuve enamorado perdidamente de la maestra de literatura, una mujer de ojos grises cuya sonrisa me hacía recordar a Silvia Kristel. ¿Cómo olvidarla cuando recitaba con su melodiosa voz a Garcilaso para explicarnos qué era el epíteto? “Fugito sol/ Manso viento/ Ásperas montañas/ Solícita abeja”. Pues bien, en este cuento, el protagonista es capaz de hacer hasta lo imposible por la señorita Ortega, aunque esto le signifique caer en el peor de los ridículos.
“14 de Febrero”, el cuento número 6, otro de mis favoritos, lo escribió Mónica Lavín, la antologadora. Es una deliciosa historia de complicidades adolescentes, de traiciones no planeadas, de amistades perdurables. Rock and roll, sándwiches de paté y rojos corazones de papel ambientan la fiesta de San Valentín donde transcurre todo. Con una prosa sencilla pero precisa, Mónica cuenta una historia ideal para acercar a la lectura a esos jóvenes de trece años que, como ella misma dice, aún están buscando su lugar en el mundo.
Anamari Gomís y Edmée Pardo, escritoras de primer orden, aunque con estilos muy diferentes, se sirven de sus historias, “La portada del Sargento Pimienta” y “Graduación”, para introducir en esta antología dos temas tradicionalmente polémicos: drogas y alcohol. Pero no se crea que estamos ante cuentos “moralizantes”; todo lo contrario, son relatos duros, intensos, llenos de minifaldas y música, donde los más importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta.
 “Una mañana de abril”, de Beatriz Espejo, merece una mención especial. Aquí la autora nos regala una historia cargada de erotismo donde la protagonista, una estudiante aspirante a hija de María, descubre el poder de la seducción. Un maestro comedido, una pupila consciente de sus atributos y un novio rico conforman el triángulo sobre el cual se irá tejiendo el texto.
“Una mañana de abril”, de Beatriz Espejo, merece una mención especial. Aquí la autora nos regala una historia cargada de erotismo donde la protagonista, una estudiante aspirante a hija de María, descubre el poder de la seducción. Un maestro comedido, una pupila consciente de sus atributos y un novio rico conforman el triángulo sobre el cual se irá tejiendo el texto.
La tragedia de Columbine, High School, que en 1999 dejó 15 muertos y 24 heridos, es recordada en Atrapadas en la escuela por Bertha Hiriart en su cuento “Corresponsal de guerra”. Una aspirante a periodista, a través de las páginas de su diario, cuenta cómo estos hechos marcaron para siempre el destino de los sobrevivientes.
Cito: “Siempre creí que la guerra estaba lejos y que yo tendría que viajar para cumplir mi sueño de ser corresponsal, pero este año la guerra llegó a Smalltown y aterrizó justo en el patio de mi escuela.”
Dejo para el final un par de relatos que se salen un tanto de la línea del resto: “Los laberintos del sueño”, de Alejandra Rangel y “Había una vez”, de Rosina Conde.
El primero es un cuento fantástico donde se mezclan los hechos reales con el lenguaje de la computadora; el segundo una historia donde una alumna y su maestra mantienen un tête à tête delante del resto del grupo cuando la primera intenta contar en voz alta un relato que escribió para una tarea escolar. La tensión es evidente en las dos historias y cumplen con el precepto de todo buen cuento: mantener la expectativa y atrapar al lector desde el principio.
Pero volviendo a Gove y a Nuño, debo decir que libros como Atrapadas en la escuela nos recuerdan que la promoción de la lectura, si bien es cierto que se origina en los hogares, es una tarea que el Estado que no debe dejar de lado. Los jóvenes mexicanos sí leen, las estadísticas los confirman. Leen libros amenos, atrapantes, divertidos, interesantes, intensos, memorables, irreverentes y bien escritos que puedan competir abiertamente con Internet, los juegos de video, el Facebook y demás linduras. Atrapadas en la escuela, no obstante que ha transcurrido una veintena de años desde su primera publicación, sigue siendo una apuesta segura: una antología verdaderamente seductora.
(Texto leído en el marco de la Feria Internacional de la Lectura, de Yucatán 2016, durante de la presentación del libro Atrapadas en la escuela, antología de Mónica Lavín publicada y reeditada por Selector (2015). Estuvieron en la mesa de presentación Mónica Lavín, Ana García Bergua y Carlos Martín Briceño)
El texto fue publicado en la Revista de la Universidad de México, Número 147, Mayo del años 2016; páginas 92-93
Archivado en: Comentario literario, Reseña literaria








March 30, 2016
Misiones
 Gloria Jeans Coffe. 7.30 A.M. Suelo venir todos los días a escribir a este café moderno, elegante, silencioso, ubicado muy cerca de mi casa, donde sirven los mejores capuchinos de la ciudad y ponen buen jazz. Una hora y media de trabajo literario antes de ir al trabajo alimentario. Por lo regular cuando llego, sé a lo me voy a dedicar: un cuento que me brinca en la cabeza, un artículo para alguna revista, el capítulo de mi novela imposible. Pero hoy, marzo 16, a solo unos días de la llegada de la primavera, resulta imposible concentrarse: a menos de un metro de mi mesa, un grupo de señoras de la sucursal femenina de los Legionarios de Cristo, planea las “misiones” de Semana Santa. Cada año, gracias a la solícita intervención de la escuela, por estas mismas épocas, las alumnas tienen la oportunidad de llevar la palabra de Dios a alguna comunidad donde tendrán también la posibilidad de “convivir” con gente menos afortunada.
Gloria Jeans Coffe. 7.30 A.M. Suelo venir todos los días a escribir a este café moderno, elegante, silencioso, ubicado muy cerca de mi casa, donde sirven los mejores capuchinos de la ciudad y ponen buen jazz. Una hora y media de trabajo literario antes de ir al trabajo alimentario. Por lo regular cuando llego, sé a lo me voy a dedicar: un cuento que me brinca en la cabeza, un artículo para alguna revista, el capítulo de mi novela imposible. Pero hoy, marzo 16, a solo unos días de la llegada de la primavera, resulta imposible concentrarse: a menos de un metro de mi mesa, un grupo de señoras de la sucursal femenina de los Legionarios de Cristo, planea las “misiones” de Semana Santa. Cada año, gracias a la solícita intervención de la escuela, por estas mismas épocas, las alumnas tienen la oportunidad de llevar la palabra de Dios a alguna comunidad donde tendrán también la posibilidad de “convivir” con gente menos afortunada.
Las mujeres discuten amablemente, con suaves maneras, pero con la voz firme de quien no pretende dejar que sus “tesoros” vayan a cualquier lugar sin supervisión. Algunas de ellas visten atuendos deportivos. Imagino que, debido a esta junta, han tenido que cambiar el horario de su clase de pilates. Otras, por el contrario, llegan vestidas de lino, como si hubieran sido invitadas a un brunch dominical.
¿Quién llevará el hielo? ¿Dónde dormiremos? ¿Qué se supone que vamos a comer?, las escucho discutir y parlotear. La palabra “consagrada” salpica a cada momento. De pronto una de ellas, la que imagino viene representando a la escuela (su sencilla vestimenta y el maquillaje discreto no van de acuerdo con el estilo del resto) pide orden. La discusión había subido de tono. “Pueden sugerir pero no cambiar las reglas”, agrega. “Podrán usar el chat para comunicarse siempre y cuando no abusen”, sentencia. Ya dueña de la atención, sigue dictando órdenes. Todas callan. Aprovechan este momento incómodo para llevarse el café a los labios, para darle una mordida a su pastel, para levantarse e ir al baño. Ninguna replica. No vale la pena. Finalmente pasar ciertas incomodidades tres días al año tampoco es gran cosa. Ya en la Semana de Pascua, cumplida la penitencia, podrán irse de volada al departamento en Cancún, al shopping en Miami, a la visita anual a Disney o, de perdido, a la casa en la playa.
Mientras tanto, intento regresar a lo mío. Inútil. La mesa de junto es demasiado atractiva como para no escribir algo: Gloria Jeans Coffe.7.30 A.M…
Archivado en: Apuntes y otras digresiones, cuento








February 20, 2016
Los 43 de Iguala
 A mediados de febrero del año pasado, recibí un correo del escritor Eusebio Ruvalcaba donde me invitaba a participar en una antología de cuento y poesía que se llamaría Los 43. El tema, anotaba Eusebio, versaría “sobre este triste y dramático acontecimiento que tanto ha sacudido a la nación”. “Puede ser un cuento o un poema, la extensión será de alrededor de 600, 700 caracteres, de trama y trauma libres, así como la estructura y el estilo”. “En lo personal”, continuaba Eusebio, “no voy a marchas ni a mítines, no cargo pancartas ni reparto volantes. Soy enemigo acérrimo de las multitudes. Pero tampoco puedo quedarme con los brazos cruzados. Y como lo único que sé hacer es escribir y lavar los trastes, me decidí por tomar la pluma y redactar. No sin llevarme a varios escritores entre las patas”.
A mediados de febrero del año pasado, recibí un correo del escritor Eusebio Ruvalcaba donde me invitaba a participar en una antología de cuento y poesía que se llamaría Los 43. El tema, anotaba Eusebio, versaría “sobre este triste y dramático acontecimiento que tanto ha sacudido a la nación”. “Puede ser un cuento o un poema, la extensión será de alrededor de 600, 700 caracteres, de trama y trauma libres, así como la estructura y el estilo”. “En lo personal”, continuaba Eusebio, “no voy a marchas ni a mítines, no cargo pancartas ni reparto volantes. Soy enemigo acérrimo de las multitudes. Pero tampoco puedo quedarme con los brazos cruzados. Y como lo único que sé hacer es escribir y lavar los trastes, me decidí por tomar la pluma y redactar. No sin llevarme a varios escritores entre las patas”.
Por supuesto acepté. Al igual que Ruvalcaba y miles de personas en la República, sentía que necesitaba hacer algo para manifestar mi indignación, para gritar a las autoridades que ya era suficiente, que los mexicanos, de la misma manera que el patético ex procurador Murillo Karam, entonces responsable de encontrar a los culpables del caso que hoy nos convoca, “ya estábamos cansados”. El asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” había despertado entre los mexicanos de todas las clases sociales, un clima de indignación y un inusitado espíritu de solidaridad que no se vivía, me atrevo a decir, desde los hechos del terremoto de 1985. Las manifestaciones callejeras, los reportajes especiales, los coloquios, los plantones y las crónicas sobre el tema se multiplicaron. No obstante, como suele suceder en nuestro país, con el paso del tiempo, la indignación se iría apagando. Poco a poco la gente volvió a sus ocupaciones habituales y el hecho quedó difuminado entre la cascada de noticias diarias: la crisis económica recurrente, las corruptelas de la gran familia política mexicana, la segunda fuga y la tercera aprehensión del Chapo Guzmán, la visita del Papa, la interminable guerra contra el narco, la volatilidad del peso. El gobierno, una vez más, dictó sentencia, inventó una versión oficial, metió a la cárcel a unos cuántos y apostó al olvido para darle carpetazo al asunto y mantener a los mexicanos en sus habituales niveles de indiferencia.
No obstante, para algunos, el tema lejos de haber quedado resuelto, pasaba a una segunda etapa, esa donde se espera que las voces especializadas emitan su propio veredicto. Y de esas voces, sobresale, muy por encima de las otras, una: la del ganador del Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, recipiendario del premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, autor del escalofriante y monumental ensayo sobre las muertas de Juárez titulado Huesos en el desierto, crítico literario, guionista, novelista, músico, ex integrante del grupo de rock y blues Enigma! , Sergio González Rodríguez.
Cito:
“He querido evitarlo, pero me resulta imposible. He tenido que vencer la parsimonia que ha triunfado en el lenguaje de la política, de la vida pública, incluso de la literatura y el periodismo. Las bellas formas que a menudo pretenden ocultar la realidad.
“Debo hablar de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras habré de decirlo. Y lo hago porque sé que otros como yo, en cualquier parte del mundo, comparten esta certeza: el influjo de lo perverso ha devorado la civilización, el orden institucional, el bien común”.
Así, con esa tajante honestidad, Sergio decidió embarcarse en la tarea de reconstruir y analizar a fondo, las causas y azares de la barbarie de Ayotzinapa. Y para tal efecto, como suelen hacer los periodistas de abolengo, Sergio se trasladó a Guerrero, buceó en la información ya escrita y al igual como lo hiciera cuando escribió su ya célebre Huesos en el desierto, dicho por él mismo, “evaluó datos, indicios, evidencias para saber si eran consistentes, si faltaban informaciones, o debía de desechar versiones desacreditadas, además de datar el contexto histórico, sociopolítico o antropológico correspondiente”. Al final, Sergio llegaría a la temida conclusión que muchos aventurábamos: que la barbarie de Iguala fermentó mucho antes de la noche de los 43, que la tasa de homicidios del estado de Guerrero por cada 100,000 habitantes en el 2013 fue 210% superior a la nacional, que Iguala es un punto estratégico para la producción y tráfico de heroína, que el grupo criminal Guerreros Unidos, en colaboración con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y la policía municipal, extorsionaban desde hacía mucho tiempo a los ciudadanos. Pero no solo por la parte de los “malos” descubriría Sergio atrocidades. También, como señala en el capítulo cuatro, reafirmaría que “la insurrección contra el orden constituido ha sido un acto de fe constante en Guerrero durante las últimas cinco décadas”, teniendo a las normales rurales como su principal fuente de abastecimiento de militantes. Basta con recordar que, dentro de sus estatutos la misma escuela manifiesta que “su principal objetivo ha sido siempre, desde su fundación, dar educación a los hijos de campesinos y defender los derechos del pueblo, siguiendo la línea marxista-leninista”, lo que sea que eso signifique.
Como se verá, tal como se señala en la cuarta de forros, este libro propone una lectura que rompe la artificiosa división entre buenos y malos, insurrectos y gobiernistas, para comprender una crueldad que remite a la normalidad de lo atroz, al exterminio de las personas entre los resquicios de las reglas universales, el orden constituido, a las relaciones entre México y la mayor potencia del planeta.
Vale la pena mencionar, que además de constituir una valiente denuncia, este libro es, además, una crónica puntual de los sucesos para que cualquiera, desde cualquier parte del mundo, pueda enterarse de primera mano de las causas que motivaron este terrible suceso que marcaría fatalmente el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Texto leído durante la presentación del libro “Los 43 de Iguala” (Edit Anagrama/México 2016/168 pp) en el Auditorio de la Universidad Modelo, en Enero 2016, en el marco del Mérida Fest. En la mesa de presentación estuvieron Sergio González Rodríguez, Oscar Sauri, Irving Berlín Villafaña y Rubén Reyes Ramírez.
Archivado en: Comentario literario, Reseña literaria








January 14, 2016
Mérida nostálgica, seductora, única
“…y después de haber dicho: sí juro y amén, juraron de usar y ejercer bien y fielmente el oficio de alcaldes ordinarios, y que por amor, ni desamor, dádivas, ni promesas, no dejarán indefensa la ejecución de la justicia, antes como buenos alcaldes y ejecutores, ejecutarán las blasfemias contra Dios y sus santos, abreviarán pleitos a las viudas y pobres, y a todos demandantes y reindefendientes harán justicia…”
Acta de la fundación de Mérida, 6 de Enero de 1542
 No he vivido en otra ciudad sino en ésta. Vi luz aquí, hace medio siglo, cuando el cielo meridano, inalterable en su azul, acogía parvadas de zopilotes que, de cuando en cuando, detenían su vuelo circular para posarse en las veletas y ofrecer sus renegridas alas al sol. Nací en esta ciudad –erigida hace 474 años, como continuación de la antigua ciudad maya de Ichcaanzihó- en los años sesenta del siglo pasado, cuando los nombres de algunos santos y mártires cristianos identificaban todavía barrios vivos, pintorescos, pletóricos de gente, donde se desarrollaba la vida cultural y económica de esta capital. Al sur, San Sebastián; al poniente Santiago y San Juan; al oriente San Cristóbal y al norte Santa Lucía y Santa Ana.
No he vivido en otra ciudad sino en ésta. Vi luz aquí, hace medio siglo, cuando el cielo meridano, inalterable en su azul, acogía parvadas de zopilotes que, de cuando en cuando, detenían su vuelo circular para posarse en las veletas y ofrecer sus renegridas alas al sol. Nací en esta ciudad –erigida hace 474 años, como continuación de la antigua ciudad maya de Ichcaanzihó- en los años sesenta del siglo pasado, cuando los nombres de algunos santos y mártires cristianos identificaban todavía barrios vivos, pintorescos, pletóricos de gente, donde se desarrollaba la vida cultural y económica de esta capital. Al sur, San Sebastián; al poniente Santiago y San Juan; al oriente San Cristóbal y al norte Santa Lucía y Santa Ana.
Eran épocas en que la ciudad contaba con menos de doscientos mil habitantes –lo confirmaba el letrero con la cifra largamente inmutable, colocado por las autoridades municipales a la entrada de la Avenida de los Itzáes, muy cerca del “campo de aviación” –, y los meridanos aún no se dejaban fascinar por la modernidad de los fraccionamientos, los supermercados, las plazas comerciales y los vehículos automotores.
Era posible jugar libremente en las calles sin temor a acabar bajo las ruedas de un automóvil, subir a una calesa y visitar el mercado del barrio y deleitarse con aromas, sonidos y sabores que ya solo persisten en la memoria: el olor a marisma de la pesca del día, el crepitar del aceite sobre el suave modelado de la masa de los salbutes, el exquisito dulzor de los flanes de leche fresca.
Era posible, una vez al año, caminar por la feria instalada alrededor de la iglesia, en honor del santo patrono, y avanzar por un parque rebosante de luces y juegos mecánicos, seguir al gremio que iba soltando algarabía en sus voladores, treparse a la rueda de la fortuna para sentir el golpe del viento en el rostro y distinguir, desde las alturas, en medio del paisaje vegetal conformado por los tupidos árboles frutales de los patios, las construcciones más altas: la catedral de San Idelfonso, la primera de nuestro continente en tierra firme; el templo de la Tercera orden, algún hotel sobre el Paseo de Montejo y aquel edificio inconcluso que todos llamaban El Elefante Blanco.
 Era aquella una Mérida tranquila, arbolada, de siestas al mediodía, donde el tiempo parecía transcurrir con una lentitud omnipresente, muy parecida a la que dibuja Agustín Monsreal en su cuento Demonios de la misma caldera:
Era aquella una Mérida tranquila, arbolada, de siestas al mediodía, donde el tiempo parecía transcurrir con una lentitud omnipresente, muy parecida a la que dibuja Agustín Monsreal en su cuento Demonios de la misma caldera:
A mí los meses se me iban en asistir a la escuela, ayudar a mi madre en los mandados, meterme en la pileta los días de bochorno, estudiar, perseguir zopilotes, admirar las audacias de los cirqueros ambulantes, encaramarme en la veleta para sentir el viento, ir a retozar al Parque Centenario o a comer sorbetes a la heladería de Polito, pescar ajolotes en los charcos, oír música en el aparato de radio, caminar descalzo cuando había inundación, cosas así.
Pero no faltaba mucho para que esta Mérida provinciana, gozosa, complacida en sus añejas rutinas, afanada en mantenerse inmóvil, comenzara a desaparecer. El cambio se dio a fines de los años sesenta, cuando las familias acomodadas que vivían en lo que nosotros nombramos el primer cuadro, decidieron emigrar hacia otros rumbos, en aras de hallar un sitio menos agitado para vivir, debido a la proliferación de negocios comerciales y al aumento paulatino del tráfico vehicular.
De esta forma surgieron en los años setenta y ochenta, en todos los puntos cardinales de nuestra Ciudad Blanca, múltiples fraccionamientos y colonias que, pese a la desolación silvestre de su entorno, atraían a los emeritenses con la promesa de un nuevo estilo de vida. Eran construcciones aspirantes a la modernidad, dotadas de garaje para resguardar el auto –ese apéndice motriz que comenzaba a volverse indispensable para muchas familias- y un curioso jardín frontal para cultivar rosales y embelesos sobre una alfombra de verdeante césped americano.
Únicamente seguían habitando el centro quienes, por razones sentimentales se negaban a dejar sus casas o, de plano, porque el cambio les resultaba muy oneroso. Y no faltó quien les reprochara:
– ¿Cómo? ¿Sigues allí? ¡Te estás perdiendo la mitad de tu vida!
 Así, sin mayor trámite, las solariegas casonas del centro con sus grandes patios, y muchas del Paseo de Montejo, menguaron su esplendor. Y sus propietarios, con ánimo empresarial, las dejaron languidecer y al cabo, las vendieron a inversionistas que aprovecharon el terreno para construir vanos monumentos al concreto en forma de estacionamientos, almacenes y locales comerciales, con la aquiescencia de las autoridades.
Así, sin mayor trámite, las solariegas casonas del centro con sus grandes patios, y muchas del Paseo de Montejo, menguaron su esplendor. Y sus propietarios, con ánimo empresarial, las dejaron languidecer y al cabo, las vendieron a inversionistas que aprovecharon el terreno para construir vanos monumentos al concreto en forma de estacionamientos, almacenes y locales comerciales, con la aquiescencia de las autoridades.
Esta transformación, que ya se venía gestando desde antes, fue notoria para algunos viajeros enamorados de Mérida, tal fue el caso del norteamericano Asael T. Hansen, que con visión antropológica registró estos acontecimientos desde los años cuarenta del siglo XX
Las fuerzas que han logrado romper la tradicional y estable relación de estatus que poseía Mérida durante la segunda mitad del siglo pasado, están dando cabida a un patrón urbano que se aproxima al de las ciudades norteamericanas, y aunque la ciudad no es lo suficientemente grande ni dinámica para lograr cristalizar ese patrón, algunos de sus elementos son ya perceptibles. El centro es más propiamente una zona comercial que el área residencial de la aristocracia. Las plazas de los barrios se han convertido en centros comerciales satélites…La gente vive ahora donde quiere de acuerdo a sus posibilidades económicas y no donde las costumbres tradicionales la sitúan. Los ricos viven en los fraccionamientos elegantes de moda… Algunas de las antiguas y grandes mansiones situadas dentro de la zona comercial han sido subdivididas en múltiples viviendas.
Faltaba mucho para que los meridanos reconocieran el valor cultural y arquitectónico de aquellos predios olvidados y para que, con la efervescencia de las generaciones recientes, se constituyera formalmente un Patronato para la preservación del Centro Histórico. Faltaban años para que los nuevos emeritenses, esas aves migratorias oriundas de países fríos, llegadas a la península en busca de paz y de nuestro invencible sol, descubrieran la veta de oro escondida tras los vetustos muros de mampostería de las casonas relegadas.
Y así, sin darnos cuenta, nos alcanzó el siglo XXI. Y en los umbrales de una nueva era, en medio de los temores generados por el oráculo de la última profecía del calendario maya, esta ciudad construida, con el esfuerzo y la fatiga de nuestros indios…, que esconde en sus piedras la sangre de sus manos y el sudor de sus frentes broncíneas, como escribiera el arquitecto Leopoldo Tommasi López, y cuyo sobrenombre –Ciudad Blanca – proviene, tanto del color del encalado con el que solían pintarse sus muros hasta bien entrado el siglo pasado como por el deseo de su fundador de hacer de Mérida una comunidad libre de indígenas, sobrepasó el medio millón de habitantes.
 Brotaron enormes plazas comerciales, sentaron sus reales los malls, los fraccionamientos y las avenidas se multiplicaron, el Paseo de Montejo alargó su glamour hasta fusionarse con la carretera que lleva al mar, surgieron las primeras torres departamentales, altos hoteles, el área conurbana avanzó sobre los municipios aledaños, dio inicio la inmigración originada por la narco violencia que se enquistó en el centro y en el norte del país, la reserva territorial redujo sus fronteras y el parque vehicular rebasó todas las posibilidades de nuestras angostas calles paralelas trazadas por los españoles desde el siglo XV, siguiendo el diseño que impusieron a sus propias ciudades, allende el mar.
Brotaron enormes plazas comerciales, sentaron sus reales los malls, los fraccionamientos y las avenidas se multiplicaron, el Paseo de Montejo alargó su glamour hasta fusionarse con la carretera que lleva al mar, surgieron las primeras torres departamentales, altos hoteles, el área conurbana avanzó sobre los municipios aledaños, dio inicio la inmigración originada por la narco violencia que se enquistó en el centro y en el norte del país, la reserva territorial redujo sus fronteras y el parque vehicular rebasó todas las posibilidades de nuestras angostas calles paralelas trazadas por los españoles desde el siglo XV, siguiendo el diseño que impusieron a sus propias ciudades, allende el mar.
Lejos, muy lejos quedaría la imagen de aquella Mérida bucólica, somnolienta, de tibios y tímidos colores descrita, en 1937, por Octavio Paz durante su breve estancia en tierras yucatecas:
Mérida es una ciudad española, señorial y lenta. Las casas, de un solo piso, bajas y amplias, tienen una huerta, un molino de viento y tierra húmeda, traída de otros sitios. Todo es trabajo humano: aquí la fecundidad es una victoria del hombre contra la sequedad y la inclemencia. En las noches, jadea la ciudad, asomadas a los balcones o en las puertas, las muchachas conversan, y sus voces son como un hondo río, como el oscuro presentimiento del agua. A veces gime sordamente una veleta.
 Ya no hubo vuelta de hoja: inmersos en la vorágine de la nueva era, los meridanos devinieron ciudadanos del mundo, y ésta muy noble y muy leal ciudad fundada por Francisco de Montejo en la provincia de Que Peche, con apenas setenta familias españolas y trescientos naturales a los seis días del mes de enero del año 1542, se convirtió en una giganta, eje económico y cultural del sureste del país, una urbe que aceleró su crecimiento. Y en la prisa por subirse al carro de la modernidad, sus habitantes olvidaron varias cosas, entre ellas, el respeto que se le debe al árbol. Y la Blanca Mérida comenzó a tornarse grisácea, reflejo de las extensas planchas de concreto de sus nuevos fraccionamientos. Sólo en la poesía de la trova yucateca (Vergeles floridos que me hacen soñar/ perfumes que aroman mi regia ciudad) (Mi tierra es un lindo/ vergel donde crecen/ el nardo y la rosa/ y el rojo clavel), y en la memoria de los viejos quedaría aquella Mérida verde, exuberante, casi tropical, olorosa a jazmines, limonarias y galán de noche, pródiga en patios rebosantes de zapotes, caimitos, mameyes, saramuyos, aguacates, guanábanas, naranjos, mangos, taúches, ciricotes y altísimos cocoyoles que, de vez en cuando, dejaban caer sus frutos sobre las cabezas de los desprevenidos transeúntes.
Ya no hubo vuelta de hoja: inmersos en la vorágine de la nueva era, los meridanos devinieron ciudadanos del mundo, y ésta muy noble y muy leal ciudad fundada por Francisco de Montejo en la provincia de Que Peche, con apenas setenta familias españolas y trescientos naturales a los seis días del mes de enero del año 1542, se convirtió en una giganta, eje económico y cultural del sureste del país, una urbe que aceleró su crecimiento. Y en la prisa por subirse al carro de la modernidad, sus habitantes olvidaron varias cosas, entre ellas, el respeto que se le debe al árbol. Y la Blanca Mérida comenzó a tornarse grisácea, reflejo de las extensas planchas de concreto de sus nuevos fraccionamientos. Sólo en la poesía de la trova yucateca (Vergeles floridos que me hacen soñar/ perfumes que aroman mi regia ciudad) (Mi tierra es un lindo/ vergel donde crecen/ el nardo y la rosa/ y el rojo clavel), y en la memoria de los viejos quedaría aquella Mérida verde, exuberante, casi tropical, olorosa a jazmines, limonarias y galán de noche, pródiga en patios rebosantes de zapotes, caimitos, mameyes, saramuyos, aguacates, guanábanas, naranjos, mangos, taúches, ciricotes y altísimos cocoyoles que, de vez en cuando, dejaban caer sus frutos sobre las cabezas de los desprevenidos transeúntes.
Y sin embargo del crecimiento vertiginoso de las últimas décadas y el avance inexorable de la mancha urbana, la capital yucateca sigue siendo una ciudad disfrutable, acogedora, nostálgica, seductora, única, cuyo centro histórico, el segundo más grande del país, núcleo ancestral de la urbe, con todos sus inconvenientes, es el vértice de su engranaje. La Plaza Grande sigue sorprendiéndonos con la verdeante frondosidad de las copas de sus añejos laureles de la India, y nada resulta más placentero al caer la tarde, cuando los rayos del sol poniente golpean y colorean las piedras cobrizas de la fachada de la catedral, que sentarse, igual que hace una centuria, en una de las pequeñas mesas redondas de cubierta de mármol de la antigua dulcería y sorbetería Colón a paladear con lentitud una delicada champola de guanábana –receta original de Don Vicente Rodríguez Peláez–, mientras se observa pasar a la gente que puebla ahora la ciudad: desde los extranjeros de la tercera edad –estadounidenses, italianos o canadienses– que han invertido sus ahorros de retiro en alguna de aquellas casonas olvidadas convertidas hoy en palacetes, pasando por los hipsters de guayaberas estilizadas y mochila de diseñador al hombro que apresuran el paso para llegar primero que nadie al regocijo cervecero de las sempiternas pero renovadas cantinas del centro, hasta los obreros y albañiles de perseverante semblante maya –pequeños, meditabundos, silenciosos- que atraviesan cada tarde la plaza para subirse a la combi que los devolverá a sus hogares ubicados en la periferia, en el sur o en las comisarías cercanas a la zona metropolitana, esas áreas de la Ciudad Blanca siempre olvidadas, luego de haber trabajado en alguno de los desarrollos inmobiliarios de lagos artificiales y jardines infinitos que abundan en las cercanías de la autopista que lleva a Puerto Progreso.
Por eso, en esta noche que celebramos a esta Mérida mestiza y castiza, bicultural y bilingüe que en el año dos mil recibiera el título de Capital Americana de la Cultura, más allá de la nostalgia, de la elegía poética, de la sugestiva evocación de una ciudad anclada en sus tradiciones, conviene recordar que aun cuando la capital yucateca encabece las listas de las urbes del país con mayor calidad de vida, todavía existen asignaturas pendientes que deberemos de atender para transformar en realidades los anhelos de sus habitantes. Como acelerar el desarrollo de infraestructura que iguale las oportunidades para todos los emeritenses sin importar la zona donde vivan y reconocer los derechos de ese diez por ciento de maya hablantes, extranjeros en su propia heredad, que a diario transitan por nuestras calles de nomenclatura numérica y que a veces se nos aparecen en forma de niños mendigando por las noches. Como elaborar desde el cabildo leyes que protejan al árbol y al medio ambiente y exijan a las constructoras incluir en sus proyectos urbanistas pulmones verdes reales que mantengan la calidad del aire que respiramos. Como cumplir las disposiciones de accesibilidad que permitan el disfrute de todos los servicios para todos los habitantes. Como defender la conservación y restauración de edificios, predios históricos, monumentos y esculturas ubicados fuera del radio protector del centro histórico y revivificar los mercados de barrio dándoles un destino, acorde a nuestros días, donde puedan surgir nuevamente con todo el esplendor de sus colores, olores y sabores. Como humanizar y replantear las iniciativas públicas para conjurar la funesta violencia reciente y recuperar esa proverbial calma y tranquilidad que siempre nos ha caracterizado.
Mérida no es una ciudad hecha de volúmenes sino del juego de la luz en el aire, una calculada danza de colores, escribió Octavio Paz. Y de este avistamiento del poeta, quiero imaginar, dimanan su pureza, su misticismo, su embeleso, la luminosidad de sus mediodías, los implacables torrentes de luz de sus amaneceres y el torbellino de pájaros que los saluda, el espectro de sensaciones que atrae y complace a sus moradores. Y de esa misma policromía deben de alimentarse también la honestidad, el respeto, la pluralidad y el compromiso de la generación que la gobierna y de todos los que la habitamos.
En el marco de esta solemne ceremonia, de cara al presente y al tiempo por venir, renovemos los votos y divisas originales del primer cabildo:
Exigir y hacer justicia.
Defender y proteger a los que menos tienen.
Ejercer bien y fielmente el oficio de alcaldes.
Estoy seguro de que esto será posible.
Archivado en: Apuntes y otras digresiones








November 28, 2015
Quinto Festival Visiones de México en Colombia (Video)
Entre el 27 de agosto y el 16 de septiembre de 2015 se realizó el Quinto Festival Visiones de México en Colombia, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica, en Bogotá
Archivado en: Uncategorized








“Arboricidios” en Mérida
 A Automaya, la distribuidora de autos Chrysler que taló dos enormes makulís de 30 años de edad para que la fachada de su nueva agencia automotriz, ubicada sobre Prolongación Paseo de Montejo, “fuera más visible”, el Ayuntamiento anterior le endilgó una multa de seiscientos mil pesos.
A Automaya, la distribuidora de autos Chrysler que taló dos enormes makulís de 30 años de edad para que la fachada de su nueva agencia automotriz, ubicada sobre Prolongación Paseo de Montejo, “fuera más visible”, el Ayuntamiento anterior le endilgó una multa de seiscientos mil pesos.
Este hecho, que generó el aplauso de los meridanos, debería de haber servido para crear algo de conciencia (o temor) entre aquellos empresarios carentes de conciencia ecológica que, en esta ciudad cada vez más calurosa, no les importa cortar árboles añejos con tal de “lucir” los edificios de sus nuevos negocios.
Sin embargo, tal parece que la medida no surtió el efecto esperado, pues hace algunos días un hecho similar se dio en Circuito Colonias, en su confluencia con la antigua vía a Chuburná, ahí donde se erige el nuevo supermercado de una conocida cadena internacional. Aprovechando el relajamiento del día inhábil, los constructores cortaron siete árboles frondosos que daban sombra a las personas que suelen caminar por esa zona.
Desafortunadamente esta vez no habrá multa, pues según ha declarado la maestra Sayda Rodríguez Gómez, “la empresa tenía permiso de la Seduma y, en compensación por esta pérdida, Bodega Aurrerá plantará 37 arbolitos en su estacionamiento”
Lo curioso de este tema es que si de “arboricidios” se trata, las mismas autoridades (en este caso del Gobierno del Estado) han incurrido en ellos. Recientemente, por ejemplo, decidieron reubicar en complejos habitacionales de la periferia los 99 árboles que serán retirados de los patios de las casonas que derribarán para construir el nuevo Centro de Convenciones de Mérida, en la calle 62 entre las Avenidas Colón y Cupules. El Secretario de Ecología, incluso, salió a declarar a los medios de comunicación cómo se haría el traslado de estos árboles para mantenerlos con vida, proteger la flora y promover la conservación del medio ambiente en esta capital.
No pongo en duda las buenas intenciones del Secretario; al contrario, celebro la medida de conservar la vida vegetal, pero, siendo honesto, lo ideal hubiera sido mantener la mayor parte de estos árboles en su sitio y desarrollar, con alguno de los premiados arquitectos yucatecos de la nueva generación, el Centro de Convenciones alrededor de este pequeño bosque urbano. O mejor aún: erigir el citado edificio en otra zona de la ciudad y aprovechar estas casonas, conjuntamente con sus terrazas arboladas, para desarrollar un área turística comercial como las que abundan en muchas urbes europeas donde, tanto los habitantes de la ciudad como los turistas, disfrutan de espacios surgidos de la remodelación de barrios y mercados tradicionales.
Dicen que viajar ilustra, pero a pesar de que constantemente vemos a nuestras autoridades en convenciones y reuniones allende las fronteras peninsulares, su falta de imaginación para posicionar a Mérida como una ciudad de primer nivel turístico, en ocasiones es asombrosa. Una ciudad respetuosa de sus tradiciones, arbolada, limpia, con un centro histórico vivo y servicios públicos de buena calidad es lo que verdaderamente atrae a los visitantes. Y no siempre es imprescindible borrar el entorno natural para hacer buena arquitectura.
Archivado en: Apuntes y otras digresiones, Opinión








November 5, 2015
Insomnios
Para Rosa Beltrán
 Otra vez, otra vez ese llanto en la madrugada; debería voltear, abrazarla, acercarme, cumplir el rito del marido amoroso, hacerle creer que comparto su pena, que me duele también el estado de su madre; sin ningún pudor el llanto sube de tono, no va a parar hasta que me levante y la abrace en la oscuridad; y ahí están, además, esos ladridos del doberman del vecino; ya lo habría envenenado si no fuera porque Malena prefiere evitar líos. Ahora se levanta y va al baño; la escucho revolver las gavetas; sé lo que busca, toma lo mismo desde hace meses; no lo acepta, pero lo necesita; y cada vez en dosis mayores; en el reloj de pared, las agujas fosforescentes señalan las tres cuarenta y cinco: mañana seré un autómata en la oficina; ayer estuve a punto de estrellarme al ir al trabajo; cuando abrí los ojos estaba casi encima del coche de adelante; el frenazo debió quedar marcado en el pavimento; siquiera reaccioné a tiempo. Debo dormir, ¡necesito dormir!, pero, ¿cómo con Malena vagando a oscuras por la casa?, de nada serviría ponerse tapones en los oídos, seguiría escuchando ese ladrar de la chingada; y como si no fuera suficiente, el rumrum de la máquina de oxígeno que ayuda a respirar a mi suegra desde que se puso peor, acompañándolos; ella agoniza en mi antiguo estudio, ahora sección de hospital con enfermera e instrumental incluidos; hay que ver lo que cuestan; nada más la enfermera se lleva mes a mes la cuarta parte de mi sueldo; ¿y si pierdo mi trabajo?, a ver quién carga con la vieja; ayer firmé por otro invento costosísimo: un nebulizador ultrasónico; mi mujer me habló desesperada a la oficina, ni siquiera escuchó cuando le dije “estoy con un cliente cerrando un contrato”; su madre estaba teniendo otro más de esos ataques respiratorios que, tarde o temprano, la llevarán a la tumba. “Con un nebulizador ultrasónico dijo el médico que la salvamos”, trató de convencerme. “¿No te das cuenta —por qué no le dije–– que todo esto es inútil?”; mis tarjetas están al tope, sigo atorado con el segundo préstamo y, tras dos años seguidos, vuelvo a cobrar mis vacaciones en lugar de disfrutarlas, ¿cuándo va a terminar?; mi cuñado fue más inteli- gente, desde un principio se zafó; lo criticaron un rato pero se libró de todo este circo. Malena sigue en el baño; de seguro hojea esas revistas que trae cuando viene del súper; que la desestresan, pretexta, que la ayudan a resistir, a olvidar los meses que su madre lleva luchando contra el cáncer cerebral, me dice, cuando le insisto en que comprarlas es tirar los billetes por el inodoro; y ahora este perro se pone a aullar; carajo; pensar que estuvimos a punto de cambiarnos de casa; hasta inicié los trámites del crédito en el banco; había una en las afueras de la ciudad, con un gran terreno y árboles frutales, como para construir en el fondo una parrilla y una piscina para los niños; qué bueno que no le entré al compromiso. El inodoro descarga, oigo los pasos de mi mujer, se acerca, escucho su respirar pausado; la percibo dirigirse al otro cuarto; coño; como si no bastara con la friega del día, insiste en pasar noches enteras allá; llevamos semanas, meses, sin coger, sin dormir como se debe; ayer en la madrugada tuve que ir a traerla, estaba en el suelo sobre un cobertor extendido, a los pies de su madre; el tufo a orines y medicamentos me espantó el sueño. “Vamos”, la tomé de un brazo con firmeza. “Para eso está aquí la enfermera”, aunque la empleada roncaba a gusto en mi reposet. Tosen. ¿La vieja? ¿Los niños? También ellos lo están resintiendo; hace mucho que no salimos; se la pasan frente a la televisión o metidos en los videojuegos; el grande está cada vez peor, irritable, molesto por todo este desmadre; y encima debo atenderlos al volver del trabajo; desde que mi suegra está aquí, Malena no tiene cabeza; los niños me esperan para que les prepare de cenar; luego debo ver que terminen sus tareas, se vayan a la cama; los quiero pero no estoy dispuesto a jugar por más tiempo a la mamá; al menor le ha dado por levantarse a medianoche; varias veces lo he encontrado en la cocina; tengo hambre, papá, se justifica al verme; tal vez piensa que lo voy a regañar, y sólo quiero dormir, dormir para estar bien por la mañana, dormir para tener la mente despejada y seguir tan campante por la vida como mis subordinados; sirvo un vaso de leche con chocolate; el chorro rompe el silencio, su aroma dulzón se esparce en la cocina; escucho el líquido que recorre la garganta de Mauricio; lo abrazo y lo llevo de vuelta a su cama. ¡El doberman de nuevo! ¿Por qué no se calla ese animal? ¿Qué chingados tengo que aguantarle sus ladridos? Mañana mismo lo enveneno; si lo otro fuera así de fácil… “¿Y qué podemos hacer?”, me echó en cara la otra noche Malena cuando dije que era hora de tomar medidas, que de lo contrario íbamos a irnos todos antes que su madre. “¿Qué quieres? ¿Quitarle el oxígeno o ponerle una almohada en la cara para acabarla? ¡Escoge!” Se descompuso: la voz quebrada, el rostro desencajado, tensos los músculos del cuello; no le respondí, sólo iba a desatar otra más de esas discusiones interminables; mi único deseo era dormir. Más ladridos: agudos, alterados, insistentes; es como si el perro estuviera dentro de la casa; hay voces en el otro cuarto; me incorporo y alcanzo a oír a mi mujer discutiendo con la enfermera: le reclama que no esté al pendiente de la vieja; por un momento trato de entender; no ha de ser fácil obligarse a permanecer despierto cuidando el oxígeno que aspira alguien prácticamente muerto; Malena regresa después al dormitorio; la espero en la penumbra, apoyado contra la cabecera de la cama.
Otra vez, otra vez ese llanto en la madrugada; debería voltear, abrazarla, acercarme, cumplir el rito del marido amoroso, hacerle creer que comparto su pena, que me duele también el estado de su madre; sin ningún pudor el llanto sube de tono, no va a parar hasta que me levante y la abrace en la oscuridad; y ahí están, además, esos ladridos del doberman del vecino; ya lo habría envenenado si no fuera porque Malena prefiere evitar líos. Ahora se levanta y va al baño; la escucho revolver las gavetas; sé lo que busca, toma lo mismo desde hace meses; no lo acepta, pero lo necesita; y cada vez en dosis mayores; en el reloj de pared, las agujas fosforescentes señalan las tres cuarenta y cinco: mañana seré un autómata en la oficina; ayer estuve a punto de estrellarme al ir al trabajo; cuando abrí los ojos estaba casi encima del coche de adelante; el frenazo debió quedar marcado en el pavimento; siquiera reaccioné a tiempo. Debo dormir, ¡necesito dormir!, pero, ¿cómo con Malena vagando a oscuras por la casa?, de nada serviría ponerse tapones en los oídos, seguiría escuchando ese ladrar de la chingada; y como si no fuera suficiente, el rumrum de la máquina de oxígeno que ayuda a respirar a mi suegra desde que se puso peor, acompañándolos; ella agoniza en mi antiguo estudio, ahora sección de hospital con enfermera e instrumental incluidos; hay que ver lo que cuestan; nada más la enfermera se lleva mes a mes la cuarta parte de mi sueldo; ¿y si pierdo mi trabajo?, a ver quién carga con la vieja; ayer firmé por otro invento costosísimo: un nebulizador ultrasónico; mi mujer me habló desesperada a la oficina, ni siquiera escuchó cuando le dije “estoy con un cliente cerrando un contrato”; su madre estaba teniendo otro más de esos ataques respiratorios que, tarde o temprano, la llevarán a la tumba. “Con un nebulizador ultrasónico dijo el médico que la salvamos”, trató de convencerme. “¿No te das cuenta —por qué no le dije–– que todo esto es inútil?”; mis tarjetas están al tope, sigo atorado con el segundo préstamo y, tras dos años seguidos, vuelvo a cobrar mis vacaciones en lugar de disfrutarlas, ¿cuándo va a terminar?; mi cuñado fue más inteli- gente, desde un principio se zafó; lo criticaron un rato pero se libró de todo este circo. Malena sigue en el baño; de seguro hojea esas revistas que trae cuando viene del súper; que la desestresan, pretexta, que la ayudan a resistir, a olvidar los meses que su madre lleva luchando contra el cáncer cerebral, me dice, cuando le insisto en que comprarlas es tirar los billetes por el inodoro; y ahora este perro se pone a aullar; carajo; pensar que estuvimos a punto de cambiarnos de casa; hasta inicié los trámites del crédito en el banco; había una en las afueras de la ciudad, con un gran terreno y árboles frutales, como para construir en el fondo una parrilla y una piscina para los niños; qué bueno que no le entré al compromiso. El inodoro descarga, oigo los pasos de mi mujer, se acerca, escucho su respirar pausado; la percibo dirigirse al otro cuarto; coño; como si no bastara con la friega del día, insiste en pasar noches enteras allá; llevamos semanas, meses, sin coger, sin dormir como se debe; ayer en la madrugada tuve que ir a traerla, estaba en el suelo sobre un cobertor extendido, a los pies de su madre; el tufo a orines y medicamentos me espantó el sueño. “Vamos”, la tomé de un brazo con firmeza. “Para eso está aquí la enfermera”, aunque la empleada roncaba a gusto en mi reposet. Tosen. ¿La vieja? ¿Los niños? También ellos lo están resintiendo; hace mucho que no salimos; se la pasan frente a la televisión o metidos en los videojuegos; el grande está cada vez peor, irritable, molesto por todo este desmadre; y encima debo atenderlos al volver del trabajo; desde que mi suegra está aquí, Malena no tiene cabeza; los niños me esperan para que les prepare de cenar; luego debo ver que terminen sus tareas, se vayan a la cama; los quiero pero no estoy dispuesto a jugar por más tiempo a la mamá; al menor le ha dado por levantarse a medianoche; varias veces lo he encontrado en la cocina; tengo hambre, papá, se justifica al verme; tal vez piensa que lo voy a regañar, y sólo quiero dormir, dormir para estar bien por la mañana, dormir para tener la mente despejada y seguir tan campante por la vida como mis subordinados; sirvo un vaso de leche con chocolate; el chorro rompe el silencio, su aroma dulzón se esparce en la cocina; escucho el líquido que recorre la garganta de Mauricio; lo abrazo y lo llevo de vuelta a su cama. ¡El doberman de nuevo! ¿Por qué no se calla ese animal? ¿Qué chingados tengo que aguantarle sus ladridos? Mañana mismo lo enveneno; si lo otro fuera así de fácil… “¿Y qué podemos hacer?”, me echó en cara la otra noche Malena cuando dije que era hora de tomar medidas, que de lo contrario íbamos a irnos todos antes que su madre. “¿Qué quieres? ¿Quitarle el oxígeno o ponerle una almohada en la cara para acabarla? ¡Escoge!” Se descompuso: la voz quebrada, el rostro desencajado, tensos los músculos del cuello; no le respondí, sólo iba a desatar otra más de esas discusiones interminables; mi único deseo era dormir. Más ladridos: agudos, alterados, insistentes; es como si el perro estuviera dentro de la casa; hay voces en el otro cuarto; me incorporo y alcanzo a oír a mi mujer discutiendo con la enfermera: le reclama que no esté al pendiente de la vieja; por un momento trato de entender; no ha de ser fácil obligarse a permanecer despierto cuidando el oxígeno que aspira alguien prácticamente muerto; Malena regresa después al dormitorio; la espero en la penumbra, apoyado contra la cabecera de la cama.
—¿Qué te pasa? ¿Ya viste la hora que es? ¿Quieres que ésta también se largue? ¿No te acuerdas cuánto trabajo costó conseguirla?
—¡No aguanto, te juro que ya no aguanto! —se sienta a mi lado, indefensa.
—¿Puedes calmarte? ¡Intento dormir!
Levanta la cara; el resplandor de la luz de la calle deja ver que llora; no me atrevo a consolarla, tengo una junta importante mañana y necesito llegar con la mente clara; si la abrazo no va a parar allí, habrá que escucharla largo rato; imposible volver a conciliar el sueño; en la ventana, la luna desborda una sucia luminosidad.
—Ya, tranquilízate. Ven a la cama, también debes descansar.
Ella sigue sentada, sollozante; me reclino en la almohada; cierro los ojos y trato de poner mi mente en blanco; necesito dormir; en un rato comenzará a clarear y habrá que ir a la oficina; para entonces, las píldoras que ha tomado empezarán a hacerle efecto; ahora se inclina hacia mí, me estrecha y vuelve a llorar; no tengo otra opción que abrazarla; su cuerpo se amolda al mío; si espera palabras de aliento, sólo obtiene un tranquilízate repetitivo que me hace sentir ridículo; después de unos minutos cesa, se aparta y se recuesta sobre su costado, dándome la espalda; pronto el sueño la arrebata, como si todo lo anterior lo hubiera hecho nada más por joder; su ronquido rasposo me exaspera; con cuidado me pongo de pie: no tiene caso hacer el tonto tratando de dormirse esta madrugada; el cielo se torna grisáceo en la ventana; ya casi amanece; me llega el sonido del tráfico que se desliza, próximo, sobre el asfalto; una luz se enciende en la cocina de la casa de enfrente, las hojas del ficus del jardín delantero brillan con el rocío; nadie en la calle; por fin el doberman se ha callado; silencio en la casa; ni siquiera el rumor de la máquina de oxígeno, ni siquiera.
Archivado en: cuento








Carlos Martín Briceño's Blog
- Carlos Martín Briceño's profile
- 15 followers











