Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 31
October 18, 2013
El misterio es el angel, el ministro, el policía, dixit Agamben

Agamben de cabeza y con las manos alzadas para protegerse del golpe.
Through these distinctions the entire economic-providential
apparatus (with its polarities ordinatio/executio, providence/fate, Kingdom/Government) is passed on
as an unquestioend inheritance to modern politics. What was needed to assure
the unity of being and divine action, reconciling the unity of
substance with the trinity of persons and the government of particulars with
the universality of providence, has here the strategic function of reconciling
the sovereignty and generality of the law with the public economy and the
effective government of individuals. The most nefarious consequence of this
theological apparatus dressed up as political legitimation is that it has
rendered the democratic tradition incapable of thinking government and its
economy (today one would instead write: economy and its government, but the two
terms are substantially synonymous). On the one hand, Rousseau conceives of
government as the essential political problem; on the other hand, he minimizes
the problem for its nature and its foundation, reducing it to the activity of
the execution of sovereign authority. The ambiguity that seems to settle the
problem of government by presenting it as the mere execution of a general will
and law has weighed negatively not only upon the theory, but also upon the
history of modern democracy. For this history is nothing but the progressive
coming to light of the substantial untruth of the primacy of legislative power
and the consequent irreducibility of government to mere execution. And if today
we are witnessing the government and the economy's overwhelming domination of a
popular sovereignty emptied of all meaning, this perhaps signifies that
Occidental democracies are paying the political price of a theological
inheritance that they had unwittingly assumed through Rousseau.
The ambiguity that consists in conceiving government as
executive power is an error with some of the most far-reaching consequences in
the history of Western political thought. It has meant that modern political
thought becomes lost in abstractions and vacuous mythologems such as the Law,
the general will, and popular sovereignty, and has failed to confront the
decisive political problem. What
our investigation has shown is that the real problem, the central mystery of
politics is not sovereignty, but government; it is not God, but the angel; it
is not the king, but ministry; it is not the law, but the police—that is to
say, the governmental machine that they form and support. (276)
Giorgio Agamben, The Kingdom and the Glory.
Published on October 18, 2013 11:58
October 17, 2013
"La necesaria severidad de la tierra: especulación y tierra", un ensayo.
Este ensayo fue originalmente publicado en la revista Cruce el mes pasado y es parte de un proyecto que vengo desarrollando en el que intento pensar la literatura, más como persna que escribe novelas que como académico, a partir de un concepto de la humildad que busca ser, de cierto modo, post-estético. Es decir, lo que quiero hacer es rebasar todos esos clichés acerca de la experiencia literaria--tanto como escritor y como lector--que tanto me aburren, especialmente cosas relacionadas a los poetas malditos, a la inspiración, etcétera. El proyecto es un tanteo, y no tanto una estética. Así que de ensayo a ensayo voy y seguiré afinando conceptos e ideas que comencé a exponer acá.

La necesaria severidad de la tierra: especulación y Literatura
Este ensayo es parte de un proyecto en ciernes
titulado "Literatura y humildad"
En la adolescencia leí vorazmente. No
se trató jamás de la lectura inteligente y sopesada del ratón de bibliotecas,
bufa figura del accionar culto. Fue un hacer mucho más relacionado al
atragantamiento burdo del tiburón tigre; un consumo indiscriminado que hizo de
mi librero un órgano dedicado a digerir insalubres restos de animales, llantas,
botas, y tesoros. Mi sustento principal consistió de títulos como "Al
oeste de enero", "Los malditos", "La cadena dorada",
"El señor de las tierras del fuego", y "Cielo de espadas".
Novelitas que, a grandes rasgos, no significan nada, ni tan siquiera para
aquellos que gustan denominarse lectores de ciencia ficción y fantasía. Eran,
en gran parte, novelas de capa, espada y magia, muchas de ellas escritas por un
tal Dave Duncan, un viejo geólogo escocés emigrado a Canadá.
Por extraños azares en mis prácticas
adquisitivas, guiadas en gran parte por las ventas de liquidación, esta
voracidad, como suele suceder, disminuyó eventualmente, pero antes de hacerlo
me depositó a las orillas más conocidas de los grandes nombres, y la canina
literatura que se atesta de seriedad y pedigree.
La universidad, eventualmente, dotó mis lecturas de algo parecido a una forma,
y el viejo geólogo, junto a sus colegas, quedó rezagado a lecturas navideñas,
en las que ponía todo en suspensión, y me lanzaba de lleno.
He vuelto a pensar en el geólogo
escoses últimamente, tras percatarme de la incomodidad que me causan ciertos
discursos grandilocuentes acerca del hacer, el poder, o el lugar de la
literatura en el mundo contemporáneo, con los que por alguna razón me he
tropezado casi semanalmente en el pasado mes. Así, he advertido que, de cierto
modo, la forma que ha tomado la literatura para mí, desde la adolescencia,
tanto en el leer como en el escribir, ha sido marcada por el viejo geólogo
escocés y su mirada especulativa.
Dave Duncan no fue, ni nunca quiso
ser, un gran lector, ni mucho menos un gran escritor—¿seguirá vivo?. En sus
entrevistas, con las cuales di ya muchos años después de mi consumo
indiscriminado, renegaba de leer novelas demasiado largas, o demasiado
inteligentes. Decía no tener tiempo para la literatura, atribuyendo su coartada
al hecho de que fuera, como ya hemos dicho, no un tipo que comenzó en esto de
las letras por las letras en sí, sino un viejo geólogo retirado con
entrenamiento de historiador. Lo suyo, decía, era contar historias y crear
personajes, cierto, pero más que nada, era tallar continentes y esculpir islas
bajo equis condiciones, y, luego,
especular con respecto al tipo de historia geopolítica que podría darse entre
tales cuerpos masivos, y las consecuencias materiales en las vidas de sus
habitantes.
Al leerlas, sus expresiones no me
causaron nada—más allá de cierto repelillo. Pero, hubo algo de su proceso, de
su partir desde la tierra que me llamó la atención, y que me pareció necesario
en tanto ese anclaje en la dura firmeza de la tierra. De modo que con un breve
empuje recurrí a extrapolar, expropiar las ideas del geólogo escocés, extirpar
al Dave Duncan autor—que cómo todos los autores, yace como un peligro
cancerígeno, capaz de, en cualquier momento, hacer metástasis y joder ese corpus literario que nos marca— de la figura del geólogo escocés que produjo
las especulaciones que me abacoraron en la adolescencia. Así, tras la intervención
quirúrgica, quedé con el Duncan que quise, una figura lectoril, un significante evacuado desde el cual pensar un proceder
literario. Culminado este divorcio del chusco amasijo de tejidos y órganos,
proceder como el geólogo escocés
terminó siendo otra cosa, una forma
literaria que llevo pensando por meses y sólo ahora comienzo articular, a
partir de una serie de obras literarias que no son sino la sombra, el negativo
que asedia este ensayo, aunque no aparezcan en él.
Proceder como el geólogo escocés implica, conjugado en presente, una
aproximación especulativa que no puede
partir de otro lugar que no sea la tierra—es decir, cercenar el geos griego, que nombra el suelo, de la logia, para destronar a esta última de
su puesto de ciencia y devolverla a su raíz, legein, mero hablar. De modo que la tierra queda como el mínimo
denominador común desde el que se comienzan a entablar relaciones, a construir
espacios, ideas, e historias que por más voladas, por más elevadas, no
descuidan, como por instinto aviar, la dura roca que calibra la distribución de
los cuerpos.
La tierra, de este modo, como punto
de partida de la especulación tanto lectora, como creadora. La tierra como
único espacio en el que la literatura puede moverse. De hecho, la tierra como
la sustancia constituyente del arte literario y de la que jamás podrá
separarse, en tanto institución sucia, embarrada; en tanto creación que no
podrá jamás salir del lodazal.
Proceder como el geólogo escocés, entonces, implica dar constancia de la
tierra y, de este modo, dar constancia de que la tierra no puede sino ser inmunda—sucia, sin mundo. La
tierra entendida como el espacio en el que toman lugar nuestras constantes
mundializaciones. De modo que una especulación literaria que parte de una
tierra inmunda, sucia, quiéralo o no,
está sentenciada, como Sísifo, a una constante y condenada efectuación de
mundos—¿es la roca de Sísifo el cuerpo de Sísifo?
Es decir, se trata de un proceder humilde, y que desde el humus—tierra, sucio—de esta humildad,
efectúa una especulación mundana e inevitablemente aterrada. Haciendo esto a
través de un arte—la literatura—con más de medio siglo de haber sido humillado,
echado a un lado como uno entre muchos, cómplice de una institución que por
mucho se pensó aérea, y que desde sus alturas lanzó afrentas y sentencias.
Partir desde la tierra y, por ende,
desde la humildad en tanto condición terrenal, implica, hasta cierto punto, la
claudicación de una serie de constelaciones celestes, compuestas por lugares
comunes de la tradición estética y política, y atesoradas por muchos
interesados en ser escritores, en el prócerato, en el reconocimiento, la
visibilidad chata, o el trono letrado del rey filósofo. El proceder humilde,
entonces, tiraría más hacia el archipiélago de obras pequeñas que hacia la
jupiterina gran novela (¿puertorriqueña?
¿latinoamericana?) de estirpe romántica; tiraría más hacia la lectura que hacia
la producción indiscriminada, hacia “la persona que escribe” que a la emulación
anacrónica del Personaje Poeta.
La
obra que especula a partir de la humildad no ya entendida como falsa modestia,
ni como honestidad (no hay más lugar para la honestidad) sino como la necesaria
severidad de la tierra, procede como le da la gana, pero siempre construye sus
mundos críticamente, especulativamente. La obra que especula a partir de la
humildad inevitablemente termina siendo un ensayo sobre un pensamiento, una
experiencia, una pregunta o una preocupación. Una literatura humilde no premia
a los herederos o calcadores del noveau
roman francés porque sí, ni tampoco condena al que procede en modo
realista, siempre y cuando la especulación y la extrapolación (¿expropiación?)
crítica intenten dotar de sentido—pensar—a la inmundicia de la que parten.
El proceder del geólogo escocés es,
de cierto modo, un proceder comprometido. Mas, es un compromiso sin canon
específico, es cualquier compromiso,
siempre y cuando no olvide las circunstancias materiales de la existencia. No
se trata, de hecho, de un llamado al realismo soviético, ni a ningún tipo,
género, o estilo específico, sino un compromiso, ya redundo, a la especulación,
y a la comprensión de las circunstancias sociopolíticas que han hecho de esta
isla lo que es, que han hecho de la literatura lo que es.
Proceder desde la humildad es entender que la literatura
crea mundos, lo quiera o no, que han de enfrentar la necesaria severidad de la
tierra. Por eso me parece que la “honestidad”, que ha proliferado a partir de
finales de los ochentas como el modus
operandi de cierta literatura latinoamericana y estadounidense
(¿neoliberal?), nunca ha de ser suficiente, precisamente porque la honestidad
siempre parte de la unicidad del mundo. La honestidad parte del honor, de la
posición elegante, casta, y virginal de la verdad monárquica. Es decir, parte
de las presuposiciones de mundos anquilosados, de imágenes fosilizadas que a
fuerza de repetición han querido dar la sensación de verdades, de superficies
constitutivas e impensadas.
Quizás para ir cerrando esta
especulación podríamos intentar pensar el proceder como el geólogo escocés como
una postura de retaguardia. Al respecto de tal posicionamiento, podemos
extrapolar las palabras de Juan Duchesne Winter, cuando dice que la retaguardia
ha sido a menudo subestimada—ante la visibilidad vanguardista—, puesto que ha
proliferado una suposición de que le resta de heroísmo, de drama—quizás para bien,
en mi opinión—. Sin embargo, dice Duchesne Winter, se puede argumentar que la
retaguardia es el corazón de la resistencia. Que es un espacio de autonomía
relativa desde donde un nuevo sentido de comunidad puede surgir. La retaguardia
es capaz de ofrecer refugio de la exposición a la violencia traumática, de
ofrecer un lugar para la convalecencia y la creatividad.
En términos literarios, sigue el
crítico, la retaguardia presta atención a los rumores de la resistencia, los
interpreta, los traduce, entretiene diálogos, cuida, y construye un legado.
Quizás sea cierto que la retaguardia no conduce la lucha, no señala el camino,
pero me parece que ya es hora de que la literatura acepte que ese ya no es ese
su lugar, que su accionar pertenece a otro registro, a otro dominio, y a otro
tiempo, no menos activo, no menos militante que antes, pero sí distinto. A la literatura le queda sólo extrapolar, sólo
asirse al hecho de que ya no sea lo que pensó ser alguna vez—importante—, y
precisamente desde la constancia de su poca importancia, desde la humildad de
su fuera-de-lugar, lanzarse a la más libre y la más crítica de las
especulaciones.
Tal vez valga la pena enumerar algunas de las obras sobre las
cuales indirectamente cursa este ensayo: La
mujer en las dunas, The Remains of the Day, Exquisito cadáver, Porque parece mentira la verdad nunca se sabe,
Respiración artificial, Otra vez me alejo, Decirla en pedacitos, The Life of
Michael K., Audioeuforias, Heart of a Dog, Una soledad demasiado ruidosa, Sobre
mi cadáver, Winter Journal, Train Dreams, y la trilogía haitiana de Amour, Colère y Folie.
La idea de la inmundicia supongo que es de Derrida o alguien por el
estilo, pero la malinterpreté por primera vez en la conferencia magistral que
dio Mara Negrón el 5 de noviembre del 2011 en la conferencia “Comparative
Caribbeans” que tomó lugar en Atlanta, Georgia. Su trabajo se tituló “Why Do Some Love Islands? Why Don’t Others?”
Published on October 17, 2013 07:52
September 18, 2013
"progress", una columna
Esta columna apareció en El Nuevo Día el día 18 de septiembre del 2013.

“Progress”
A los residentes de la barriada con nombre de guerra los mueven por el bien de la comunidad en general. Quiero decir, los “relocalizan” por el bien común. Una vez finalizado el proyecto que reemplazará la comunidad, las memorias bélicas quedarán en el pasado. En su lugar, resplandecerá el Guaynabo City Waterfront, que servirá como otro testimonio a la visión progresista del alcalde.
Por supuesto, el progreso tiene características específicas. Algunas de ellas tienen nombres en inglés, y vienen acompañadas de “fishing villas”, paseos tablados, gimnasios y, si Dios quiere, un hotel de calidad y un acuario. A la larga, porque se tardará en hacerlo, los ingresos de estos “developments” beneficiarán a la comunidad en general: si no de un modo, de otro.
Nótese que he evitado la palabra expropiación. Eso casi sería ser malintencionado. Tampoco he insistido en la cuestión de clase social, porque, por favor, para qué empezar con eso. No es culpa de nadie que estén ahí. Si no estorbasen, nadie se metería con ellos.
A la larga, los exresidentes de Vietnam saldrán ganando también. Quizás no económicamente. Tal vez tampoco humanamente. Pero, si realmente no son retrógrados, si realmente quieren ver a su municipio progresar, se darán una vuelta por el paseo tablado, y, mientras sorban de su piragüita, quiero decir, de su “gourmet shaved ice”, entenderán que a veces uno debe sacrificarse por el bien del prójimo. Eso es un principio cristiano. Aunque no lo sea que, las más de las veces, suelen sacrificarse a los mismos por los mismos, una y otra vez.
Además, el lugar parece un vertedero. Bueno, sí, todas esas casas abandonadas y esos terrenos baldíos empeoran la situación, pero no es que la barriada fuera tan bonita antes. Sin embargo, ¿a quién vamos a culpar? No es como si esto se hiciera adrede. El progreso es objetivo y funciona de formas misteriosas. Comparte lo de la ceguera con la justicia. Tal vez igual con el alcalde. Eso, también, creo que es un principio cristiano.

“Progress”
A los residentes de la barriada con nombre de guerra los mueven por el bien de la comunidad en general. Quiero decir, los “relocalizan” por el bien común. Una vez finalizado el proyecto que reemplazará la comunidad, las memorias bélicas quedarán en el pasado. En su lugar, resplandecerá el Guaynabo City Waterfront, que servirá como otro testimonio a la visión progresista del alcalde.
Por supuesto, el progreso tiene características específicas. Algunas de ellas tienen nombres en inglés, y vienen acompañadas de “fishing villas”, paseos tablados, gimnasios y, si Dios quiere, un hotel de calidad y un acuario. A la larga, porque se tardará en hacerlo, los ingresos de estos “developments” beneficiarán a la comunidad en general: si no de un modo, de otro.
Nótese que he evitado la palabra expropiación. Eso casi sería ser malintencionado. Tampoco he insistido en la cuestión de clase social, porque, por favor, para qué empezar con eso. No es culpa de nadie que estén ahí. Si no estorbasen, nadie se metería con ellos.
A la larga, los exresidentes de Vietnam saldrán ganando también. Quizás no económicamente. Tal vez tampoco humanamente. Pero, si realmente no son retrógrados, si realmente quieren ver a su municipio progresar, se darán una vuelta por el paseo tablado, y, mientras sorban de su piragüita, quiero decir, de su “gourmet shaved ice”, entenderán que a veces uno debe sacrificarse por el bien del prójimo. Eso es un principio cristiano. Aunque no lo sea que, las más de las veces, suelen sacrificarse a los mismos por los mismos, una y otra vez.
Además, el lugar parece un vertedero. Bueno, sí, todas esas casas abandonadas y esos terrenos baldíos empeoran la situación, pero no es que la barriada fuera tan bonita antes. Sin embargo, ¿a quién vamos a culpar? No es como si esto se hiciera adrede. El progreso es objetivo y funciona de formas misteriosas. Comparte lo de la ceguera con la justicia. Tal vez igual con el alcalde. Eso, también, creo que es un principio cristiano.
Published on September 18, 2013 07:42
August 20, 2013
esquela, una columna
Acá cuelgo mi columna de este mes, que saldrá el martes, 20 de agosto del 2013, titulada "Esquela". El link aquí.

No es la foto en cuestión, pero es una relacionada.
Lo había olvidado por completo cuando Facebook me avisó que un amigo en común le dio "Like" a una vieja foto. En la imagen, un grupo de personas algo borrosas posaban en un prom. Inmediatamente la reconocí a ella, en aquel traje rosado, y luego a mí, imberbe, teniéndola de la mano. Pasé a su perfil. No habíamos hablado por más de cinco años, desde una llamada telefónica de cumpleaños que me hizo de la nada.
En aquella ocasión, no reconocí su voz a través del celular. Quiso que adivinara, pensando que me sería fácil. Tras varios intentos fallidos, se rindió y se identificó, decepcionada. Le di gracias por las felicitaciones y hubo un largo silencio. Inventé alguna excusa y colgué, incómodo. Esporádicamente, me apareció en el "news feed", mezclándose con las hordas de anónimos conocidos de mis redes sociales. Ni una vez presioné su nombre, o le desee felices cumpleaños, como ordenaba el algoritmo de la urbanidad.
Mirando su perfil me percaté que hacía tiempo no colgaba nada en su muro. Tan pronto se me ocurrió el pensamiento y vi el primero de muchos comentarios, me regañé por el descuido. Meses atrás, me habían dado la noticia, pero creo que no fue hasta entonces que sentí el golpe del luto. Repasé la decena de pésames que adornaban su Facebook: largos mensajes de amigos y conocidos expresando su sorpresa o dolor, o la falta que les hacía y les seguiría haciendo; ella, con quien compartí iniciales, y quien jamás presenciaría sus veinticinco.
Por un momento me molesté que el perfil siguiera activo, pero de inmediato me retracté, sin saber realmente qué sentir. Miré sus fotos viejas, intentando procesarlo, pero no pude: allí estaba ella, a todas luces tan (in)material como lo había estado, para mí, por años.
Ante aquella página que de repente se hacía esquela, se me ocurrió que quizás ahora experimentaríamos así algunas pérdidas: crecientes listas de nombres virtuales que poco a poco van abandonando la dura costura de la carne; una serie de muertes sencillas, injustas y eternas que, por virtud electrónica, siguen sonriéndonos, engañándonos, hiriéndonos con la ilusión de su constancia.

No es la foto en cuestión, pero es una relacionada.
Lo había olvidado por completo cuando Facebook me avisó que un amigo en común le dio "Like" a una vieja foto. En la imagen, un grupo de personas algo borrosas posaban en un prom. Inmediatamente la reconocí a ella, en aquel traje rosado, y luego a mí, imberbe, teniéndola de la mano. Pasé a su perfil. No habíamos hablado por más de cinco años, desde una llamada telefónica de cumpleaños que me hizo de la nada.
En aquella ocasión, no reconocí su voz a través del celular. Quiso que adivinara, pensando que me sería fácil. Tras varios intentos fallidos, se rindió y se identificó, decepcionada. Le di gracias por las felicitaciones y hubo un largo silencio. Inventé alguna excusa y colgué, incómodo. Esporádicamente, me apareció en el "news feed", mezclándose con las hordas de anónimos conocidos de mis redes sociales. Ni una vez presioné su nombre, o le desee felices cumpleaños, como ordenaba el algoritmo de la urbanidad.
Mirando su perfil me percaté que hacía tiempo no colgaba nada en su muro. Tan pronto se me ocurrió el pensamiento y vi el primero de muchos comentarios, me regañé por el descuido. Meses atrás, me habían dado la noticia, pero creo que no fue hasta entonces que sentí el golpe del luto. Repasé la decena de pésames que adornaban su Facebook: largos mensajes de amigos y conocidos expresando su sorpresa o dolor, o la falta que les hacía y les seguiría haciendo; ella, con quien compartí iniciales, y quien jamás presenciaría sus veinticinco.
Por un momento me molesté que el perfil siguiera activo, pero de inmediato me retracté, sin saber realmente qué sentir. Miré sus fotos viejas, intentando procesarlo, pero no pude: allí estaba ella, a todas luces tan (in)material como lo había estado, para mí, por años.
Ante aquella página que de repente se hacía esquela, se me ocurrió que quizás ahora experimentaríamos así algunas pérdidas: crecientes listas de nombres virtuales que poco a poco van abandonando la dura costura de la carne; una serie de muertes sencillas, injustas y eternas que, por virtud electrónica, siguen sonriéndonos, engañándonos, hiriéndonos con la ilusión de su constancia.
Published on August 20, 2013 07:47
July 28, 2013
La dificil circunstancia política de la novela; dixit Godzich y Spadaccini.

Tacas de la marca parisina Michel Viven.
In this respect, it must be noted how complex the position of the novel is: inconceivable without the kind of cultural fragmentation that occurs in this period, it is at once the most adequate expression of the ideological role of the state and its most obvious challenger. In fact, whereas the state can assert its hegemony over the realm of culture through gestures of exclusion from that realm of those elements it wishes to proscribe, the novel by including all the elements of official culture (both the elite and the mass) as well as the excluded elements of unofficial culture, almost by definition engages in the practices we have called popular. The state's claim to totalization proceeded on the basis of exclusion, whereas the novels relied upon inclusion, for unlike the state, the novel was not endangered by inner tensions and contradictions. Yet the search for a homogenizing style, which has dominated the subsequent history of the novel, shows that the novel itself was not immune to these factors and that as its practitioners came to identify themselves more with the goals of the ruling elites, the novel became increasingly part of the elite official culture and abandoned its popular grounds.
Una vieja cita que me gusta, que tiene mi misma edad, y habla del "double-bind" de la cierto tipo de novela. Wlad Godzich and Nicholas Spadaccini. "Popular culture and Spanish Literary History" en el libro Literature among discourses: The Spanish Golden Age. U
of Minessota P: Minneapolis, 1986.
Published on July 28, 2013 17:54
la estética de schiller en un respiro

"The Death of Minnehaha" deWilliam de Leftwich Dodge
De Schiller heredamos una fábula estética, que se pasa por el agua de varias figuras claves en el pensamiento filosófico y artístico que no puedo citar de memoria. Esta semana me he comido una variedad de libros, unos más adobados que otros, todos alrededor de este tema, y no he tomado una nota. Así que aquí un resumen tergiversado, y un poco a la fuerza:
Lo que hace humanos a los hombres y a las mujeres estriba en la relación balanceada entre la necesidad y la libertad. Para alcanzar este balance se hace urgente una educación libre y humanista que le enseñe al hombre y a la mujer a relacionarse con el mundo. Esta educación tiene que ser una educación estética, o sea, una educación que insista en los sentidos en tanto a que mediante estos, y su capacidad de percibir la belleza (que es libre), el hombre y la mujer se relacionan con el mundo. La educación estética del hombre y la mujer, en tanto individuos, abre la posibilidad de moverse hacia el colectivo, entendiendo por este la humanidad.
La educación estética entonces hace posible la creación de la obra de arte mediante la imaginación, que es esa capacidad de relacionarse y participar del mundo más allá de la necesidad, que se adquiere mediante la educación estética. La creación de la obra de arte requiere un breve retiro del mundo (y su necesidad) para ser apreciada; apreciación que consecuentemente avanzará la educación del hombre y la mujer. Llamémosle a este retiro del mundo la autonomía estética; que es tanto la capacidad de ver y juzgar la obra separada del mundo, como la capacidad del hombre y la mujer de separarse del mundo para llevar a cabo este juicio estético. Al igual que la educación estética individual del hombre y la mujer da paso hacia la humanidad, la obra de arte tira hacia el colectivo. Este colectivo es la cultura; entendida como pluralidad compuesta de millares de obras singulares.
Entonces, la cultura, que es siempre original, implica las características individuales y singulares de cada hombre y cada mujer y cada obra de arte; características que al moverse al colectivo se transforman en las características de un grupo particular; o sea, las características de una cultura nacional. Lograr efectivamente el desarrollo y el progreso de la cultura nacional, es decir, de la estética, de la articulación entre todos los hombres y todas las mujeres y todas las obras de arte de x espacio abriría las puertas para alcanzar el estado estético; estado estético en tanto a la condición de cada hombre y cada mujer y cada obra de arte, al igual que estado estético en tanto a orden político. Estos dos estados, una vez logrado el proyecto implicado en la estética, son real y solamente un solo estado: ese de la comunidad orgánica. Este raciocinio schilleriano está más que presente en el mundo contemporáneo. A mi parecer, es la potencia que yace detrás de todo pensamiento sobre la cultura, de toda educación liberal y justificación del arte.
En fin, digo, la estética romántica me aburre bastante--tanto como la idea del poeta maldito, o del poeta disque gótico, con sobredosis de Pizarnik y Robi Draco Rosa.
Todo eso dicho, ¡qué buen nombre era Sturm un Drang: tormenta e ímpetu! Casi sirve para vanguardia caribeña.
Published on July 28, 2013 16:49
July 22, 2013
egipto, (o, la historia es sucio díficil) una columna
Acá cuelgo mi columna de este mes, que saldrá el miércoles, 24 de julio del 2013, titulada "Egipto". El link lo pondré cuando El Nuevo Día la publique.

La plaza de Tahrir en Cairo.
“La transición
tambaleante a la democracia”, esa es la expresión que sigue resurgiendo en los
medios con respecto a Egipto. “La transición interrumpida”, han dicho otros, al
mismo tiempo que dan aire a proclamas que declaran el fin de las primaveras
árabes, o su fracaso. Insisten en eso con algo de nostalgia, “las primaveras
árabes”, como ese hijo al que dieron bautizo, esperanzados, pero que termina
blasfemo y excomulgado. Ya se ha perdido interés en la situación: el pueblo (el
demos de la cracia) eligió incorrectamente. Los mismos que cantaron las glorias
de las redes sociales tiran los brazos al aire y dejan de prestar atención.
We said we wanted a revolution, didn’t we? Lo cantamos junto a los Beatles aquel enero del
2011 cuando pasó lo que pasó, pero entonces Morsi, y ahora esto, y nos vamos
dando cuenta que el pop jamás pudo haber sido la música de fondo para cambio
histórico alguno. Demasiado limpio, demasiado calculado, demasiado hecho para
la transmisión mediática. ¿Será que el jazz? ¿O será que ninguna de las
anteriores? ¿Será que la historia es una cosa escabrosa y larga que no da para
coberturas de veinticuatro horas ni para la velocidad que exige la indignación
del twit de 140 caracteres y del status de Facebook?
¿Por qué ahora
Egipto?, me podrían preguntar si van semanas desde que el ejército ejerció el
ejercicio de remoción. Pero quizás no haya respuesta. Quizás habría que
recurrir a la cita, a Palés Matos, y decir: “Ha surgido de pronto,
inexplicablemente”. O, tal vez, a modo de respuesta, otra pregunta: ¿Por qué no
la palabra Egipto? ¿Por qué no esa intempestividad que es precisamente el
momento más contemporáneo de la historia? De hecho, si algo podemos aprender de
Egipto en este preciso instante—y esta sí es una cuestión tempestiva—es que por
más que queramos adaptar el mundo a este ritmo eficiente de lo virtual, fallaremos:
la vida política de las multitudes aun insiste en correr entonando otros
registros, otros ritmos aun demasiado materiales, aun demasiado alborotados:
eso del cambio y de la historia es sucio difícil.

La plaza de Tahrir en Cairo.
“La transición
tambaleante a la democracia”, esa es la expresión que sigue resurgiendo en los
medios con respecto a Egipto. “La transición interrumpida”, han dicho otros, al
mismo tiempo que dan aire a proclamas que declaran el fin de las primaveras
árabes, o su fracaso. Insisten en eso con algo de nostalgia, “las primaveras
árabes”, como ese hijo al que dieron bautizo, esperanzados, pero que termina
blasfemo y excomulgado. Ya se ha perdido interés en la situación: el pueblo (el
demos de la cracia) eligió incorrectamente. Los mismos que cantaron las glorias
de las redes sociales tiran los brazos al aire y dejan de prestar atención.
We said we wanted a revolution, didn’t we? Lo cantamos junto a los Beatles aquel enero del
2011 cuando pasó lo que pasó, pero entonces Morsi, y ahora esto, y nos vamos
dando cuenta que el pop jamás pudo haber sido la música de fondo para cambio
histórico alguno. Demasiado limpio, demasiado calculado, demasiado hecho para
la transmisión mediática. ¿Será que el jazz? ¿O será que ninguna de las
anteriores? ¿Será que la historia es una cosa escabrosa y larga que no da para
coberturas de veinticuatro horas ni para la velocidad que exige la indignación
del twit de 140 caracteres y del status de Facebook?
¿Por qué ahora
Egipto?, me podrían preguntar si van semanas desde que el ejército ejerció el
ejercicio de remoción. Pero quizás no haya respuesta. Quizás habría que
recurrir a la cita, a Palés Matos, y decir: “Ha surgido de pronto,
inexplicablemente”. O, tal vez, a modo de respuesta, otra pregunta: ¿Por qué no
la palabra Egipto? ¿Por qué no esa intempestividad que es precisamente el
momento más contemporáneo de la historia? De hecho, si algo podemos aprender de
Egipto en este preciso instante—y esta sí es una cuestión tempestiva—es que por
más que queramos adaptar el mundo a este ritmo eficiente de lo virtual, fallaremos:
la vida política de las multitudes aun insiste en correr entonando otros
registros, otros ritmos aun demasiado materiales, aun demasiado alborotados:
eso del cambio y de la historia es sucio difícil.
Published on July 22, 2013 16:13
June 28, 2013
la indiferencia como equivalencia universal, dixit Bolívar Echevarría
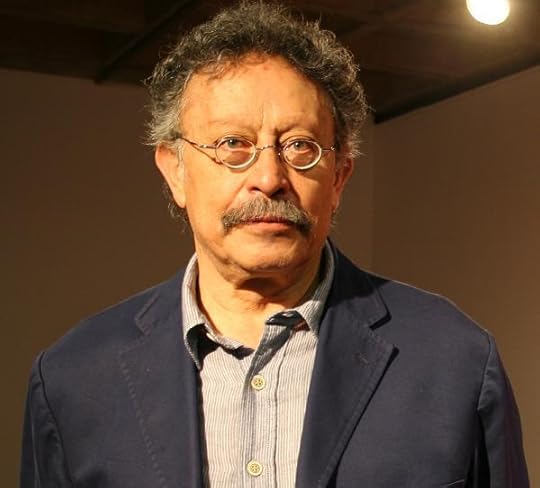
La indiferencia es el estado de ánimo que corresponde al estrato más elemental de la experiencia cotidiana moderna: el de la vigencia infinitamente repetida de un denominador común, de una equiparabilidad universal de todo valor de uso con cualquier otro.
Bolívar Echevarría, "Deambular: El flâneur y el valor de uso" en Valor de uso y utopía (1998)
Published on June 28, 2013 09:27
June 24, 2013
snowden, (o, ¿mueren los peces por la boca?) una columna
Acá cuelgo mi columna de este mes, que saldrá el miércoles, 24 de junio del 2013, titulada "Snowden". El link lo pondré cuando El Nuevo Día la publique--aunque últimamente hay columnas que no están saliendo en la versión web, y sí en la impresa.

Cuando niño, creé una extraña afinidad con los peces. En la calle cagüeña que me crié, siempre fui el más chiquito, el que nunca pudo escalar el árbol que los otros subían. También fui al que venían los padres para saber qué hacía el resto. Los nenes lo sabían y resentían, y me sentenciaron con una condena que repetirían y que no entendí hasta años después.
“Por la boca muere el pez”, decían. Pensando que era llamado a la empatía, comencé a preocuparme por los pececitos betta que tenía y que terminaban siempre muertos, tras intentar escapar de las pequeñas peceras. De hecho, me decía, si el pez escapaba, si buscaba su libertad, moriría por la boca: no podría respirar. Igual, si se le daba demasiada comida, la tristeza esclava lo llevaría a tragar hasta la muerte.
A los nueve años, la ignorancia de la existencia de las branquias hacía que todo tuviera sentido: “Por la boca muere el pez” reiteraba el afán de libertad del oprimido. Sentado al pie del árbol, estuve de acuerdo con el refrán: aquellos que quieren libertad, morirán por la boca. Era un mundo trágico, la pre-adolescencia.
Entonces, un día comenzaron a intercalar la arenga con otra, mucho más carcelaria: “los chotas mueren por la boca”, decían. Así aprendí que entre los peces y su boca siempre pesaría el reproche, que en la vida social existían múltiples códigos: esa ley que prohibía hablar a pena de rechazo, y aquella de los padres, que te prohibía callar, a pena de castigo. En todas, el pez terminaba jodido.
He estado pensando en los peces y en Edward Snowden, el americano que destapó un programa federal de vigilancia que sistematizó la violación de la privacidad de extranjeros residentes, entre otras cosas. Snowden está en fuga, de país en país. Ayer, en CNN, tres anclas de algún programa coincidieron en que Snowden era todo menos un héroe. Un héroe, decían, permanece tras su hazaña. Recordé mis bettas. Recordé cómo, a veces, deseaba que a mitad del salto liberatorio, hubieran podido evolucionar, desarrollar lo necesario como para evitar su naturaleza, o, por lo menos, encontrar un breve refugio para su arrojo.

Cuando niño, creé una extraña afinidad con los peces. En la calle cagüeña que me crié, siempre fui el más chiquito, el que nunca pudo escalar el árbol que los otros subían. También fui al que venían los padres para saber qué hacía el resto. Los nenes lo sabían y resentían, y me sentenciaron con una condena que repetirían y que no entendí hasta años después.
“Por la boca muere el pez”, decían. Pensando que era llamado a la empatía, comencé a preocuparme por los pececitos betta que tenía y que terminaban siempre muertos, tras intentar escapar de las pequeñas peceras. De hecho, me decía, si el pez escapaba, si buscaba su libertad, moriría por la boca: no podría respirar. Igual, si se le daba demasiada comida, la tristeza esclava lo llevaría a tragar hasta la muerte.
A los nueve años, la ignorancia de la existencia de las branquias hacía que todo tuviera sentido: “Por la boca muere el pez” reiteraba el afán de libertad del oprimido. Sentado al pie del árbol, estuve de acuerdo con el refrán: aquellos que quieren libertad, morirán por la boca. Era un mundo trágico, la pre-adolescencia.
Entonces, un día comenzaron a intercalar la arenga con otra, mucho más carcelaria: “los chotas mueren por la boca”, decían. Así aprendí que entre los peces y su boca siempre pesaría el reproche, que en la vida social existían múltiples códigos: esa ley que prohibía hablar a pena de rechazo, y aquella de los padres, que te prohibía callar, a pena de castigo. En todas, el pez terminaba jodido.
He estado pensando en los peces y en Edward Snowden, el americano que destapó un programa federal de vigilancia que sistematizó la violación de la privacidad de extranjeros residentes, entre otras cosas. Snowden está en fuga, de país en país. Ayer, en CNN, tres anclas de algún programa coincidieron en que Snowden era todo menos un héroe. Un héroe, decían, permanece tras su hazaña. Recordé mis bettas. Recordé cómo, a veces, deseaba que a mitad del salto liberatorio, hubieran podido evolucionar, desarrollar lo necesario como para evitar su naturaleza, o, por lo menos, encontrar un breve refugio para su arrojo.
Published on June 24, 2013 05:57
April 23, 2013
alelados, (o, escribir matos paoli como si fuese nombre) una columna
Acá cuelgo mi columna de este mes, que saldrá el miércoles, 24 de abrildel 2013, titulada "Alelados". El link lo pondré cuando El Nuevo Día la publique--aunque últimamente hay columnas que no están saliendo en la versión web, y sí en la impresa.

De izquierda a derecha: Francisco Matos Paoli, Olga Orozco, Álvaro Mutis, Emilio Adolfo Westphalen y Gonzalo Rojas, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en 1991.
Que no me busquen en las frágiles hojas de los
árboles, pidió Francisco Matos Paoli a principios de los sesentas, a la
orilla, por fin, de las cárceles y la psicosis. Recordé el verso un viernes en
la mañana, cincuenta y pico años después, en casa ajena, donde veía CNN en ‘mute’,
porque en la mía no tenía ni cable ni televisor. Tres horas llevaba viendo un
pueblo ser sitiado por agencias de seguridad en una dura empresa mediatizada, en
algún lugar en Massachusetts, mientras que pensaba en el poeta lareño. A la
vez, (descubriría después), escondíase un muchacho ensangrentado en un bote
nunca náufrago, pensando, me imagino, algo muy similar (Que no me busquen
en el penúltimo verdor de las hojas / Ya para mí la vida/ degüella sus espejos
trasnochados/ y no hay rumor posible en los eneros).
Nada tiene una cosa que ver con la otra, lo confieso; y
quizás encabalgar las dos a la fuerza sea síntoma de un mal acuñable a la
distracción y al ocio. Pero nada pasaba en la tele, y decidí regalarle una
tarde (ahora una columna) al enorme quetzal de la nada (a Matos Paoli, digo).
No sé; en el momento, contrariar la violencia con poesía tenía sentido. Así
comenzó, supongo, y luego la idea de insertar al poeta entre las páginas del
periódico pareció motivo suficiente.
Pero, entonces, ¿qué decir de Matos Paoli en tan poco
espacio? ¿Que era poeta, espiritista, nacionalista, y místico? ¿Que su
misticismo era sicótico? ¿Que pasó de ser compañero carcelario de Albizu al
manicomio, al electrochoque y la quimioterapia, pero no fue sino la militancia
poética su escape ante la esquizofrénica contemporaneidad que lo sitiaba?
Aunque, quizás sería más acertado preguntar, ¿qué decir de Matos Paoli cuando
me llega como recuerdo, ante una masacre y una cacería? ¿Se consideraría
vagancia, por ejemplo, ceder a un verso suyo en vez de responder?
¿De qué me vale apretar la mano del vecino, / tan candorosa
y fatal, / si de pronto el mar emblanquece, / pierde su impío azul, / y Dios
empuja las olas hasta una raíz / de pájaro alelado?

De izquierda a derecha: Francisco Matos Paoli, Olga Orozco, Álvaro Mutis, Emilio Adolfo Westphalen y Gonzalo Rojas, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, en 1991.
Que no me busquen en las frágiles hojas de los
árboles, pidió Francisco Matos Paoli a principios de los sesentas, a la
orilla, por fin, de las cárceles y la psicosis. Recordé el verso un viernes en
la mañana, cincuenta y pico años después, en casa ajena, donde veía CNN en ‘mute’,
porque en la mía no tenía ni cable ni televisor. Tres horas llevaba viendo un
pueblo ser sitiado por agencias de seguridad en una dura empresa mediatizada, en
algún lugar en Massachusetts, mientras que pensaba en el poeta lareño. A la
vez, (descubriría después), escondíase un muchacho ensangrentado en un bote
nunca náufrago, pensando, me imagino, algo muy similar (Que no me busquen
en el penúltimo verdor de las hojas / Ya para mí la vida/ degüella sus espejos
trasnochados/ y no hay rumor posible en los eneros).
Nada tiene una cosa que ver con la otra, lo confieso; y
quizás encabalgar las dos a la fuerza sea síntoma de un mal acuñable a la
distracción y al ocio. Pero nada pasaba en la tele, y decidí regalarle una
tarde (ahora una columna) al enorme quetzal de la nada (a Matos Paoli, digo).
No sé; en el momento, contrariar la violencia con poesía tenía sentido. Así
comenzó, supongo, y luego la idea de insertar al poeta entre las páginas del
periódico pareció motivo suficiente.
Pero, entonces, ¿qué decir de Matos Paoli en tan poco
espacio? ¿Que era poeta, espiritista, nacionalista, y místico? ¿Que su
misticismo era sicótico? ¿Que pasó de ser compañero carcelario de Albizu al
manicomio, al electrochoque y la quimioterapia, pero no fue sino la militancia
poética su escape ante la esquizofrénica contemporaneidad que lo sitiaba?
Aunque, quizás sería más acertado preguntar, ¿qué decir de Matos Paoli cuando
me llega como recuerdo, ante una masacre y una cacería? ¿Se consideraría
vagancia, por ejemplo, ceder a un verso suyo en vez de responder?
¿De qué me vale apretar la mano del vecino, / tan candorosa
y fatal, / si de pronto el mar emblanquece, / pierde su impío azul, / y Dios
empuja las olas hasta una raíz / de pájaro alelado?
Published on April 23, 2013 19:25



