Pedro P. Enguita's Blog, page 10
November 11, 2021
Crítica: Oryx y Crake
Oryx y Crake es una novela de Margaret Atwood ambientada en un mundo postapocalíptico poblado de extraños seres. El protagonista de la obra emprende una arriesgada misión de reabastecimiento enfrentándose a todo tipo de peligros.
Hasta aquí todo lo que va a leer sobre la sinopsis, porque la novela destaca por dar pocas pistas sobre su propia ambientación. Este mundo raya el surralismo, empezando por el nombre del protagonista: Hombre de las Nieves (sí, ha leído bien). Atwood nos mete en la historia poco a poco y, durante bastantes páginas, todo parece un sueño, una pesadilla o un cuento envuelto en la bruma del misterio. El propio protagonista parece algo confundido, consumido por los fantasmas del pasado, la enfermedad y el hambre.
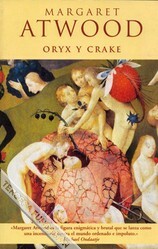
Conforme avanzan las páginas, Atwood nos narra la infancia y adolescencia de Hombre de las Nieves y se empieza a comprender este interesante mundo. Un mundo en el que cobran especial importancia Crake (un genio y amigo de la infancia) y Oryx, una mujer de la que se enamora perdidamente Hombre de las Nieves. Pero algunos aspectos quedan deliberadamente envueltos en la incoherencia, dos versiones de la historia aparentemente incompatibles. Una, la que da Hombre de las Nieves y otra, la que da Oryx. Se contraponen aquí dos visiones del mundo, la de los países ricos y la de los países pobres. En lugar poner el foco en las injusticias (lo que no quiere decir que no las retrate con toda su crudeza), Atwood se centra en las contradicciones e hipocresías nada disimuladas del mundo "desarrollado".
La novela es una ácida crítica de la sociedad capitalista y su desmedido afán por ganar dinero y por seguir las modas. Así, tenemos a las grandes corporaciones creando deliberadamente enfermedades que luego les generarán pingües beneficios. Esas mismas corporaciones no dudan en jugar a ser dioses y crear todo tipo de seres contranaturales para satisfacer la demanda del mercado. Así, vemos cruces de mofeta y mapache, cerdos y humanos, ratas y serpientes... Los gobiernos piden seres dóciles que sirvan como trabajadores. Los ciudadanos de a pie y sus "necesidades" tampoco se salvan de los latigazos de Atwood. Así, por ejemplo, vemos a veganos que solicitan modificar el aparato digestivo de sus hijos para que puedan alimentarse de hierba. Por todo ello, Oryx y Crake constituye una mordaz crítica social.
Un punto magistral de la obra es su gran cantidad de humor negro, que contribuye a templar los ánimos en este mundo apocalíptico. La narración transcurre de forma fluida y estilísticamente tiene algunos puntos magistrales, pero también es bastante irregular y en otras ocasiones parece que la pluma de Atwood pierde agilidad.
En resumen, Oryx y Crake es una obra muy interesante. Apocalíptica y, al mismo tiempo, muy divertida, llena de dobles intenciones y de crítica social, resulta una combinación muy original. El toque surrealista y confuso de la obra, que se abre a múltiples interpretaciones, resulta todo un golpe de efecto, aunque puede molestar a más de uno.
October 4, 2021
Crítica: Fabricantes de sueños 2016-2017
Fabricantes de sueños es una antología de carácter semiperiódico que edita Pórtico en la que se seleccionan los mejores relatos publicados en español del periodo seleccionado. Los seleccionadores van cambiando en cada ocasión y esta vez los honores han recaído en en Covadonga González-Pola, Daniel Arriero y Josué Ramos, todos ellos personas conocidas en el mundillo del fandom español.
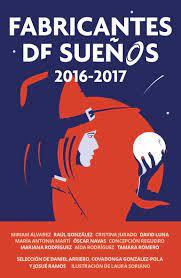
Destaca la selección por su homogeneidad, tanto en estilo como -hasta cierto punto- en temática, pues aunque los relatos ya se habían publicado cualquiera hubiera dicho que se habían escrito a propósito para esta antología. También es destacable que se ha logrado una muy alta calidad literaria.
Entrando en los relatos en sí, debo decir que me han gustado todos, aunque no todos por igual:
La segunda muerte del padre (Cristina Jurado) **** : Un relato de terror un poco gore que posiblemente da los mejores momentos estilísticos de la antología.La máquina de los recuerdos (Miriam Álvarez) *** : Una historia de ciencia ficción en la que unos científicos descubren la forma de revivir el pasado. Por desgracia, resulta un tanto previsible.El prisionero (David Luna) **** : No soy fan del terror pero con este cuento estoy dispuesto a hacer una excepción. Una bella muestra de cómo explicar una historia de forma correcta, sin innecesarios malabarismos.Francine (borrador para la conferencia de setiembre) (Maria Antònia Martí) *** : En un mundo paralelo, la hija de Descartes no fallece sino que es convertida en una máquina. El cuento de ¿ciencia ficción? resulta el más original de la antología, en especial por el juego entre realidad y ficción. No obstante, le falta gancho.En sus arenas infinitas (Óscar Navas) *** : Nos explica cómo afronta un niño la pérdida de una amiga. Excelentemente narrado, pero no termina de enganchar.Isla Faraday (Concepción Rigueiro) **** : En un mundo en el que la magia está siendo progresivamente sustituida por la ciencia y la tecnología, el conflicto entre los defensores de las antiguas costumbres y las nuevas resulta inevitable. Posiblemente, el cuento que tiene el argumento más interesante.Hospital Clarence Halliday para juguetes enfermos (Tamara Romero) ***** : Mi favorito de la antología y el que logra atrapar con más intensidad al lector con un ¿y si...? cargado de implicaciones morales.La teoría del todo y la nada (Mariana Rodríguez Jurado) **** : Una curiosa incursión en la teoría de los universos paralelos. La original estructura del relato (dividido en minicapítulos) resulta todo un acierto.Hay un oso en el congelador (Aída Rodríguez Adaso) **** : Un cuento de realismo mágico excelentemente narrado, si bien el final resulta un tanto abrupto.El evento: una historia de La Frontera (Raúl Gonzálvez del Águila) *** : En un ambiente postapocalíptico, una expedición trata de llevar una valiosa carga a su destino. Lástima que la complejidad de este mundo se adapta mejor a una novela que a un relato.En resume, este Fabricantes de sueños es una antología bastante meritoria, llena de historias bellamente escritas que gustarán a los amantes de los géneros y que incluso cuenta con alguna que otra joyita.
September 26, 2021
Crítica: Dune (parte I)
Respuesta breve: probablemente sí.

Vayamos por partes. Lo mejor de Dune son las actuaciones. En esta película los actores lucen, del primero al último. Con apenas un gesto transmiten un amplio abanico de matices en una sola escena. Una gozada para aquellos a quienes les guste repasar las secuencias. No obstante, las relaciones entre ellos son frías y distantes. Transmiten tensión, esperanza o miedo perfectamente, pero falta empatía entre ellos. El único sentimiento del que carece la película es la alegría, solo hay una escena cómica en toda la película, una rareza que en breves segundos logra que el espectador entienda el estrecho vínculo existente entre dos personajes.
Visualmente es una obra mucho más estilizada, sobria y elegante que su predecesora. La versión de Lynch era muy original visualmente, pero originalidad no es sinónimo de mejor. En la Dune de 1984 primaban los interiores barrocos y se recreaba en lo grotesco hasta la fealdad. En esta versión los interiores son sobrios, hasta el punto de que en muchas escenas las paredes están desnudas, sin decoración alguna. La falta de distracciones permite centrarnos en las actuaciones de los personajes, lo cual es a mi juicio todo un acierto (otros ven falta de originalidad). Al contrario que en la versión de Lynch, hay exteriores en abundancia. Y, como viene siendo el sello de Villenueve, este deja que el paisaje hable por sí mismo, con una fotografía magistral en la que priman las secuencias largas y pausadas. Una maravilla.
Muchos se preguntarán si esta Dune es fiel a la novela. La respuesta es que sí, pero Villenueve ha tenido claro que estaba haciendo una película y esta no usa el mismo lenguaje que una novela. La versión de Lynch era mucho más fiel a la obra literaria, hasta el punto de ser una trasposición, copiando con desparpajo los diálogos interiores y la voz en off de la Princesa Irulan, algo habitual en literatura pero raro en la gran pantalla y que suele desembocar en un desastre. Por el contrario, Villenueve se toma algunas licencias en Caladan para presentarnos los personajes y los conceptos de forma más natural. Esta parte, la de Caladan, fue mi preferida de la película, en especial todo el metraje que rodea al Jom Gabbar.
Respecto a la fidelidad, a mi modo de ver esta Dune sigue siendo demasiado fiel a la novela. Sí, ha leído usted bien. La obra de Frank Herbert introduce profusamente neologismos y arabismos. Términos que da tiempo a explicar en una novela pero no en una película. Villenueve ahorra algunos términos pero, en mi modesta opinión, el tijeretazo se queda corto (1) y aquellos espectadores que no han leído la obra pueden pasar algún momento de desorientación.
Lo peor de la película es, sin duda, su banda sonora. Hans Zimmer, ha pergeñado muchas bandas sonoras memorables, pero esta no es una de ellas. Algunas personas ven ritmos maquinales, alienígenas o tribales. Honestamente, a mí no me llamaron en absoluto la atención. Se trata de una banda sonora que transcurre camuflada entre las imágenes, que no destaca por sí misma.
Como ya sabrán, este filme no cubre la totalidad de la novela. Por tanto, al finalizar la visualización del mismo la historia no se cierra del todo. Eso puede dar a algunos la sensación de coitus interruptus aunque lo cierto es que se cierra el telón de una parte de la historia y nos presenta una pincelada de lo que nos depara la segunda parte. (2)
En resumen, Dune (parte I) es una película que plasma con bastante acierto el rico universo creado por Frank Herbert. Las actuaciones son memorables, la fotografía espectacular y la película, aunque no es un visionado fácil, fluye de forma orgánica. Como puntos flojos, probablemente se hubiera logrado mejor resultado si se hubiera atrevido a prescindir de tanta terminología y hubiera apostado por fortalecer los vínculos entre los personajes.
(1) No se trata de eludir conceptos sino de facilitar la vida al espectador. Por ejemplo, el término sietch no aporta gran cosa, pudiendo sustituirse sin mucho problema por "asentamiento". Shai-Hulud no es más que otro nombre para los gusanos de arena. Y así un largo etcétera.
(2) La novela está dividida en 3 partes, lo cual facilita partirla. Hacerlo en 3 sería un absurdo porque la primera entrega solo serviría como introducción sin ningún momento épico, lo que deja como única opción válida hacerlo en 2.
September 15, 2021
Crítica: Sagrada
Sagrada es una novela corta de Elia Barceló, publicada originalmente en 1989 en un volumen homónimo que complementan 8 relatos más y que fue el primer libro publicado por Elia. Recientemente, la editorial Sportula ha reeditado la obra, por lo que, a pesar del tiempo transcurrido desde la publicación original, es fácil de conseguir (cosa rara, en especial para publicaciones nacionales).
Para aquellos que no lo sepan, Elia Barceló es una reputada escritora que cultiva tanto la literatura general como los géneros, entre los cuales destaca especialmente en la ciencia ficción. Fue la primera escritora española de ciencia ficción gozar del respeto de crítica y público y se la considera una de las tres patas de la "trinidad femenina de la ciencia-ficción en Hispanoamérica". Las perspectivas eran, pues, muy altas.
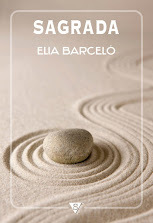
La cualidad más destacable de Sagrada es que rezuma introspección, con largos diálogos internos que nos introducen en la mente de los personajes. Como cabe esperar, el ritmo de la narración es pausado. Estilísticamente hablando, hay momentos de gran belleza, pero también otros que se quedan en la mediocridad lo que, unido al pausado ritmo narrativo, convierte algunos textos en soporíferos.
Sin duda, el mejor texto de la obra es la novela corta Sagrada. Su argumento es bien simple: una asesina es enviada a liquidar a una anciana que los nativos del lugar consideran sagrada. Durante el periplo, las interacciones entre la protagonista y el resto de personajes de la obra, desvelarán que no todo es lo que parece ni el destino está escrito de antemano. La novela mantiene un tempo adecuado y la trama equilibra la sorpresa con la inevitabilidad.
Respecto a los relatos, cabe decir que la calidad es muy irregular. Dos o tres son igual de buenos que Sagrada, tal vez incluso más, pero la mayoría no alcanzan ese nivel. Algunos de ellos están puntuados de forma exótica, en particular: insertando los diálogos dentro de los párrafos. Esto genera unos párrafos larguísimos, interminables, lo que -a mi modo de ver- se convierte prácticamente en un experimento de difícil justificación y evidentes efectos secundarios.
En resumen, Sagrada es una antología de cuentos interesante, que da algunas pinceladas de lo que Elia Barceló puede hacer, pero que también está repleta de algunos errores que lastran al conjunto.
September 5, 2021
Crítica: Fuego y sangre
Fuego y sangre es una precuela de la aclamada saga Canción de Fuego y Hielo, de George RR Martin. Comienza con la conquista de Poniente por parte de los Targaryen y termina a mitad de dinastía.
El libro tiene un narrador definido, un archimaestro que "escribe" el libro como un observador no omnisciente que vive varios siglos después de los hechos. Por lo tanto, el narrador debe apoyarse en fuentes escritas. Como hay varias fuentes diferentes, esto lleva al archimaestro a problemas de decidir en qué fuente confía a la hora de narrar un evento en particular... Si es que se puede confirar en una fuente en particular, claro. Esta técnica, aunque arriesgada, es deliciosa si te gusta la historia, especialmente si estás acostumbrado a libros más académicos, pero puede resultar confusa para aquellas personas que prefieren el narrador omnisciente clásico.
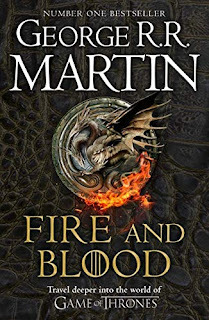 Una nota destacable del libro es que está profusamente ilustrado, decenas de ilustraciones pueblan sus páginas, revelando los momentos más interesantes de la obra.
Una nota destacable del libro es que está profusamente ilustrado, decenas de ilustraciones pueblan sus páginas, revelando los momentos más interesantes de la obra.
El libro, escrito como un libro de historia académica, carecen de los diálogos ingeniosos que caracterizan a George RR Martin. De hecho, carece de diálogos en absoluto. Hay algunos toques de humor que los fans de GRRM ciertamente disfrutarán, pero, en caso de que no le gusten los libros de historia, Fuego y Sangre le resultará un poco árido. Por otro lado, la consabida manía de GRRM de crear más, más y MÁS personajes no ayuda a que sea una lectura fácil y cuando el lector se encuentra desorientado, sin entender lo que está pasando, y busca al final del libro un bonito Dramatis Personae de cincuenta páginas (muy al estilo GRRM) se da cuenta, para su consternación, de que nadie lo consideró necesario. ¿En serio?
A pesar de sus defectos, cabe reconocer que el libro carece los dos errores imperdonables que, a mi juicio, estropearon buena parte de la gracia de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Estos son:
Fuego y Sangre no agrega personajes innecesarios. Se puede alegar que tiene muchos, tal vez demasiados personajes, pero no se puede decir que sean innecesarios dado que son importantes en la historia.Fuego y Sangre no juega con confundir al lector llamando a un personaje por múltiples apodos o no revelando la ubicación de la acción. Este recurso, demasiado habitual en Festín de Cuervos y Danza de Dragones, es un fiel reflejo de la realidad (en épocas pasadas era habitual llamar a la gente por sus apodos y, por supuesto, una persona podía tener más de uno), pero como recurso literario solo causa hastío en el lector.En resumen, Fuego & Sangre no es una obra prodigiosa, ya que carece de los diálogos y las personalidades intrincadas de GRRM y puede ser incluso un poco aburrida y confusa para algunos lectores. Por otro lado gustará a los amantes de la historia, a los amantes de la ilustración, es muy fácil de leer y está libre de algunos de los defectos GRRM más molestos.
August 2, 2021
El mundo hasta ayer: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?
Como algunos por estos lares ya sabrán, Jared Diamond es uno de mis divulgadores científicos favoritos. Biólogo de formación, ha trabajado extensamente en las selvas de Nueva Guinea y tiene una excepcional y multidisciplinar visión del mundo; por añadidura resulta siempre prudente, científicamente riguroso y ameno. ¿Alguien da más?
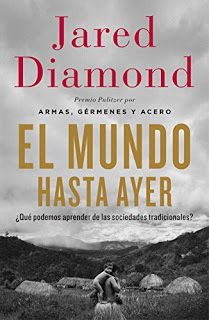
Tras haber leído la excepcional Armas, gérmenes y acero y la muy recomendable Colapso (1), toca el turno de El mundo hasta ayer: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?, un voluminoso libro (2) en el que Diamond nos plantea una interesante cuestión. Como buen biólogo evolucionista, nos recuerda que la especie humana lleva unos 100000-200000 años en el planeta, la agricultura y ganadería se empezó a desarrollar apenas hace 10000 años (en la mayor parte de las sociedades, bastante menos), mientras que las sociedades modernas e industriales son inventos recientes, de los últimos dos siglos a todo estirar. Es lógico que si queremos buscar la "verdadera" naturaleza humana nos fijemos más en esas sociedades tradicionales, bandas o tribus de cazadores-recolectores o agricultores-ganaderos en lugar de los individuos "WEIRD" (Western, Educated, Industrialised, Rich, and Democratic), que han plagado los análisis de la sociología y psicología de los siglos XIX en adelante.
Diamond presenta un libro con numerosos ejemplos de sociedades tradicionales, aunque Nueva Guinea está sobrerrepresentada; en primer lugar, por ser la región de culturas tradicionales que conoce mejor y en segundo, porque cuenta con una amplísima variedad de culturas (3) de las que muchas no fueron contactadas hasta mediados del siglo XX. El autor se aleja de los postulados supremacistas o condescendientes de principios del siglo XX y también de quienes, de forma naif, se imaginan a las sociedades tradicionales como una especie de paraíso terrenal, que el mundo moderno estropeó. Como buen científico, Diamond presenta datos. Solo eso: datos. Ejemplos y contraejemplos con los que nos da una visión global y no sesgada del asunto.
Resaltaré las conclusiones más destacables del libro:
Las sociedades humanas se organizan, de menor a mayor rango, en bandas, tribus, jefaturas y estados. En los dos primeros estados, no hay nada remotamente parecido a la libertad de movimientos que otorgan los estados: los individuos se conocen entre sí y se clasifican en amigos o enemigos según se tercie. El contacto con un individuo de origen desconocido es algo aterrador y tiene una elevada probabilidad de terminar en huida o muerte. Los estados nacen, pues, de la necesidad de seguridad que otorgan a los individuos para moverse por el territorio. Esto lleva al autor a desdeñar el anarquismo como algo intrínsecamente contrario a la naturaleza humana. Las sociedades tribales viven -salvo raras excepciones- inmersas en un mar de continua violencia, ya sea entre los individuos de la misma tribu o bien con miembros de una tribu rival. Si bien las muertes totales son escasas, son proporcionalmente importantes. Las guerras tribales intercalan batallas (más bien escaramuzas) de escasa intensidad y que pueden durar décadas con momentos aislados en los que una tribu extermina completamente a una rival. Las causas de la guerra son las mismas de siempre: recursos, ofensas no solucionadas... y mujeres (4). En las guerras tribales tampoco existe piedad con los prisioneros. Diamond argumenta que la presencia de un estado (y su deseo de controlar los territorios conquistados en lugar de exterminar a todos sus habitantes) resulta un claro avance respecto a las guerras tribales.El comercio parece intrínseco a la naturaleza humana. No se trata solo de comerciar por necesidad sino que los humanos, sin tener necesidad real, comercian unos con otros para fomentar los vínculos sociales. (5)Realiza una interesante comparativa entre la justicia tradicional y la justicia moderna. En la primera, el concepto clave es la reparación, que consiste en indemnizar a los perjudicados (de forma colectiva si es preciso) de tal forma que la sociedad pueda seguir funcionando en armonía. En la segunda, los castigos vienen dados acorde a los crímenes cometidos e indemnizar a la víctima se convierte en secundario. La justicia tradicional corre el riesgo de caer en la espiral de tomarla por su mano, generando venganzas que pueden prolongarse durante décadas, pero por otro lado su interés por indemnizar a la víctima y de hacer que el criminal pida perdón es un concepto interesante que podrían adoptar los sistemas judiciales modernos y que aliviaría el dolor de las víctimas.La crianza de los niños en las sociedades tradicionales difiere mucho de cómo se hace en las modernas. No solo no existe la escuela sino que se deja a los niños un elevado grado de libertad, que incluye hacer cosas peligrosas como jugar con cuchillos o con fuego. Los niños aprenden a base de copiar los comportamientos adultos. Esto permite a los menores un desarrollo muy rápido de habilidades (6). No existe reprimenda de los padres si los niños no se atreven a hacer algo, pues se considera que tarde o temprano lo harán. Los juguetes los suelen fabricar los propios niños, lo cual les da una buena perspectiva de cómo se hacen las cosas.El cuidado de los mayores y de los enfermos difiere mucho de una sociedad tradicional a otra. Si bien el infanticidio está generalmente aceptado (7) en el momento del nacimiento y es prerrogativa de la madre, mayores y enfermos son otro tema. Muchas sociedades cuidan de ellos, en especial si los mayores pueden aportar sus conocimientos (8) y si la tribu no necesita trasladarse de sitio. En otras sociedades, los ancianos practican un suicidio ritual (de motu propio o bien asistido) o bien se recurre directamente a su asesinato. En este aspecto, las mujeres salen peor paradas que los hombres (9). Respecto a los enfermos, si la tribu necesita trasladarse se abandona a su suerte al enfermo.El capítulo dedicado a la religión es el que más polémica va a causar. Como buen biólogo evolucionista, Diamond hace una hábil comparación entre la religión y los caracteres sexuales secundarios. En resumen: las religiones organizadas requieren "pruebas de fe" de los creyentes (rezar, abstenerse de tomar ciertos alimentos, hacer ayunos, penitencias, peregrinaciones, vestir de determinada manera...) y concentran un gran capital humano y material. Las religiones deben servir para algo, si es que logran prosperar a pesar de copar tantos recursos. Diamond establece que estas "pruebas de fe" funcionarían de igual modo que los caracteres sexuales secundarios: a priori no servirían de nada excepto para demostrar el compromiso de un creyente. (10) Una vez demostrado ese compromiso, los creyentes pueden quedar tranquilos de que una persona a la que no conocen de nada va a seguir el resto de preceptos de la religión (no matarás, no robarás...).En las sociedades tradicionales se hablaban multitud de lenguas, la mayor parte habladas por unos pocos cientos o miles de individuos. Lo sorprendente del caso es que todas las personas de estas sociedades eran capaces de hablar de 2 a 5 lenguas y, algunos individuos especialmente dotados, de 7 a 15. Esto se lograba gracias a matrimonios entre tribus, por lo que en toda tribu se hablaban varias lenguas. Este poliglotismo se logra sin merma de las capacidades de los individuos en la lengua madre. (11)El capítulo dedicado a la dieta es posiblemente el menos sorprendente, a menos que usted no conozca los peligros de una dieta basada en grasas, azúcares y sal. Las anécdotas, no obstante, merecen la pena. En las sociedades tradicionales buena parte de las conversaciones versan sobre la comida, algo lógico cuando el hambre es una posibilidad real. La irregularidad del suministro hace que, cuando pueden comer, los individuos se atiborren hasta reventar, aunque la comida sea de escaso valor calórico. Es lógico que el ser humano, adaptado sobrevivir con comida poco calórica y periodos de hambruna, pierda el control ante los supermercados llenos de comida hipercalórica, azúcares y sal.Los habitantes de las sociedades tradicionales abandonan de buen grado estas en cuanto se topan con la civilización moderna por las ventajas que comporta en términos como la alimentación asegurada, medicina, eliminación de la violencia, etc.Por último, mencionar la importancia que tiene ver la sabiduría tradicional de estos pueblos en su justa medida. En buena medida contienen absurdas supersticiones pero también lo que Diamond llama "paranoia constructiva", que consiste en minimizar riesgos en la medida de lo posible. Así, por ejemplo, los pueblos tradicionales no acampan al lado de un árbol muerto, no suelen caer víctimas de los leones o dividen sus cultivos en parcelas muy pequeñas. (12) Esto contrasta con las paranoias propias de la civilización moderna, que incluyen cosas como el terrorismo o los accidentes nucleares, cuando estos son mucho más improbables que morir en un accidente de coche o por el humo de estos.El mundo hasta ayer es, pues, una obra muy interesante y meritoria, que desmonta mitos sobre las sociedades tradicionales sin caer en la condescendencia, una pretendida superioridad moral o una victimización de nuestra civilización actual. De nuevo, como nos tiene acostumbrados, datos y solo datos con un amplio conocimiento de historia, geografía, biología y un largo etcétera. Sus principales pegas serían la visión limitada del autor, tal vez excesivamente centrada en Nueva Guinea, una visión demasiado bioligista a la hora de explicar la religión y que en su "limitada" extensión no ahonda en ciertos temas como las relaciones entre sexos y la sexualidad humana.
Y, para terminar: ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? Pues, según el autor, que los gobiernos son necesarios, el comercio es algo intrínseco al ser humano, la justicia podría mejorarse buscando la reconciliación entre criminal y víctima, deberíamos dejar a los niños más libertad para experimentar, no debemos despreciar el papel que jugaron las religiones en el pasado, debemos intentar adoptar dieta y la actividad física tradicionales, el poliglotismo es bueno y que conviene minimizar riesgos y centrarnos menos en las paranoias de la civilización moderna.
(1) Si alguien quiere saber por qué hablo de rigor, compárese Colapso con Los límites del crecimiento: 30 años después, en donde se combina un gran rigor con declaraciones de dudosa justificación y se condimenta con opiniones happyflower.
(2) El autor pretendía que el libro tuviera ni más ni menos que 2700 páginas. Luego recobró el sentido común y lo dejó en unas razonables 500 páginas. Como reconoce el autor, eso le ha obligado a dejar múltiples temas en el tintero, como la sexualidad humana y las relaciones hombre-mujer.
(3) Actualmente se hablan unas 850 lenguas en Nueva Guinea.
(4) A ver si al final resulta que el rapto de las Sabinas y Helena de Troya tienen verosimilitud histórica.
(5) Diamond pone como ejemplos que las flechas se suelen intercambiar entre los cazadores tradicionales o de tribus que "olvidan" a propósito ciertas tecnologías para tener una excusa para comerciar con una tribu vecina. Cabe señalar también que en los juegos infantiles tradicionales juega un papel clave el intercambio.
(6) En una ocasión, por ejemplo, explica cómo le prepara la comida una niña de 12 años.
(7) El autor insiste a lo largo del libro en lo mucho que le horroriza esta práctica. Supongo que por si hay algún lector despistado que no lo ha pillado.
(8) Recuérdese que estamos hablando de sociedades iletradas, donde el conocimiento se transmite de forma oral. Un anciano puede tener conocimientos útiles para la tribu en situaciones excepcionales, como qué pozos tienen siempre agua (incluso en la peor de las sequías) o qué raíces son comestibles cuando el hambre aprieta (aunque sepan a rayos).
(9) Lo del patriarcado parece que viene de muy lejos. Véase también (4).
(10) Dicho de otro modo: una mujer que lleva el hiyab, se abstiene de comer cerdo, hace el Ramadán, reza cinco veces al día y ha peregrinado a La Meca ha dado pruebas suficientes al resto de musulmanes de que su compromiso con su religión es sincero y no se trata de una impostura. El caso de los caracteres sexuales secundarios es similar: la cola del pavo real no sirve de nada al macho, salvo para convencer a la hembra de que, si ha dedicado tanta energía a hacer una cola vistosa, es que se trata de un individuo sano con el que merece la pena aparearse.
(11) Recuérdese que Diamond es estadounidense y, como en muchos otros países, gran parte de su población solo habla una lengua.
(12) Esto merece una explicación. El rendimiento de una parcela puede variar de año en año y es en buena manera impredecible. Tener múltiples parcelas minimiza los riesgos, al estabilizar la producción. En nuestra sociedad se considera que las grandes parcelas son mejores por ser más productivas pero recuérdese que estamos hablando de sociedades tradicionales que cada pocos años se ven azotadas por el hambre. Para ellas, estabilizar la producción (aunque sea baja) es mejor idea que tener una producción muy alta varios años y luego perecer de hambre al siguiente.
July 14, 2021
Visiones 2021
Esta vez no ha podido ser, pero casi. Mi relato Viaje a la muerte quedó entre los 20 finalistas de los 232 presentados al Visiones 2021, pero finalmente no fue uno de los 12 seleccionados. Un gran jurado que seguro ha cosechado lo mejor de lo presentado. Muchas ganas de leer la antología.
June 22, 2021
Crítica: Bautismo de fuego
Bautismo de fuego es la enésima novela de la saga de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski.
La novela rompe con la forma de narrar la historia de sus dos predecesoras, la excelente La sangre de los elfos y la meritoria Tiempo de odio. Si en esas dos la acción la desarrollaban múltiples personajes y la narración transcurría en largos capítulos entre los que había saltos, en esta entrega el peso de la acción recae por entero en Geralt y Jaskier, con intervenciones muy esporádicas de Yennefer y Ciri. La continuidad de los personajes permite una narración mucho más reposada pero, por contra, le resta frescura y cambios de ambientación. La omnipresencia de Geralt y Jaskier permite profundizar en estos personajes, en especial la ambivalente relación que tiene Geralt con las mujeres. No obstante, la omnipresencia de Geralt y Jaskier hace que en ningún momento se produzca un clímax que atrape al lector. En resumen: sabes perfectamente que no les va a pasar nada malo porque, al fin y al cabo, son los protagonistas de la obra.
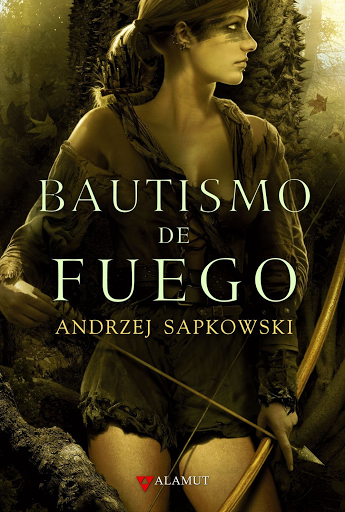
Este último punto se ve acrecentado por una idea del autor que -a mi modo de ver- resulta pésima y mata buena parte de la gracia de la obra. Y es que ¡tachán! Las acciones de Geralt no sirven de nada. Sin hacer spoilers, se dirige hacia A para encontrarse con B pero resulta que el lector sabe perfectamente que A no está en B. Es interesante porque te pone en la piel de unos personajes que están inmersos en el caos de la guerra (como bien la define Jaskier, "la guerra es un burdel en llamas") pero también logra que el lector desconecte completamente de la obra.
En resumen: no pasa nada, lo poco que pasa no sirve de nada y varios personajes clave ni aparecen.
¿Hay motivos para leerla? Sí, unos cuantos. En primer lugar, porque describe de forma magistral el caos de una guerra. ¿El enemigo? Pues por ahí anda. ¿Delante o detrás? Em... ¿Y esos de allí, no llevan uniformes del enemigo? Sí, pero parecen desertores. ¿Estamos a salvo, entonces? Más bien no, porque los desertores también son peligrosos. En segundo lugar porque, Bautismo de fuego, con ese afán desmitificador tan Sapkowskiano, nos presenta un personaje altamente carismático que tirará por la borda toda la literatura de vampiros habida y por haber. Aunque solo sea por esto, mereció la pena leer el libro.
En resumen, Bautismo de fuego rompe con las dos novelas de la preceden, al presentar una narración pausada y centrarse solo en Geralty Jaskier. Su principal mérito es sumergirnos en el caos de la guerra, a costa de que la obra pierda el objetivo.
May 28, 2021
Crítica: Ready Player One
Ready Player One es la primera novela de Ernest Cline. Tras conseguir el éxito editorial al instante, al cabo de pocos años fue adaptada al cine ni más ni menos que por Steven Spielberg.
El argumento es sencillo: James Halliday es el creador de Oasis, un juego MMORPG en el que prácticamente toda la población pasa buena parte del día, ya sea educándose, jugando o haciendo negocios. Al fallecer, Halliday desvela un último juego dentro del juego, una especie de aventura gráfica en la que el premio es, ni más ni menos que el control de Oasis.
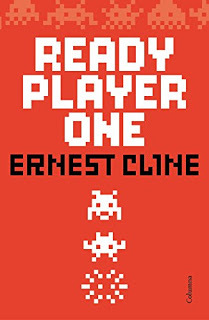
Ambientada en un futuro relativamente cercano (2044), la novela bebe de la cultura pop de los años 80, en especial de los videojuegos, aunque también de series de televisión, cine y un poco de música. Pero Ready Player One va más allá de la simple ambientación y se adentra con descaro en el terreno de la nostalgia. Da toda la impresión de que, con esta novela, el autor rinde un homenaje a su propia infancia. Este es el gran acierto o el gran error de la obra: Ready Player One puede disfrutarse perfectamente sin el bagaje cultural que el autor presupone al lector pero, desde luego, se disfrutará mucho más de la obra si se puede regodear en el contexto. Como contrapunto, recurrir a la morriña del lector por la infancia y la adolescencias perdidas puede resultar un recurso facilón e incluso molesto si se limita a presentar un recital de nombres de juegos, series y películas.
Lo mejor de la novela es, sin duda, la pugna entre los jugadores y una gran empresa (Innovative Online Industries) que intenta hacerse con el control del juego. IOI no duda en utilizar sus inmensos recursos para pervertir la partida contratando especialistas, comprando artefactos, etc. Los jugadores, por su parte, tienen mentalidad libertaria y pueden actuar como lobos solitarios o bien organizarse en clanes, pero siempre en contra de la pérfida IOI. Más o menos lo que sucede en muchos juegos MMORPG de hoy en día, lo cual inspirará a todo gamer que se precie.
Ready Player One destaca por su estilo directo y extremadamente dinámico, que se lee con suma facilidad. Estilísticamente no es mala, pero podría estar mejor si no se viera continuamente interrumpida por los gadgets tecnológicos. Pero donde Ready Player One lo hace francamente mal es en la definición de los personajes, plagados de tópicos adolescentes. Ya sabe: chico tímido que salva el mundo, chica empoderada que se hace desinteresada pero que en el fondo (no sabemos por qué) está enamorada del chico...
Un último apunte: la novela es muy superior a la película, por mucho que esta última lleve la rúbrica de Spielberg. El filme es un derroche de efectos especiales en el que la trama pasa a un puesto secundario, a veces de forma injustificada.
En resumen, Ready Player One es una novela de aventuras muy entretenida que hará las delicias de los gamers y de los nostálgicos de los 80. No esperen, sin embargo, calidad literaria y -menos aún- personajes con cara y ojos.
May 5, 2021
Crítica: El fin del Imperio
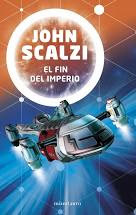 El fin del Imperio
es una novela de John Scalzi en la que se nos plantea un escenario en el que, gracias a una extraña propiedad de la naturaleza llamada el Flujo, la Humanidad ha colonizado diversos sistemas estelares pero ha perdido el contacto con la Tierra. El Flujo permite el viaje superlumínico sin necesidad de ir más rápido que la luz, lo que facilita enormemente el tráfico de mercancías entre las estrellas. Gracias a eso, los sistemas se especializan en determinadas actividades y dependen de los demás para obtener el resto de sus recursos. Se forja así un nuevo imperio, la Interdependencia.
El fin del Imperio
es una novela de John Scalzi en la que se nos plantea un escenario en el que, gracias a una extraña propiedad de la naturaleza llamada el Flujo, la Humanidad ha colonizado diversos sistemas estelares pero ha perdido el contacto con la Tierra. El Flujo permite el viaje superlumínico sin necesidad de ir más rápido que la luz, lo que facilita enormemente el tráfico de mercancías entre las estrellas. Gracias a eso, los sistemas se especializan en determinadas actividades y dependen de los demás para obtener el resto de sus recursos. Se forja así un nuevo imperio, la Interdependencia.Durante siglos, la Interdependencia ha florecido gracias a la estabilidad del Flujo. Pero esto está a punto de cambiar...
La obra muestra importantes paralelismos con el mundo actual, tan interconectado que un accidente de una mina de carbón china puede disparar el precio del bitcoin. En esta Interdependencia solo dos planetas tienen una atmósfera respirable, mientras que los demás dependen críticamente del comercio interestelar para sobrevivir.
El fin del Imperio es una novela muy dinámica, que no pierde tiempo en complejos diálogos internos o en prolijas descripciones, sino que deja que sean los diálogos los que dominen las páginas. Destacan los personajes de moralidad despistada y un cinismo de película que impregna de un peculiar sentido del humor toda la obra. No obstante, esto, que constituye uno de los pilares del libro se convierte, por repetición, en uno de sus principales defectos. Y es que en numerosas ocasiones los personajes son tan parecidos en forma de pensar, hablar y motivaciones que, simplemente, son indistinguibles unos de otros.
En resumen, El fin del Imperio es una space opera muy ágil, con interesantes paralelismos con el mundo actual y un sentido del humor muy logrado. Sin destacar estilísticamente, su principal defecto es que la construcción de los personajes flojea por repetición.



