Alejandro Soifer's Blog, page 7
April 10, 2017
Un suelo lejano
[image error]
En el marco del festival de cine independiente de Buenos Aires (BAFICI) se estrena el documental Un suelo lejano acerca de la colonia aria Nueva Germania instalada por Elizabeth Förster-Nietzsche (hermana del filósofo Friedrich Nietzsche) y su marido, el antisemita profesional, Bernhard Förster a fines del siglo XIX en medio de la selva del Paraguay.
Como saben, la historia de la fundación y el desastre de la colonia es parte fundamental de la trama de mi segunda novela de la saga rituales: Rituales de lágrimas. En mi caso me tomé varias libertades para narrar ese proyecto faraónico y estrambótico que intentó fundar una colonia de supremacistas arios en medio de un clima tropical y adverso.
Se pueden sacar , yo mismo ya saqué.
Uno de los productores es amigo de un amigo y hace unos meses estuvimos hablando acerca de este proyecto suyo que por obvias razones me interesa mucho.
Aquí puden ver el trailer:


April 4, 2017
Los chicos que faltan
Un poco por casualidad y un poco porque una lectura lleva a otra me vi en las últimas semanas llenando mi mesa de lecturas con novelas policiales que además comparten un subgénero que no creo que haya sido catalogado aún: novelas policiales de chicos que desaparecen.
Los Géneros Literarios contienen a su vez subgéneros que a su vez pueden abrirse en otros subgéneros y así podríamos seguir potencialmente durante bastante tiempo pero lo cierto es que hay muchos libros, películas, series acerca de “chicos que desaparecen” y nunca lo vi tratado como un subgénero.
Veamos por ejemplo la página de Gone Baby Gone (2007, Ben Affleck) en Wikipedia, una película paradigmática del subgénero: “chicos que desaparecen”. La definición genérica en primera línea dice: “neo-noir mistery drama film”. Nada acerca de “missing children” o algo parecido.
La tercera temporada de la gran serie policial The Killing (2013) es definida como “American crime drama television” en su página de Wikipedia pero no dice nada acerca de que su argumento también es acerca de niños desaparecidos.
Entonces es que de casualidad me vi leyendo varios libros que podrían pertenecer al subgénero al que me gustaría definir en este momento: novelas de género policial cuyo argumento gira en torno a la desaparición de uno o más niños que pueden o no aparecer asesinados en algún momento de la narración.
[image error]
Mi lista de lecturas de novelas con niños desaparecidos.
En las próximas semanas y en la medida en que vaya leyendo las novelas de este subgénero que se fueron apilando en mi lista de lecturas iré haciendo reseñas de las mismas. Luego de paso si les interesan, las voy a estar vendiendo dado que por mudanza estoy vendiendo casi toda mi biblioteca (pueden ver la lista de libros que estoy vendiendo aquí. La voy actualizando casi todos los días.)
Los libros son:
Little Green de Walter Mosley
In Bitter Chill de Sarah Ward
Sharp Objects de Gillian Flynn
Disappearance at Devil´s Rock de Paul Tremblay
The Field of Blood de Denise Mina
The End of Everything de Megan Abbott
Comienzo con la reseña de Little Green de Walter Mosley. La vendo aquí.
[image error]
Llegué a esta novela, debo admitirlo, porque aparece en un momento casi mínimo de la serie Luke Cage. Si bien el momento es breve dentro de la continuidad de la serie da lugar a una discusión entre el Luke y Pop acerca de la literatura policial afroamericana donde también son mencionados Ralph Ellison y Chester Himes. Pueden leer acerca de esa discusión aquí.
[image error]
La novela de Mosley es la doceava entrada en la larga saga del detective Easy Rawlins que tuvo su debut en Devil in a Blue Dress que fue llevada al cine en 1995.
Little Green comienza cuando el detective protagonista, el mencionado Easy Rawlins, recuperándose de un accidente casi fatal que lo dio por muerto para casi toda la comunidad afro-americana del Los Angeles de los 60s es llamado a buscar al hijo de una amiga, el “Little Green” del título que se perdió hace unos días luego de una visita al Susnet Strip del West Hollywood, una zona ganada por los hippies, los activistas políticos y la mafia prostibularia.
Pronto la novela se convierte en un nítido retrato de las tensiones raciales de la época y los problemas internos de la comunidad afroamericana. Posee los ingredientes de una buena historia policial: misterio, idas y venidas, personajes interesantes, traiciones, sorpresas y un ritmo envidiable para un héroe que llevaba para ese momento otras once apariciones previas.
El disparador de la acción es entonces la desaparición de un chico (un muchacho joven en este caso) pero la acción toma rumbos divergentes pasado el primer tercio del libro. La lectura se complejiza a partir de ese momento y se nota un intento del autor por resaltar más que nada el clima social y cultural de la época más que la cuestión de investigación policial en sí.
En conclusión, me resultó una buena puerta de entrada al mundo de Easy Rawlins y al haber sido una mis primeras lecturas de un policial afroamericano también me resultó interesante porque tiene notorias diferencias con el género policial de “white people” que conocemos casi todos.
La semana que viene seguiré con In Bitter Chill de Sarah Ward.


March 16, 2017
Ahora sí…
February 20, 2017
Nuevas reflexiones acerca de literatura zombie
[image error]
Hace unos meses escribí acerca de lo que llamo las “narrativas zombies de segunda generación” (lo pueden leer aquí).
Nuevas lecturas me llevan hoy a profundizar en algunas de las ideas que allí vertí.
Decía la vez anterior que hay dos grandes tipos de narrativas zombies:
1- Las narrativas zombies de primera generación: son las que todos conocemos y las más extendidas donde una plaga, un virus o un motivo desconocido hace que los muertos se levanten de sus tumbas para convertirse en masas putrefactas que persiguen y acosan a los sobrevivientes de una civilización colapsada. Ejemplo actual de esto es la exitosa serie de TV basada a su vez en una serie de cómics, The Walking Dead.
2- Las narrativas zombies de segunda generación: son aquellas donde los zombies parecen casi indistinguibles de otros seres humanos, poseen sentimientos y raciocinio y todo lo que hace a un ser humano normal con la excepción de su necesidad de consumir cerebros y/o cuerpos humanos para mantenerse “frescos” es decir, no terminar su proceso de zombificación. Ejemplo perfecto de esto es la serie de TV iZombie o la saga de novelas de Diana Rowland de My Life as a White Trash Zombie de la que la serie antedicha parece haber sacado un poco más que inspiración.
En el medio de esos dos extremos se ubican diversas narrativas que plantean zombies típicos pero con un resto de humanidad (Mi novio es un zombie) o fantasías militaristas post-colapso de la civilización donde la humanidad ha logrado de alguna manera restringir el peligro zombie y rehacer cierta forma de vida humana como la conocemos (serie Newflesh de Mira Grant).
A comienzos de este mes llegó una nueva serie de TV para integrar la creciente producción de narrativas zombie de segunda generación: Santa Clarita Diet.
Como novedad lo que trajo la serie producida por Netflix y estelarizada por Drew Barrymore fue la mezcla del género zombie con la comedia. La total liviandad con la que la serie se se toma la violencia implícita en un género que tiene como nudo narrativo la necesidad de una persona aparentemente común de comerse a otros seres humanos es lo que diversifica al género y hasta lo humaniza.
En Santa Clarita Diet, Sheila es una ama de casa suburbana convertida sin demasiadas explicaciones en una zombie pero que conserva su aspecto humano, su inteligencia y capacidades típicamente humanas pese a ciertas transformaciones de carácter que la conectan con sus impulsos más animales.
El toque de comedia negra que atraviesa toda la serie lleva un paso más allá el género zombie y lo posa sobre una categoría que si bien sigue teniendo las características de narrativas zombie de segunda generación, le agrega una particularidad que casi termina borrando la esencia política del zombie como monstruo típico de esta época.
Sheila y su marido cómplice descubren que ella tiene que comer seres humanos para seguir viviendo y entonces como personas bien pensantes deciden que sólo consuma “personas malas” entendiendo por esto a un tipo ideal encarnado en un Adolf Hitler. Se convierten así en agentes de una eugenesia social al estilo de Dexter, el asesino serial forense de la otra famosa serie.
Desde luego, el criterio de esa eugenesia que producen queda a su decisión. Ese peligro de juzgar precipitadamente queda claro cuando Sheila está a punto de comerse a un traficante de drogas que termina congeniando con Joel con quien comparte su historia de vida y él decide que en definitiva no se trata de un ser tan despreciable como para merecer que que su esposa se lo coma.
Santa Clarita Diet es una historia de zombies alivianada por los pasos de comedia a tal extremo que le quita todo el contenido político al monstruo zombie. Y es precisamente el zombie quizás el monstruo con un trasfondo político más claro y patente.
[image error]
Las narrativas zombies de primera generación representan cabalmente la expresión del temor del orden político neoliberal ante el avance informe de masas de desplazados, desindividualizados, pobres, harapientos, olorosos, impresentables. Lo vemos explicitado en un pasaje de acaso una de las pocas narrativas zombies producidas en América Latina, Ellas se están comiendo al gato del escritor colombiano Miguel Ángel Manrique Ochoa:
“Hubo una época en el siglo pasado, denominada la «Guerra Fría». El miedo provocado por el comunismo soviético, la aparición del proletariado, la desaparición de la propiedad privada y la nacionalización influyó en la literatura de zombis.”
La narrativa zombie de primera generación florece allí donde el miedo a las masas uniformes y empobrecidas se alzan contra el orden capitalista establecido. Porque lo que vemos en estos relatos siempre es el colapso de la civilización, el desmoronamiento del capitalismo, la vuelta a un estado semi salvaje de sálvese quien pueda.
Las crisis inmigrantes de los últimos años han revivido al zombie como monstruo-sujeto político ya que si bien la Unión Soviética cayó y la invasión bárbara de los comunistas ha quedado descartada como un escenario posible, son las masas de inmigrantes ahora las que amenazan el orden establecido, las costumbres, las tradiciones, incluso hasta la religión de los países centrales que se amurallan para repeler a esos extranjeros monstruosos.
[image error]
Fotograma de la película World War Z
Inmigrantes cruzando un muro fronterizo en Marruecos
Las fantasías militaristas y de supervivencia que pueblan las narrativas zombies de primera generación en un eventual colpaso de la civilización también guardan relación con el movimiento prepper de fanáticos de derecha que se preparan militarmente para un inminente colapso del capitalismo y el consiguiente caos.
De hecho, pensadores de extrema derecha están realizando por sí mismos estas asociaciones entre el imaginario zombie y las narrativas zombies como puede verse en este artículo: World Wai “i” (de inmigrantes).
El nuevo terror que afecta a nuestra época es el del monstruo oculto debajo de una aparente normalidad. En el mismo artículo citado el autor habla de aquellos inmigrantes que en verdad son asesinos de occidentales disfrazados que sólo emigran para traer el caos al mundo cristiano.
Esa es precisamente la premisa de las narrativas zombies de segunda generación: la del monstruo oculto debajo de una aparente normalidad. Ya no se trata del monstruo oculto debajo de un personaje seductor y sexualizado como eran los vampiros en la década de los 90s que representaban el nuevo hombre neoliberal (exitoso, bello, sexualizado, asesino como Patrick Bateman, el psicópata americano, último giro del tropo del vampiro neoliberal) sino que son personas relativamente normales (iZombie, Santa Clarita Diet, The Fireman de Joe Hill) o decididamente pertenecientes al fondo rasposo de la sociedad (White Trash Zombie).
Estos nuevos zombies sin embargo acarrean un problema que los unifica: tarde o temprano se dan cuenta de que no pueden pertenencer a la misma sociedad humana. Las opciones serán formar nuevas sociedades zombieficadas (como en el zombismo light de The Fireman, y digo light porque estos zombies si bien potencialmente peligrosos para los humanos no necesitan comerse a otros seres humanos) o bien trayendo el caos a la sociedad humana intentando que se note lo menos posible (Santa Clarita Diet).
El temor siempre es de derecha porque confronta a los seres humanos con sus instintos de supervivencia y eso no deja muchas opciones: se trata del otro diferente o yo. Y en eso nadie, nunca, duda.
Sin embargo podemos pensar que en las narrativas zombies de primera generación no hay lugar para una redención, una convivencia pacífica entre monstruos y humanos porque la diferenciación además es demasiado explícita: los zombies son en estos relatos seres putrefactos, no muertos, apestosos, medio podridos. La historia que se cuenta en estas narraciones es acerca de cómo los humanos sobreviven al colapso de la civilización y cómo combaten a los monstruos, tanto en la forma de zombies como en la forma de los humanos post-civilizatorios.
En las narrativas zombies de segunda generación en cambio la narración deja un campo de libertad mayor para pensar de qué modo los infectados, los zombies, se adaptan (o no) a la vida en sociedad. Es una perspectiva que también implica un corrimiento a la derecha porque no deja de haber monstruos que dañan a seres “humanos normales” pero el modo en el que estos monstruos intentan reinsertarse en la sociedad les da una perspectiva humanitaria a las narraciones donde la posibilidad de la redención todavía existe.


February 14, 2017
Buenos Aires Noir (english edition)
Luego de su salida en Francia este año se viene Buenos Aires Noir, la compilación de cuentos noir curada por el gran Ernesto Mallo, en su edición estadounidense.
Adelanto de tapa del libro que incluye mi relato “El camaleón y los leones”
[image error]


February 8, 2017
Medium
Hace mucho tiempo tenía un blog donde hablaba por igual de todas las cosas que me interesan: libros, literatura, política e historia.
Ahora en este blog sólo me gusta hablar de libros y literatura y todo lo relacionado por lo que hoy cuando sentí una urgencia irrefrenable por escribir un pequeño ensayito político-social decidí que iba a inaugurar mi cuenta de Medium que tengo hace años pero donde nunca había escrito nada.
Si quieren pasar pueden leer mi primer texto en esa red: El empoderamiento de los idiotas.
[image error]


January 16, 2017
Mis lecturas de la primera quincena de enero
Año nuevo, lecturas nuevas. O algo así. Comencé el año vacacionando en la ciudad por lo que intenté aprovechar el tiempo para ponerme al día con algunas lecturas atrasadas. Me había propuesto no empezar ningún libro más hasta terminar por lo menos todos los que estaba leyendo y realmente me interesaban (en total tengo a medio leer unos ocho libros de los cuales hay tres que posiblemente nunca termine porque no me interesan lo suficiente) pero esa promesa chocó con el sentido de las vacaciones: ¿cómo no voy a empezar un libro veraniego al menos? ¿para qué están hechas las vacaciones si no es para leerse un buen thriller de esos que no podemos soltar? Por lo que sí terminé dos de los libros que tenía a medio leer, adelanté bastante la lectura de otros dos y empecé y terminé uno de esos thriller no demasiado geniales pero sí bastante adictivo.
Aquí el balance de esta primera quincena:
Libros que tenía a medio leer y terminé de leer
The Brief Wondrous Life of Oscar Wao de Junot Díaz
[image error]
Este libro lo tenía pendiente desde hacía años cuando lo conseguí apenas fue publicado en una librería de usados.
No sé si puedo aportar demasiado a lo que ya se dijo de esta novela: es un hermoso relato magistralmente narrado, con un empleo del lenguaje que mezcla a la perfección las expresiones en castellano con el inglés y que tiene en sí mismo una cadencia perfectamente latina.
La historia de Oscar, un dominicano gordo, nerd y loser que por ser todo esto contradice el deber-ser dominicano, viviendo en los Estados Unidos es una excusa para narrar una saga familiar donde la presencia del dictador Rafael Leónidas Trujillo y su brutal régimen son el trasfondo, junto con las supersticiones caribeñas, del relato.
Se trata de una novela lúcida, por momento sensible, por momentos cruel, pero siempre interesante de leer.
My Life as a White Trash Zombie de Diana Rowland
[image error]
Había empezado esta novela cuando me la sugirieron luego de haber visto la serie iZombie e indudablemente ambas comparten muchas similitudes de las que comenté algunas cuestiones aquí.
Brevemente se trata de una chica de Louisiana (sí, una white trash) que se ve convertida en zombie contra su voluntad. En este tipo de nuevas narrativas zombies estos no son los monstruos come-cerebros que hemos visto en las películas y series hasta ahora (bueno, sí comen cerebros) sino que son personas conscientes que necesitan alimentarse con… cerebros. Como decía en el artículo que cité antes, este nuevo tipo de narrativa zombie se está expandiendo y pronto tendremos una nueva serie con la misma premisa: Santa Clarita Diet
Al igual que iZombie, a la protagonista de la novela (Angel) le facilitan un trabajo en la morgue lo que le da acceso bastante directo a los cerebros que necesita para vivir ahora que es una zombie.
También al igual que iZombie pronto va a descubrir que hay otros zombies dando vueltas y una especie de submundo que provee cerebros a esta sociedad secreta.
La novela es bastante entretenida y también previsible, pero como comienzo de una saga que todavía sigue y como ejemplar de la nueva generación de narrativas zombies está más que bien.
Libros que tenía a medio leer, adelanté en su lectura pero que no terminé de leer
Inventing the future de Nick Srnieck y Alex Williams
[image error]
Este libro de ensayos es excepcional y una lectura que recomiendo enormemente.
Los autores trazan un diagnóstico de los problemas que enfrenta la izquierda en la actualidad y plantean el concepto de “folk politics”: la resistencia ante el avance de la agenda de la derecha pero sin la contraposición de una propuesta concreta.
También hace un buen trabajo al reseñar el desarrollo, surgimiento y exitosa implantación de la ideología neoliberal como un proyecto político y económico que tardó medio siglo desde que fue pensado por primera vez hasta que logró ir haciéndose con los resortes estatales, mediáticos e ideológicos para construir su hegemonía.
Lo más interesante no sólo es la desarticulación de los mitos económicos que propone el neoliberalismo sino la propuesta superadora que plantea en la línea de cada vez más economistas de todo el espectro ideológico: la idea de un Ingreso Universal Básico para una era de Post-Trabajo donde no habrá ya tanto trabajo como población en condiciones de trabajar.
[image error]
Las ideas que plantea el libro son sumamente interesantes y también polémicas (en un buen sentido) y despiertan ganas de conocer más acerca de lo que se está pensando para un mundo post-capitalista.
El guión de Robert McKee
[image error]
Tenía abandonado este libro hace casi un año y retomé en esta primera quincena un poco de su lectura.
Es un texto canónico acerca de la escritura de guiones de cine, lleno de ejemplos de películas famosas y buenas ideas.
Me interesa en particular por lo que plantea a nivel de construcción de narrativas y desarrollo de personajes.
El único defecto que le encuentro es un vicio de varios de los que escriben este tipo de manuales y es la obsesión por crear una jerga propia para nominar los componentes de una narración. Más allá de eso, es un manual muy interesante.
Libro que empecé y terminé en la primera quincena de enero
In Bitter Chill de Sarah Ward
[image error]
Conseguí este trhiller en una oferta de BookDepository y lo compré porque me inquietó la descripción del argumento.
Se trata de una novela que tiene buenas intenciones, un buen misterio y una más que razonable resolución pero que sin embargo falla en la construcción del momento en el que se produce la revelación final.
Si una novela fuese un edificio diría que esta tiene buenos cimientos pero que una vez establecidos los constructores optaron por hacer las paredes con durlock: son eficientes, el edificio se sostiene pero la calidad podría ser mejor.
Quizás el problema fue un exceso de ambición, un intento de abarcar demasiado en un debut novelístico que insisto, como thriller tiene buenas herramientas que lo convierten en un “page-turner” fenomenal, pero que produce el efecto de esas películas que mientras uno las está viendo le parecen intensas e inteligentísimas pero que con el correr de las horas desde que la pantalla funde a negro empiezan a mostrar sus agujeros y sus baches. Lo mismo sucede con esta novela: intensa lectura, muy entretenida, buenos personajes que quedan establecidos para la continuación de la saga pero el modo en el que estos buenos personajes van descubriendo la trama oculta resulta necesariamente forzada y exige un grado de “suspension of disbelief” que supera lo tolerable.
Ese coqueteo con el exceso se ve claramente en el prólogo y en el epílogo, de una página o dos cada uno: están escritos en un estilo mucho más barroco que el resto de la novela y también mucho más pretencioso. Es una lástima que partiendo de un misterio inquietante y una buena idea la narrativa termine diluyéndose en una investigación policial y amateur demasiado forzada.
De cualquier modo, la ecuación: costo del libro + entretenimiento veraniego que me produjo dio un resultado más que positivo.
Y eso es todo lo que llevo leído en lo que va del año.


December 31, 2016
Balance de lecturas 2016
El 2016 fue un año difícil en varios aspectos. Me había propuesto publicar por mi cuenta una novela (Sangre por la herida) pero por una serie de situaciones tuve que trabajar mucho más que en otro años y no tuve tiempo de terminar de hacerle los ajustes que quiero para que quede perfecta. Espero poder publicarla finalmente el año entrante.
Por ese mismo motivo no pude escribir tanto como me hubiese gustado en este espacio. Tuve que espaciar a veces por meses mis publicaciones y realmente es algo que me molestó mucho de este año, pero tuve que priorizar otras cuestiones.
También me había propuesto leer 40 libros pero llegué a 19 y monedas con varios bastante avanzados.
Entre esos 18 libros que leí hubo de todo: sorpresas, decepciones y descubrimientos.
Quiero compartir con ustedes, queridos lectores, algunas de mis impresiones respecto de lo que leí.
La lista de los libros que leí este año es la siguiente:
1. Diez negritos de Agatha Christie (policial novela)
2. Quiet de Susan Cain (no-ficción/ensayo)
3. The Case for Books: Past, Present and Future de Robert Darnton (no ficción)
4. Black Sun de Nicholas Goodrick-Clarke (no ficción)
5. Gestapo Mars de Victor Gischler (ciencia ficción/space opera)
6. Nadie es inocente* de Kike Ferrari (policial cuentos)
7. Paperback America: The Lurid Years of Paperbacks de Geoffrey O´Brien (no ficción)
8. Las cosas que perdimos en el fuego* de Mariana Enriquez (literatura cuentos)
9. Madame Bovary de Gustave Flaubert (literatura novela)
10. A Swollen Red Sun de Matthew McBride (policial novela)
11. El nombre del juego es muerte de Dan Marlowe (policial novela)
12. The Porning of America de Carmine Sarracino (no ficción)
13. Shovel Ready de Adam Strenbergh (policial cyberpunk)
14. Dark Matter* de Blake Crouch (ciencia ficción novela)
15. People Who Eat Darkness de Richard Lloyd Perry (no ficción)
16. Little Green de Walter Mosley (policial novela)
17. The Fireman* de Joe Hill (ciencia ficción novela)
18. Hope: A Tragedy de Shalom Auslander (literatura novela)
* Libro editado en 2016
Mejor libro que leí en el año en general
Dark Matter de Blake Crouch
[image error]
Una novela de ciencia ficción editada este año que me voló la cabeza. Tiene lo mejor de la tradición del género y algo de fantástico también.
La leí casi como se ve por primera vez Volver al futuro.
La reseñá acá.
Mejor libro que leí en el año de género no-ficción
People Who Eat Darkness de Richard Lloyd Perry
[image error]
Esta crónica sobre la desaparición y el asesinato de una joven inglesa en Tokyo a comienzos de siglo es uno de los mejores libros de género “true crime” que haya leído. Ya sea que te gusten las series policiales, las historias culturales de lugares remotos o las historias de misterio, este libro te va a encantar. Tiene un comienzo un poco lento pero se justifica en la articulación de un relato que habla no sólo del asesinato en sí sino de la sociedad japonesa en un sentido mucho más profundo. Adictivo y muy bien escrito.
La reseña acá.
Mejor libro que leí en el año de género policial
El nombre del juego es muerte de Dan Marlowe
[image error]
Un noir brutal que se convierte, a mi gusto, en lo mejor de la colección de género que está editando La Bestia Equilátera.
Si bien tiene un final “suave” para lo que es el género negro-negro, no decepciona y sigue dejando un gusto agridulce en la boca.
Imprescindible para los fanáticos del género. Una joya.
Sorpresa del año
Hope: A Tragedy de Shalom Auslander
[image error]
Hace un año más o menos había leído con mucho entusiasmo Lamentaciones de un prepucio del mismo autor y si bien no me había parecido un mal libro lejos había estado de apasionarme. En cambio Hope: A Tragedy me pareció una pequeña obra maestra del humor judío.
La reseña acá.
Decepción del año
The Fireman de Joe Hill
[image error]
¿Por qué Joe Hill? ¿Por qué nos hiciste esto? Te tenía mucha fe y esperé con mucha ansiedad tu nuevo libro y terminó siendo un bodriazo.
El primer cuarto de la novela está muy bien con lo que podríamos pensar que quizás lo que lo mató a Hill fue la extensión: el resto del relato es aburrido e inconducente. Pero Hill comete el peor pecado que un escritor puede cometer y es el de crear un mundo interesante con personajes aburridos y una trama blanda.
Reflexioné acerca de la temática en general de esta novela (a la que llamo “Narrativas Zombies de Segunda Generación”) aquí.
Me quedaron a medio terminar de leer los siguientes libros:
1. The Amazing Adventures of Kavlier and Clay de Michael Chabon
2. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao de Junot Díaz
3. My Life as a White Trash Zombie de Diana Rowland
4. Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work de Nick Srnicek
Estos van a quedar para el balance del año que viene.
Y también hay algunos que empecé a leer y dejé y probablemente nunca termine de leer:
1. The Martian de Andy Weir
2. Red Rising de Pierce Brown
Veremos qué lecturas nos trae 2017.
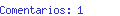

December 15, 2016
El judaísmo urticante de Shalom Auslander
[image error]
Antes de llegar al primer tercio de su novela Hope: A Tragedy, Shalom Auslander pone en boca de su personaje el Profesor Jove la siguiente frase que sintetiza perfectamente toda la novela: “Cuando aparece alguien que promete que las cosas van a mejorar, corré. Escondete. Los pesimistas no construyen cámaras de gas.”
El título lo dice claramente: la esperanza es una tragedia. Y la novela en sí mismo es una tragedia, sería insensato el lector que buscara encontrar algo diferente.
Shalom Auslander (Monsey, New York, 1970) que proviene de una familia judía ortodoxa y que contó cómo se fue desencantando con la religión en su libro de memorias Lamentaciones de un prepucio despliega en su primera novela (la menciona Hope: A Tragedy) no sólo su gran capacidad narrativa sino que también se convierte en una de las plumas judías más interesantes de la actualidad. ¿Qué se obtendría de meter a los enemigos íntimos Philip Roth y Woody Allen en una licuadora? la narrativa de Auslander.
“La esperanza arruina a los hombres” señala constantemente la novela y para peor no duda en meter el dedo en la llaga: “Hitler era un optimista.” El dictador alemán no sólo creía en la posibilidad de alcanzar una Solución sino que en un derrame de optimismo creía que esta iba a ser una solución Final, definitiva.
¿Qué es acaso el judaísmo sino una forma de esperanza y obligación de optimismo? El Mesías está llegando. Los judíos somos el Pueblo Elegido. Los judíos tenemos una Tierra Prometida a la que llegaremos o volveremos. El año que viene en Jerusalem. Optimismo. Esperanza. Y al mismo tiempo el judío ashkenazi, el judío de origen europeo, tiene marcada su historia por los Pogroms, el más grande y cruel de todos siendo el Holocausto.
El judío entonces vive la dualidad del pesimismo realista que le marcan los acontecimientos y el optimismo forzoso, el elegir creer que algún día todo pasará y alcanzará un Paraíso.
Auslander se burla de esa idea y si bien no lo dice textual se puede entender: “Nunca nada va a mejorar.” La muerte nos alcanza a todos y no es algo malo, por el contrario, cuando se acaba la vida se acaba la esperanza. En un momento el protagonista de la novela se imagina a un hombre llegando al Cielo y arrodillándose ante Dios pedirle que por favor no lo envíe al infierno y lo deje vivir en el Paraíso. Dios se ríe: “¿Al infierno? Acabás de venir de él.”
Vivir es sufrir. ¿Acaso no hay dolor en la Tierra Prometida? ¿acaso el Estado de Israel es una Tierra donde los judíos no sufren? Vivir es sufrir y para peor, como le recuerda al protagonista Solomon Kugel su madre: “No importa dónde vayas, siempre serás un judío.”
El judaísmo es muy orgulloso en su precepto de que un judío no deja de ser judío nunca y bajo ninguna circunstancia, pero el realismo impone que ser judío es también poder ser víctima en cualquier lado y en cualquier momento de un Pogrom o un nuevo Holocausto.
La madre del protagonista de la novela es quinta generación de estadounidenses pero aún así siente que el Holocausto mató a su familia. Algo de la culpabilidad del sobreviviente seguramente porque desde que se enteró que los que sobrevivieron a los campos de exterminio sufren estrés post-traumático ella misma comienza a mostrar los síntomas.
[image error]
Shalom Auslander con una cabeza de cerdo.
Para empeorar las cosas, la casa a la que se muda Kugel y su familia resulta estar ocupada en el ático por una mujer que dice ser Ana Frank. Kugel desconfía, pero la mujer sí tiene tatuado un número en la muñeca. Podrá o no ser Ana Frank (en el Centro Simón Wiesenthal le cortan el teléfono cuando llama para preguntar si Ana Frank había sobrevivido al Holocausto) pero lo cierto es que es una sobreviviente de los campos de concentración. Kugel se plantea: “¿Cómo yo siendo judío podría echar de mi casa a Ana Frank?”.
Kugel discute con Bree, su mujer que también es judía y partidaria de echar a la ocupante ilegal de su casa:
– Si la persona que estuviera viviendo en nuestro ático fuera Solzhenitsyn, ¿lo echarías?
– Claro que sí.
-¿Por qué? Él sobrevivió al Gulag.
– Pero no es judío.
En cambio Ana Frank sí era judía e importa por su martirio: es la judía que tuvo que morir para representar a todos los judíos que murieron en el Holocausto y convertirse en la pieza de la lógica del Fénix: el judaísmo que se levanta de sus cenizas. Para poder funcionar como una imagen tan fuerte era necesario que hubieran cenizas.
El Holocausto como experiencia toca ciertos límites de la narrabilidad y paradójicamente debe ser el acontecimiento histórico más estudiado y del que más se ha narrado y escrito. Pero cuando se lo reduce a sus expresiones más representativas (Auschwitz, Buchenwald) deja de ser un hecho histórico para convertirse en un lugar. Pero ni Auschwitz ni Buchenwald ni Belsen fueron los únicos campos de exterminio. ¿Qué pasa con los otros lugares donde se desarrolló la máquina de muerte? ¿Son acaso campos de concentración clase B para el turismo de la memoria?
Kugel recuerda un viaje con su madre a Berlín. La madre quería visitar un campo de concentración pero ninguno de los “conocidos” quedaba cerca de la capital alemana y tenían poco tiempo. Viajan a un campo de concentración más olvidado y apenas llegan la madre se obsesiona: “¿Dónde están los hornos crematorios? ¿Dónde están las duchas?”. La necesidad de trasladar la experiencia del exterminio al lugar físico donde sucedió es totalmente banal: un horno es un horno. Las duchas ya no existen porque fueron demolidas. La madre se decepciona. Como si el lugar físico donde sucedió algo horrendo que forma parte de la identidad judía de todos los judíos después de 1945 pudiera transmitir algo de esa experiencia, borrarlo o meterla más en la piel o quizás convertirla en su banalización en algo más insignificante.
En el año 2009 yo visité el museo del Holocausto (Yad Vashem) en Jerusalem. Allí había un pedazo de madera exhibido en una pared y decía que era de uno de los trenes de la muerte. Sentí una electricidad recorriéndome el cuerpo y pronto me afloraron las primeras lágrimas a pesar de que no dejaba de ser un pedazo de madera exhibido en un museo. ¿Qué se hace o qué se puede hacer con la experiencia histórica? ¿Cómo la asimilamos? ¿Necesitamos incorporarla acaso?
En el presente de la novela Kugel visita una librería: “20% de descuento en libros acerca del Holocausto” lee una oferta y se entusiasma. Se lleva varios libros. Entonces la identidad judía atravesada por el Holocausto se remata con un 20% off.
El Holocausto no fue solo un acontecimiento histórico sino que forjó la identidad del judaísmo contemporáneo de forma irreversible. La madre de Kugel que nunca estuvo en el Holocausto pero que a pesar de ellos se despierta todos los días gritando como gritan cuando se despiertan muchos de los sobrevivientes, le muestra un jabón a su hijo y le dice: “Esta es tu bisabuela.” No importa que la bisabuela de Solomon hubiera muerto en una cama de hospital en New York porque en algún punto todas las víctimas del Holocausto le dicen a los judíos vivos: “Vos sos un sobreviviente.”
Culpa y pesimismo. Pero también esperanza. Ese es el combo del judío de origen europeo.
Paradójicamente el otro día cocinábamos con mi esposa un pastrón. Ella es goy y comenzó a contagiarse de cierta paranoia que tan bien incorporada tengo yo: si sale mal, el pastrón puede ser mortal. Está el tema de que se cocina dejando la carne varios días sumergida en nitritos que son tóxicos y que si no se cocina bien se corre el riesgo de que se contamine con botulismo que puede ser mortal. El pastrón, acaso uno de los platos más sabrosos de la cocina judía europea. Pesimismo (¡sale mal y me muero!) y esperanza (¡pero qué sabroso es un buen pastrón!). Judaísmo.


December 4, 2016
¿Quién es quién?
Hoy estaba buscando una nota que escribí en mayo del año 2009 para Radar Libros, el suplemento cultural de Página/12 y encontré que borraron el acceso a notas de archivo.
Es realmente una pena porque hay mucho material y muy jugoso que sería una pena que se pierda.
Gracias a la asistencia de un amigo de Twitter logré entrar en el caché de la página y rescatar la nota que estaba buscando. La copio textual aquí como salió el 31 de mayo de 2009 en Radar Libros. Es una de las notas que más me gustó escribir, de las que más me acuerdo y que más me interesa por sus implicancias.
Aquí va:
DOMINGO, 31 DE MAYO DE 2009
DEBATES >
Quién es quién
En los primeros días de mayo, John o Ivan Demjanjuk –Iván el Terrible de Treblinka– fue extraditado desde los Estados Unidos a Alemania, y todo parece indicar que finalmente será juzgado por sus crímenes como ex SS y guardia de varios campos de concentración nazis. Cabe recordar que fue juzgado y finalmente absuelto en Israel por las dudas sobre su identidad generadas en el proceso de extradición. Su figura vuelve a plantear las preguntas que a su manera intentan contestar Operación Shylock de Philip Roth y la reciente El lector, la película basada en el libro de Bernhard Schlink.
[image error] Por Alejandro Soifer
En Operación Shylock, novela de Philip Roth de 1993, se planteaba un interrogante que

Desayuno a bordo de Demjanjuk durante su vuelo desde Tel Aviv hacia Nueva York, el 22 de septiembre de 1993. El 12 de mayo de este año John Demjanjuk, proveniente de los Estados Unidos fue trasladado en camilla desde el aeropuerto de Munich hacia una prisión alemana.
puede llegar a ser aterrador: ¿quién es quién realmente? Estaba hablando de John Demjanjuk, un presunto criminal nazi que luego de la guerra se exilió en los Estados Unidos llevando una tranquila vida como mecánico de autos en Ohio. Entre 1986 y 1988 Demjanjuk fue juzgado en Israel sin saberse nunca del todo si era o no el asesino buscado. Roth se prendía del trasfondo del juicio para plantear su pregunta incómoda e iba más allá con un juego de desidentificaciones en el cual el narrador de la novela se llamaba Philip Roth y era un escritor norteamericano-judío exitoso que se encontraba un día con otro personaje que se hacía pasar por él para predicar el “Diasporismo”, un presunto movimiento político para que los judíos israelíes volvieran a sus hogares de la diáspora europea. Este movimiento sostenía el error de la constitución del Estado de Israel basado en la expropiación de tierras a los palestinos y la generación de un nuevo antisemitismo como consecuencia de la profunda violencia que significó y significan para los árabes las políticas israelíes en Medio Oriente. La otra idea filosa que predicaba el Philip Roth doble del Philip Roth narrador era que la diáspora judía actual suele mirar al costado cuando se trata de examinar los excesos del Estado de Israel y justificarlo casi ciegamente en su necesidad de existencia basados en una extenuación de la significación del Holocausto.
En un pasaje intenso, el Philip Roth doble argumenta que Israel se debe a la institucionalización del Holocausto, que justifica a ojos del mundo el militarismo expansionista israelí: “¿Qué es lo que justifica que no se desaproveche ninguna oportunidad de extender las fronteras de Israel? Auschwitz. ¿Qué justifica el bombardeo de la población civil de Beirut? Auschwitz. ¿Qué justifica que se les machaquen los huesos a los niños palestinos y que se les vuelen las extremidades a los alcaldes árabes? Auschwitz. Dachau. Buchenwald, Belsen. Treblinka. Sobibor. Belsec”, argumenta enajenado el doble del narrador.
De fondo, el relato avanza con la narración del juicio a Demjanjuk. La justicia de un país vencedor, la justicia de los vencedores, la Primera Intifada palestina y la idea del diasporismo confluyen en la novela generando un intrincado juego de espejos. ¿Quién es quién?
John o Ivan Demjanjuk nació en 1920 en Ucrania cuando ésta era parte de la Unión Soviética. Se sabe que se ofreció voluntariamente como colaborador de los nazis y aquí es donde se pierde el rastro de su verdadera identidad.
En 1977 la comisión de inmigración de los Estados Unidos donde Demjanjuk se había radicado luego de terminada la guerra comenzó a investigarlo sobre la base de haber mentido acerca de su afiliación a las SS en su petición de ciudadanía y el testimonio de ex prisioneros del campo de concentración de Treblinka que lo habían reconocido, a través de fotos, como Iván el Terrible, guardia recordado por ser dueño de un sadismo descomunal. La extradición bajo la acusación de ser Iván el Terrible, fue concedida a Israel en 1986.
La fiscalía israelí contaba con pocos datos testimoniales con que avalar la acusación más allá de una tarjeta de identificación con la foto de Demjanjuk de aquella época, firmada por oficiales nazis a nombre de un tal Iván Grozny. Los estudios de peritaje certificaron la validez de la identificación. Sin embargo algunos testimonios de sobrevivientes aportaron pocas certezas ya que presumiblemente el guardia conocido como Iván el Terrible habría muerto en una revuelta durante los últimos días de la guerra. Este dato no había podido ser comprobado. La corte lo encontró culpable de ser Iván el Terrible junto con los crímenes que a éste se le atribuían y en 1988 lo condenó a muerte. Pero en 1993 la condena le fue retirada por la Corte Suprema de Justicia de Israel tras la presentación de nuevas pruebas. Varios testimonios de ex oficiales nazis aseguraban que el verdadero nombre de Iván el Terrible era Iván Marchenko y que los oficiales estadounidenses que intervinieron en su extradición omitieron a propósito el dato complicando las posibilidades de defensa del acusado.
En 1998 Demjanjuk recuperó su ciudadanía estadounidense sobre la base de haberle sido retirada bajo una falsa acusación. En 2004 le retiraron nuevamente la ciudadanía estadounidense y en 2005 un tribunal de inmigración recomendó su extradición a Ucrania, Polonia o Alemania, a lo que Demjanjuk antepuso un recurso legal para que se considerara su extradición como “tortura” dada su edad y condición de salud. La sentencia de extradición quedó firme en 2008 y un fiscal alemán se propuso juzgar a Demjanjuk por su responsabilidad en la muerte de por lo menos 29.000 judíos en el campo de exterminio de Sobibor, formalizando una acusación en abril de 2009. La extradición hacia Alemania se concretó entre el 11 y el 12 de mayo de este año, con el acusado siendo trasladado en camilla y con tubos de oxígeno.
¿En qué medida todos estos movimientos son una forma de espectacularización del accionar legal? La persecución de unos pocos criminales nazis fácilmente reconocibles y cuyo sadismo y obstinación en cumplir su tarea de exterminio tapa la realidad de todos esos seres grises, esos tipos pequeños que durante la guerra operaron de forma automática, sin preguntarse la moralidad de sus acciones y bajo un código legal que permitía sus crímenes. El reciente estreno de la película El lector, basada en la novela de Bernhard Schlink, apunta a ese mismo conflicto: ¿cómo juzgar a una persona que no hizo el mal por pasión ni por cálculo sino por costumbre, por obligación? La pregunta es respondida de forma divergente en las novelas de Roth y Schlink.
En Operación Shylock la pregunta es atormentadora porque se sabe que quien está en el banquillo es un criminal horrendo y el narrador incluso se encuentra frente a su hijo, a quien, perdido en una ensoñación diurna, se plantea matar o secuestrar y vengarse así de todas esas víctimas que no tenían la posibilidad de hacerlo. En El lector se plantea como una trampa sentimental. El criminal es humano y eso es lo más perturbador, tal como comprobaba Hannah Arendt en su clásico estudio-trascripción sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén.
El Demjanjuk de Roth es el mismo viejito indefenso que hoy, casi 20 años más tarde, vemos entrar en camilla a la prisión alemana, pero el de hoy no es ya el Demjanjuk—Iván el Terrible, equívoco por el cual casi se lo condena a muerte. El poder del Estado de Israel, también construido en el imaginario de los judíos en la diáspora sobre esa exacerbación de todo lo relacionado con el Holocausto, aparece tematizado en la posibilidad de una justicia que en el caso de Eichmann fue entendida por muchos como una simple venganza.
Las vueltas del caso Demjanjuk son interesantes para comprobar cómo ese mismo Estado pudo quitarse el lastre de vengador y colocarse del lado de la justicia: “Si no era el que creíamos que era, pero igual era un nazi, no debemos juzgarlo por haberlo sido”, parece haber sido el razonamiento. En El lector se vuelve al tópico del juicio contra el criminal menor: ¿qué hacer con la obediencia debida? ¿Qué hacer con los criminales menores que actuaron porque el clima de época imponía necesariamente esa legalidad y esa forma de conducta? Pero sobre todo, ¿qué hacer con nuestros padres, con nuestros amantes, con nuestros vecinos que torturaron, mataron y violaron?
La persecución alrededor del mundo de estos criminales acaso aparezca como la reparación de una justicia que no se produjo en su momento, en el momento del triunfo, en el que juzgar a un ejército vencido en su conjunto hubiera sido absolutamente imposible. Es ahí donde se produce el problema con el nazismo y con los genocidas: su accionar fue tan programado y meticuloso que no habría casi forma de pertenecer al régimen sin haber cometido un terrible acto contra la humanidad.
John o Iván Demjanjuk está en Alemania ahora y todo parece indicar que finalmente será juzgado por sus propios crímenes. “El Estado no puede ajustar sus actos a ninguna ideología moral. El Estado actúa según sus propios intereses” dice un personaje de la novela de Roth, a lo que le responde el narrador: “Pues entonces preferiría que no hubiera estado”, al que a su vez le responden entre risas: “Ya lo intentamos y no salió muy bien”. Permitámonos desear un desenlace mejor para esta historia. Las preguntas igual van a seguir abiertas.







