Roberto Wong's Blog: El Anaquel, page 8
May 7, 2020
El vals de los monstruos – Lola Ancira
El vals de los monstruos (2018) es el segundo libro de Lola Ancira. Sabemos, por el primero, de su interés por lo extraño y lo macabro. El vals de los monstruos, en este sentido, no defrauda: Lola nos exige voltear la vista a todo aquello que nos incomoda, que decidimos no mirar.
Hay, por supuesto, un sentido estético: esas vidas excéntricas, oscuras, perversas, alejadas acaso de lo que llamamos razón, también guardan un tipo de belleza. Sirven, al mismo tiempo, como relatos precautorios: ¿qué tanto nos separa realmente de todos ellos? ¿Hacia qué vacíos nos dirigimos sin saberlo? —dice Solange Rodríguez Pappe que los monstruos, cuando nos encontramos, jamás volvemos a estar solos.
Satélites, mi cuento favorito de la serie, nos transporta a las manías de una familia que recrea el envío al espacio de la perra Laika en 1967. Lola escribe:
Nos ha contado infinidad de veces cómo, luego de esa profunda y remota pérdida, tomó al perro de la familia y se dirigió al lugar ilimitado al que podía llegar: el océano. Rentó una embarcación pequeña y aguardó a que anocheciera, pues debía recrear el ambiente lo mejor posible. Cerca de la medianoche, remó hasta agotar sus fuerzas y después lanzó el perro al agua. Se alejó a toda prisa tras gritarle que buscara a Laika.
Como una herencia, la manía del padre es trasladada al hijo, acaso porque Lola intuye que nunca podremos, realmente, escapar de los pecados de nuestros padres.
Ahora debemos cenar. Mis padres en un mismo cuerpo entran en la sala con dos bandejas de comida y, con una misma mano, encienden el televisor. Sólo abre la boca para decirme que ha cambiado de parecer: él no será la última opción, me dejará su lugar porque necesita que alguien continúe mandando emisario para traerlo de vuelta junto con todos los anteriores, para perpetuar la búsqueda.
En una época que se esfuerza por edulcorar la realidad, es interesante leer la propuesta de Lola en la que la maldad, la locura y la venganza parecen los únicos instrumentos adecuados para sus personajes.
Escucha sobre ésta y otras novelas en el podcast de El Anaquel:
View this post on Instagram
May 5, 2020
La Puerta del Cielo – Ana Llurba
La puerta del Cielo es la primera novela de Ana Llurba (Córdoba, 1980), libro que explora la vida de un grupo de adolescentes en el corazón de un culto mesiánico y en el que locura y religión se mezclan y se confunden para cuestionar los relatos bajo los que operamos.
Tres seres altos aparecieron ante él. Eran delgados y etéreos, vestían sus monos platinados con una elegancia andrógina y sobrenatural. Los tres sonreían como una reacción física a una actividad placentera, como si recién hubieran acabado de tener un orgasmo. Sin embargo, su sonrisa era inquietante más que contagiosa. Ellos le señalaron el cuerpo de un hombre de mediana edad con melena y barba tupida que yacía desnudo en otra camilla. A pesar de la paz interior que transmitía su semblante, un detalle le llamó la atención: tenía marcas severas en las muñecas y los tobillos. Como si hubieran sido perforados con violencia. Era el Primer astronauta. Él fue el primer terrícola que abandonó la Tierra a través del aire, ante la mirada asombrada de sus apóstoles.
El arco narrativo nos recuerda a la pasión de Cristo, aunque en la novela los cuerpos mancillados no solo operan como inspiración religiosa o espacio de castigo sino, también, como fuente de placer —también por la piel se llega al cielo, dicen los versos de Gilberto Owen.
Cuando pensaba que no la miraban, Estrella había empezado a cortarse las plantas de los pies. Y después siguió con los brazos y las piernas. Con el correr de los días, las cicatrices en su cuerpo empezaron a hablar por ella. La autolesión se convirtió en su particular lenguaje místico. Intentó hacer un agujero en ella misma para huir a través de él. Ese lugar era demasiado peligroso, una caverna más sinuosa y profunda que el fondo del pozo controlado por las cucarachas. Estaba desconsolada. Ni las visitas de la hermanita Crista que insistía en acariciarle allá abajo, ni los lametazos y los gemidos del cachorro la hicieron volver en sí.
Para conocer más, escuchen la entrevista que le hago a Ana como parte del podcast sobre nueva literatura escrita por mujeres:
View this post on Instagram
April 30, 2020
No soñarás flores – Fernanda Trias
No soñarás flores, de Fernanda Trías (Montevideo, 1976), ha sido una deliciosa revelación. En primer lugar, porque la autora no propone las rutas comúnes que vemos en muchos libros de cuentos –esto es, personajes atípicos o situaciones límite que funcionan como divertimento o simple ruta de evacuación. Los ocho cuentos que componen el libro son, más bien, una hoguera en la que poco a poco se quema la vida.
El cuento que le da el nombre al libro (y que puede leerse en este link), por ejemplo, narra la vida de un grupo de desgraciados a los que los une el azar y sus miserias. La ruta que transitan no tiene objetivo ni ofrece, tampoco, consuelo alguno. Lo que nos interesa, entonces, es el trayecto, su progresiva degradación:
En el bar habría parientes de los enfermos del Fernández, pero ellos tampoco se sentaban juntos, y en aquel momento sentí que Carmela, Panizza y yo compartíamos algo verdadero, un lazo que nos mantendría unidos como esas cintas amarillas que usan los bomberos para demarcar la zona de derrumbe. Nosotros. Esa debió ser la primera vez en que nos pensé así. Los días siguientes no salí a la calle.
Y más adelante:
Volver a empezar. Levantarse de las cenizas. Arrancar de cero. Nos han hecho creer que hay algo heroico en ese empecinamiento. Cuando lo conocí, el ciego Lencina también estaba empeñado en «salir adelante». Usaba mucho esa frase, me acuerdo, como si el pasado quedara en alguna parte, como si fuera un lugar del que se puede entrar y salir y no una condena tan presente como ese árbol que veo por la ventana y que hoy mismo podría caerme encima. El pasado está encima; se carga con él o no, pero puede dejarse a un lado.
Trías parece decirnos a lo largo de sus relatos que el pasado nos oprime o nos cerca, nos condiciona o nos hace sabotear el presente; ideas, tal vez, que ya conocemos. La literatura, sin embargo, no sucede en los espacios abiertos, sino en sus resquicios. Ahí, en las grietas, crecen las flores de Trías, buscando esa luz que a todos se nos escapa –en una entrevista sobre el libro, la autora comenta, por ejemplo, el origen de uno de los cuentos:
La historia del cuento «La muñeca de papel» me la relató una artista francesa: una mujer que deja a su marido y a su hija para dedicarse a las artes visuales, y años después regresa para intentar recuperar a la niña. Pero, lógicamente, ya es tarde. Quise indagar el por qué de esa decisión tan increíble, y dónde estaba el conflicto, la justificación para irse.
Una gran lectura, sin duda. Escucha sobre éste y otros libros en el podcast reciente sobre literatura escrita por mujeres:
View this post on Instagram
April 28, 2020
La edad de los terremotos – Douglas Coupland
The book is an extension of the eye
Marshall McLuhan
El mundo se mueve a distintas velocidades. Una parte, por ejemplo, se enfoca en la resistencia, la lucha por sobrevivir. Otra, como el caso de este libro, señala hacia los lugares oscuros a los que nos dirigimos sin darnos cuenta. Douglas Coupland, junto a Shumon Basar y Hans Obrist, explora uno de ellos: la transformación del presente a partir de la vida digital. Así, The Age of Earthquakes no es un ensayo sino, acaso, una serie de preguntas acerca de la identidad, el presente y el mundo bajo la óptica acelerada de Internet. Algunos ejemplos:
10% de la energía mundial es utilizada por Internet y por la economía digital
La percepción del tiempo se ha modificado (e.g., el ocio ya no es “hacer nada”, sino pasar dos horas viendo stories de otros)
Internet ha cambiado la forma en que funciona nuestro cerebro (nuestra atención, por ejemplo, dura un instante)
La desconexión es impensable (o: soledad = desconexión)
El conocimiento ya no significa “almacenaje”
La memoria existe ahora fuera de nosotros
La idea de la individualidad ha colapsado: somos ahora pequeños grupos que opinan y sienten de forma idéntica
La manera de hacer política (el voto) ha sido desplazada (fake news, redes sociales, etc)
Los efectos no intencionales de la tecnología rigen nuestro futuro (abrimos una nueva caja de Pandora cada década)
El mundo es terriblemente aburrido y absurdamente emocionante a partes iguales
Resulta interesante leer The age of Earthquakes como una reescritura de un libro de publicado en 1967 titulado The Medium is the Massage (al que no hay que confundir con «el medio es el mensaje», del mismo autor) en el que Marshall McLuhan y Quentin Fiore realizan un inventario de efectos y observaciones en torno a la aldea global y el rol de los medios de comunicación en nuestra percepción de la realidad.
[image error]
Cincuenta años después el tiempo muerto, el ocio, la memoria, el aburrimiento, el coqueteo y la protesta, por citar algunos ejemplos, se han transformado a partir del Internet. Diversos estudios sugieren, además, que la actividad en el lóbulo frontal del cerebro (encargado de la memoria inmediata y la toma de decisiones) ha incrementado en detrimento de nuestra capacidad para almacenar información a largo plazo –en otras palabras, hemos tercerizado de forma efectiva nuestra memoria: dependemos ahora de la tecnología para recordar cumpleaños, números de teléfono y eventos del pasado). En este sentido, The age of Earthquakes nos empuja a preguntarnos cómo surgió este maravilloso y aterrador futuro que ahora vivimos
I think the history of the world is the history of time. The future for me, growing up, was always something that was ahead. In the distance – then it started to get closer. Then it was there, and now suddenly, right now actually is the future. What we’re inhabiting is no longer in the distance anymore but in this state of very, very profoundly accelerating flux. And it’s not going to stop, you can’t take a break from it, even something as simple as not using your device for a weekend, nothing’s going to work. Technology is not going to take a holiday. It’s going to happen more and more faster and you’ll be stuck inside the thing. So how do you cope with that?
Douglas Coupland
Finalmente, The Age of Earthquakes no es solo un catálogo de preocupaciones, sino también una investigación estética sobre las imágenes de nuestras últimas dos décadas y la transformación de la escritura hacia la cita.
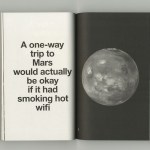


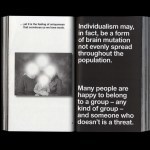
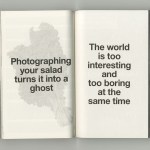
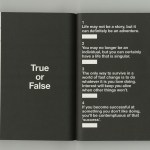
La entrada La edad de los terremotos – Douglas Coupland se publicó primero en El Anaquel | Blog Literario.
April 23, 2020
El Anticuario – Gustavo Faverón Patriau
Gustavo Faverón (Lima, 1966) ha escrito con El Anticuario una variante de la novela negra: el narrador, Gustavo, recibe una llamada telefónica de Daniel, un viejo amigo de la infancia. La llamada no sería tan sorprende si no nos enteráramos que Daniel mató a su esposa hace tres años. Desde el psiquiátrico, Daniel invita a Gustavo a visitarlo.
Habían pasado tres años desde la noche en que Daniel mató a Juliana, y su voz en el teléfono sonó como la voz de otra persona. Habló, sin embargo, como si nada hubiera sucedido jamás, para decirme que fuese a visitarlo a la hora del almuerzo. Como si almorzar con él fuera cosa de ir a un restaurante cualquiera, o al salón de la casa de sus padres, donde solía recibirme años atrás, entre anaqueles atestados de libros, manuscritos, cuadernillos y legajos de pliegos doblados en cuarto, y repisas abarrotadas por miles de volúmenes de lomos ambarinos y cubiertas relucientes de cuero y papel de cera. Como si visitarlo significara, como antes, subir desde ese salón, por la escalera de caracol de acero negro, hacia la biblioteca-dormitorio en que Daniel pasaba todas las horas del día, día tras día, semana tras semana, descifrando notas marginales en tomos que nadie más leía, desayunando, almorzando y comiendo en pijama, los pies sobre el escritorio, la lupa en la mano izquierda, el gesto de asombro, y no implicara, en cambio, ingresar en ese otro lugar alucinado en el que ahora lo tenían recluido, o donde, más bien, se había recluido él mismo para escapar de una cárcel peor.
El personaje principal decide aceptar la invitación, cruzado por la nostalgia de volver a ver al que había sido su mejor amigo en la universidad y el sentimiento de culpa por haberlo dejado solo durante aquel trance: “No me atreví a asistir al juicio ni a visitarlo en la prisión; no hablé con sus padres ni cons su hermano; no acudí jamás a la clínica psiquiátrica, apenas a cinco cuadras de mi departamento”, confiesa el narrador para adentrarnos en los motivos por los que decide asistir a esa invitación y, más aún, investigar sobre el presunto asesinato.
A partir de este momento, la novela se desenvuelve en tres fragmentos: la juventud de ambos personajes, en la que nos enteramos de detalles importantes de la vida de Daniel (su afición por las antigüedades y la Historia, su hermana y un accidente que le quema la mayor parte del cuerpo, así como sus inicios sexuales en burdeles de baja estofa); las historias del Anticuario (textos que funcionan como un tipo de confesión en clave) y, por último, la investigación de Gustavo, misma que trata de desenredar la madeja de mentiras que rodean la reclusión de Daniel en ese manicomio.
En nuestras sociedades, el anticuario se ocupa del pasado y sus objetos: toda reliquia conlleva una historia, y, por ende, toda pieza posee un valor más allá del objeto mismo. Gustavo asume un rol similar al contactar a todas las personas que formaron parte de la vida de Daniel: cada uno, a su manera, le cuenta las piezas que hacen falta para armar el rompecabezas final. Resulta curioso que, a diferencia de la novela negra tradicional, en El Anticuario el lector se entera antes que el protagonista sobre lo que sucederá en las siguientes páginas. El mérito, entonces, no está en el misterio que se encierra tras el asesinato, sino en la serie de historias que se desarrollan a partir de estos encuentros; cultismos, si se quiere, que nos ofrecen múltiples rutas para interpretar la novela –locura y cultura; civilización y barbarie; cuerpo e historia, por mencionar algunas:
En el siglo cinco antes de Cristo, Hipócrates de Cos describió la piel peregrina y las coyunturas flácidas de los guerreros getai, de Tracia, y las de los escitios y otros nómadas que transitaban entre el Danubio y el Don, y sus contemporáneos atribuían a éstos el poder de trasladarse en el agua o en el humo, hechos burbujas o vapor, para filtrarse en las casas de sus enemigos y dejarse respirar o beber por ellos para poseerlos. Era una invención supersticiosa, claro está, pero, como siempre, se basaba en una intuición profunda: que la total elasticidad es o bien un rasgo de Dios o uno del demonio.
O:
Daniel Defoe –dijo Gálvez– no tenía orejas: su cráneo era liso, esferoide y punteado como un huevo de avestruz, sin más protuberancias que la nariz y un labio inferior abrupto y animalesco. ¿Sabías eso? Apuesto a que no. Debajo de la peluca, el hombre parecía un pez. Pero si lees sus libros no encontrarás mujer bella cuya hermosura no empiece y termine en un par de orejillas de perfección sobrenatural, prólogo y epílogo de la belleza absoluta.
Así, Faverón parece sugerirnos que las historias que escuchamos nos contagian de locura y lucidez a partes iguales, epílogo que tal vez explique la manera en la que comienza la historia: Gustavo despierta en la cama de una clínica.
Como nota final, el germen de esta novela es una historia verdadera en la que Faverón estuvo involucrado. Asimismo, en su blog (que ya no se actualiza) hay buenas lecturas que valdría la pena rescatar.
View this post on Instagram
April 21, 2020
Lo raro y lo espeluznante – Mark Fisher
Acaso una lectura para estos días extraños: Lo raro y lo espeluznante son una serie de ensayos del crítico británico Mark Fisher, quien en la primera década del 2000 se dio a conocer por su blog K-Punk, pionero en el análisis de la contracultura anglosajona. En este libro, Fisher se detiene a analizar dos temas que nos seducen al mismo tiempo que nos repelen: la idea de lo raro junto a lo espeluznante. En la introducción, por ejemplo, Fisher escribe:
Hay algo que comparten lo raro, lo espeluznante y lo unheimlich [ya antes había comentado este concepto freudiano, calificado en términos amplios como lo «ominoso»]: Son sensaciones, pero también modos: modos cinematográficos y narrativos, modos de percepción y, al fin y al cabo, se podría llegar a decir que son modos de ser.
Mientras que lo raro Fisher lo define como aquello que no encaja, «que no debería estar ahí», lo espeluznante trata sobre «una falta de ausencia o una falta de presencia», un suceso debido a un agente externo, ausente o inmaterial [«¿qué clase de cosa fue la que emitió un grito tan espeluznante?»]. Para ejemplificar estos conceptos, Fisher recorre diversos hitos culturales anglosajones: con lo raro, por ejemplo, el autor comienza con Lovecraft, de quien apunta que es la fascinación (y no el terror) «lo que arrastra a sus personajes a la disolución».
Aunque se lo suele clasificar como autor de terror, la obra de Lovecraft no suele provocar miedo. Cuando Lovecraft plantea sus motivaciones como escritor en su breve ensayo Notes on Writing Weird Fiction, no menciona el terror de manera directa. En cambio, sí que nos habla de «impresiones vagas, escurridizas y fragmentarias de lo maravilloso, de la belleza y la audaz expectación». El hincapié en el terror, sigue diciendo Lovecraft, es consecuencia del encuentro de las historias con lo desconocido. Atendiéndonos a esto, lo que es realmente fundamental en la manera de Lovecraft de plasmar lo raro no es el terror, sino la fascinación.
En esta misma categoría Fisher comenta sobre la banda de punk The Fall, la obra de ciencia ficción de Tim Powers y Rainer Werner Fassbinder (director de cine), entre otros.
Vale la pena el ensayo sobre David Lynch, en el que Fisher establece parte de su obra como el resultado de una oposición entre la realidad idealizada y los mundos subterráneos u ocultos del inconsciente. Este choque se refleja en esta escena de Lost Highway, donde se asume que el hombre misterioso es tan solo una representación del inconsciente del protagonista:
Sobre lo espeluznante, Fisher escribe:
La sensación de lo espeluznante es muy diferente a la de lo raro. La manera más sencilla de comprenderla es pensando en la oposición (con una gran carga metafísica) entre presencia y ausencia. Como hemos visto, lo raro se constituye por una presencia –la presencia de lo que no encaja— (…), mientras que lo espeluznante se constituye por una falta de ausencia o por una falta de presencia. La sensación de lo espeluznante surge si hay una presencia cuando no debería haber nada, o si no hay presencia cuando debería haber algo.
Esta sección de ensayos recorre un número similar de referencias entre el cine, la literatura y la música, aunque pecan de centrarse principalmente en la cultura anglosajona. El cuarto ensayo, por ejemplo, se centra en el trabajo de Nigel Kneale:
Lo que es más característico de las mejores obras de Kneale es la sensación de lo espeluznante. (…) La jugada típica de Kneale es darle una vuelta de tuerca científica a lo que antes se había considerado sobrenatural. Lo que en un registro puede entenderse como un «demonio», aparece en otro registro como un tipo particular de agente material. Cierto es que Kneale está de acuerdo con que la ciencia, desde la Ilustración, haya sostenido que no hay sustancia espiritual, pero también cree que el mundo material en el que vivimos es mucho más ajeno y extraño de lo que nos habíamos imaginado.
«Lo brillante del guion de Kneale», continúa Fisher, «es que los marcianos resultan no ser alienígenas, en el sentido de ser diferentes a nosotros. Huyendo de la destrucción de su propio planeta, los marcianos se habían cruzado hacía cinco millones de años con homínidos protohumanos para perpetuar su especie». El giro a lo espeluznante es que esa falta de presencia cobra vida, en Quatermass and the pit, en todos nosotros.
Para concluir, vale la pena mencionar que Lo raro y lo espeluznante es el tercer y último libro del autor: tras publicarlo, Fisher se quitaría la vida tras una larga batalla contra la depresión.
View this post on Instagram
April 16, 2020
Lobo – Bibiana Camacho
Lobo comienza con una escena poderosa: una mujer lleva a un gato entre los brazos mientras escapa en medio de la noche. La sensación es de angustia: algo la amenaza, pero no sabemos qué o quién.
El segundo capítulo arranca mucho tiempo antes que la primera escena: Berenice, joven académica, se dirige a la población de El Lobo para trabajar con Felicia, una reputada profesional cuyos excesos en los últimos años la han convertido en una especie de mito andante. Al llegar a la localidad se da cuenta de su error: está incomunicada y, además, el supuesto proyecto de investigación en el que va a participar es un fraude —desde hace mucho que Felicia ha perdido la dirección y ahora pasa el tiempo bebiendo y discutiendo con su esposo.
La novela transcurre entre la vida anodina del campo y los restos de un naufragio: Berenice se da cuenta que poco a poco su relación, su carrera y su familia comienzan a desmoronarse. Hay, detrás de esto, una figura ominosa que se va levantando poco a poco: la de los lobos, animales que dan nombre al pueblo y que parecen existir detrás de algunas sombras.
—Date cuenta de que una vez que pasas ese umbral ya no estarás seguro nunca. —Es que nunca estamos seguros, pero ni modo de vivir con la zozobra.
—Yo creo que lo mataron.
La novela tiene el defecto, sin embargo, de no mantener esta tensión: el grueso de la novela entre las estampas de la vida en la ciudad (con sus relaciones, prisas y temores) y el campo (con sus esperas e indefiniciones). Estos dos polos parecen sugerir el verdadero tema de la novela: el espacio negativo que se ha formado entre uno y otro ha engendrado un monstruo que termina por devorarlo todo; metáfora, si se quiere, de nuestros años recientes en México.
La violencia jamás irrumpe pero es una amenaza constante, como una gran nube negra que está sobre los personajes todo el tiempo y siempre te va cargando más de agua, por decirlo así. Se va ennegreciendo cada vez más. Los personajes saben que existe esa nube negra, que ese manto los cubre todo el tiempo y no saben en qué momento se va a expresar. Sí está la violencia pero no está como una presencia palpable, sino como un fantasma que los acompañe y que en cualquier momento puede surgir como un monstruo.
Bibiana Camacho, en entrevista para Sin Embargo.
Escucha, además, el podcast sobre nueva literatura escrita por mujeres, publicado hace poco.
View this post on Instagram
April 14, 2020
Éste es el mar – Mariana Enriquez
Éste es el mar es una novela sobre ritos de paso, estrellas de rock y adolescentes fanatizadas. Pertenece, además, a una reciente constelación de novelas de escritoras que construyen nuevos mitos y significados en torno a todo aquello que nos rodea. La protagonista es Helena, un ser que tiene por misión convertir a James, cantante de la banda Fallen, en leyenda.
Quiero que escuches bien esto: podría haberlo dejado morir de sobredosis. Pero, en su caso, no era suficiente. Helena, nosotras necesitamos una Estrella, no un cadáver.
La trama que se teje detrás de dicho propósito involucra a un grupo llamado Las Luminosas, seres que viven fuera del tiempo y las leyes de nuestra realidad y que se alimentan del fanatismo y la adoración para subsistir –su existencia, por cierto, está vinculada a ciertas figuras de la mitología griega como las musas o los daemon:
“Vivimos de ese amor, de esa devoción, de ese zumbido. Y tenemos que alimentar ese fuego con cuerpos, de vez en cuando, para mantenerlo vivo y mantenernos vivas”.
Antes de James hubieron tantos otros: Kurt Cobain, John Lennon y Jimmy Hendrix, por citar algunos. La novela, entonces, es el relato de dicha misión pero, también, la transformación que vive la protagonista al estar en contacto con los seres humanos:
Una foto entre rosas, con anteojos negros, en la tapa de una recista. Una canción, su voz gritando la boca en O perfecta, su cuerpo flexible arqueándose hasta límites que parecían dolorosos, el cigarrillo entre sus dedos, quemándose, sin fumar.
—¿Esto es amor?
—Para ellos, sí. Para nosotras es contagio.
Parte del argumento se alimenta, sin duda, de las pulsiones juveniles relacionadas al amor, la obsesión, la identidad y el autodescubrimiento –ya George Steinerdecía en 1971 que la música en el siglo XX «enumera a sus maestros y a sus rebeldes, a sus sumos sacerdotes, exactamente como en la literatura clásica».
A mí del mito me fascina la cuestión comunitaria del momento de la devoción, no tanto la devoción solitaria sino el contagio de la devoción colectiva. Me parece que se lleva bien con la adolescencia, donde justamente lo individual está un poco borrado en los grupos de amigas, en los shows. Me di cuenta de que tenía ese tipo de idea en un show de Backstreet Boys —que no es un show de rock, pero tiene que ver con esa cultura del músico y el artista, del artista y los fans—, al ver a todas las chicas juntas gritando al mismo tiempo como si fueran un organismo. Y no necesariamente por ellos, sino como un nivel de histeria que creo que tenía que ver con una comunicación de poderío entre ellas, una cosa muy guerrera. Entonces me dije que ahí había algo de la energía femenina que es un rito de paso, como si tuvieran que pasar por este momento de capullo para poder terminar la adolescencia y tener una sexualidad que no tiene que ver con esta entrega hambrienta.
Mariana Enríquez, en entrevista para Revista Quimera.
Pese al carácter fantástico de la novela, la conclusión es bastante tradicional: el amor no nos dejará incolumnes y su hallazgo, seamos de este mundo o no, quemará para siempre.
Esta novela es parte, además, de un podcast reciente en El Anaquel. Escúchalo en el siguiente link:
View this post on Instagram
April 9, 2020
Stoner – John Williams
Escrita en 1965, Stoner es una de las grandes novelas norteamericanas sobre la Gran Depresión. La novela narra la historia de un chico del campo convertido en profesor universitario, cuyo principal fracaso acaso sea dejar de lado la pasión para sumergirse, por el contrario, en la tibia calma de los días —podría decirse de esta novela lo que Gabriel Ferrater escribió en alguna ocasión sobre la poesía: el libro, este libro, es el retrato de ciertos momentos en la vida moral de un hombre.
La novela tiene varias trazas autobiográficas: como su protagonista, John Williams nació en una familia humilde —su padre era conserje en la oficina postal de su pueblo— sin demasiada inclinación a la lectura (su abuelo solía decirle que «la lectura cansaba el cerebro»); creció durante la Gran Depresión, viendo las carencias y la obsesión de las personas en torno al dinero; y fue, también, profesor universitario, en su caso en la Universidad de Denver.
La escritura de una autobiografía es, en cierto sentido, la búsqueda de cierta identidad.No sorprende, entonces, que Stoner abarcar la totalidad de la vida, en el caso del libro, desde la niñez en el campo hasta el lecho de muerte —»la cuna se balancea sobre un abismo, y el sentido común nos dice que nuestra existencia no es más que una breve grieta de luz entre dos eternidades de oscuridad”, escribe Vladimir Nabokov en su autobiografía. Stoner podría considerarse entonces como una de esas fracturas: la vida, siempre en borrador, se nos presenta como un cúmulo de expectativas, temores y arrepentimientos:
Había llegado a esa edad en que se planteaba, con creciente intensidad, una pregunta de tan abrumadora simplicidad que no sabía cómo encararla. Se preguntaba si valía la pena vivir su vida, si alguna vez había valido la pena. Sospechaba que todos los hombres se hacían esa pregunta en algún momento, y se preguntaba si a todos los ocurría con esa misma fuerza impersonal con que se había instalado en él. La pregunta conllevaba una tristeza, pero era una tristeza general que (pensaba) tenía poco que ver con él mismo o con su destino individual; ni siquiera sabía si la pregunta surgía de las causas más obvias e inmediatas, de lo que había ocurrido con su vida. Venía, según pensaba, del paso de los años, de la acumulación de accidentes y circunstancias, y de lo que él había llegado a comprender sobre cada uno de ellos. Lo satisfacía, de una manera sombría e irónica, la posibilidad de que lo poco que había logrado aprender lo hubiera conducido a este conocimiento: que con el tiempo todas las cosas, incluso el aprendizaje que le permitía saber esto, eran fútiles y vacuas y que al fin se reducían a una nada que ellas no llegaban a alterar.
Es refrescante, así, ser capaces de leer un libro en el que este entendimiento es posible: podemos saber, por ejemplo, el momento exacto en el que la vida de Stoner se convirtió en rutina y, también, el momento en el que la felicidad se le fue de las manos. Más allá de esta sensación de candor y empatía, sin embargo, lo banal de las resignaciones y decepciones del personaje convierten al libro en una lectura prescindible (¿es que acaso no tenemos suficiente mediocridad en nuestras vidas?)
Esta es una opinión poco popular, sin duda, aunque coincide con otras. Habría que meditar, en todo caso, por qué este tipo de novelas fueron tan populares en su tiempo. William Boyd, en un artículo para The Guardian, sugiere que este tipo de lecturas permiten acercarnos a la condición humana a través de una perspectiva más amplia sobre la vida de una persona.
Creo que uno de los mayores atractivos de la novela de toda la vida es que podemos ver en el viaje de un alter ego ficticio de la cuna a la tumba, un paradigma o modelo de nuestro propio viaje en toda su naturaleza aleatoria y fascinante.
Tal vez, aunque el recurso no deja de parecer, en cierto sentido, anacrónico. Otra lectura sugiere, simplemente, que Stoner es el reflejo del cánon anglosajón: la vida interior de un hombre blanco sumergido en la monotonía de los suburbios y la vida académica. En otras palabras, discernible y relevante para aquellos que deciden la mal llamada posteridad, principalmente, «aquellos que creen que la vida en las universidades es especial».
En mi caso, si pudiera, como Williams, regresar y examinar toda mi vida, entenderla acaso a partir de mis lecturas, es muy probable que Stoner quede como una nota al pie en el mejor de los casos.
Para otra reseña más extensa, consulten este link.
View this post on Instagram
April 7, 2020
Manos de lumbre – Alberto Chimal
El último libro de cuentos de Alberto Chimal, Manos de lumbre, se publicó en 2018. Lo primero que pensé tras leer el libro fue en el poema Ozymandias, de Percy Shelley: Look on my Works, ye Mighty, and despair!
Sabemos que dichos versos pueden leerse como una reflexión sobre la fragilidad del poder y la ironía tras el derrumbe de las ambiciones humanas —la frase, recordemos, se lee en el pedestal de una escultura en ruinas. En este sentido, Manos de lumbre puede leerse bajo las mismas líneas: como un arribo inesperado, como el fracaso de los poderosos.
En el primer cuento, «Los Leones del Norte», un escritor consagrado cae en el escándalo debido a una serie de plagios que involucran, en cierto momento, a una banda de música popular —su motivación ni siquiera es la pereza o la incapacidad de escribir algo que valga la pena, sino «rescatar lo que el colega inepto no supo desarrollar bien y mejorarlo». Su soberbia, por supuesto, le cuesta caro.
«Marina», el tercer cuento del libro, explora la misma premisa con un matiz fantástico: un chico hipnotiza a su prima con el fin de satisfacer sus fantasías sexuales. Lo que sucede después lo lleva, de forma inesperada, al horror.
Era una sonrisa (entendió él, al fin), pero una sonrisa distinta: una sonrisa que nunca había aparecido en esa cara.
—¿Tienes idea —dijo la muchacha— de lo oscuro que está allá afuera? ¿Afuera de aquí? —se llevó una mano a su pecho. Tocó sus senos. Los acarició un poco—. Además, allá no se siente nada. Allá no pueden entender cómo es que ustedes le tienen miedo a esto —y se acarició un pezón con dos dedos, despacio. Sergio lo miró erguirse bajo las telas que lo cubrían.
—Luisa —dijo él, otra vez: esto no estaba previsto en ninguna parte. Jamás había visto a nadie a quien le pasara esto—. Ya. Ya despertaste. ¿No? ¿Luisa? Despierta —ella se puso de pie.
Sonreía.
—¿Ya estás despierta? —dijo todavía Sergio.
«La Segunda Celeste», el cuento más largo de la serie, narra la historia de una chica, con cáncer terminal, que se somete a la «captura» de su consciencia por parte de un computador —à la Lyotard, el texto explora cuestiones filosóficas relevantes en el Siglo XXI tales como el transhumanismo, la vida, la identidad y el deseo sin cuerpos.
En otra reseña del mismo libro, Jorge Carrión hace un apunte interesante:
“Cuando yo nací, mi tío Pablo tenía veintitrés años. Estudiaba en la Facultad de Ingeniería, le gustaba la música, apoyaba al movimiento zapatista y lo secuestró un ovni. Según él”. Así comienza “Voy hacia el cielo”, uno de los seis relatos que componen el nuevo libro del escritor mexicano Alberto Chimal. En ese primer párrafo se constata la apuesta por un trabajo en dos dimensiones simultáneas: la realidad histórica y la ciencia-ficción conspiranoica. Dos conjuntos que confluyen y se confunden en un ámbito compartido: el de los mitos (políticos, genéricos, populares).
Carrión avanza hacia la conclusión de que la propuesta de Chimal se anida «entre la realidad y la ficción, entre la tecnología y los cuerpos», algo similar a Nefando, obra de la ecuatoriana Mónica Ojeda. Finalmente, pareciera además que este libro es una especie lado B de otro texto de Chimal, Los Atacantes (2015), en el que el terror se desenvuelve en lo cotidiano de manera sutil e inesperada. En el caso de Manos de Lumbre, lo ominoso es reemplazado por la tragicomedia que, como en el poema de Shelley, subraya la fragilidad de los monumentos que construimos —en otras palabras, todo lo que tocamos lo destruiremos de una forma u otra.
View this post on Instagram
El Anaquel
- Roberto Wong's profile
- 24 followers




