Sergio Alejo Gómez's Blog, page 7
September 18, 2020
Las fronteras en tiempos de Diocleciano y Constantino
Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. El tema que vamos a tratar hoy va relacionado con una entrada anterior en la que os hablé sobre la situación de las fronteras romanas en el bajo imperio. Os dejo el título de la misma para que la repaséis antes de poneros con esta: Los ejércitos de frontera en el bajo imperio. Hoy seguiré hablando del mismo tema, pero centrándome en las fronteras en tiempos de Diocleciano y Constantino, los sucesores de los emperadores de la anterior entrada.
Antes de entrar en el meollo, querría aclarar que el nuevo y flamante emperador no se centró únicamente en restaurar las fronteras. Su intención iba mucho más allá, y lo que pretendía era reorganizar el Estado de manera generalizada, teniendo en cuenta lo mal que habían ido las cosas en las décadas anteriores.
Es por ello que inicialmente se esforzó en reestructurar la organización provincial y por ello introdujo una serie de reformas o cambios. El más destacado en este campo fue la división de provincias en otras más pequeñas que en teoría debían ser más fáciles de gestionar. Estrechamente relacionada a esta reorganización territorial, se redefinieron las estructuras de mandos de los ejércitos. Y es que ambas cosas iban estrechamente relacionadas. Además, la carrera militar y la civil comenzaron a diferenciarse entre ellas.
¿Fueron estas reformas hechas por Diocleciano?
Aunque hubieron muchas reformas que afrontar, es cierto que algunas de ellas las llevaron a cabo sus sucesores. Esto hace más difícil saber cuáles se le pueden atribuir a su persona. Lo que sí que es cierto es que Diocleciano aplicó muchas de carácter administrativo. Enfocadas sobre todo en el ejército, uno de los pilares sobre los que se debía sustentar el nuevo modelo de Estado.
 Busto del emperador Diocleciano en el palacio de Splitz (Croacia)
Busto del emperador Diocleciano en el palacio de Splitz (Croacia)En cuanto a la política de fronteras, podemos afirmar que el nuevo emperador se dedicó a asegurarlas tal y cómo dijimos anteriormente. Para llevar a cabo esa tarea, hizo construir fuertes y fortines por todo el limes. Sabemos que la apariencia de estas fortalezas varió sustancialmente por las evidencias halladas en territorios como África, Britania o las fronteras del Danubio y el Rin.
Cabe destacar que muchos fueron de nueva planta. Aunque otros se reaprovecharon y se reconstruyeron en base a antiguas fortalezas y campamentos preexistentes de períodos anteriores. En cuanto a las novedades más destacables a nivel arquitectónico de esos asentamientos, encontramos por ejemplo la construcción de un solo acceso. Así, el estilo anterior en el que había varias puertas cambió. Se taponaron los otros si es que ya existían colocando torres de defensa en su lugar.
Pese a que el uso de torres de defensa o pequeños asentamientos llamados burgi no eran exclusivos de este período, sí que es verdad que se intensificó por su practicidad. Imaginamos por el bajo coste que suponía para una economía que estaba en fase de recuperación.
El nuevo modelo de gobierno: la Tetrarquía
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Diocleciano fue considerado un emperador preocupado por restablecer las fronteras del imperio. Tras unas décadas más que convulsas en las que el peligro era tanto exterior como interior, tomó la riendas para intentar recuperar un imperio que estaba gravemente herido. Pero cómo ya os he comentado antes, sería un error afirmar que fue sólo él quien lo hizo. Y es que innovó también en la forma de gobernar el imperio.
Fue el precursor de lo que sería conocido como Tetrarquía, es decir el gobierno de cuatro. Dos Augustos y dos césares por debajo de ellos, dos en cada parte del imperio. Para llevar a cabo todas esas reformas, contó con su socio de gobierno, Maximiano, que le ayudó en la tarea de pacificación de las fronteras. Este coemperador jugó un papel destacado, llevando a cabo guerras contra las tribus bárbaras y contra elementos internos de sublevación. Un ejemplo de este último caso fueron por ejemplo las famosas la bagaudas.
En cuanto al ejército de Diocleciano debemos afirmar que hay escasos datos que nos puedan confirmar el número total de efectivos disponibles. Aunque teniendo en cuenta el número de legiones, unidades de caballería y auxiliares, sí que nos podemos aventurar a decir que el tamaño de las legiones se vio reducido considerablemente.
 Fuerte romano de Saalburg reconstruido. Foto de Viator Imperi
Fuerte romano de Saalburg reconstruido. Foto de Viator ImperiPodríamos afirmar que los tiempos en los que nos movemos son posteriores a unos muy convulsos, por lo que eso nos hace pensar que las unidades legionarias podrían oscilar alrededor de los mil efectivos, y las de caballería tal vez rondaran los quinientos. Aunque no nos podemos arriesgar a hacer tal afirmación, sino más bien diríamos que puede ser una aproximación.
¿Aumento del número de legiones?
Algunos autores sugieren que Diocleciano creó nuevas legiones, pasando de las 39 disponibles a su subida al trono a quizás 59 o 60. Pero no es la única teoría acerca del número de legiones, sino que otros autores afirman que llegó a crear 35 más que se añadieron a las 34 que estaban vigentes desde tiempos de Septimio Severo.
Si tenemos en cuenta que cada legión podía tener unos mil efectivos como hemos dicho antes, sí que parece factible reclutar a todas esas legiones. Ahora. si cada unidad estaba compuesta por los números de los viejos tiempos, es decir cerca de seis mil, eso ya parece menos probable.
Aunque se acepte la teoría de que esas fueran las cifras, es cierto que sería probable que no todas estuvieran compuestas únicamente por mil hombres. Es decir, que algunas de ellas, imaginamos que las más antiguas o las menos afectadas por las guerras, tal vez conservaran un mayor número de hombres. Es probable que las de nueva creación sí que tuvieran menos efectivos por una cuestión de mera practicidad o de los recursos económicos disponibles.
Por lo tanto y basándonos en la poca, por no decir inexistente información sobre este período, podría ser que la reducción de los efectivos pudiera atribuirsele al emperador Constantino y no a Diocleciano. Al fin y al cabo, este último llevó a cabo una política de refuerzo de las fronteras que requería más unidades y más hombres.
Constantino y su política fronteriza
Pero pasemos a hablar ahora de Constantino y de su política en este campo y es que no hay evidencias de que se dedicara en exceso a reforzarlas. Imaginamos que no por falta de ganas, sino más bien por el hecho de que Diocleciano ya había cumplido con creces esa tarea. Entonces no era tan prioritario para él como lo había sido para su predecesor. Así pues, no tuvo más que dedicarse a reparar lo que estaba maltrecho y ya de paso perfeccionar lo que pudiera.
 Arco de Constantino en el Foro de Roma. Foto de Flickr
Arco de Constantino en el Foro de Roma. Foto de FlickrY en lo relativo a las tropas de fronteras de este momento, nos encontramos con la misma escasez de datos que sucedió con Diocleciano. En este punto, parece que hay autores como es el caso de Van Berchem, que son partidarios de que la división entre ejércitos de frontera (limitanei) y ejércitos de campaña (comitatenses) se produjo en algún momento entre los año 311 y 325. Lo que quiere decir que se produjo bajo el gobierno de Constantino y no bajo el de Diocleciano como se había pensado comúnmente.
Limitanei y comitatenses. La eterna pregunta
El autor se basó en unas inscripciones halladas en un prescripto imperial y en una ley, ambas hechas por Constantino. En estas, se hacía alusión a las condiciones y privilegios de los diferentes tipos de soldados que conformaban el ejército. La ley del 325 es más detallada que el prescripto y hace alusión a tres diferentes tipos de tropas. En primer lugar a las comitatenses, luego a las ripenses, y por último a las alaes et cohortales. La primera sería claramente la parte móvil del ejército, y las otras dos, las tropas fronterizas.
Refiriéndonos al tipo de tropa llamado ripenses, podemos afirmar que era la denominación que se le daba a las del tipo limitanei (término que englobaba a todas las que estaban destinadas a la defensa de las zonas fronterizas) que servían en zonas o fronteras fluviales. En estas leyes ya se deja claro que eran inferiores en categoría a las otras.
A las tropas de frontera del bajo imperio se las suele considerar ineficaces, débiles y de escaso valor militar. Básicamente porqué muchos de esos soldados eran más bien levas de milicia campesina que se movilizaba en momentos de crisis. También es cierto el dato de que los hombres de mejor nivel eran destinados a los comitatenses y los peores enviados a la frontera.
Mejor o peor nivel. Cuestión de perspectiva
Aunque como siempre y ante tan escasa información hay diferentes posturas y teorías que vienen a discrepar sobre el tema. Por jemplo, autores como Jones, defienden que no eran de tan bajo nivel, y más teniendo en cuenta la aparición de otra denominación para unidades militares del momento: la de pseudocomitatenses. Estas vendrían a ser tropas fronterizas, es decir de limitanei, que se incorporaban a los ejércitos de campaña, es decir a los comitatenses, en algunas ocasiones.
Y es que en tiempos tan tardíos como los de Honorio, o en la época de Justiniano en Oriente todavía existían estos limitanei, lo que nos indica que tan inútiles no serían si perduraron tanto en el tiempo.
Para concluir el tema de las fronteras y de los ejércitos que las defendían, debemos decir que da igual que emperador dividiera las tropas en dos tipologías o tres, ya que era un proceso que irremediablemente acabaría ocurriendo. Tener tropas móviles era una necesidad elemental, y el incremento de incursiones bárbaras hacía necesario acudir a puntos distantes según las necesidades de cada momento.
Algunos investigadores han defendido la teoría de que Constantino se preocupó más d defender su trono que de las fronteras. Pero no se debe olvidar que una cosa no existiría sin la otra, y el emperador no era tan estúpido como para caer en ese error. Vale que pasar de una tetrarquía a un gobierno de una persona implicaba cambios necesarios y tenerse que proteger, pero eso no significó que las descuidara tal y cómo algunos investigadores han dado por sentado.
Espero que este repaso por las fronteras del bajo imperio, o de parte de él, os haya parecido interesante. No descarto retomar el tema más adelante, ya que es muy interesante y un buen punto para conocer el declive del imperio. Me despido de vosotros hasta la próxima entrega de ¿Sabías qué?
Sergio Alejo Gómez
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada Las fronteras en tiempos de Diocleciano y Constantino se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
September 4, 2020
El imperio tras la muerte de Aureliano
Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana volvemos a hablar de Roma, concretamente del siglo III d. C., aquellos tiempos convulsos marcados por una inestabilidad general que ha llevado a los investigadores a tratarlos como un período de crisis general. Pero sobre estos tiempos ya os he hablado en anteriores entregas a nivel más genérico. Hoy voy a ser más preciso y os voy a hablar de una crisis dentro de la crisis global, y es que voy a tratar lo sucedido en el imperio tras la muerte de Aureliano, uno de los emperadores que más estabilidad habían proporcionado al imperio.
Aureliano, al que las fuentes llamaron Restitutor Orbis, o restaurador del mundo (en este caso romano) porque sin duda fue lo que tuvo que hacer para reunificar un imperio dividido cuando subió al trono, fue uno de los mejores emperadores de ese convulso momento del imperio.
Tuvo éxito y eso obviamente generaría también temor y por ende envidias. La cuestión es que una cosa llevó a otra y en el 275 mientras se hallaba en Tracia fue asesinado.
Situación crítica tras su muerte
Se cuestiona quiénes fueron los responsables de su muerte, aunque la versión que más partidarios tiene es la de que el instigador fue uno de los secretarios imperiales, llamado Eros. Este metió el miedo en el cuerpo a algunos oficiales del emperador, diciéndoles que Aureliano los tenía en una lista negra. Estos, asustados decidieron que era mejor anticiparse porque sabían que el carácter de Aureliano era fuerte y podía ser que fuera capaz de ejecutarlos. Lo peor de todo este asunto es que Eros lo hizo para cubrirse él mismo ante el emperador por una falta. Esta no era grave, pero quizás desde su perspectiva si que lo parecía.
La cuestión es que, una vez desaparecido el emperador, no había ningún candidato a sucederle, ya que no había designado a nadie. Ese vacío de poder se prolongó más tiempo de lo necesario y las fuentes llegaron a decir que el imperio estuvo cerca de seis meses sin emperador. Tampoco existen datos suficientes que nos permitan asegurar si fue cierto o más bien una exageración.
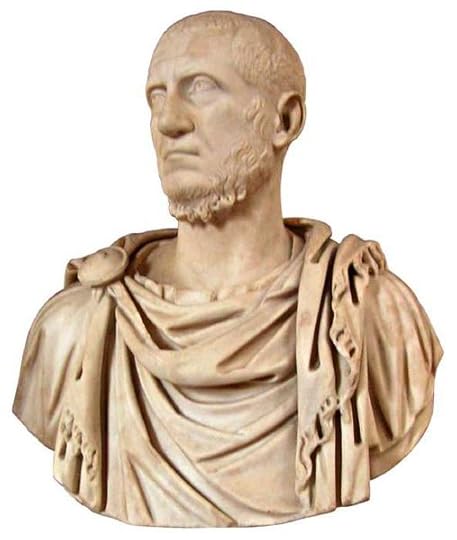 Busto del emperador romano Tácito
Busto del emperador romano TácitoEl sentido común nos hace pensar en que la sucesión fue mucho más rápida, a lo sumo cuestión de algunas pocas semanas. Fue Marco Claudio Tácito, un hombre de edad avanzada el que le sucedió en el trono. Este señor pertenecía a la orden senatorial y era un oficial de alta graduación ya retirado que había ascendido en el escalafón social desde la orden ecuestre.
Del retiro a la vida activa
Tácito tras regresar a la vida pública a finales del año 275 se propuso llevar a cabo alguna gesta militar en calidad de emperador. Por ello puso en marcha a su ejército hacia Asia Menor para iniciar una campaña militar. Pero en aquella ocasión los enemigos a batir fueron los godos y otras tribus germanas que se estaban especializando en la piratería. Para saber más sobre la situación en las fronteras romanas en ese momento podéis consultar mi artículo: Las fronteras romanas en el siglo III.
Las cosas le fueron bien y venció a los piratas sin demasiadas dificultades, aunque una mala decisión hizo que su popularidad cayera en picado y que acabara decidiendo su destino a la postre. Nombró gobernador de Siria a un familiar suyo, de nombre Maximino, que pronto dejó claras cuales eran sus intenciones. Y es que este tipo demostró ser cruel y avaricioso además de corrupto, por lo que pronto fue asesinado por sus propios subordinados. ¿Y que hicieron posteriormente estos? Pues temiendo ser castigados por su emperador, optaron por matarlo a él también por si acaso.
El nuevo emperador
Ya veis que en esos tiempos, deshacerse de alguien por si las moscas era bastante habitual, por muy emperador que uno fuera. Tácito gobernó muy poco tiempo, y le sucedió el prefecto del pretorio, Marco Anio Floriano. Este no era muy popular, o por lo menos no era del gusto de todos. El primero en no aceptar su nombramiento fue un gobernador provincia llamado Marco Aurelio Probo. Reunió un contingente bastante importante formado por tropas de Egipto y Siria y se autoproclamó emperador.
Al contar con el apoyo de los militares y del ejército, no tuvo mayor dificultad para deshacerse de Floriano. Este murió a finales del año 276 a manos de sus propios soldados. Quedaba claro que no le veían como el candidato idóneo y que confiaban en la gestión de Probo.
El nuevo emperador era un militar de carrera que había servido en la frontera del Danubio. Y aunque suene raro, estuvo al frente del imperio la friolera de seis años, algo que no era muy habitual en aquellos tiempos. Esos seis años se los pasó guerreando en las mismas fronteras de siempre, las del norte y las de Asia Menor y Egipto en la parte oriental. Esas guerras exteriores no significaban que desde dentro no le quisieran usurpar el trono. De hecho se tuvo que esmerar para reprimir algunas serias como en el Rin y en Britania.
Más y más revueltas
Pero además de todo lo que os he nombrado, Probo tuvo que hacer frente a más dificultades. Entre las que destacaron los constantes ataques y saqueos protagonizados por las bandas de ladrones de la Galia, las llamadas bagaudas. En la zona de Isauria, en Asia Menor, un tal Lidio, al que acusaron de bandido también se rebeló contra la autoridad imperial. El emperador se vio forzado a enviar a uno de los gobernadores provinciales, un tal Terencio Marciano para hacerse cargo de la situación.
Tras derrotar a los bandidos, estos se refugiaron en la ciudad de Cremna. ¿Y qué sucedió a continuación? Sencillo, lo de siempre. Un asedio como los dioses mandaban y en los que los romanos seguían siendo unos expertos. Rodearon la ciudad con una muralla y dejaron encerrados a los bandidos. Posteriormente situaron catapultas sobre estos muros e iniciaron el correspondiente bombardeo. Acto seguido llegó el turno para iniciar la construcción de un terraplen que cumpliría con la función de rampa. Vamos al estilo tradicional de tiempos del alto imperio. Ante tal obra de asedio, los defensores poco pudieron hacer y tras la muerte de su líder, el tal Lidio, optaron por rendirse.
 Ejemplo de máquinas de asedio romanas
Ejemplo de máquinas de asedio romanasY es que el ejército romano de ese momento continuaba siendo un instrumento de guerra muy bien engrasado. Eran tropas bien entrenadas e instruidas, y cuando aparecía en escena un comandante con cualidades, se convertía en una herramienta muy sólida. Uno de esos hombres fue Probo, con el que se obtuvieron muchas victorias y se perdieron muy pocas batallas. También deberíamos destacar que tal ves sus subordinados fueron buenos oficiales ya que atribuirle el mérito único a un emperador no sería justo.
Caída de Probo y subida al trono del nuevo emperador
Pero el emperador no era del gusto de todos y su popularidad entre la soldadesca fue disminuyendo. Se dice que en gran medida por el hecho de usar a los legionarios como fuerza de trabajo en obras de ingeniería civil. La cuestión es que llegó el día en el que sus subordinados más directos se cansaron de él. Actuaron de la manera más habitual en aquellos convulsos años.
Así pues, en el 282, tras un gobierno podríamos decir que extenso, para los tiempos que eran, Probo murió asesinado. Y ¿a que no sabéis quién le sustituyó? Pues sí, por su prefecto del pretorio. Un hombre llamado Marco Aurelio Numerio Caro. Este asoció rápidamente a sus dos hijos al trono, a Carino y a Numerio.
En el año 283, Caro y su hijo Numerio se pusieron en marcha hacia oriente, para iniciar una campaña contra Persia. Llegados a este punto podemos afirmar que todos los emperadores tenían en mente hacer durante su mandato una campaña contra ellos. Esta ya había sido preparada por su predecesor según dicen las fuentes.
La intención era recuperar los territorios de Mesopotamia que llevaban desde el 260 bajo dominio persa. Los romanos obtuvieron algunas victorias y de nuevo se plantaron ante la capital sasánida, Ctesifonte. La asediaron y la consiguieron tomar. El empuje del emperador hizo que se adentraran más en territorio enemigo.
A emperador muerto, emperador puesto
Pero por desgracia, Caro murió. Las circunstancia de su muerte son extrañas de nuevo. Algunos afirman que un rayo alcanzó su tienda y le mató, aunque otros creen que eso no fue más que una excusa para justificar su fallecimiento. Lo más probable es que muriera o bien por alguna enfermedad o bien asesinado. Fue sucedido por su hijo que tampoco corrió mejor suerte.
 Busto del emperador Diocleciano, Palacio de Diocleciano en Slpitz, Croacia
Busto del emperador Diocleciano, Palacio de Diocleciano en Slpitz, CroaciaSe dice que cuando regresaban de la campaña, sufrió una infección ocular que le acabó costando la vida. Pero no por la infección, sino porqué apareció otro oportunista que se aprovechó de la situación. ¿Y adivináis quién podía ser? Pues sí, el mismo elemento de siempre: el prefecto del pretorio. En este caso de nombre Apro, que parece ser que acabó asesinando a Numerio.
Pero los soldados se olieron la trampa y en lugar de reconocerlo como emperador decidieron elevar al trono a su propio candidato. Un tal Diocles, que pasaría a la posteridad como Diocleciano. En su primer acto público, en noviembre del año 284 se encargó de apuñalar a Apro. Tal vez lo hizo para silenciar algo que no interesaba que se supiera.
Comienzo de una nueva era
Pero el otro hijo de Caro, Carino, todavía estaba vivito y coleando. Tras acabar con un intento de usurpación, plantó cara a Diocleciano. Los ejércitos de ambos candidatos se enfrentaron cerca del río Margo, un afluente del Danubio. Tras una contienda bastante reñida, Diocleciano se hizo con la victoria, iniciando un reinado próspero y longevo. Él fue el emperador que cerró ese complejo y convulso período conocido como el de la anarquía militar.
Como veis, tras la muerte de Aureliano, se vivieron tiempos muy agitados en el imperio. Con la llegada de Diocleciano, la estabilidad que Aureliano había parecido dar al imperio, volvió a hacerse patente. Aunque esa ya es otra historia que mejor dejaré para otro momento.
Sergio Alejo Gómez
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada El imperio tras la muerte de Aureliano se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
August 21, 2020
El ejército romano tardío
Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías que? Esta semana vamos a regresar a nuestra amada Roma para hablar sobre los últimos tiempos del imperio de occidente. Os voy a hablar sobre el ejército romano tardío.
Quiero dar con este artículo un breve repaso las legiones de los últimos años del imperio. También hablaros de sus estructuras y de las transformaciones y los cambios respecto al de época alto imperial.
La Notitia Dignitatum
Y por fortuna para nosotros, contamos con uno de los documentos más completos de toda la historia de Roma. Este nos puede ayudar a interpretar o comprender cuál era la situación que vivían los ejércitos romanos poco tiempo antes de la caída de la parte occidental. Me refiero ni más ni menos que a la famosa Notitia Dignitatum. Creo haberla nombrado en alguna otra entrada anteriormente.
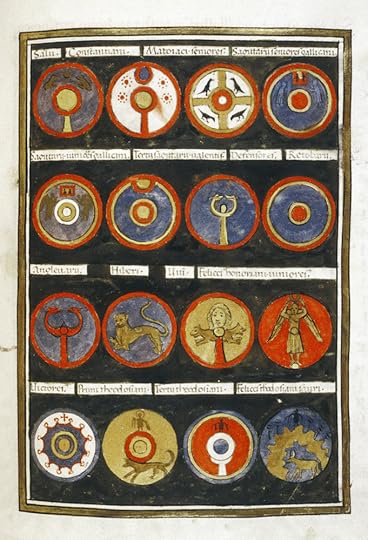 Pero por si no lo he hecho, os diré que este documento nos muestra el detalle de las unidades del imperio en el período que va entre finales del siglo IV y comienzos del V d. C. Aunque como ya veréis hay algunos datos que parecen no cuadrar demasiado. Por ejemplo el hecho de que según el documento, el ejército de ese período alcanzaba los 600 mil efectivos.
Pero por si no lo he hecho, os diré que este documento nos muestra el detalle de las unidades del imperio en el período que va entre finales del siglo IV y comienzos del V d. C. Aunque como ya veréis hay algunos datos que parecen no cuadrar demasiado. Por ejemplo el hecho de que según el documento, el ejército de ese período alcanzaba los 600 mil efectivos.
Esas cifras me parecen un poco exageradas o quizás no tanto si tenemos en cuenta los efectivos por unidad. Y es que debemos tener en cuenta que las unidades legionarias de ese período no eran tan numerosas como las de tiempos anteriores.
Del período anterior tenemos datos, los que nos proporcionó Amiano Marcelino. Al igual que el gran Procopio de Cesárea que nos hace lo propio del período siguiente. Pero en ese interludio, no tenemos más que la Notitia. Así que no nos queda más que usarla como fuente, sea más o menos fiable.
La realidad parece más bien otra
La información que tenemos en lo relativo a los actos militares de ese período, parece evidenciar más bien lo contrario a lo que dice el documento. Por lo que parece que la teoría de que ese documento es poco fiable gana puntos.
Tan sólo debemos destacar que si Roma hubiera poseído un número tan elevado de tropas, los bárbaros lo hubiesen tenido más difícil para entrar en territorios romanos. Además, son las propias fuentes las que nos dicen que cuando los romanos se decidían a intervenir, lo hacían usando tropas mercenarias contratadas.
Por lo que ese es otro punto más en contra de la Notitia. Como veis da la sensación de que el documento era más bien exagerado. Como ejemplo de este dato, tenemos que en el 409 d. C., en pleno apogeo de actividad de los vándalos, suevos y alanos por Hispania, ninguna de las 16 unidades establecidas en esa provincia hizo nada por frenar su avance…
El ejército del momento
Pero dejando de lado esta serie de ejemplos, entremos en materia y hagamos un análisis sobre ese ejército tardo imperial. Sabemos que ya en tiempos de Diocleciano y de Constantino, los ejércitos sufrieron algunas reformas. Entre ellas, la más destacada fue la división de las antiguas legiones en dos tipos de unidades. Una fueron llamadas limitanei (fronterizas) y otras comitatenses (ejércitos regionales de campaña).
Más tarde emergerán unidades de élite que formarían parte de una reserva central y que fueron denominadas Palatini. Con el tiempo la caballería pasaría a jugar un papel más determinante en los ejércitos romanos.
Esas nuevas unidades de infantería estaban en algunos casos formadas por menos de mil hombres. Así que no tenían nada que ver con las flamantes y esplendorosas legiones de tiempo atrás. En cuanto a los auxilia, debemos tener presente que ellos no estaban mucho mejor. Como norma general su número era menor que el de las unidades legionarias.
Pero estos auxiliares no eran como antaño, es decir, sus integrantes no eran hombres sin ciudadanía romana. Esa distinción ya no estaba vigente, y esos auxiliares eran más bien tropas de élite, de ahí su número tan inferior. Por tanto asistimos a algo que no contradice a la Notitia, pero que hace comprender en cierto modo el por qué no pudieron frenar a los invasores. Había muchas unidades, pero obviamente muy limitadas en cuanto a efectivos para poder frenar a ejércitos u hordas de invasores.
La importancia de la caballería
Y ya que hemos hablado de la caballería, debemos afirmar que en un principio era más bien del tipo ligero. Obviamente con algunas excepciones, pero comenzaron a usarse algunas tropas montadas de calidad. Claro ejemplo de ello eran los arqueros y caballería pesada (catrafactos y clibanarios).
Sabemos que tras ser derrotados en Adrianópolis, los romanos optaron por reclutar a tropas godas en sus filas. Aunque no todo iba a salir bien, sino que al asentar a todo un pueblo en tu territorio te exponías a que se vinieran arriba. Y eso es lo que pasó con estos godos, que se crecieron y pusieron en jaque al imperio occidental.
Los hechos demostraban que el reclutamiento de tropas germanas estaba a la orden del día. Con tantos emperadores sucediéndose, esa política de contratación fue ganando peso. Las tropas romanas eran más propensas a deponer y colocar nuevos candidatos que a luchar.
Malos tiempos para el Imperio
Ya entrado el siglo V d. C., todos los personajes más relevantes poseían sus ejércitos privados, los llamados bucellarii.
 Ejemplos de ello fueron Flavio Aecio, Estilicón o Aspar. El gran Aecio, se sirvió de sus huestes de hunos y alanos para frenar el avance de los francos, los burgundios y los godos. Y es que eran tiempos revueltos, no hay más que ver como los godos bajo el mando de Alarico pusieron en jaque al imperio.
Ejemplos de ello fueron Flavio Aecio, Estilicón o Aspar. El gran Aecio, se sirvió de sus huestes de hunos y alanos para frenar el avance de los francos, los burgundios y los godos. Y es que eran tiempos revueltos, no hay más que ver como los godos bajo el mando de Alarico pusieron en jaque al imperio.
De no ser por otro general de origen bárbaro, Estilicón, que era vándalo, las cosas para el imperio de occidente hubiesen ido mucho peor.
Tras todas las invasiones de los primeros años del siglo V d. C., quedó patente que las fuerzas romanas no estaban en disposición de poder frenar a tantos contingentes enemigos. Reclutar a los mismos bárbaros para que se enfrentasen a otros bárbaros a priori parecía acertado. Eso le serviría a Roma para sacárselos de encima.
Sabemos que los godos fueron enviados a Hispania para acabar con los suevos. También que Aecio, en la batalla de los campos Cataláunicos contra Atila, tan solo contaba con un pequeño contingente de tropas romanas. El grueso eestaba compuestos por godos y otras tribus de bárbaros.
Más datos que contradicen la Notitia
Eso nos lleva a pensar de nuevo que los número que recoge la Notitia Dignitatum son más bien teóricos. Ya que si se usaron tantos efectivos germánicos era porque apenas se disponía de tropas romanas. Sobre ello, el historiador Eugipo nos dice lo siguiente:
“Las arcas públicas de muchas ciudades debían costear la paga de los soldados si querían que estos protegieran las murallas. Cuando el trato concluía, se disolvían las unidades y las murallas se dejaban de custodiar y se deterioraban».
Como veis, un claro ejemplo de que las ciudades debían sobrevivir como pudiesen. Ya hacía tiempo que no recibían ayuda estatal o contingentes pagados por el emperador para proteger sus murallas. Sin duda este dato contrasta con lo que la Notitia ha tratado de hacernos creer. El gran Vegecio nos daba una visión del momento sobre las legiones:
“El nombre legión permanece aún en nuestros ejércitos, pero su fuerza y esencia se fueron. La culpa la tienen la desidia de nuestros predecesores. Los honores y ascensos que se dan por interés y favor de unos. No se pone cuidado a la hora de sustituir a los soldados. Estos, tras servir su período completo reciben sus licencias. Las bajas continuas por enfermedades, permisos, deserción u otras causas, no se cubren cada año o incluso cada mes. Es por ello que pueden con el tiempo deshacer los ejércitos más numerosos.»
Como veis, Vegecio ya nos hablaba de la decadencia de esas legiones, dato que nos lleva a pensar en qué momento se encontraba el ejército romano.
Situación en la parte oriental
Por el contrario, sabemos que en el imperio de oriente la situación era mejor, por lo menos el ejército regular sobrevivió, y eso ya era mucho. La parte oriental fue menos propensa a las rebeliones y los alzamientos de usurpadores. Así pues pudo mantener las estructuras generales casi intactas, entre ellas los ejércitos.
Aunque obviamente se sirvió también de tropas mercenarias para suplir los puntos que no podía proteger con las propias. Otro factor a tener en cuenta para dejar de ser objetivo de las huestes fue el de pagar tributo. Aunque también sabemos que en ocasiones les invitaron a que se fueran a occidente (vamos que vendieron a sus propios hermanos).
Atila supo sacar provecho de esos pagos y eso parece que permitió al imperio oriental sacárselo de encima.
Equipamiento de los legionarios
Como característica esencial de estos ejércitos debemos decir que iban bien equipados en líneas generales. Era el estado el que se encargaba de sufragar los costes. Existían un total de 35 fábricas o fabricae que se encargaban de la producción de armas y armaduras para abastecer a las tropas. Además de todo eso, las arcas públicas cubrían también las pagas (no siempre en monedas, en ocasiones en especies). También el avituallamiento, las monturas en incluso los servicios médicos.
Así era por lo menos durante el siglo IV d. C., aunque en el siglo V d. C., la situación empeoró bastante. Los territorios del imperio se vieron sumidos en una profunda crisis económica que hizo que todo ese sistema empezase a desmoronarse. En cualquier caso sabemos y tenemos constancia que los soldados de a pie de ese momento iban pertrechados con armaduras metálicas, ya fuesen de malla o de escamas.
 Se protegían tras escudos ovalados y cascos metálicos, y utilizaban como armas ofensivas tanto las lanzas, las jabalinas y las espadas. Vegecio de nuevo nos dice lo siguiente en lo relativo a este aspecto:
Se protegían tras escudos ovalados y cascos metálicos, y utilizaban como armas ofensivas tanto las lanzas, las jabalinas y las espadas. Vegecio de nuevo nos dice lo siguiente en lo relativo a este aspecto:
“Sus armas ofensivas eran espadas largas, las spathae, y otras más pequeñas a las que llamaban semispathae. Además portaban cinco dardos pesados en la concavidad del escudo que arrojaban en la primera carga. Asimismo tenían dos jabalinas, la mayor de ellas compuesta por un asta de cinco pies y medio de largo y una punta de hierro de nueve pulgadas. A esta se la llamaba antiguamente pilum aunque ahora se la conoce como spiculum. La otra jabalina era más pequeña, la punta medía cinco pulgadas y el asta tres pies y medio.”
La importancia de los arqueros
En este momento fue cuando el arco comenzaría a ganar importancia. Se crearon importantes contingentes de sagitarii que formaban detrás de las filas de infantes. Los datos de Vegecio concretan que entre una tercera o una cuarta parte de la infantería debía ser formada por arqueros.
Entre el siglo V y el VI d. C., se produjo un cambio importante en la composición de los ejércitos romanos. Este radicó básicamente en el paso del grueso de las tropas de infantería a caballería. Esa transición fue gradual, pero hizo que los ejércitos pasasen a estar compuestos mayoritariamente por jinetes. Las fronteras eran muy amplias y se debía dar una rápida respuesta, por lo que la movilidad era un factor muy importante.
La infantería pasaría a cumplir más bien una función defensiva y de apoyo o cobertura a los jinetes. Este tipo de caballería estaba formada por jinetes bien pertrechados y que combatían tanto con lanza y espada como con arco. Estos jinetes recibían el nombre de catafractii o clibanarii. A día de hoy hay un debate sobre si eran dos tipos de tropas distintas o no. La teoría más verosímil es la que se decanta por el hecho de que son dos términos para referirse a un mismo tipo de unidad.
La única diferencia si es que la hubo, quizás iba más relacionada con el origen de la unidad que con el método y el equipo de combate. Sobre esa caballería que se valía del arco, Procopio nos dice lo siguiente en su Historia de las guerras:
“Los arqueros de hoy en día entran en combate armados con coraza y con grebas bien ajustadas a las rodillas. De su costado derecho van colgadas las fechas y del otro la espada. Hay quienes también llevan suspendida y sujeta al cuerpo una lanza. Sobre cada hombro una especie de escudo pequeño sin brazal, apto para cubrir la zona del cuello y de la cara. Montan a caballo perfectamente. Y hasta cuándo van a galope tendido son capaces de tensar sus arcos hacia uno y otro lado y dispararles a los enemigos tanto en una persecución como en una huida”
El Strategikon
Como podéis ver, existía una especialización de esos jinetes y poseían unas habilidades muy buenas. Muchos de ellos eran de origen germánico, huno o alano como ya hemos comentado antes.
En el gran compendio sobre el ejército escrito en el siglo VI d. C. por el emperador del imperio romano de oriente, Mauricio I, llamado Strategikon, se recoge el siguiente extracto. En él deja claro como debe ser el ejército ideal que debe comandar un general:
“Sería aconsejable que el general contara con más caballería que infantería. La segunda solo sirve para el combate cuerpo a cuerpo. La la primera es capaz de perseguir y retirarse sin dificultad y cuando desmontan, los hombres están preparados para combatir a pie”.
 En cuanto a las tácticas de combate más usadas, destacaba la más habitual, es decir infantería en el centro formando una línea y las tropas montadas en las alas. Dejando a la caballería más ligera un poco alejada para hostigar al enemigo. Vemos que las tácticas no difieren mucho de los tiempos anteriores, por lo menos en lo que a disposición se refiere.
En cuanto a las tácticas de combate más usadas, destacaba la más habitual, es decir infantería en el centro formando una línea y las tropas montadas en las alas. Dejando a la caballería más ligera un poco alejada para hostigar al enemigo. Vemos que las tácticas no difieren mucho de los tiempos anteriores, por lo menos en lo que a disposición se refiere.
Como detalle y volviendo a una de las principales fuentes, Vegecio, este nos decía:
“Lo principal es tener una reserva de buena infantería, bien armada. Esta debe situarse cerca del centro para formar la cuña y penetrar así la formación enemiga. A su vez se deben tener también cuerpos de caballería armados con lanzas y corazas, junto a infantería ligera. El objetivo de esta debe ser estar cerca de las alas para rodear los flancos de los enemigos”.
En cuanto a la manera de desplegar la infantería, sabemos que se hacía por lo general en unas ocho filas, una arriba una abajo dependiendo de los efectivos y de la orografía del terreno. Las filas posteriores podían lanzar sus jabalinas por encima de las cabezas de sus compañeros. Los arqueros se situarían en la retaguardia como ya hemos explicado antes, protegidos por las unidades de infantes pesados.
La propia caballería a medida que ganó importancia fue usando sus tácticas en el combate y es que como ya hemos comentado se acabaría convirtiendo en el martillo que golpeaba el yunque. Eso no eximía el uso de proyectiles, ya que la primera acometida se podía hacer desde la distancia con intención de debilitar al enemigo para luego arremeter con una potente carga.
Conclusiones
Y obviamente la infantería debía protegerse de una manera efectiva contra esas cargas. La táctica que usaban era la del Fulcum. Consistía en un muro de escudos, formado por dos o tres filas de infantes con las lanzas sobresaliendo de estos en forma de erizo. Eso refrenaba a las monturas en el momento de lanzarse contra ellos.
La conclusión que debemos sacar de todo esto es clara, y es que en el cambio de siglo, del IV al V, y el sucesivo paso al VI, las estructuras del ejército romano variaron sustancialmente. También lo hizo la tipología de tropas empleadas, pasando a ser mucho más importante las montadas que las que iban a pie.
Aludiendo a la Notitia Dignitatum, podemos afirmar casi con toda seguridad de que en caso de que las unidades que registra existieran realmente, estas estarían muy reducidas en número y su capacidad de combate estaría gravemente mermada. Podríamos decir que eran tropas para defender más que para atacar.
Por tanto creo que con todo lo que os he explicado, queda clara la radiografía del ejército tardo imperial. Podríamos hablar más sobre los herederos de Roma y esos primeros años de la Roma oriental, pero creo que ya lo hemos tratado en la saga sobre Belisario.
Por tanto, este es un buen punto en el que dar por finalizada la entrada de hoy.Espero que os haya gustado y como siempre os remito a las fuentes si queréis saber más sobre este convulso pero apasionante período de una Roma de capa caída.
Un saludo y hasta la próxima entrega de ¿Sabías que?
Sergio Alejo
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada El ejército romano tardío se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
August 7, 2020
Los micénicos. Señores del Egeo
Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana continuaré hablando sobre la civilización micénica. ¿Pensabais que ya lo sabíais todo? Pues no. En la primera entrada os hablé sólo de una una parte, ya que el tema es muy extenso y da para mucho. Pero tranquilos no os preocupéis, para eso estoy aquí. Para seguir aportándoos datos sobre los micénicos. Señores del Egeo.
Aunque ya sabéis que la civilización acabó cayendo, os voy a seguir hablando sobre algunos aspectos de ella importantes, como por ejemplo el de la escritura.
El lineal B
Y si hablamos de la escritura, es de ley que sepáis que esta escritura apareció en unas tablillas. Este fue el soporte sobre el que los micénicos aportaron datos e información más creíble que las obras de Homero o que las “excavaciones” de Schliemann.
Estas tablillas nos han proporcionado datos muy importantes de la cultura en global. Por ejemplo, poder saber más sobre la jerarquización de la sociedad, la relación entre la realeza y el poder estatal o aspectos económicos relacionados con el comercio y las transacciones.
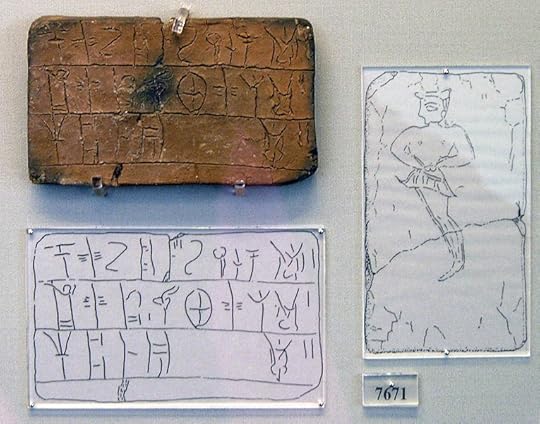 Tablilla de lineal B de la «Casa del Vendedor». Fechada hacia el 1250 a. C., Museo Arqueológico Nacional, Atenas.
Tablilla de lineal B de la «Casa del Vendedor». Fechada hacia el 1250 a. C., Museo Arqueológico Nacional, Atenas.Haciendo un poco de historia, hay constancia de que las primeras tablillas se encontraron en Cnossos. Estaban escritas en la escritura que recibió el nombre de Lineal B. Posteriormente aparecieron más en el antiguo palacio de Pilos. Sabemos que la escritura era silábica y que se completaba con signos ideográficos también. Fue estudiada inicialmente por el arquitecto inglés Michael Ventris hacia el año 1952. Este hombre consiguió descifrarla gracias a la colaboración del profesor y filólogo de Cambridge John Chadwick. La escritura contiene textos en una forma de lengua griega catalogada como muy antigua. Vaya podría decirse que era una lengua proto griega.
Para ser más explícitos, y para los que no estáis al corriente, estas tablillas son inscripciones hechas en barro. ¿Y cómo es que han llegado hasta nuestros tiempos? Muy fácil. Porque se han conservado casualmente al cocerse cuando se produjeron los incendios que arrasaron con algunos de los centros de poder.
¿Qué nos explican esas tablillas?
Las tablillas que han llegado hasta nosotros son mayormente registros administrativos palaciegos. Cuando terminaba el año administrativo, se destruían y se comenzaba de nuevo con los registros de ese año. Existen también casos de tablillas que se guardaban del año anterior, aunque son las menos. Eso era debido a lo imperecedero del material sobre el que se escribía.
Ahora os haré un breve resumen de lo que contenían básicamente las tablillas. La mayor parte eran listas de compras, ventas o entregas de productos manufacturados o materias primas. También había algunas sobre los registros del ganado o incluso de las ventas de esclavos a particulares, talleres u otros palacios. Otras por ejemplo eran simples inventarios de armas, carros o caballos. También había algunas en las que constaban ofrendas a deidades o a santuarios. Hallamos algunas que eran listas de trabajadores de palacio, donde se especificaba que tarea desempeñaban y cuál era su remuneración.
Aunque contienen más datos administrativos que otra cosa, fueron útiles para conocer algunos aspectos de una sociedad tan antigua. Estas tablillas permitieron interpretar la manera en la que funcionaba el gobierno, además de darnos algo de información sobre los tipos de trabajo que se hacían en el palacio. También arrojan algo de luz a cómo era su economía o cuáles eran los nombres de algunos de sus dioses. En ocasiones esos registros también dan información sobre los tipos y partes de armaduras y carros. Cómo veis aunque inicialmente parecían no tener mucho valor, tras el estudio a fondo que se hizo, aportaron mucho más de lo esperado.
Ciudades fortificadas y jerarquía social
Una vez expuesto el tema de la escritura, pasaré a hablaros de otro de los elementos destacados de los micénicos: sus fortalezas. A diferencia por ejemplo de la cultura minoica, coetánea, ellos sí que optaron por amurallar sus centros de poder. Y lo hicieron de manera regia, es decir, con criterio y eso sin duda dio una imagen de control centralizado y de fuerza.
Dentro de esos centros de poder en forma de palacios pues existía una figura que era la que dirigía todo el cotarro: el wannax. Este era ni más ni menos que el rey. Aunque en realidad, este nombre significaría algo más que rey. Remitiéndonos a los poemas homéricos, vendría a ser algo como rey de hombres, diferenciándose del basileus de tiempos posteriores. Es complejo de entender, pero si nos remitimos a las figuras como Agamenón o Menelao, nos deja claro que esos hombres eran más poderosos que un simple rey.
[image error]Dibujo de la obra: El regreso a casa de Agamenón, Project Gutemberg
Por debajo del wannax existiría la figura del lawagetas, que literalmente quiere decir conductor del laos o del pueblo en armas. Esto seguro que os suena ya que quiere decir que este personaje era una especie de general o jefe militar. Era el encargado de dirigir el ejército en nombre del rey, imagino que cuando este le delegaba esa función. Por ejemplo y para que entendáis esta figura: Héctor sería el lawagetas de Príamo, wannax de Troya.
Aparece en las tablillas otro tipo de órgano de gobierno, el llamado Ke-ru-si-ya. Seguro que a los más duchos en la materia os suena de algo. Sería un consejo del cual se derivaría la posterior gerusia, el consejo de ancianos de tiempos de la Grecia arcaica y clásica. Además, existirían una especie de funcionarios, llamados, ko-re-te, que controlarían los distritos administrativos de las ciudades. Estos se encargarían entre otras cosas de recoger los tributos y hacer cumplir las leyes y órdenes de los wannax.
El pueblo llano
La masa de la población, identificada como da-mo, como veis algo que se parece mucho al posterior demos, trabajaba la tierra. Estaba en relación de dependencia con la aristocracia que las controlaba. Esta aristocracia se vinculaba al rey mediante lazos de tipo clientelar y en ocasiones de parentesco.
Pero pasemos a hablaros de la guerra, ya que será desde este aspecto desde el que entenderéis mejor este complejo entramado social. Vamos a ello… El rey o wannax es el que está en la cúspide y el que dirige a las tropas formadas por el laos o damo. Hasta aquí fácil, ¿no?
Ahora se complica un poco, y es que aparecen varias figuras destacadas como eran los heketai. Estos eran los guerreros más valerosos que podían combatir de manera individual o dirigiendo a contingentes de soldados.
Las tablillas también hacen referencia a unos tales te-re-ta o telestai, que serían una especie de terratenientes de ámbito local. De entre ellos sería de donde el wannax reclutaría a sus funcionarios.
Economía
Paso a hablaros ahora de la economía, algo que a algunos de vosotros quizás no os guste tanto como la guerra, pero que es necesario para conocer como era una civilización. Como fuente de todos los datos seguiré usando las tablillas, las cuales nos dejan claro que los micénicos disponían de un complejo sistema económico. Existía una gran especialización y un nivel elevado de control y supervisión por parte del poder palaciego.
Podemos afirmar que se trataba de un tipo de economía basada en los tributos. Cuya producción que estaba en manos del pueblo llano pero que al final de todo tenía que rendir cuentas con los ricos.
 La Puerta de los Leones. Acceso al palacio baluarte de Micenas
La Puerta de los Leones. Acceso al palacio baluarte de MicenasEn lo relativo a la tierra, me refiero a los campos agrícolas, existían varios tipos de propiedad. En primer lugar la que se denomina ke-ke-me-na ko-to-na que sería la de la comunidad del damo (pueblo). Otra de ellas era la llamada ke-ti-me-na ko-to-na que era de propiedad privada o adjudicada a los terratenientes. Y el tercer tipo era la o-na-to, que eran tierras que se entregaban en arrendamiento.
Caso aparte era el de los wannax, que tenían derecho a poseer unas tierras especiales para ellos. La te-me-no, que en tiempos clásicos y helenísticos pasarían a ser las pertenecientes a los templos.
Otro sector económico muy potenciado era el de la artesanía y la metalurgia. Esta se dirigía desde el mismo palacio y era de un alto grado de especialización. En las tablillas halladas en el palacio de Pilos hay un registro amplio de los oficios que existían. Por ejemplo tenemos el de broncista, batanero, curtidor, albañil, alfarero, panadero, joyero y algunos más. En cualquier caso podemos afirmar que fabricaban objetos de alta calidad. Estos productos estaban destinados al intercambio comercial con otras culturas.
Los intercambios comerciales
En cuanto al sistema de organización, hay constancia de que todo dependía del excedente exportable. Era el palacio el que aportaba la materia prima y el que posteriormente recogía la producción en forma de contribución obligada.
Otro de los pilares de la economía era el comercio, y de nuevo debéis saber que todo se hacía desde el palacio. Y es que estos eran el auténtico centro neurálgico de la política y la economía de la civilización. Eran los funcionarios de la administración los que se encargaban de la gestión.
Sabemos que las mercancías se intercambiaban por materias primas y también por artículos de lujo. Otros productos que se exportaban eran el aceite y el vino, dos de los productos estrellas, y tal vez algo de madera.
En cuanto a las importaciones, tenemos el trigo, el cobre que venía de Chipre en su mayoría, y el estaño, difícil de encontrar. Y ya que hablamos de los metales debemos decir que la necesidad de adquirirlos provocaba que los navegantes micénicos tuvieran que surcar el Mediterráneo en toda su amplitud. Estos llegaron incluso a las costas atlánticas de la península ibérica. Tenemos constancia de su paso ya que se han hallado restos de cerámica procedentes de la Hélade que corresponden a ese período.
La religión
Otro aspecto importante que quiero tocar, ni que sea por encima, es el de la religión. Y es que los dioses eran muy importantes entre los micénicos. De nuevo, remitiéndonos a las tablillas de Pilos podemos leer nombres de dioses como Zeus, Hera, Poseidón, Ares… Cómo veis los dioses griegos de tiempos arcaicos y clásicos eran ya antiguos. Debemos añadir el culto a la diosa madre, una divinidad que estaba relacionada con la tierra y los ciclos de la reproducción.
Las tablillas vuelven a darnos datos como por ejemplo la relación de la contabilidad de las ofrendas que se les habían hecho. El culto a los muertos también sabemos que era muy relevante. Sobre todo teniendo en cuenta la variedad de sepulturas halladas que reflejan también una jerarquía social evidente.
 Tumba de Clitemnestra, palacio baluarte de Micenas
Tumba de Clitemnestra, palacio baluarte de MicenasAdemás la mitología micénica sabemos que rendía culto a los llamados héroes civilizadores. Estos eran Heracles o por ejmemplo Teseo, lo que deja claro la antigüedad de estos también.
Todo esto queda representado por la tradición homérica en los varios ejemplos de los héroes que regresaron de la mítica o real, quien sabe, guerra de Troya. Estos valerosos guerreros a su regreso se encontraron con problemas en sus reinos. Entre los más destacados, las conjuras por parte de sus propias reinas. Estas podrían llegar a significar una resistencia al orden patriarcal, según afirman algunos investigadores, aunque eso siempre es discutible. Quiero dejar claro que está no es mi opinión, sino que es una de las teorías que algunos investigadores defienden
Ahora sí, el final
Bueno con esto nos acercamos al final y al cataclismo que provocó la caída de esta civilización entre otras muchas. Me refiero a la invasión de los Pueblos del Mar. Llegados a este punto no quiero profundizar en este tema demasiado, ya que tenéis el artículo dedicado a ellos: ¿Quiénes eran los pueblos del mar? Pero sí que haré mención a las teorías de algunos investigadores sobre la desaparición de los micénicos.
Vamos a ello, y me reitero en el hecho de que os explico las teorías, aunque eso no quiere decir que esté de acuerdo o no con ellas. Obviamente la más popular o extendida es la de las migraciones de los pueblos del mar, aunque es evidente que hay pocos datos que puedan confirmar este extremo. Se dice que fue una invasión armada, y que los recién llegados se impusieron y se quedaron los territorios conquistados.
Otra teoría, que podría ser complementaria sería la de los conflictos internos y discordias civiles. Esta defiende la posibilidad de que los reyes micénicos fueran depuestos por sus propios súbditos. Aunque eso no sería suficiente como para destruir y arrasar los palacios cómo podréis deducir. Hablamos también de una posible guerra entre diferentes ciudades o palacios, cosa que sí que podría haber ocasionado más destrucción.
 Réplicas de espadas y cerámicas de época micénica. Museo de Micenas
Réplicas de espadas y cerámicas de época micénica. Museo de MicenasOtra teoría que cobra peso y que siempre aparece es la de las catástrofes naturales. Si la analizamos con detalle, esta concuerda más con el estado en el que quedaron los edificios y construcciones micénicas.
Pero quizás la cosa sea más sencilla de entender. Es posible que no se debiera únicamente a una causa o a un factor, sino que podría ser que fuera debido a la conjunción de varios de ellos. Es decir, invasiones externas, guerras internas y cataclismos naturales pudieron conjuntarse para provocar el declive de toda una civilización.
Aunque también es cierto que la caída de los palacios como centros de poder no significó la desaparición de la sociedad micénica de facto. Y es que se encontrarían muchos elementos micénicos en etapas posteriores, en los cuales se encontraron algunas modificaciones. Por lo tanto estaríamos frente a un período de cambio y transformación. Aunque esa es ya otra historia que si acaso dejaré para otra ocasión.
Un saludo para todos, y espero que os haya gustado la entrada de esta semana. Nos leemos en la próxima.
Sergio Alejo Gómez
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada Los micénicos. Señores del Egeo se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
July 10, 2020
Cuando Roma y Grecia se encontraron
En la entrada de esta semana voy a hablaros sobre un tema que seguro que os parecerá muy interesante. Un momento que marcaría un antes y un después en el mundo antiguo. Me refiero a cuando Roma y Grecia se encontraron.
Sabemos que tanto Roma como Grecia fueron las dos culturas preeminentes en el Mediterráneo antiguo. No debemos menospreciar ni mucho menos a los cartagineses o a los etruscos que también jugaron un importante papel. Aunque sabemos que ellos no perduraron tanto en el tiempo como los dos primeros.
Es por ello que creo que ha llegado el momento de hablar directamente sobre el momento en el que ambas culturas se encontraron. Un tiempo en el que a priori no hacía presagiar lo que acabaría sucediendo al final.
Primeros contactos entre ambas culturas
Para ello deberemos viajar hasta principios del siglo III a. C., concretamente al momento en el que la República romana se hallaba en plena expansión territorial. Concretamente tras deshacerse con éxito de los samnitas derrotándolos en la tercera de las guerras libradas contra ellos allá por el 290 a. C. En ese momento, la zona de Campania quedó a su merced, libre de obstáculos.
Y cómo sabéis Roma era ambiciosa, y lejos de conformarse con esa zona quiso ir más allá, ¿y más allá quienes estaban? Pues lo griegos del sur de Italia, los de la llamada Magna Grecia. Roma entró rápidamente en disputas con la poderosa ciudad de Tarento, que era una colonia de Esparta, más en el nombre que en el prestigio militar.
 Estatua de Pirro del Épiro asemejándose al dios Ares/Marte
Estatua de Pirro del Épiro asemejándose al dios Ares/MarteLos tarentinos en lugar de mancharse las manos, optaron por solicitar ayuda a Pirro, rey del Épiro. Este tomó la batuta en una guerra contra los romanos en nombre de las ciudades griegas italiotas. Ese primer contacto entre griegos y romanos ya dejaba claras cuáles eran las intenciones de unos y de otros. La cuestión es que Pirro se dirigió a Tarento para guerrear contra los romanos.Y no es que le fuera mal, ya que puso a los habitantes del Lacio contra las cuerdas y les hizo sudar la gota gorda para poder vencerlo.
Bueno más que vencerlo, sabemos que Pirro optó por marcharse de nuevo a su patria al haber invertido demasiados recursos en algo que no le reportó beneficios.
Consecuencias del encuentro
Ese habría sido el primer contacto bélico entre los griegos y los romanos, o lo que es lo mismo entre la falange y la legión. Dos tipos de unidad de combate que coexistieron durante mucho tiempo pero que hasta entonces no se habían puesto a prueba en un campo de batalla. Eran dos estilos muy distintos y ese no iba a ser más que el primero de muchos más choques.
Quizás cuando Pirro puso sus pies en Italia no era consciente de que había despertado a la bestia. No fue capaz de derrotarlos, pero sí que les dio más información de la necesaria a los romanos. Estos aprenderían con el tiempo cuales eran los puntos débiles de la falange. Ese contacto inicialmente militar también despertó el interés de los romanos en Grecia.
Así pues, en las siguientes décadas la potencia del Lacio acabaría por inmiscuirse más de cerca en los asuntos de los helenos. Tras la derrota definitiva de los cartagineses en Zama en el año 202 a. C., los romanos pensaron que sería bueno iniciar una política más expansionista. La intención era evitar que ningún otro enemigo se alzase de nuevo contra ellos.
Un nuevo enemigo para Roma
Pero eso acabaría ocurriendo de todos modos. El ejemplo fue la aparición en escena del rey Filipo V de Macedonia. Este mismo monarca ya había firmado un tratado de alianza con la Cartago de Aníbal declarándose de esa manera enemigo de roma. Por suerte, en ese primer contacto que tuvieron, la llamada Primera Guerra Macedónica, Roma y Filipo no llegaron a entablar ninguna batalla importante. Todo acabó con la firma de un frágil tratado de paz entre ambas potencias. Aunque por lo menos el hecho de que los macedonios se acabaran retirando de la guerra, permitió a Roma cerrar ese frente y centrarse de nuevo en derrotar a Cartago.
Pero eso les había puesto en alerta y pre aviso y es que después de lo ocurrido no podían fiarse de Macedonia. Pese a no ser la de tiempos de Alejandro, sí que continuaba siendo una potencia a tener en cuenta. Todavía estaba en la memoria de los romanos lo que Pirro les había hecho. Las falanges suponían una amenaza importante para los romanos.
Habiendo eliminado a los cartagineses, o por lo menos habiéndolos neutralizado temporalmente, el cónsul Sulpicio advirtió a sus compatriotas sobre ese tema con las siguientes palabras: “No se trata de elegir entre la paz y la guerra, sino de saber si llevaremos nosotros nuestras legiones a Grecia o recibiremos al enemigo en Italia”.
 Moneda con la efigie de Filipo V de Macedonia
Moneda con la efigie de Filipo V de MacedoniaY es que el conflicto estaba a punto de reactivarse. Los habitantes de Rodas y Pérgamo solicitaron ayuda a Roma ante las constantes amenazas por parte de Filipo y sus tropas. Ya tenían su casus belli y la oportunidad de entrar en liza con aquel que se había aliado con sus enemigos.
Situación en la Grecia del siglo III a. C.
Pero si os parece es el momento de hablar un poco de la situación de los griegos en aquellos momentos tan convulsos. Como ya sabréis a las poleis les gustaba unirse en Ligas y confederaciones de todo tipo. Las antiguas ciudades griegas juntaban sus recursos para enfrentarse a enemigos más poderosos, como podían ser los macedonios. Por aquel entonces existían en la Grecia continental dos poderosas Ligas, la Aquea que dominaba el norte del Peloponeso, y la Etolia que controlaba la zona de la Grecia central.
Más al norte estaba el poderoso reino de macedonia, que como ya os he dicho antes, no era tan potente como antaño, pero todavía se la tenía que tener en cuenta. La Liga Etolia había sido aliada de Roma durante la Primera Guerra Macedónica aunque tampoco jugaron un papel demasiado destacado en todo el asunto.
La cuestión es que Roma supo venderse a las ciudades griegas y se mostró partidaria de acabar con el imperialismo macedonio. Su intención era aislar a Filipo V y dejarle sin aliados para poderle asestar el golpe definitivo. Y claro, después de Macedonia, vendría toda Grecia.
Nuevas hostilidades
Con ello nos plantamos al inicio de esa Segunda Guerra Macedónica de la que os hablaba anteriormente. En esta, Roma, crecidita como estaba, le dijo a Filipo que abandonase sus posesiones en Grecia. Pero Filipo sabía que si cedía la República querría más, así que sólo cedió a una parte de sus demandas. Roma tuvo así la excusa para reiniciar de nuevo su guerra contra Filipo.
El Senado envió a uno de los cónsules del año 197 a. C. para enfrentarse al desafiante rey de Macedonia. El elegido fue Tito Quinto Flaminino, que puso los pies en Grecia al frente de cuatro legiones. Dos de ellas estaban formadas por legionarios romanos y las otras dos por aliados. Además, se añadieron a su ejército efectivos pertenecientes a la Liga Etolia. En total Flaminino tenía bajo su mando a unos 25 mil infantes y 2600 jinetes.
Por su lado, los macedonios contaban en su haber con un ejército de 16 infantes falangitas y 3 mil jinetes. Sin duda eran unos números bastante importantes. Pese a que hubo algunos encuentros de menor importancia, el decisivo tuvo lugar en la zona donde se alzaba la colina de Cinoscéfalos, en la región de Tesalia.
La batalla de Cinoscéfalos
Sabemos que la batalla se inició con un enfrentamiento entre tropas ligeras y caballería.La niebla se había apoderado de la zona alta y el ejército macedonio que estaba en movimiento no se había percatado de donde estaba ubicado el campamento romano. Estos salieron y les presentaron batalla en la cima de la colina.
Aunque los romanos llevaron la iniciativa al principio, poco a poco la caballería macedonia y algunas tropas de infantería ligera les desalojaron de las alturas. El empuje llevó al ejército macedonio a perseguir a los romanos, pese a que Filipo no lo veía muy claro por lo abrupto del terreno.Y es que eso hacía que la falange tuviera que romper su formación, quedando expuesta a sus enemigos.
Pero como muchas veces sucedía, el ímpetu de los hombres obligó al rey a ceder, así que formó en el ala derecha y subió hacia la cima. Obviamente para subir se tuvo que hacer de manera desordenada y en varias tandas. Mientras el grueso de la falange llegaba a la cima, los jinetes y la infantería ligera estaban siendo rechazados por las reorganizadas tropas romanas.
Filipo decidió lanzar a sus tropas contra las legiones pese a no tener a todo el grueso disponible. Para ello hizo formar con el doble de profundidad para evitar el terreno abrupto por el que tenían que desplazarse. Los macedonios que iban en descenso por lo que tenían cierta ventaja que les hizo tomar ventaja.
Reacción de Flaminino
El cónsul romano optó por atacar a las tropas que estaban subiendo aún a la colina, es decir los que debían reforzar a Filipo. Los sorprendió ya que no podían formar la falange en condiciones. Además usó elefantes que causaron grandes estragos entre los macedonios. Una vez derrotados estos y puestos en fuga, se dirigió hacia el flanco derecho enemigo que estaba en liza aún y lo sorprendió por la retaguardia.
Los falangitas con sus largas picas fueron incapaces de darse la vuelta para repeler el ataque por la falta de espacio y fueron masacrados sin piedad. Filipo pudo huir del campo de batalla a tiempo y se escondió con los reductos de su ejército. Mientras tanto los romanos se dedicaron a saquear a los muertos y el campamento macedonio.
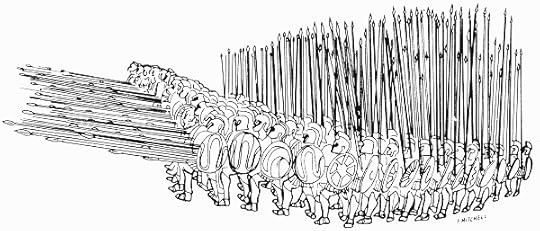 Representación de una formación de picas de la falange macedonia
Representación de una formación de picas de la falange macedoniaSegún nos relatan las fuente del momento, los falangitas al verse derrotados alzaron las picas en señal de rendición, pero los legionarios parece que no lo entendieron o se hicieron los locos. La cuestión es que acabaron con la mayoría de los enemigos sin piedad. En este punto hay varios autores clásicos que nos dan varias cifras sobre las bajas del bando macedonio. Aunque todas son muy altas excepto las de Polibio que parecen ajustarse más a la realidad.
Según el autor griego, perecieron 8 mil macedonios y otros 5 mil fueron hechos prisioneros. Según él, los romanos solo perdieron a mil hombres, cosa que es un poco desproporcionada teniendo en cuenta el alto número de macedonios fallecidos.
¿Flange vs legión?
Llegados a este punto del relato, hay constancia de que el propio autor griego hace una comparativa entre la legión y la falange. Entre los aspectos más destacados, nos habla del armamento de cada tipo de ejército. Él reconoce que la falange era casi imbatible por no decir imbatible de frente y en formación compacta.
Añade que la formación legionaria romana no tenía nada que hacer si la atacaba frontalmente. Aunque también afirmaba que los legionarios tenían más capacidad de maniobra a nivel individual. Podían romper las filas si el terreno era accidentado y una vez superado volverse a unir. Por ello el legionario era más versátil que el falangita.
Tras la derrota de Cinoscéfalos, Filipo se vio obligado a firmar un tratado con Roma, mediante el cual su reino tuvo que reducir ampliamente sus fronteras. Además, tuvo que pagar una cuantiosa indemnización de guerra a los vencedores. En el año 194 a. C., las tropas romanas estacionadas en Grecia fueron evacuadas. Flaminino regresó a Roma victorioso y celebró un gran triunfo por las calles de la ciudad.
Podemos concluir que en esa primera fase, Roma no incorporó ciudades estado a su territorio sino que optó por ir debilitándolas poco a poco. Su intención era que ninguna fuera tan poderosa como para plantarles cara.
Antíoco III el Grande
Pero una nueva amenaza emergió en la zona de Asia Menor, el rey Antíoco III, gobernante del imperio Seleucida. Este imperio fue uno de los surgidos tras las guerras de los Diadocos, o generales de Alejandro. Antíoco III, llamado el Grande, se creyó además que lo era, así que poco a poco fue expandiendo los dominios de su imperio con cierto éxito. En Asia sometió antiguas regiones como Bactria, Persia y disputó los territorios ptolemaicos de Asia. Además llegó hasta Tracia, región de influencia Macedonia.
Y es que tenía a su servicio como consejero a un viejo conocido nuestro y de Roma: a Aníbal. Y cómo comprenderéis todo lo que le aconsejaba iba encaminado a perjudicar los intereses de la República. Para desgracia de los romanos, los miembros de la Liga Etolia, hasta ese momento aliados suyos, abrazaron la causa de Antíoco. Sobre todo porqué no habían sacado beneficio alguno tras ayudar a los romanos en Cinoscéfalos.
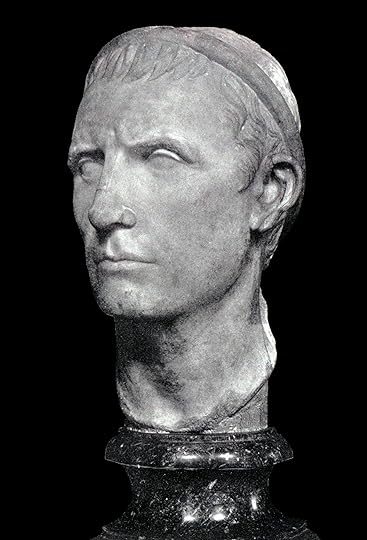 Busto del rey seleucida Antíoco III
Busto del rey seleucida Antíoco IIILa liga Aquea en cambio ayudó a Roma, al igual que Macedonia. Antiguos rivales que ahora combatían juntos contra un enemigo común. Así era la guerra y la política en la antigüedad. La cuestión fue que los romanos y sus aliados frenaron a Antíoco en las Termópilas. De nuevo el desfiladero hizo de barrera a una invasión proveniente de Asia.
El sueño seleucida
Pero los romanos no dejaron al rey seleucida irse de rositas, sino que fueron tras él para hacerle pagar su osadía. El encargado de hacerlo fue Lucio Cornelio Escipión, el hermano pequeño del africano. Los ejércitos chocaron de nuevo en Magnesia del Sipilo y de nuevo vencieron los romanos de manera clara.
No pasó mucho tiempo hasta que el rey asiático decidió que lo mejor sería firmar un tratado de paz con Roma, que fue conocida como paz de Apamea. Los grandes beneficiados de ese tratado fueron el reino de Pérgamo (aliado leal de Roma) y la isla de Rodas. Tras aquella nueva victoria, Roma había dejado en evidencia a otro de los reinos helenísticos. Primero había sido Macedonia, y ahora el imperio seleucida.
Eso dejaba claro que los que les ayudaban tenían más posibilidades de sacar algún beneficio que los que se oponían. Pero no todo iba a ser tan sencillo para los romanos, ya que Filipo V pese a respetar el tratado con Flaminino no se quedó observando. Al contrario, se dedicó a rearmar su ejército, buscando a su vez alianzas con enemigos de Roma con intención de reiniciar las hostilidades contra la República.
La Tercera Guerra Macedónica
Pero la muerte le sorprendió en el 179 a. C. y el rey macedonio falleció sin poder cumplir con su deseo. Su sucesor e hijo, Perseo decidió seguir con la política de su padre. Así que buscó aliarse con Antíoco III, con Bitinia y Rodas e incluso tanteó a Cartago. Pero no todos se iban a poner de su parte, y es que Eumenes de Pérgamo avisó a los romanos de las intenciones hostiles del rey de Macedonia.
Eso llevó la situación a lo inevitable: la guerra. Así pues, en el año 172 a. C. se iniciaría la Tercera Guerra Macedónica que duraría cuatro años. Pero a veces los dioses son caprichosos, y todos los aliados que le juraron lealtad a Perseo, lo dejaron solo ante el peligro a la hora de la verdad. Aunque en la primera fase de la guerra, los macedonios obtuvieron algún que otro éxito, como el conseguido en la batalla de Calinico, la cosa empeoró a medida que el conflicto se alargaba.
Así en el 168 a. C., el Senado romano envió al cónsul Lucio Emilio Paulo, y fue este general romano el que acabaría derrotando a las falanges. Además sería él quien indirectamente las condenaría al olvido en detrimento de la legión en la famosa batalla de Pidna, que tuvo lugar el 22 de junio de ese mismo año.
La batalla de Pidna y el final de la falange
El enfrentamiento se inició con un choque entre las tropas auxiliares de ambos ejércitos que formaban en los flancos, aunque todo se acabaría decidiendo en el centro de la formación. Según relatan las fuentes clásicas parece ser que Emilio Paulo jamás había visto a la falange en acción. Quedó aterrorizado ante la imagen de las picas desplegadas en posición de combate.
Así que ordenó a los intrépidos soldados que formaban en la I y en la II legión que lanzaran sus pila contra los falangitas. Acto seguido probaron de cargar frontalmente con un resultado nulo, ya que las largas sarisas constituían un muro infranqueable. Tras ese fracaso rotundo, ocurrió algo inesperado y es que el terreno de la batalla proporcionó algo de ventaja a los romanos.
La falange a medida que avanzaba por el terreno irregular tuvo que abrirse para superar los obstáculos, generando de esa manera huecos y brechas en la línea. Emilio Paulo se cercioró de ese detalle que sería la clave de su éxito. Así que avisó a los centuriones para que movieran a los manípulos de manera individual en lugar de hacerlo como una sola línea.
De esa manera los legionarios se fueron introduciendo por esas brechas. A medida que avanzaban entre las sarisas las iban apartando golpeando con sus escudos para generar espacios más amplios por los cuales podían acceder más tropas.
Se mascaba la tragedia
Los legionarios fueron llegando de esa manera hasta las primeras filas de la falange y cogieron por sorpresa a los macedonios. Estos al estar sujetando las sarisas con ambas manos no pudieron defenderse de las estocadas. La carnicería fue tremenda, ya que los falangitas quedaron atrapados por sus propios muertos y no pudieron defenderse.
 Desfile triunfal del cónsul vencedor de los griegos, Emilio Paulo por las calles de Roma
Desfile triunfal del cónsul vencedor de los griegos, Emilio Paulo por las calles de RomaPoco a poco los romanos les fueron flanqueando y causaron gran mortandad entre sus filas. Tras el desastre, Perseo tuvo que rendirse ante los romanos. Emilio Paulo le concedió el privilegio de formar parte de su comitiva en el desfile triunfal que le fue concedido por el Senado. Y cómo siempre les ocurría a estos prisioneros de Roma, acabó muriendo en el presidio algunos años más tarde.
Victoriosa como casi siempre, Roma abolió la monarquía como sistema de gobierno en Macedonia. Dividió el antiguo reino en cuatro regiones y castigó a todos aquellos que les habían prestado apoyo. Roma descubrió entonces su verdadero rostro ante los griegos.
Roma y su autoridad
Los nuevos señores de Grecia también dividieron Iliria en tres regiones formando la provincia del Illyricum. Arrasaron el reino del Épiro vendiendo a más de 50 mil personas como esclavos. Pero de todo aquello no se salvaron ni siquiera los que en teoría eran sus aliados, ya que desconfiando de ellos los castigó severamente. Rodas por ejemplo perdió sus territorios continentales y su posición predominante como puerto franco en el año 167 a. C.
Tras emprender todas aquellas acciones, las tropas romanas volvieron a evacuar Grecia. Pero fueron más previsores y se llevaron a mil prisioneros de la liga Aquea. Entre ellos iba un joven noble llamado Polibio. El propio Emilio Paulo lo nombró tutor de sus hijos, siendo el más joven de ellos un tal Paulo Emilio. Este os sonará porqué poco después fue adoptado por los Escipiones, y sería conocido como Escipión Emiliano. Al que la posteridad conocería como destructor de Cartago y posteriormente de Numancia, un viejo amigo sin duda.
Pero volviendo a la situación de Grecia, sabemos que todavía en el 149 a. C. se produjo algún conato de levantamiento. La situación no estaba del todo bajo control, como demuestra el protagonizado por un tal Andrisco. Este dijo ser el hijo de Perseo y se proclamó rey de Macedonia adoptando el poco común nombre de Filipo. Se llegó a aliar con la ya agonizante Cartago y se lanzó a la conquista de Tesalia.
La campaña de Cecilio Metelo
De nuevo el Senado romano tuvo que enviar a uno de sus generales a Grecia. En aquella ocasión le tocó a Cecilio Metelo. Los dioses quisieron que los ejércitos se volvieran a enfrentar de nuevo en Pidna. En aquella ocasión los romanos vencieron de nuevo y acabaron anexionando Macedonia como una nueva provincia de la República. Con Macedonia fuera de combate, Metelo se dirigió al sur de Grecia y se encargó de someter a los revoltosos miembros de la liga Aquea.
Estos también habían aprovechado la tesitura para alzarse contra sus señores. Obviamente los derrotó, concretamente en la batalla de Escarfea. La región del Peloponeso aguantó un tiempo más, aunque fue sometida definitivamente en el año 146 a. C. por Lucio Mumio. Fue en ese preciso momento cuando la independencia de Grecia tocó a su fin.
Sabemos que la ciudad de Corinto fue tomada y saqueada por los romanos y que incluso llegaron a destruir la ciudad. Como resultado de ello, la zona de Grecia fue convertida en una parte más de la provincia recién creada de Macedonia. Algunas ciudades que no se habían alzado contra Roma mantuvieron el estatus de federadas, como fue el caso de Atenas, Esparta y Delfos.
Conclusiones
Con el tiempo, la provincia se convertiría en un lugar de peregrinación para los romanos. Las élites admiraron mayormente la cultura griega en todos sus aspectos. Existirían otros conatos de rebelión contra la ocupación romana. Por ejemplo, hacia el año 88 a. C., los atenienses y otras ciudades griegas acudirían a Mitrídates VI del Ponto para que les ayudase a sacudirse el yugo. Aunque esa historia es muy interesante, creo que la dejaré para más adelante.
Para concluir podríamos afirmar que Grecia no volvería a ser independiente desde ese momento hasta el año 1830. Este es quizás un dato que no conocíais, pero es de ley que acabara esta entrada dándooslo. Aunque como ya sabréis los más versados, o sea la mayoría de vosotros, cuando el imperio romano se dividió en dos partes, en la parte oriental se acabó imponiendo el griego como lengua oficial, desbancando al latín.
Espero que os haya gustado el relato de este encuentro entre dos culturas o civilizaciones tan relevantes en el mundo antiguo.
Sergio Alejo
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada Cuando Roma y Grecia se encontraron se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
June 26, 2020
Auge y caída de la civilización micénica
Bienvenidos a esta nueva entrada de mi blog. Seguro que habréis escuchado y leído algo sobre los micénicos, es decir los griegos de la edad del bronce, aquellos que fueron a luchar a Troya. Pues hoy voy a hablaros de ellos, concretamente del auge y la caída de la civilización micénica.
Para comenzar, lo que voy a hacer es definir a la civilización micénica en sí para que os situéis un poco en el marco cronológico y temporal. Esta cultura o civilización es la que ocupó la zona de la Grecia continental hacia finales de la Edad del Bronce. Concretamente podemos enmarcarla en un período llamado Heládico Reciente, que englobaría más o menos del año 1600 al 1100 a. C. El nombre que los investigadores le han dado lo recibe por la ciudad de Micenas. Pero no porque fuera la preponderante o el centro de poder de toda la cultura, sino básicamente por la importancia de las excavaciones que se llevaron a cabo en dicho yacimiento arqueológico.
De paisaje rural a paisaje urbano
Podemos afirmar que fue en este período cuando se empezaron a constituir los grandes centros urbanos del momento. Con ello nos referimos a que hasta ese momento la población de la Hélade era más bien dispersa y agrupada en pequeñas aldeas. Y dentro de este nuevo modelo de asentamiento urbano, se empieza a producir la fortificación de ellos. Eso sin duda nos indica un sentimiento de protección ante posibles amenazas.
Aunque como siempre, tened en cuenta que estoy hablando de un período muy lejano en el tiempo y sobre el cual hay escasa por no decir ninguna información. Lo que sí que es verdad es que desde el momento en cuestión que estamos tratando asistimos a un momento de cambio apreciable.
Es entonces, a finales de ese siglo XVI a. C., cuando se abre un periodo de esplendor para esta cultura. En él, se complementan aspectos más antiguos con algunas innovaciones importantes llegada desde otro punto en auge del momento: Creta, cuna de la floreciente civilización minoica. Si queréis saber más sobre ellos, podéis consultar el artículo que le dediqué en mi blog y que consta de dos partes. Lleva por título: La civilización monoica. Ambas culturas establecieron un contacto comercial que sirvió para que esa influencia afectara a ambos en determinados campos de la sociedad.
Proto ciudades estado
Como os he comentado antes, el nombre de civilización micénica no se atribuye a la existencia de un centro de poder único que controlara todo el territorio. Micenas fue uno de los muchos centros de poder que existieron. Por lo tanto no podemos hablar de un imperio micénico unificado. Lo más probable es que se tratara de una especie de confederación de ciudades o palacios-baluartes. Por lo menos así es como los llaman los investigadores. Estos palacios estaban unidos por intereses comunes, vamos al más puro estilo de las ciudades estado tanto fenicias como griegas de siglos más tarde. Eran independientes entre sí, pero en ocasiones podían llegar a juntarse si tenían un objetivo común como sería precisamente la guerra contra Troya.
Sabemos que el período de máximo esplendor micénico suele estar comprendido entre los años 1400 y 1200 a. C. Extendiéndose por toda la Grecia continental, por el norte hasta la región de Tesalia y los límites del Epiro. Podría decirse que en ese momento es cuando los palacios fortificados se convierten en el elemento más relevante de la cultura. Y ya que hablamos de esos palacios, debéis saber que eran diferentes a los minoicos. Aunque en su esencia guardaban similitudes en cuanto a la función económica y política, se diferenciaban en algunos aspectos.
Y es que estos centros de poder a diferencia de los minoicos se situaban en zonas elevadas, en las llamadas acrópolis. Además, se rodeaban de muros ciclópeos de grandes dimensiones que servían además de refugio para las poblaciones. Y eso por tanto llevaría a la construcción de una ciudad intramuros o una protociudad.
EL palacio de Micenas
Pero hablemos de la ciudad o del palacio de Micenas, ya que como hemos dicho se trataba de uno de los centros más poderosos. Fue a su vez el más excavado y el que más información ha proporcionado a los investigadores. Junto a Micenas, otro de los centros de poder más importante sería el de Tirinto. En base a las excavaciones podemos saber que ambos palacios sufrieron varias fases constructivas que las hicieron crecer progresivamente.
 Maqueta del palacio de Micenas y su territorio
Maqueta del palacio de Micenas y su territorioY ya que hablamos de la arqueología os diremos que en el exterior de las murallas de Micenas se han encontrado dos círculos de tumbas de pozo. Uno fechado hacia el 1600 a. C. y otro de un siglo más tarde que pertenecían a las élites militares del momento.
Otro elemento que seguro que os suena cuando os lo nombremos es la famosa puerta de los leones. Esta obra magnífica de arquitectura fue construida posteriormente al 1300 a. C. Es fruto de una ampliación de la fortaleza, lo que significa que esa reforma extendió el perímetro del palacio dejando intramuros el círculo de tumbas más moderno.
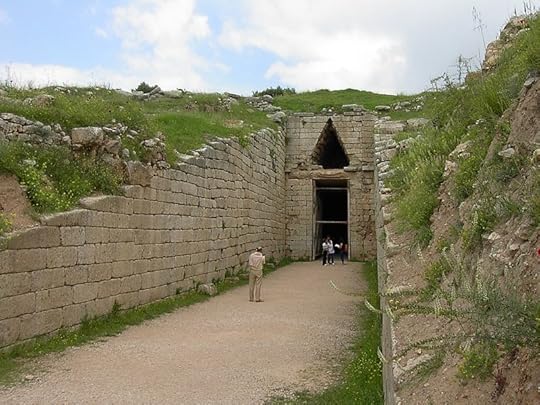 Acceso a la tumba real de Micenas llamada el Tesoro de Atreo
Acceso a la tumba real de Micenas llamada el Tesoro de AtreoAdemás del imponente palacio en sí, con su megaron que hacía las veces de entrada, también queremos destacar las monumentales tumbas circulares. Estas son conocidas como tholoi, y tenían unas cámaras abovedadas y revestidas de piedra. Por su majestuosidad, es evidente que quedaban reservadas a la familia real. La más importante de ellas seguro que también os sonará es la llamada “Tesoro de Atreo”. Esta se puede fechar más o menos de la misma época de la construcción de la puerta de los leones.
Otros centros de poder importantes
Paso a hablaros de la otra ciudad importante del momento, la de Tirinto, a la que he hecho mención un poco más arriba. De ella se puede afirmar que fue equiparable a la de Micenas, aunque sabemos que la cobertura defensiva era superior a esta. También destacaba una inmensa puerta ceremonial y un bastión protector que permitían el acceso al palacio. Hay constancia de que tras la destrucción del mismo en el momento de las invasiones de los pueblos del mar, los habitantes de la ciudad se asentaron en los exteriores de la muralla, donde levantaron sus casas.
Ahora os hablaré sobre otros palacios ubicados en distintas regiones, como por ejemplo los que se levantaron en Mesenia. Esta región estaba cerca de donde se ubicaría posteriormente la ciudad estado de Esparta.
En la primera fase de la civilización hubo escasa población urbana, de eso podemos estar casi seguros. Pero sabemos que a partir del 1300 a. C. se construyeron palacios importantes como el de Pilos. Este era de grandes dimensiones y similar en estructura al de Micenas y Tirinto, pero carecía de fortificación.
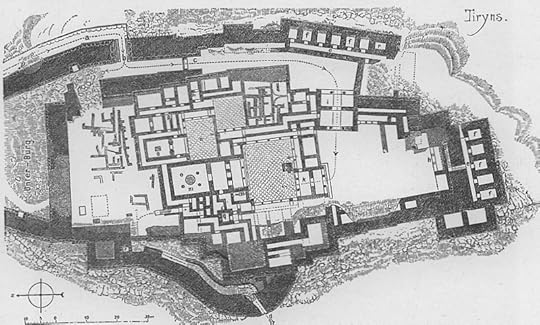 Plano del palacio baluarte de Tirinto
Plano del palacio baluarte de TirintoPor lo datos aportados por las tablillas de Lineal B, sabemos que ese palacio llegó a controlar un gran territorio en la región de Mesenia. Lo que evidencia el papel que jugaban los centros como puntos de concentración de poder. Este palacio llegó a ser incendiado hacia el 1200 a. C. y ya jamás volvió a ser reconstruido.
Las regiones de Beocia, Ática y Tesalia
Otra de las regiones más grandes de la Grecia continental era la de Beocia, donde se levantaría posteriormente la importante ciudad estado de Tebas. En el momento que estamos tratando tenemos constancia de que existieron tres centros de notable relevancia. En primer lugar la propia Tebas, es decir la de tiempos micénicos. Ese emplazamiento urbano contaba con un gran palacio amurallado que estuvo decorado con frescos y en cuyo interior había hasta talleres, almacenes y algunos archivos.
Otro de los centros de poder de Beocia fue Orcómeno, que también tenía un gran palacio y una gran tholos. Por último el palacio de Gla, que también tenía una muralla poderosa.
Otra región que acabaría siendo importante fue el Ática, cómo no. Allí se hallaron tumbas del tipo tholos en la zona de Maratón (el mismo lugar en el que los atenienses frenarían la invasión persa del año 490 a. C.). También en la zona de Menidi y Thotikos se encontraron este tipo de sepulturas. Además, se encontraron vestigios de que en la acrópolis de Atenas también hubo una ciudadela de la edad del bronce.
Otra región moderna que era o fue muy importante en tiempos clásicos fue Tesalia, situada al norte de Beocia. Allí se levantaba el palacio de Iolkos en la zona de la costa.
Los reinos aqueos que nos describió Homero en sus obras, la Ilíada y la Odisea, comienzan a tomar forma en este período. Para los griegos de época clásica, este momento fue importante, se consideraron descendientes de los hombres que habitaron la Hélade en esos tiempos. Aunque en tiempos modernos tendemos a pensar que quizás esos héroes aqueos podrían ser más bien míticos y no tan reales.
La guerra de Troya, realidad o mito
Los micénicos supieron aprovechar el hecho de que los minoicos comenzaron a retroceder en su expansión marítima por el Egeo. Fue entonces cuando ellos emergieron, o si más no, ocuparon su puesto en ultramar. Su expansión fue tal, que incluso ampliaron su área de influencia. Así, las Cícladas cayeron bajo su control, aunque evidentemente disponemos de poca información por las poquísimas evidencias que quedaron de ello.
Pero en cambio sí que tenemos evidencias de su paso por otro punto importante de ese período. Nos referimos a la región de la Tróade, donde se levantaba la ciudad de Troya. Es aquí donde voy a detenerme un poco para hablar sobre la famosa y legendaria guerra de Troya. Quizás uno de los momentos que más dudas ha generado a la comunidad de investigadores en los últimos siglos. Y es que no soy el primero ni tampoco el último que cuestiono lo que Homero relató en sus obras.
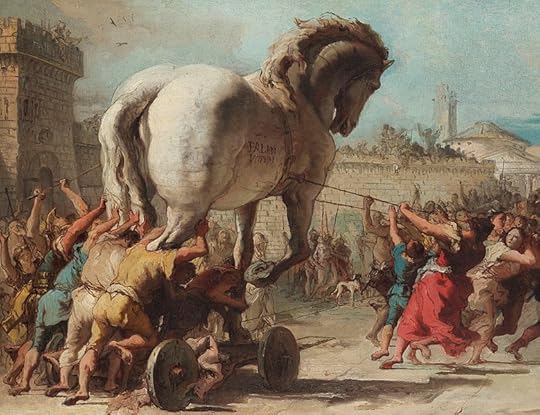 Pintura; La procesión del caballo de Troya, de Giovanni Domenico Tiepolo , 1760
Pintura; La procesión del caballo de Troya, de Giovanni Domenico Tiepolo , 1760¿Existió la guerra de Troya? Posiblemente sí, pero obviamente no fue un conflicto de diez años, ni la ciudad de Troya tenía unas imponentes murallas que la hacían tan inexpugnable como se nos ha hecho creer. No es mi intención profundizar en este asunto, ya que la entrada de hoy versa sobre algo más global. Pero os invito a leer mi artículo: La guerra de Troya, ¿realidad o mito? En ella os explico con detalle lo que opino sobre ese conflicto relatado por Homero
Schliemann en sus campañas “arqueológicas” encontró Troya, o al menos la capa de estrato correspondiente a la Troya que él identificó como la de tiempos del rey Príamo. Esa sería la correspondiente a la guerra contra los micénicos. Pero esta no era ni mucho menos tan opulenta ni rica como describieron los pasajes de Homero. No sé qué opináis vosotros compañeros sobre este asunto. Quizás Schliemann buscaba más la fama y el prestigio que la verdad.
Expansión por el Egeo
Volviendo al tema de la expansión marítima de los micénicos, sabemos por hallazgos, que llegaron hasta la isla de Rodas y de Melos. Allí establecieron enclaves tal vez comerciales, siendo Chipre otros de sus puntos de llegada.
Y ya que hablamos de islas, vamos a sacar a relucir el nombre de Creta, cuna de la cultura minoica. Cómo bien sabéis, coetánea a nuestros protagonistas y que entró a formar parte de sus dominios allá por el 1450 a. C. De ello da fe la propia Ilíada, que nos habla de que el rey de Cnossos, también envió hombres a luchar contra Troya.
Pero vayamos más allá si os parece. Y es que se han hallado restos arqueológicos micénicos hasta en Egipto y Asia Menor. A la vez existían contactos de carácter permanente, seguramente comerciales, con Sicilia y el sur de Italia. Eso también demuestra que los micénicos impusieron una talasocracia. Es más hay datos que afirman que llegaron incluso a las costas de la península ibérica en busca del estaño. Un metal más que preciado en aquellos tiempos.
Cómo os hemos dicho más arriba, los micénicos contactaron con los egipcios y con centros tan importantes de Asia como la ciudad de Ugarit. Otro de los imperios del momento fue el hitita. Aunque sobre el posible contacto con ellos, hay algunas dudas. Y es que fue en su capital, Hattusa, donde se hallaron unas tablillas que mencionaban a los Ahhiyawa o país de los aqueos. Ese término corresponde con el nombre con el que se conocía a los micénicos ya en los poemas homéricos. ¿Coincidencia?
Desaparición de la civilización
¿Pero qué ocurrió para que la civilización micénica llegara a su fin? Situémonos entorno al año 1250 a. C. Sin duda un pasado más que remoto. Fue por aquel entonces cuando comenzaron a aparecer algunos problemas graves en centros importantes de la Grecia micénica. Sabemos que algunos de ellos nos indican la destrucción de los palacios por medio del fuego.
Además, varias catástrofes naturales contribuyeron también a acabar con esos palacios que paulatinamente fueron abandonados. Hacia el 1100 a. C., la potente civilización que se había expandido por tantos lugares llegó a su final.
Sergio Alejo Gómez
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada Auge y caída de la civilización micénica se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
June 12, 2020
El centurión, el pilar de las legiones
Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías que? Hoy voy a tratar un tema que estoy seguro que os va a gustar, el centurión, el pilar de las legiones. La espina dorsal de la maquinaria de guerra romana. Y es que estoy seguro de que al deciros la palabra centurión, en vuestra mente ya se ha dibujado una imagen del oficial romano por antonomasia. Con la cresta horizontal de su galea, y su palo de vid siempre dispuesto a golpear a algún legionario despistado o que no ha cumplido con sus obligaciones.
Además de eso, su fama fue bien merecida, ya que como he dicho en varias ocasiones, combatían en primera línea. Eso hacía que estuvieran más expuestos que el resto de sus tropas. Por tanto, las posibilidades de perecer que tenían estos oficiales eran más elevadas que las de sus subordinados.
Hombres valerosos
Para empezar y como claro ejemplo de su coraje y valentía os daré un dato que estoy convencido de que os llamará la atención. Trasladémonos hasta el año 48 a. C., hasta el campo de batalla de Dyrrachium (en la actual Albania). Allí se produjo un duro enfrentamiento entre las tropas de Julio César y de Pompeyo en el marco de las guerras civiles. En ese lugar hallamos un ejemplo de esas virtudes en la figura del centurión cesariano Casio Esceva. Este fue gravemente herido en el combate y sabemos que al dejar su escudo, se comprobó que tenía 120 dardos clavados en él.
¿Os parece suficiente claro el ejemplo para destacar la bravura de este tipo de oficiales? Para que os hagáis una idea global de los números… En una legión romana del siglo primero d. C., lo normal es que hubiesen unos sesenta centuriones. Si una legión la formaban diez cohortes, había seis centuriones por cada una de ellas. Cada uno de estos estaba al frente de una centuria de ochenta hombres, ya que seis centurias hacían una cohorte.
Por encima de estos se encontraban los ocho oficiales superiores de la legión. Siendo el superior de todos el legado, con rango senatorial. Detrás de él iban seis tribunos, uno de rango senatorial, y otros cinco de rango inferior, ecuestre. Y en último lugar estaba el prefecto del campamento, que debo decir que estaba por encima de los tribunos. No en rango pero si en importancia y mando dentro de la legión, ya que se encargaba de todo lo relacionado con el propio campamento.
Distinciones en el cargo
Pero dentro de la categoría de centurión también había diferencia de rangos. Los del más alto eran los Primi ordines (los de la primera cohorte), siendo el más importante de todos el Primus Pilus. Este era el primero de la legión y comandaba la primera centuria de la primera cohorte, que era la mayor en número de efectivos. Obviamente el prestigio de estos primi ordines y sus pagas eran mejores que la del resto, pero cabe decir que se lo habían ganado por méritos propios.
Aunque todavía a día de hoy surgen dudas sobre algunas cuestiones de este cargo, si que sabemos que su posición era clave. Estaban justo entre la tropa y los altos cargos de la legión. Pero estos centuriones no estaban solos a la hora de mandar. Se les escaparían muchas cosas, por lo que se rodeaban de un grupo de suboficiales que les ayudaban en sus tareas.

Los más destacados de entre ellos, eran los optiones, en singular optio (su segundo al mando). Después estaba el signifer o portador del signum, que era el emblema de la centuria. Y también podíamos encontrar al tesserarius, el encargado de la tessera o contraseña, que también guardaba los ahorros de sus camaradas. Como véis estaban rodeados de hombres capaces que les hacían la vida mucho más sencilla.
Funciones de los centuriones
Pasaremos ahora a definir cuáles eran las funciones más destacadas de los centuriones. Y comenzaremos por la más básica, la de dirigir a sus hombres en la batalla. Pero eso ocurría puntualmente, ya que las batallas se producían de tanto en tanto, y menos habitualmente de lo que imagináis. No siempre se luchaba, sino que había largos períodos de paz.
¿Y qué hacían entonces los centuriones en esos períodos de paz? Pues encargarse de entrenar a los suyos. Y es que pese a combatir con ellos, era su oficial al mando, por tanto el que debía impartir disciplina. Pero no dormía junto a ellos como podríais creer. Los oficiales disponían de alojamientos o tiendas individuales que no compartían como hacían los legionarios rasos, agrupados en contubernios de ocho hombres cada uno.
Otro tipo de funciones
No solo hacían vida en los campamentos, sino que había casos en los que eran enviados para servir a gobernadores de provincias como escolta. Otras funciones que podían cumplir podían ser las de hacerse cargo de puestos avanzados, donde no había una figura de rango superior. O también la de asegurar puestos de suministros. Un claro ejemplo eran las canteras y minas en las que trabajaban esclavos o hombres libres asalariados.
También se les podían encomendar tareas tan variopintas o exóticas como por ejemplo la de cazar bestias. Ese sería el caso del centurión Quinto Tarquitio Restituto, que en su lápida funeraria encontrada en Colonia Agripina (Koln), señalaba haber capturado a cincuenta osos en seis meses. Toda una gesta para este oficial y seguramente para sus hombres que fueron los que hicieron el trabajo sucio.
Pero no siempre cumplían con tareas dentro del marco legal establecido. En ocasiones se les encomendaban asuntos un poco más turbios. Un ejemplo podía ser el de librarse de enemigos de cargos políticos, como podía ser de opositores a los emperadores. Un claro ejemplo de ese tipo de trabajos fue el del centurión Obaritus, que servía en la flota y que se encargó de acabar con la vida de Agripina. Esta era la madre de Nerón y obviamente la orden provenía del mismo emperador, con lo que uno no podía negarse a cumplirla.
Por cierto ya que hablo sobre Nerón, si queréis saber algo más sobre él, podéis clickar en este enlace. Os adjunto un artículo del blog El kronoscopio titulado, Nerón, emperador de Roma. No os lo podéis perder, su autor hace un amplio repaso a la biografía de este peculiar personaje que fue uno de los hombres más poderosos de su momento.
Características del cargo
Pero volviendo a las tareas más comunes, sabemos que las desempeñaban en la lengua oficial del imperio. Y es que como oficiales que eran tenían que saber leer y escribir de manera correcta y obviamente saber contar. Aunque muchos de ellos hablaban otras lenguas, como por ejemplo el griego, si procedían de la parte oriental del imperio. Todas estas aptitudes eran necesarias para ejercer tareas administrativas correspondientes a su cargo.
Además de eso, podían redactar informes que se enviaban a los tribunales por cuestiones de enfrentamientos entre ciudadanos. Sabemos que incluso podían abrir y llevar a cabo investigaciones relacionadas con temas de esta índole. A diferencia de los legados y los tribunos, que estaban solo de paso por el ejército, los centuriones eran militares de carrera. Eran hombres que habían ascendido desde la tropa y que estaban destinados a estar vinculados al estamento militar por muchos años.
Aunque no debemos olvidar que en ocasiones, los hijos de personajes influyentes accedían al cargo de centurión directamente. Queda claro que existían ya los enchufes por aquel entonces y esa categoría no iba a ser una excepción.
Origen y hoja de servicios
Aunque en un inicio eran puestos ocupados por hombres procedentes de Italia, con el tiempo el acceso se fue abriendo a hombres originarios de las provincias. Cuanto más romanizada la provincia, más posibilidades tenía uno de ocupar ese cargo. Un ejemplo claro era los hombres procedentes de la zona de Hispania Citerior o de la Galia Narbonense. Mención aparte merecían los oficiales que servían en las filas de la guardia pretoriana. En los primeros años del imperio se acostumbraba a reclutar ciudadanos itálicos. Con el devenir de los tiempos y d elos emperadores, hubo espacio para todos.
Un hecho casi común en la mayoría de estos oficiales, eran sus hojas de servicio, comúnmente repletas de hazañas relevantes. O eso es lo que ha llegado hasta nosotros si tenemos en cuenta la epigrafía hallada en sus lápidas funerarias. Un ejemplo claro sería el del centurión Quinto Etuvio Capreolo, originario de la Galia Cisalpina. Este sirvió en las legiones entre los años 30-70 d. C. En su lápida queda constancia de su carrera militar.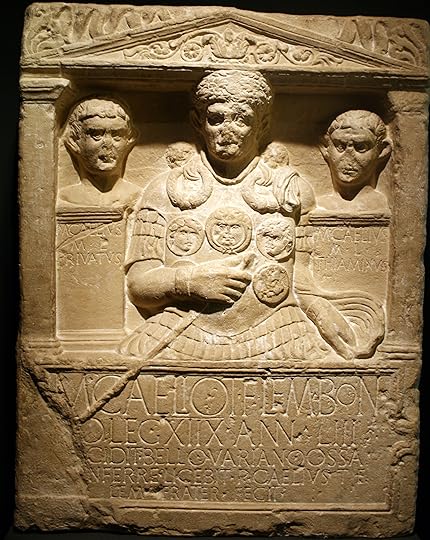
Sabemos que fue soldado raso durante cuatro años y que luego pasó a la caballería durante diez años más. Posiblemente después de recibir una recompensa o ascenso. Después fue ascendido al rango de centurión, y lo ocupó veintiún años. Como podéis apreciar todo un veterano con una larga y dilatada vida en el ejército.
Traslados y cambios de destino
Cuando un hombre era ascendido al rango del que hablamos hoy, era probable que fuese trasladado a otra unidad que necesitase oficiales. Esos traslados podían ser internos, cuando se hacían e el seno de la misma legión. O podían ser externos, cuando se les destinaba a legiones acantonadas en otro rincón del imperio. Además podían ser trasladados a unidades centrales, como los pretorianos. Para saber más sobre esta unidad de guardia de corps, os remito a un artículo que escribí hace ya un tiempo: El papel de la guardia pretoriana.
Existía la posibilidad de que centuriones pretorianos fuesen enviados a legiones acantonadas en otras zonas. Sobre esto último, también encontramos un ejemplo epigráfico de la carrera de otro oficial. En este caso de Marco Vetio Valens, originario de la ciudad de Ariminium (la actual Rímini). Este Valens, fue soldado raso de la guardia pretoriana. Pasó a ostentar el cargo de suboficial dentro de la misma unidad y recibió una condecoración durante la campaña de Britania del año 43 d. C.
Cuando cumplió sus dieciséis años de servicio en la guardia, se reenganchó como evocatus (veterano) y prosiguió su servicio como centurión en las cohortes urbanas en Roma. Pero su trayectoria no acabó allí, sino que después se fue a Panonia, donde sirvió en una de las legiones a las órdenes del gobernador de la provincia.
De la guardia pretoriana a la legión: ¿Castigo o recompensa?
Después fue ascendido a primus pilus en la legio VI Victrix, y viajó con está a la provincia de Hispania Citerior durante el reinado de Nerón. Allí participó en la campaña destinada a sofocar una revuelta protagonizada por los astures. Además, destacó en el combate y fue de nuevo condecorado en esa campaña.
Esta larga trayectoria de este personaje es un claro indicio de que los altos mandos de las legiones buscaban disponer de oficiales con experiencia. Muchos lo hacían de manera voluntaria, pese a que se habían ganado el derecho a obtener su parcela de tierra.
La vara y la cresta
Otro elemento característico de la figura del centurión, y por el cual se le reconocía era su preciado bastón o vara de vid, la llamada vitis. Objeto que entre otras cosas servía para impartir disciplina entre sus subordinados.
En este punto me permitiréis también que os explique una anécdota recogida por Tácito. En esta nos habla de los motines que tuvieron lugar en el 14 d. C. en las provincias de Panonia y Germania. En uno de esos levantamientos por parte de los legionarios contras sus mandos, sabemos que un centurión, de nombre Lucilo, fue masacrado por sus propios hombres. ¿Y por qué lo hicieron os estaréis preguntando?
Pues muy sencillo, porqué era un tipo cruel que se había ensañado con sus subordinados durante mucho tiempo. De hecho le llamaban cedo alteram, o lo que es lo mismo, dame otro. Tenía la mala costumbre de romper sus vitis en las espaldas de los legionarios. Es por tanto normal, que cuando los soldados tuvieron la oportunidad, se tomasen la justicia por su mano.
 Otro aspecto que destaca de los centuriones, y que seguro echáis en falta es obviamente su casco con cresta transversal. ¿Y por qué la llevaban de esa manera? Pues para que se le reconociese dentro de la formación. Combatían en primera línea, por lo que era importante que cuando en el fragor del combate no se escuchaban las indicaciones, los legionarios se posicionasen correctamente. Y muchas veces lo hacían guiándose por la cresta de su oficial.
Otro aspecto que destaca de los centuriones, y que seguro echáis en falta es obviamente su casco con cresta transversal. ¿Y por qué la llevaban de esa manera? Pues para que se le reconociese dentro de la formación. Combatían en primera línea, por lo que era importante que cuando en el fragor del combate no se escuchaban las indicaciones, los legionarios se posicionasen correctamente. Y muchas veces lo hacían guiándose por la cresta de su oficial.
Ventajas del cargo
Pero, ¿qué ventajas tenía un centurión respecto a un legionario raso? Ya hemos comentado algunas, siendo una de las más ementales la paga, que entre diez o quince veces más elevada que la de sus subordinados. Pero hay otras que quiero destacar.
Una de ellas puede ser el estar exentos de según qué tareas, sobre todo las más pesadas. Además de que no tenían que compartir alojamiento con otros, sino que disponían de su propia tienda individual. Otra ventaja que quizás no sabíais que tenían era la de poder contraer matrimonio. Los legionarios lo tenían prohibido, pero ellos, jugaban en otra liga. Y es que con esa paga tan superior, podían mantener una familia, así como también a los esclavos pertinentes.
Por si fuera poco, si el centurión ascendía al cargo de Primus pilus, se le abrían más posibilidades aún. Podía convertirse en caballero, entrando a formar parte de la clase ecuestre, con las ventajas que ello conllevaba. Es decir acceso a cargos administrativos, financieros y militares de alto nivel.
Casos excepcionales
Un claro ejemplo fue el del centurión Marco Vetio Valens, al que ya hemos nombrado antes. De él sabemos que tras su ascenso a primer centurión fue nombrado tribuno de las cohortes pretorianas. Todo un hito para un hombre que pertenecía a la plebe. Al ascender a caballero se le abrieron más puertas, y eso le llevó incluso a convertirse en procurador de la provincia de Lusitania en el año 65 d. C.
Pero ya os digo que estos casos eran más bien excepcionales y no sucedían demasiado a menudo. Era más probable que sus descendientes llegasen a formar parte del rango ecuestre e incluso senatorial, por el buen hacer de ellos. El caso más claro es el del emperador Vespasiano. Era descendiente de centuriones que obtuvieron el ascenso al rango ecuestre, beneficiando de esa manera a sus sucesores.
Con esto creo que ya os habéis podido hacer a la idea de lo que era ser centurión en la antigua Roma. Espero que os haya gustado este breve repaso a su vida y a sus condiciones. Nos vemos en la siguiente entrada de ¿Sabías que?
Un saludo,
Sergio Alejo
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada El centurión, el pilar de las legiones se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
May 22, 2020
El ejército romano en tiempos de Justiniano
Bienvenidos a una nueva entrada de mi blog. Esta semana he pensado que podría hablaros sobre un tema que a mí me fascina y que quizás es menos conocido de lo que debiera, pero que opino que merece ser tratado como Dios manda. Os voy a tratar de dar cuatro pinceladas sobre el ejército romano en tiempos de Justiniano . Este fue uno de los grandes emperadores que dirigió el imperio romano de oriente entre los años 527 y 565 d. C.
Obviamente podría hablaros largo y tendido sobre esta esplendorosa época. Podría tratar todas las reformas que impulsó a lo largo de su gobierno, que ya os adelanto que fueron muchas. Aunque en lugar de hacer eso, voy a centrarme en el campo militar. Ya sabéis que es en el que me muevo con más soltura.
Vayamos pues a ello, ya que creo que el ejército romano en tiempos de Justiniano I fue uno de los estamentos más relevantes de la sociedad. Y qué mejor manera de comenzar que hablando sobre uno de los pilares en los que se sustenta todo ejército: el reclutamiento.
El reclutamiento
¿Cómo se llevaba a cabo el reclutamiento en ese momento
de la historia del imperio? A grandes rasgos debo deciros que se alistaba el
que quería, es decir, por lo menos a priori los que ingresaban en el estamento
militar eran voluntarios. Ese reclutamiento se llevaba a cabo por zonas o
regiones, siendo estas Tracia, el Ilírico, Armenia e Isauria (zona montañosa de
los Tauros en la actual Turquía). La excepción la tenemos en el reclutamiento
de los miembros de la guardia imperial, que se enrolaban directamente en la
capital, Constantinopla.
 Mapa de la ciudad de Constantinopla en tiempos del imperio romano de Oriente
Mapa de la ciudad de Constantinopla en tiempos del imperio romano de OrienteComo había sucedido siempre, el hecho de enrolarse suponía una salida para muchos de los campesinos que poblaban los territorios imperiales. Así el ejército también sacaba algo de provecho de esos hombres, y es que eran tipos fuertes y curtidos en las labores del campo, lo que les convertía en candidatos más que óptimos para ser entrenados como soldados.
El ejército común se dividía en dos tipos de tropas: los limitanei y los comitatenses. Los primeros eran los encargados de guarecer las fronteras del imperio (los limes). Los segundos serían las tropas móviles que se desplazaban hacia los puntos de conflicto. Esta división del ejército no se puede atribuir a Justiniano, sino que ya que tuvo lugar en tiempos de Diocleciano, finales del siglo III, como parte de sus reformas en el campo militar.
Tipos de tropas que se reclutaban
Voy a hablaros a continuación de la tipología de tropas que se reclutaban. Empezaré por hablar sobre los extranjeros y sobre cómo podían servir en el ejército romano. Y es que estos podían servir en calidad de foederatii (federados), bajo la dirección de oficiales romanos, o bien como simples aliados (symmichoi o socii), en cuyo caso, los que les comandaban eran oficiales de su mismo origen y procedencia.
Otro tipo de tropas que servían en tiempos de Justiniano eran los famosos bucellarii. De ellos ya os hablé en una entrada de mi blog que llevaba por título: Los regimientos de los bucellarii y que podéis leer clickando en el enlace. Estos también estaban ya presentes en los ejércitos del tardo imperio. Eran tropas privadas que servían a los grandes generales del momento. Solían combatir a caballo, aunque llegado el caso tenían el entrenamiento suficiente como para combatir a pie. Estas unidades estaban conformadas por dos tipos de soldados, los llamados escuderos (hypapistas) y los lanceros (doryphoroi).
Por ejemplo, sabemos que hombres importantes del momento como el gran Flavio Belisario, el eunuco Narsés o el general Mundo llegaron a contar con ejércitos de bucellarii de hasta siete mil hombres. Obviamente el mantenimiento de esas tropas corría a su cargo, aunque llegado el momento de combatir, se ponían al servicio del emperador como fuerzas de élite.
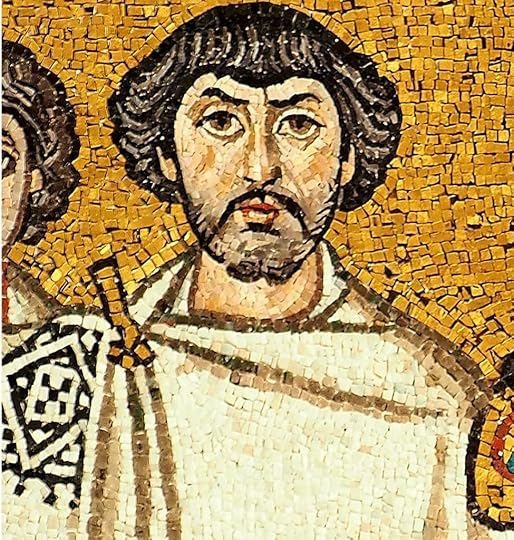 Fragmento del mosaico de Belisario, ubicado en la basilica de Sant Vitale en Rávena
Fragmento del mosaico de Belisario, ubicado en la basilica de Sant Vitale en RávenaAdemás de todo lo anteriormente nombrado, en el ejército romano del siglo VI la flota estaba compuesta por un gran número de marineros. A estos se les añadían normalmente las milicias de civiles reclutadas en momentos de crisis y un importante cuerpo de artilleros, los llamados ballistarii.
Características del reclutamiento
La edad mínima para entrar como voluntario parece que estaba estipulada en los dieciocho años. Según se deduce del Código Justinianeo se prohibía el alistamiento a los viejos. Los voluntarios debían poseer todos los derechos civiles y tener unas capacidades físicas adecuadas para resistir el entrenamiento.
Por tanto, los esclavos y los libertos quedaban excluidos, aunque sabemos que había otras personas que tampoco podían servir. Por ejemplo, los funcionarios que dependían de los gobernadores provinciales, los siervos de las glebas y los miembros de las curias. Pero como siempre, había excepciones, y es que los esclavos podían ser reclutados siempre y cuando contaran con el permiso de sus amos.
En el año 529, el emperador Justiniano prohibió a los
comerciantes el oficio de las armas, básicamente para no desatender sus
negocios y permitir que el comercio fluyera. Sabemos que excluyó de esa
prohibición al gremio de cambistas de Constantinopla siempre y cuando estos
renunciaran a su profesión.
Una buena condición física
Sobre las características físicas de los reclutas, pocos datos tenemos al respecto. Pero el sentido común, o la información de tiempos pasados nos pueden dar alguna pista. Y es que hay constancia de que continuaba vigente la revisión médica de los candidatos. Así sabemos que no eran admitidos los que tuvieran alguna malformación.
Obviamente para ser guardia imperial, la premisa era poseer una forma física excepcional. Para acceder a algún cuerpo especial como la caballería, el candidato debía superar algún tipo de prueba de aptitud específica para el puesto.
Y ya que hablamos de la caballería… En esos tiempos se había convertido en la fuerza de choque de los ejércitos. No sólo los romanos, sino que todos los reinos e imperios otorgaban un papel fundamental a las tropas montadas. La infantería servía más como un complemento. Las todopoderosas legiones de la Roma del alto imperio hacía tiempo que habían pasado a la historia.
Las levas
Hablemos a continuación de otro tipo de reclutamiento, el de los hijos de los nobles y aristócratas. Podemos afirmar que en esos tiempos el servicio de las armas era hereditario entre las familias más importantes. Así pues, incluso los cargos se transmitían de padres a hijos. Los jóvenes de alta alcurnia no tenían que pasar por la tropa, sino que ingresaban en el ejército con un cargo acorde a su herencia familiar.
Procopio de Cesárea, historiador de la época, nos dice que las convocatorias de levas de voluntarios se hacían anualmente. Aunque no siempre se lograban cubrir todos los cupos necesarios. Es por ello, que los grandes generales de esos tiempos, entre los que se encontraban Belisario o Salomón, se encargaban de hacer el reclutamiento de sus ejércitos privados por su cuenta.
 Mosaico del emperador Justiniano y su séquito. Basílica de San Vitale de Rávena
Mosaico del emperador Justiniano y su séquito. Basílica de San Vitale de RávenaEn ocasiones lo hacían en nombre propio, aunque en otras la tarea se llevaba a cabo en nombre del emperador. Sobre todo en los momentos en los que se requerían levas extraordinarias para iniciar o proseguir con las campañas bélicas.
Toda una oposición de acceso
Prosiguiendo con el proceso de reclutamiento y una vez superado el examen médico, la siguiente fase consistía en unas pruebas físicas. Estas eran supervisadas por el mismo oficial al cargo del punto de alistamiento. Una vez se pasaban esas pruebas, los responsables del mismo enviaban unos informes a las oficinas de reclutamiento de cada una de las regiones.
Estas a su vez hacían lo propio con destino a Constantinopla. La respuesta tardaría algún tiempo en ser devuelta, ya que tenía que seguir el camino inverso. Cuando esta arribaba de nuevo, un oficial con el cargo de adiutor las registraba de manera oficial. Pero ese registro tenía un precio que se cobraba a los enrolados. Sabemos que en tiempos del emperador Anastasio (491-518) era de un sólido. El pago era para cubrir los gastos del registro, y en tiempos de Justiniano es posible que fuera la misma.
Los bucellarii
A diferencia del resto de tropas regulares, estos soldados cuando se enrolaban en los ejércitos privados lo hacían mediante un contrato privado que estaba fuera del control estatal. Pero eso no significaba que no debieran lealtad al emperador. Sino que el servicio a órdenes de su señor estaba supeditado a que este sirviera a su vez al máximo gobernante del imperio.
Los bucellarii podían ser reclutados de cualquier forma. Podían ser hombres que jamás habían servido como soldados, o bien veteranos que destacaban por sus habilidades en combate. En cuanto al lazo o contrato entre el bucellarii y su señor no era perpetuo. Se podía romper en cualquier momento de manera unilateral sin problema alguno.
Incluso hay constancia de que algunos de estos soldados podían pasar a servir a un nuevo general sin problema. Lo único que se requería de ellos era hacer un nuevo juramento de lealtad hacía él.
Aliados y mercenarios
Cuando se firmaban los tratados o acuerdos entre el imperio y sus aliados, estos solían ofrecer contingentes de tropas al ejército imperial. Se ofrecían como parte del acuerdo sobretodo en caso de que fueran necesarios. Sabemos que incluso se comprometían a proteger las fronteras combinándose con los ejércitos regulares.
Aunque llegado el caso, y si era necesario, otra opción era la de contratar a tropas mercenarias. Y es que el imperio romano de oriente tenía más capacidad económica que la que habían tenido sus hermanos de occidente y eso se notaba a la hora de reclutar tropas mercenarias.
Las tropas de la capital
Y ya que hablamos de todas las tropas disponibles, no quiero olvidarme de las que servían en la capital. Para acceder a estos puestos de privilegio era importante tener la bolsa llena de monedas y poder invertir unas pocas para conseguirlo. Se sabe que incluso algunos civiles que servían en la administración eran aceptados a cambio de un módico precio.
Ser reclutado en Constantinopla y entrar en los diferentes cuerpos de guardia que había, otorgaba tranquilidad. Como mucho tenías que participar en algún desfile puntual. Toda una diferencia respecto a las tropas que servían en las lejanas y conflictivas fronteras del imperio. Hubo algunas excepciones aunque puntuales, como fue el de los excubitores, que eran la guardia del emperador. Estos sí que podían ser movilizados para la guerra, aunque eso sólo ocurría en casos de extrema gravedad.
Los reclutamientos extraordinarios
Voy a daros cuatro pinceladas sobre los reclutamientos extraordinarios, que creo que también fueron muy importantes. Estos se llevaban a cabo en momentos puntuales, sobre todo cuando se planificaban campañas militares especiales.
Claro ejemplo fueron las llevadas a cabo por Justiniano I en su cruzada personal por recuperar la antiguas provincias que pertenecieron al imperio romano de occidente. Lo que fue conocido como Renovatio Imperii o Recuperatio Imperii.
 Mapa de los territorios del imperio romano de Oriente en el año 565, teniendo en cuenta las conquistas de Justiniano
Mapa de los territorios del imperio romano de Oriente en el año 565, teniendo en cuenta las conquistas de JustinianoNormalmente estos reclutamientos corrían a cuenta del emperador o del estado, pero en ocasiones, y sobre todo cuando había tantos frentes abiertos, podía recaer directamente en los generales que las comandaban. El caso más evidente fue el de la conquista de Italia, cuando el general Belisario, tuvo que encargarse personalmente de reclutar tropas para proseguir con la campaña.
Otra opción para ese reclutamiento extraordinario era el de enrolar a prisioneros de guerra que habían sido derrotados. A modo de ejemplo, cuando los vándalos fueron vencidos en África allá por el año 534, cinco escuadrones de caballería pasaron a formar parte del ejército romano.
Otro caso similar se produjo en la frontera oriental, hacia el año 540, cuando Belisario de nuevo venció a los persas. Sabemos que el general romano se llevó consigo a Italia un nutrido grupo de jinetes que habían sido capturados. Los usó para luchar en su segunda fase de las guerras contra los ostrogodos.
A su vez, esos ostrogodos ya habían participado previamente en oriente en las guerras contra los persas. O sea que imaginad lo importante que era para los romanos nutrirse constantemente de contingentes de tropas vencidas en combate. Imaginad que habéis derrotados y os ofrecen dos alternativas: pasar toda una vida de esclavitud, o por el contrario, uniros al ejército que os ha vencido y luchar junto a ellos, siendo libres. Creo que la decisión está más que clara para todos.
Fase final del reclutamiento
La última fase del reclutamiento era más sencilla. Y es que una vez los nuevos reclutas constaban como inscritos en el registro oficial, se les enviaba directamente a sus unidades. Allí debían iniciar su período de formación e instrucción. Si tenían la fortuna de haber sido reclutados en las guardias imperiales, como podían ser los scholarii o los excubitores, se les acuartelaba en el mismo palacio imperial.
Si pertenecían a los domesticii o a los protectores, también se les acuartelaba en la misma capital, aunque no en el palacio. Hasta aquí los que habían tenido más suerte. A los de las regiones más alejadas no les esperaba un alojamiento tan cómodo y apacible. Algunos de los que formaban parte de los ejércitos comitatenses se quedarían en los aledaños de Constantinopla. Otros se repartirían por las ciudades más importantes del resto de provincias.
Los limitanei se ubicarían en los confines del imperio, encargándose de la defensa de ciudades y fuertes fronterizos. Cómo ya sabéis los puntos más calientes en los que uno podía servir.
Unidades militares del ejército
Ahora que os he acabado de hablar del reclutamiento, voy a daros unas pinceladas sobre las unidades militares. La denominación técnica que se les daba, para que sepáis la diferencia respecto a épocas anteriores, era la de numerus o numerii, en plural. Existen algunas variantes en griego como las de catálogos, taímas o taxeis.
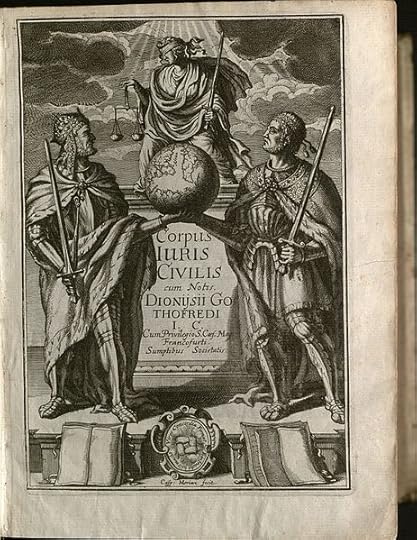 Corpus Iuris Civilis, o Código de justiniano. Copia de la biblioteca de Yale del año 1663
Corpus Iuris Civilis, o Código de justiniano. Copia de la biblioteca de Yale del año 1663Por el contrario, en el Código Justinianeo se las continuaba llamando legiones, cohortes o vexillationes. Estas denominaciones nos recuerdan más a las que se les daba a las unidades militares de los gloriosos tiempos imperiales. Evidentemente las legiones o numerii de estos tiempos no tenían nada que ver con las de antaño. Estaban formadas a lo sumo por quinientos soldados, aunque a juzgar por algunos ejemplos que encontramos en las fuentes, rara vez llegaban a esa cantidad de efectivos.
Si seguimos desgranando esas unidades, podremos ver que esos numerii se subdividían a su vez en unidades más pequeñas llamadas centuria. Eso seguro que si que os suena más. También os sonará el nombre del oficial que las dirigía: el centenarius. Que sería el equivalente en funciones y casi en nombre al emblemático centurión.
Pero por si eso no fuera poco, esas centurias se subdividían en dedarquías, es decir en unidades compuestas por diez hombres. Y eso también guarda similitudes con los antiguos contubernios que estaban formados por ocho legionarios. Estas dedarquías obviamente también estaban dirigidas por un oficial, en este caso un dedarca.
Rangos en el ejército
Dentro de esas unidades existían evidentemente como en todos los ejércitos, diferentes rangos entre los soldados. El más bajo de todo era el de los reclutas, que recibían el nombre de tirones o iuniores. Estos eran los recién llegados que se tenían que formar durante un tiempo impreciso dependiendo de la especialidad en la que estaban encuadrados. Cuando estos reclutas acababan su período de formación, llegaba la hora de hacer el juramento de lealtad al emperador. Y este se hacía evidentemente en unos tiempos en los que la religión oficial del imperio era el cristianismo, sobre los evangelios.
Los soldados rasos, que no tenían rango alguno recibían el nombre de milites gregarii o manipularii. Los diez más veteranos de ellos recibían algunos privilegios como la exención de llevar a cabo algunos servicios que podían ser más incómodos. os hablaré ahora de algunos rangos de suboficiales, pero para ellos me voy a pasar a la caballería.
En primer lugar estaba también el recluta- Después de este se encontraba el soldado de caballería, y por encima de este ya comenzaban a haber muchos rangos de suboficiales. Uno de ellos era el circitor, una especie de suboficial con tareas de inspección. Otro era el biarchus que se encargaba de la supervisión y el reparto de los víveres. Uno de los más relevantes era el campidoctor, o lo que es lo mismo el instructor de los reclutas.
Los portaestandartes
Estos eran elementos fundamentales en las unidades de los ejércitos romanos de esos tiempos. Dos de los más importantes de las unidades y que tenían también el rango de suboficiales eran el draconiarius y el bandophoros.
 Portaestandarte con el emblema del Draco. Festival de recreación histórica de Augusta Raurica, agosto del 2013
Portaestandarte con el emblema del Draco. Festival de recreación histórica de Augusta Raurica, agosto del 2013El primero de ellos era el encargado de llevar el draco, es decir, el estandarte en forma de cabeza de dragón que se introdujo en los ejércitos romanos en tiempos del bajo imperio. El otro era el portador del bandón. ¿Y qué era el bandón os estaréis preguntando? Pues un trozo de tela similar a los antiguos vexillum sobre el que se colocaba el nombre del emperador y el de la unidad militar que lo portaba. Para los romanos de este momento los emblemas imperiales seguían siendo sagrados, y se consideraba un deshonor perderlos en combate.
Bueno a grandes rasgos he tratado de explicaros la estructura del ejército romano en tiempos de Justiniano I. He hecho inciso en el reclutamiento porqué creo que es un aparte fundamental en todo ejército que se precie. Evidentemente esto no es más que una parte del complejo estamento militar, así que no os creáis que ya está todo dicho, sino que amenazo con volver de nuevo para explicaros más sobre las tropas romanas de esa primera mitad del siglo VI.
Un saludo y nos vemos en la siguiente entrega de ¿Sabías qué?
Sergio Alejo Gómez
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada El ejército romano en tiempos de Justiniano se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
April 7, 2020
El fatal destino de Calagurris
Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Sabías que? En la entrada de hoy voy a hablaros del fatal destino de Calagurris, una de las ciudades que sufrió la ira de la República romana, o más bien dicho de uno de sus generales. Pero vayamos paso a paso y no nos adelantemos en el tiempo.
Calagurris en las fuentes romanas
La primera aparición de la ciudad en las fuentes romanas debemos buscarla en el año 187 a. C. Fue entonces cuando autores como Tito Livio narraron una guerra librada por el gobernador de la provincia de Hispania Citerior, el pretor Lucio Manlio Acidino, contra los celtíberos. Según el historiador, los celtiberos plantaron cara al ejército romano cerca de la ciudad de Calagurris.
El resultado, obviamente fue una derrota clara de los hispanos. El autor nos dice que los celtiberos perdieron a cerca de doce mil hombres en la batalla y más de dos mil fueron hechos prisioneros.
Por lo menos eso es lo que consta en el informe que envió el pretor al Senado para dar cuentas de lo acontecido. Aunque ya sabemos que los datos pueden ser manipulables, sobre todo cuando quieres que la cosa parezca más de lo que en realidad ha sido. Si con ello te ganas el derecho a un triunfo… Cualquier cosa vale.
Si de verdad murieron doce mil celtíberos, eso quiere decir que los ejércitos que se enfrentaron en esa batalla debieron ser muy numerosos. Eso nos lleva a la plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tenía Calagurris la capacidad para reunir un ejército de tal magnitud? ¿O se trataba de una confederación de ciudades celtiberas que se unieron contra Roma? No hay datos claros sobre ese asunto aunque la lógica hace que uno se incline hacia la segunda opción.
¿Oppidum o urbs?
El historiador romano define en su texto a Calagurris como un oppidum. Todos sabemos que esa palabra hace referencia a un tipo de asentamiento caracterizado por disponer de murallas y estar situado en una posición elevada. Típica fortaleza-ciudad de los pueblos ibéricos y celtas de la península. Aunque también le concede el estatus de urbs, con el significado más romano que el término tiene.
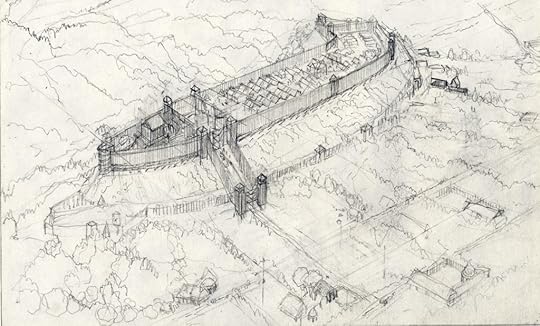 Dibujo de la planta de un asentamiento de tipo oppidum
Dibujo de la planta de un asentamiento de tipo oppidumEso ya nos da una pista acerca de que catalogación podía tener la Calagurris del momento. Podríamos decir que se trataba de un núcleo de población con cierta importancia dentro del territorio celtíbero. Y es que como ya debéis saber, la península ibérica de ese momento era bastante dispar en cuanto a núcleos de población.
Es decir, existían centros urbanos muy importantes, donde se concentraban muchas almas, pero también un poblamiento rural muy disperso. Podríamos afirmar que había un poco de todo. Por ejemplo, y remitiéndonos a otro autor, en este caso de origen griego: Estrabón. Este nos dice que cuando Tiberio Sempronio Graco, el yerno de Escipión el Africano, estuvo en Hispania haciendo de pretor (181 a. C.), se vanaglorió de haber sometido a más de trescientas ciudades de la región de Celtiberia.
Pero es muy arriesgado afirmar que en esa zona hubiera tantas ciudades. Y menos que fuean consideradas plazas importantes que dispusieran de murallas y hombres suficientes para defenderlas. Es más lógico pensar que en esa cifra tamnbién incluyó aldeas y villorrios más humildes y modestos para como ya sabréis ensalzar la gloria personal.
¿Pero era Calagurris celtíbera?
Las fuentes tampoco nos especifican que Calagurris fuera una ciudad celtíbera. Aunque se deba tener en cuenta que la batalla anteriormente mencionada se produjera en sus aledaños. Algunas fuentes más modernas tienden a determinar que la ciudad era de origen vascón antes de la guerra sertoriana.
Pero según los datos recogidos en los anales de la historia de Roma, parece más evidente que fuera simplemente celtibérica y no vascona (mal que a algunos les pese ese dato). El origen celta de la ciudad puede quedar reflejado en el sufijo –kos que se halla en las monedas acuñadas allí que se denominan kalakorikos.
 Monedas forjadas en la cerca de la Calagurris preromana
Monedas forjadas en la cerca de la Calagurris preromanaTras esa primera mención datada de principios del siglo II a. C., no volvemos a saber nada de la ciudad hasta la década de los años 70 también a. C. Es en ese momento cuando la ciudad aparece con cierta relevancia en el marco de las guerras sertorianas.
Sertorio, el pretor rebelde
Ahora que nombramos a Sertorio, podríamos hablar un poco sobre este personaje. Un gran militar y estratega que tuvo la mala fortuna de estar en el bando perdedor en un momento complicado para la República.
Pese a que siempre se consideró un ferviente defensor de los valores de la misma, fue tachado de rebelde y sublevado. Aunque él nunca se consideró como tal, sino que llamó rebeldes a sus enemigos, a Sila, Pompeyo, Metelo. Según su visión, fueron ellos los que atentaron contra los valores que él con tanto ahínco defendió.
En cualquier caso, debéis saber que el bueno de Sertorio había destacado como un brillante militar ya en tiempos de la guerra de Yugurta y de las guerras cimbrias. Siempre estuvo al lado de su mentor, el gran Cayo Mario (nuestro amado siete veces cónsul y tercer fundador de Roma).
Cuando las cosas se torcieron entre los optimates y los populares en el senado de Roma, él se posicionó junto a su amigo aprovechando que Sila se marchaba a Oriente a luchar contra Mitrídates.
Rebelión in absentia
Como sabréis Sila no se quedaría de brazos cruzados dejando Roma para sus enemigos. Así que decidió regresar a por lo suyo y entró a la ciudad al frente de sus cinco legiones. Eso obligó a Mario y sus partidarios a poner pies en polvorosa.
Pero Sila tenía que volver a Oriente y cuando se marchó lo dejó todo arreglado para que en su ausencia todo continuara igual. Aunque Mario y los populares no tardaron mucho en aparecer y hacerse de nuevo con el control. Reinstauraron el orden y la República que para ellos era legítima. Eso pasó en el año 87 a. C.
Por desgracia, entonces falleció el gran Mario, que ya era un hombre mayor, y el que se quedó con el poder en Roma fue Cinna, uno de sus socios en todo ese asunto. Mientras Sila se ocupaba de Mitrídates, la legítima República (hablo como si fuera más popular que optimate), nombró pretor a Sertorio y lo envió a Hispania Citerior en el año 83 a. C.
Malos tiempos para la República
Aunque Sila no tardó mucho en volver a Roma y se inició de esa manera la primera guerra civil romana, y no sería la última en esa convulsa tardo república. Sila venció y se proclamó dictador. Una de sus primeras decisiones fue obviamente la de destituir a sus opositores de los cargos públicos. Sertorio era pretor pero partidario de Mario y de Cinna, así que no tardó en ser declarado en rebeldía.
 Reconstrucción de un busto atribuido a Quinto Sertorio
Reconstrucción de un busto atribuido a Quinto SertorioNuestro protagonista se resistió a ser relevado. Aunque tuvo que escapar cuando el gobernador elegido por el dictador llegó a Hispania para ocupar su puesto. Sertorio huyó con sus leales a África para escapar de ser ejecutado.
Pero en el año 80 a. C. regresó a la Lusitania reclamado por los mismos lusitanos para liderarlos en una revuelta contra la República. Así pues, desde su prisma, su causa era más que justa y no atacaba a Roma, sino a los que se habían apoderado de ella por la fuerza de las armas.
Así pues, Sertorio siempre se consideró como el legítimo pretor de Hispania Citerior y no se alzó en armas contra Roma.
Los celtíberos en el ejército sertoriano
Llegados a este punto, es básico destacar que el ejército de Sertorio estuvo mayormente compuesto por celtíberos y lusitanos. Él contaba con muy pocas tropas leales, casi todas ellas formadas por antiguos seguidores de Mario. Pero pese a esa composición de sus tropas, jamás consideró que se tratara de una guerra de los hispanos contra Roma. Para él seguía siendo la misma guerra civil que se había librado entre los partidarios de Sila y Mario años atrás.
En todos los años que duró su resistencia, siempre alegó que él era el legítimo gobernador de la provincia y no dejó de llamar rebeldes a todos los gobernadores y comandantes que Roma envió a Hispania para acabar con él. Una vez ya iniciado el conflicto, incluso se unieron a su causa muchos exiliados de Roma que eran opositores al régimen silano.
En el año 78 a. C., Sila también murió y pese a que en Roma algunos trataron de reinstaurar el modelo anterior al impuesto por Sila ya muchos vivían acomodados a ese sistema y se mantuvieron firmes en sus posiciones.
Apoyos de las ciudades celtíberas a la causa
Tampoco vamos a relatar todo lo acontecido en las guerras, a eso ya le dedicaré otra entrada más adelante. Tan sólo debéis saber que fueron mucho más largas de lo que Roma creía. En parte gracias a los apoyos que recabó Sertorio en los pueblos lusitanos y celtíberos, incluso hay constancia de apoyo por parte de los cántabros.
Pero hablemos en concreto del caso que nos ocupa en el día de hoy. Y es que entre esos apoyos estaba el de la ciudad de Calagurris. Sus habitantes se mostraron leales a la causa incluso hasta después de su asesinato en el 73 a. C.
Y aquí es donde se engrandece la fama de la ciudad, ya que cuando la guerra acabó (no mucho más tarde del asesinato de Sertorio), Calagurris no se rindió. Otras ciudades como Osca, Termes, Clunia o Uxama hicieron lo propio y resistieron hasta el final manteniéndose leales a la causa. O tal vez no a la causa en sí misma, sino al hecho de que sabían que los romanos les pedirían explicaciones por haber apoyado al rebelde en su guerra.
El segundo asedio de Calagurris
Pero en el marco de las mismas guerras, Calagurris ya había sido sitiada por las tropas de Pompeyo y Metelo en el año 75-74 a. C. Sabemos que Sertorio acudió en aquella ocasión con tres mil guerreros en su ayuda y logró levantar el asedio. Eso ya es una pista de lo importante que era para el general esa ciudad.
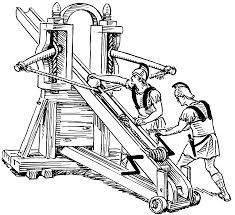 Dibujo en el que se representa una ballista romana
Dibujo en el que se representa una ballista romanaPero en el 72 a. C., sin nadie que pudiera acudir en su ayuda ya, más que solos en la causa, la ciudad volvió a ser sitiada por las tropas Pompeyanas. En aquella ocasión el general no estaba al frente, sino que dejó la tarea a uno de sus legados, Afranio.
Pero lejos de rendirse, los calagurritanos (tozudos y leales a sus principios como podéis ver) aguantaron hasta el final un largo, pese a saber que ya nadie acudiría a su rescate. Sus habitantes podría decirse que llevaron hasta el extremo la devotio.
Algunos autores posteriores como Salustio nombrarán un famoso episodio ocurrido durante ese largo asedio, el conocido como la fames calagurritana. Este episodio dramático viene a ser (en caso de que realmente ocurriera) el recurso al canibalismo por parte de los habitantes de la ciudad. Estos durante el largo sitio al que fueron sometidos, se quedaron sin alimentos y no les quedó más opción que comerse a sus muertos.
Hay datos que afirman que se llegaron a salar los cadáveres para que se conservaran más tiempo y poderse seguir alimentando de ellos.
La fames calagurritana
Voy a adjuntaros varios fragmentos recogidos por autores clásicos en los que se describe ese episodio. Para comenzar, contamos con el historiador Valerio Máximo, que fue uno de los más explícitos en sus relatos y dijo de él lo siguiente:
“La macabra obstinación de los numantinos fue superada en un caso semejante por la execrable impiedad de los habitantes de Calagurris. Los cuales, para ser por más tiempo fieles a las cenizas del fallecido Sertorio, frustrando el asedio de Cneo Pompeyo, en vista de que no quedaba ya ningún animal en la ciudad, convirtieron en nefanda comida a sus mujeres e hijos; y para que su juventud en armas pudiese alimentarse por más tiempo de sus propias vísceras, no dudaron en poner en sal los infelices restos de los cadáveres“
Otro de los autores fue el conocido Juvenal, que también hizo alusión a la fames calagurritana algunos años más tarde:
“…Después de haber consumido toda clase de hierbas y la totalidad de animales, cuando obligaba la locura del estómago vacío, cuando los propios enemigos se apiadaban de su palidez, de su estado demacrado y de sus miembros chupados, desgarraban de hambre los miembros de otros, dispuestos a comerse también los suyos propios. ¿Qué mortal o quien entre los dioses rehusaría conceder el perdona a unas ciudades que han sufrido cosas abominables?”
La matrona de Calagurris y el destino de la ciudad
Pero ese no fue el único episodio o fenómeno que se produjo en aquel largo y tediosos asedio. También aparecería en ese momento la figura de la Matrona, que fue según la leyenda, la última mujer con vida de la ciudad. Esta mujer fue la encargada de ir casa por casa encendiendo los hogares para hacer creer a los asediadores que continuaba habiendo mucha gente en su interior defendiéndola.
 Escultura que representa a la matrona de Calagurris, Parador Nacional de Calahorra
Escultura que representa a la matrona de Calagurris, Parador Nacional de CalahorraAunque al final todo el esfuerzo y sacrificio serviría para poco, ya que los romanos fueron pacientes para esperar el final de la ciudad. Una vez cansados, los imagino ya pocos calagurritanos que quedaban optaron por claudicar. Entonces los hombres de Afranio pasaron a cuchillo a muchos de sus habitantes mientras que esclavizaron al resto y los deportaron hasta la Galia.
El destino de la ciudad no fue otro que ser destruida y arrasada completamente. Aunque años más tarde sería de nuevo reconstruida por los romanos, aunque eso sería ya en tiempos de la guerra civil entre César y Pompeyo, la ciudad se alineó del bando del primero, que le acabaría concediendo el nombre de Iulica.
¿Pero qué pasó con los ciudadanos que se rindieron y no fueron ejecutados? La mayoría de los supervivientes leales a Sertorio sufrieron la suerte de ser deportados. Con ellos se fundarían ciudades al norte de los Pirineos, como la misma Lugdunum (Lyon) cerca del río Garona. Aunque aquí sabemos que Lugdunum ya existía previamente, con lo que se refundaría la ciudad de nuevo.
Datos que confirmas la teoría
En palabras de Jerónimo en su obra Contra Vigilantium, sabemos que los habitantes que fueron asentados en esa zona eran originarios de la Celtiberia. Este tipo de movimientos de poblaciones vencidas eran más habituales de lo que podemos creer. Aunque no los esclavizaban a todos, si que los alejaban mucho de sus lugares de origen.
Hay constancia de que no fue este el único caso similar. Por ejemplo, se produjo algo similar con los piratas cilicios y con los ligures del noroeste de Italia. Estos últimos fueron llevados hasta la Galia Cisalpina o incluso hasta el Samnio. Si querñeis saber algo más sobre este tema, os recomiendo la lectura del artículo dela página Historia y Roma antigua: Roma, la gran potencia deportadora de otros pueblos. El caso de los ligures. En este interesante artículo Federico Romero nos habla de esta manera de proceder de los romanos.
La cuestión fue que tras la derrota de Perpena, el lugarteniente de Sertorio que tras asesinarle se había proclamado heredero de su causa, se inició el traslado de esos calagurritanos. Pero no sólo fueron los habitantes de la ciudad los que sufrieron esa suerte. Ya que les acompañaron otros supervivientes celtíberos de otras ciudades. Y lo hicieron custodiados por los hombres de Pompeyo.
No se sabe con exactitud el número de personas que fueron deportadas, aunque está claro que se formaron varias partidas para evitar una excesiva concentración de gente belicosa contra Roma.
Antes de finalizar la entrada me gustaría nombrar al autor del artículo que he usado para el tema de las deportaciones. Se trata del profesor Francisco Pina Polo, y el artículo se titula: Calagurris contra Roma: de Adicino a Sertorio.
Espero que os haya gustado el tema de esta semana. Un saludo y nos leemos en la siguiente.
Sergio Alejo Gómez
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y de Herederos de Roma
La entrada El fatal destino de Calagurris se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.
March 8, 2020
Livia Drusila, la mujer detrás de Augusto
He pensado que hoy sería un buen día para tratar un tema relacionado con un gran personaje del mundo antiguo. Pero a diferencia de lo que podías creer, no voy a hacerlo sobre un gran militar, ni tampoco sobre un conquistador, ni sobre un revolucionario de la época. No, esa no es la idea, sino que quiero explicaros algo sobre una de las mujeres más poderosas e influyentes de la antigua Roma: Livia Drusila, la mujer detrás de Augusto, y la madre de otro emperador, Tiberio.
Y es que voy a tratar de arrojar luz a un tema que a priori podría resultar polémico. Aprovechando que le dediqué un capítulo en mi último libro: ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Roma, he pensado en volver a hablar de ella. No debemos creer todo lo que las fuentes dijeron sobre esta mujer, ni sobre otras muchas en el mundo antiguo. Debemos pensar que el papel de estas en aquellos tiempos no era ni mucho menos el actual. Ellas lo sabían y actuaban conscientemente, así que no debemos perder de vista la idea principal con la que tenían que lidiar: vivir en un mundo de hombres, hecho por hombres y dirigido por estos.
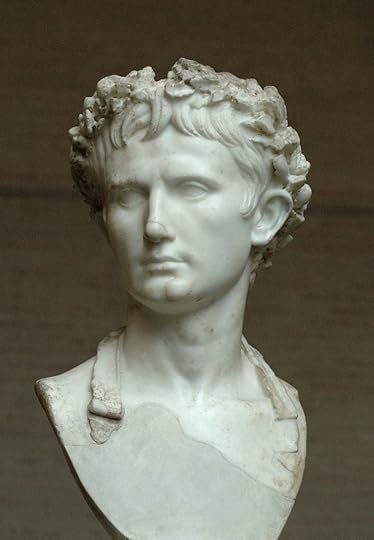 Busto de Augusto en la Gliptoteca de Múnich
Busto de Augusto en la Gliptoteca de MúnichDicho esto, entremos en el meollo de la cuestión, pero antes os formularé algunas preguntas previas para que vayáis dándole vueltas. La primera de ellas, imagino que compleja sería: ¿Quién le iba a decir al gran Augusto cómo se iban a comportar sus sucesores? Si lo hubiese sabido, tal vez habría dejado un testamento muy distinto. ¿Hubiese sido mejor devolver el poder al senado como antaño en lugar de dar pie a una dinastía en la que gobernara un sólo hombre? ¿Era demasiado ambicioso creer que los que le sucedieran, serían capaces de gobernar de la misma manera que lo había hecho él? Si sabía qué clase de hombre era Tiberio, la cual cosa no pongo en duda, entonces, ¿por qué lo dejó al frente del Imperio?
Demasiadas preguntas y respuestas poco claras como podéis apreciar. Pero no os preocupéis porque aún hay más. Ya que si hubiese optado por devolver el poder al pueblo, la historia habría cambiado… ¿Para bien? ¿Para mal? Eso nunca lo sabremos, pero lo que está claro es que, si hubiese dependido de él, Tiberio no habría sido su sucesor, estoy convencido de ello, ya que ni el propio elegido deseaba ostentar la púrpura. Para ser francos, se sabe que no era santo de la devoción del propio Augusto, y por ello no era su primera opción. Pero ¿qué fue lo que ocurrió para que al final tuviese que quedarse con él y no con otro candidato más capaz?
Pues muy fácil. Todos los que le precedían en la línea sucesoria, murieron. Unos por edad y de muerte natural (los pocos) y el resto lo hicieron en extrañas circunstancias. Todos ellos, empezando por el desdichado Marcelo, y acabando por los hijos de Agripa, Cayo, Lucio y Agripa Póstumo. Todas esas muertes ocurrieron antes de lo previsto. Casi todos los herederos al trono imperial perecieron de forma prematura. Sobre todo los dos hijos mayores de Agripa. Pero ¿quién podía querer quitárselos de en medio? ¿El propio Tiberio? Lo dudo, pues como ya os he dicho antes ni siquiera él mismo quería ser emperador. Era un militar de carrera y la guerra era lo único que le interesaba. La política y dirigir un vasto Imperio era lo que menos le apetecía y el devenir dio buena fe de ello. Entonces… ¿Quién podía querer entronizarlo con tanto ahínco?
Entremos a analizar a la mujer que da título a la entrada de hoy. Es importante que sepáis que Livia fue la tercera esposa de Augusto. El hombre más poderoso de Roma se encaprichó de ella, y es que la mujer estaba casada con Tiberio Claudio Nerón. Aunque como debéis imaginar, aquello no fue tampoco un obstáculo para el por aquel entonces Octaviano. Así que en el año 39 a. C., decidió que sería su esposa.
 Busto de Livia Drusila hallado en Paestum, Museo Arqueológico Nacioanl, Madris
Busto de Livia Drusila hallado en Paestum, Museo Arqueológico Nacioanl, MadrisAl pobre Claudio no le quedó más remedio que divorciarse de ella por muy enamorado que estuviera de ella. Se divorció básicamente porque si no lo hubiese hecho, Livia se habría podido casar con Octaviano al quedarse viuda. No debemos olvidar que, a todo esto, el bueno de Claudio estaba en el bando opositor al futuro emperador. Es decir, le quedaban pocas opciones, por lo que además de perder a su esposa, tuvo que asistir al enlace nupcial y presenciarlo en primera persona. La vida en ocasiones puede ser cruel sin duda.
Y sobre Livia… ¿Qué podemos decir? Sabemos que fue una mujer poderosa e influyente. Destacaba por ser inteligente, y no por ser la esposa de Augusto, estuvo a su sombra. Fue todo un ejemplo de virtus para las féminas del Imperio además de una defensora de los valores tradicionales. Aunque a su vez supo jugar bien su papel, por lo que algunos la tacharon de ser una manipuladora. Aunque las fuentes jamás dijeron nada al respecto, ya que era difícil acusar a la mujer del emperador, hoy en día existen algunos indicios para pensar mal sobre ella.
Las malas lenguas del momento, pertenecientes a la clase senatorial que creía en la República tradicional, ya insinuaron que tuvo algo que ver en la muerte de Marcelo en el 23 a. C. Este era el hijo de Octavia, la hermana de Augusto. El pobre, en pleno apogeo de su carrera y siendo un firme candidato a la sucesión, enfermó gravemente y falleció. Si hubiese existido una medicina forense como la que tenemos hoy en día, tal vez se hubiesen hallado restos de veneno en su cuerpo. Quién sabe… Aunque siempre nos quedará la duda de si la mano de Livia estuvo detrás de ello o no.
Tras la muerte de Marcelo, Augusto designó a otros herederos. Su preferido fue Druso, el hermano del propio Tiberio. Este también era hijo de Livia, y fue un hombre muy querido por el pueblo y un magnífico general. Pero falleció en el año 9 a. C., tras sufrir una caída de su caballo. La herida abierta de su muslo se gangrenó y nada se pudo hacer por él. Dudo mucho que su madre tuviese algo que ver en este lance del destino, por mucho amor que le profiriese a su otro hijo, Tiberio.
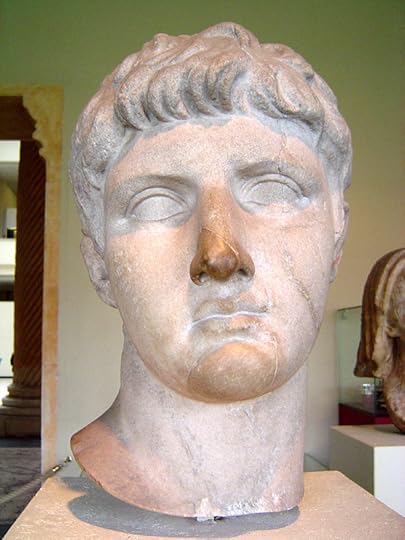 Busto de Nerón Claudio Druso, el hijo mayor de Livia. Musée du Cinquantenaire, Bruselas.
Busto de Nerón Claudio Druso, el hijo mayor de Livia. Musée du Cinquantenaire, Bruselas.Pero como los dioses son caprichosos, les llegó el turno a los hijos de Agripa. Lucio, el más joven, murió en extrañas circunstancias a la edad de 19 años en Masilia. Su fallecimiento se dio cuando se encaminaba a Hispania para adquirir su primer mando militar. Las fuentes oficiales hablaron de enfermedad contagiosa, pero podría ser que hubiese sucedido otra cosa… Ya me entendéis. Dos años después, falleció Cayo, el otro hijo de Agripa. Dicen que fue herido en combate (tal vez a traición) y que murió a causa de unas heridas mal curadas. Tenía 24 años. Y es aquí donde surge de nuevo la pregunta. ¿Pudo estar detrás de esa muerte la larga mano de Livia?
Y es que debemos tener en cuenta que ambos muchachos habían sido elegidos sucesores de Augusto. Pero la mala suerte quiso que fuera el primer emperador de Roma el que les sobrevivió a ellos. Poco antes de morir, lamentó la pérdida de ambos, atribuyéndola al caprichoso fatum. Agripa tuvo un tercer hijo varón, al que le dieron el sobrenombre de Póstumo, pues nació tras haber fallecido él. ¿Qué es lo que le sucedió a este desdichado? Podéis imaginarlo… Al poco de morir Augusto, los guardias que le custodiaban en su destierro de la isla de Planasia recibieron la orden de acabar con su vida. Entiendo que no es necesario que diga nada más.
 Fotograma de Livia y Augusto en la serie Yo, Claudio de la BBC.
Fotograma de Livia y Augusto en la serie Yo, Claudio de la BBC.¿Habéis visto o leído Yo Claudio? Los que hayáis leído esa magnífica obra de Robert Graves, o hayáis visto la serie de la BBC, sabréis por dónde van los tiros. Y es que, en ambas, se nos muestra una imagen de una Livia malvada. Una mujer que no deja de planear y urdir tretas para acabar con todos los sucesores de Augusto que puedan hacerle sombra a su hijo Tiberio. Al final de la obra, es la propia Livia la que le confiesa todo a Claudio. De esa forma trata de justificar sus actos en pro de evitar que se produjese de nuevo otro conflicto armado entre romanos.
Ahora os voy a dar mi opinión sobre Livia. ¿Era tan arpía como nos pinta la obra de Graves? ¿Quiso que su hijo fuera emperador a toda costa sin importarle acabar con toda la oposición? ¿Fue capaz incluso de envenenar a su propio esposo en sus últimos días de vida? Veréis, creo que no era una santa, ya lo he comentado antes, pero tampoco creo que fuese tan despiadada. Sería podo inteligente tratar de acabar con tantos miembros de su propia familia. Es decir, si hubiese querido, lo habría podido hacer… eso es evidente, supongo que ocasiones y herramientas tendría.
Pero ¿por qué no optó por convencer a su esposo, al cual manipulaba a su antojo, para cambiar el testamento? Un movimiento tan simple como ese hubiese evitado muchas muertes. Pero las cosas no sucedieron de esa manera. Tampoco le preguntó a su hijo por qué no quería ser emperador. Si le hubiese hecho caso, y hubiese respetado su voluntad, tal vez (en el caso de que la culpable de tantas muertes hubiese sido ella) todo lo sucedido no hubiese sido necesario.
Como veis estoy adentrándome en un terreno pantanoso. Obviamente, Livia tenía mucho poder y se permitía hacer según qué cosas que no estaban al alcance de cualquiera. Tal vez mató a Agripa Póstumo, ya que era un candidato firme para ocupar el trono en detrimento de Tiberio. No es que la quiera justificar, pero lo veo más normal en ese caso. Pero, matar a Marcelo en el año 23 a. C., ¿era necesario en ese momento? Es cierto que Augusto gozaba de muy mala salud y que las circunstancias de la muerte fueron poco claras. Pero quizás las acusaciones vertidas sobre ella sean un poco precipitadas. Llegados a este punto, me gustaría volver a formularos estas preguntas a vosotros para que os comáis un poco la cabeza ya que eso es lo bonito de la historia.
Podemos creernos lo que dicen las fuentes oficiales (que en ningún momento acusaron a Livia de nada, por lo menos no abiertamente). O bien podemos quedarnos con la adaptación de Graves (quizás dramatizando la situación para crear una trama compleja para su obra). O optar por un punto intermedio entre ambos… Lo que está claro, y lo que siempre digo, que cuanto más atrás en el tiempo nos vamos, menos fuentes escritas encontramos. Y eso quiere decir que más imaginación debemos echarle al asunto.
Además, si en la actualidad se manipula la información, ¿no iban a hacer los propio los romanos? Debéis tener claro que en esos momentos Roma pasaba por una transición política. Quedaban atrás muchos siglos de República, donde unos pocos habían tenido el poder. Y se daba paso a un régimen podríamos afirmar que totalitario. Un mal que los antiguos romanos siempre habían detestado. Así que imaginad lo que se pudo escribir sobre aquel momento. Y más si lo que se quería era dejar mal a una mujer en un mundo de hombres. Difícil sin duda. Sin más, espero que estas líneas os hayan gustado y que se pueda abrir una línea de debate acorde a las ventajas que nos ofrece una perspectiva más moderna de los hechos.
Un saludo y disfrutad de un feliz día de la mujer.
Bibliografía:
Goldsworthy, Adrian: Augusto, de revolucionario a emperador , La Esfera de los Libros.Roldán, Blázquez y Castillo: Historia de Roma, Tomo II. El Imperio romano . Ediciones Cátedra.Pomeroy, Sarah B.: Diosas, rameras, esposas y esclavas, mujeres en la antigüedad clásica . Akal Ediciones.
Sergio Alejo Gómez
Historiador, escritor y recreador histórico
Autor de Las Crónicas de Tito Valerio Nerva y Herederos de Roma
La entrada Livia Drusila, la mujer detrás de Augusto se publicó primero en Sergio Alejo Gomez.



