Rafael Marín Trechera's Blog, page 7
March 12, 2016
EN ROJO AYER (6). En colaboraci�n con Juan Miguel Aguilera
La salida del circo se diferencia s�lo en un par de detalles de la salida de cualquier otro espect�culo. Al contrario que el f�tbol o los toros, donde la expresi�n del p�blico que vuelve a casa est� en relaci�n directa con el marcador o el lucimiento en la faena de los diestros, el p�blico del circo, porque es menos exigente, o m�s ingenuo, o no se juega su orgullo, deja atr�s la carpa con una sonrisa de satisfacci�n. Eso not� Silvia Vel�zquez en el gesto de los padres, considerada misi�n cumplida el sacrificio econ�mico hecho por los hijos, y sobre todo en el brillo de los ojos de los ni�os, que se arrebujaban en los abrigos y las bufandas y no dejaban de re�r todav�a las gracias de los payasos Emy, Gothy y Ca�am�n, que sonre�an boquiabiertos en los carteles de entrada, y las moner�as del chimpach� Mister Charly y las perritas futbolistas de Nellos. La gente desalojaba el local, un circo estable como no hab�a otro circo en el mundo, y se perd�a en la noche de enero, de vuelta a la vida normal. Una patrulla de motoristas de la Guardia Civil escoltaba a un enorme coche negro que aceleraba ante el pasmo de los asistentes: alg�n pez gordo del gobierno acababa de asistir con ellos al espect�culo. Franco, no. A Franco, no le gustaba el circo.
Le cost� trabajo reconocerlo. Llevaba a un ni�o peque�o de la mano, y a una ni�a en brazos. Era la cabeza de la ni�a, apoyada contra la cara, lo que le impidi� identificarlo a primera vista. Un tercer ni�o, algo m�s mayor que los otros dos, sujetaba la mano del ni�o m�s peque�o, formando una cadena con el padre: Alberto. Silvia esper� a que cambiara el sem�foro y entonces cruz� la calle para abordarlo.
––�El mejor de todos era Ca�am�n! –gritaba el ni�o m�s peque�o, indicando con la cabeza la efigie de chapa del payaso que colgaba sobre el arco de entrada––. �Ese! �Ese es el m�o! Pap�, �verdad que Ca�am�n era el m�s gracioso de los tres?
––Pues claro.
––�Ves como s�?
––Pero los tres ten�an gracia.
––Yo quiero un perrito futbolista –dijo la ni�a, melosa––. �Me traer�n los reyes un perrito?
––Para perritos estamos, hija. Adem�s, a m� a quien me ha gustado m�s es Gitta Morelly, la contorsionista. �Verdad, Pablo? Era guapa, �eh?
El ni�o mayor sonri� con picard�a, como si fuera capaz de entender un asunto solo de hombres, un secreto en el que todav�a no pod�a entrar el hermano peque�o, ni mucho menos su melliza. Alberto se detuvo en la acera, el tiempo suficiente para recordar a Juanito que no se soltara, y entonces vio acercarse a Silvia.
––�Y t� qu� haces aqu�? –pregunt�, advirtiendo por el rabillo del ojo que los tres ni�os miraban con curiosidad a la muchacha.
––Sab�a que ibas a venir al circo. Llam� a tu casa y tu mujer me confirm� la hora. Hasta me dio los n�meros de las localidades.
––Ya. A �ltima hora decidi� quedarse en casa –contest� Alberto, evasivo––. Pero repito la pregunta: �qu� haces aqu�?
Silvia mir� a los tres ni�os. Vacil� un instante.
––Me temo que la cosa se haya complicado. �D�nde podemos hablar?
––�bamos a tomar unas porras con chocolate all� a aquella cafeter�a de la esquina. Aprovechemos que ahora el sem�foro en verde. Se me est� durmiendo el brazo de cargar con la ni�a.
Cruzaron a la carrera, entre risas de los ni�os y el pitido impaciente del taxi que tuvo que esperar a que terminaran de pasar. La cafeter�a estaba a rebosar, gente que sal�a del circo Price con la misma idea que ellos, pero tuvieron suerte y encontraron pronto una mesa libre. Ayud� un poco que Alberto fuera m�s r�pido que la pareja de j�venes que esperaba antes que ellos.
Los ni�os no dejaron de alborotar hasta que el camarero, un hombre mayor y canoso, vestido impecablemente con su chaquetilla blanca y su pajarita negra, les tom� nota. Chocolate con churros para ellos, un caf� con leche para Silvia, un caf� solo para Alberto. En compa��a de los cr�os, Alberto era consciente de que tendr�a que pasarse sin la copita de Soberano que le ayudaba a espantar todo tipo de fr�os. Durante la espera, Alberto present� a los ni�os a Silvia: Pablito, el mayor, y los mellizos Juan y Clara. Los ni�os la miraron con descaro y curiosidad, pero les llamaba m�s la atenci�n la brillante cafetera Victoria Arduino, de lat�n y bronce, que emit�a todo tipo de sonidos y ten�a m�s palancas y contadores que una locomotora.
Mientras los ni�os devoraban los churros y se�alaban las bolas de navidad y la nieve falsa que decoraba el interior del escaparate, Alberto se sac� del abrigo tres tebeos apaisados: uno de Roberto Alc�zar y Pedr�n, otro de El Capit�n Trueno, para los dos ni�os, y otro de Azucena para la peque�a.
––Dice que no sabe si ser periodista o princesa –se excus�, se�alando el tebeo de hadas rom�ntico––. Espero que para cuando sea mayor se le hayan quitado de la cabeza las dos cosas. Cu�ntame.
––Fuimos al… lugar de autos. Como hab�amos convenido. Hoy a mediod�a. Juanito y yo.
––Ese Juanito es Lib�lula, �verdad, pap�? ––interrumpi� la ni�a––. Dile que me tiene que hacer las fotos que me prometi�.
––Ya se lo recordar�. Ahora calla y lee.
––Conseguimos camelar al portero y entramos en el piso de al lado. Ya sabes, para maquillar la noticia.
––En eso hab�amos quedado, s�. �Y qu� m�s?
––Pues que encontramos un… un “inquilino” inesperado en esa otra casa.
Alberto, inc�modo, alz� una ceja.
––�Un inquilino?
––Digamos que de un �rbol de navidad colgaba una bola pelada… s�lo que no hab�a ning�n �rbol.
Alberto reaccion� con rapidez. Se puso en pie.
––Este caf� est� fr�o. Voy a pedir que me lo recalienten. �Quer�is m�s churros, ni�os?
El aplauso de los tres chiquillos fue un�nime.
––Voy a pedirlos directamente en la barra. As� tardaremos menos. �Tu caf� est� tambi�n tibio, Silvia?
––No como a m� me gusta. Te acompa�o.
En la barra circular, a salvo de los o�dos curiosos de los tres cr�os, entre el estr�pito de los platos, el burbujeo del aceite donde se fre�an los churros y los alaridos de la m�quina de caf� expresso, Silvia pudo contar con m�s detalle lo sucedido.
––El piso estaba precintado por la polic�a, como ya esper�bamos. Averiguamos el nombre del chico muerto. Estudiante, seg�n parece. Nada dado a los esc�ndalos. O, al menos, discreto. Cuando convencimos al portero para tomar fotos de la otra habitaci�n para hacer un montaje y colarlo como si fuera el de verdad, nos encontramos con un tipo ahorcado.
––Joder. Y luego la polic�a querr� colgarse medallas.
––Hay m�s, espera: los dos pisos est�n comunicados.
––�Como las bibliotecas de los folletines de misterio? –brome� Alberto mientras encend�a un cigarrillo y ped�a a un camarero joven una nueva raci�n de churros.
––No vi ning�n libro en ninguno de los dos pisos. La puerta solo se pod�a abrir desde un lado, y en la habitaci�n de Jos� Luis…
––�Jos� Luis?
––As� se llama el chico asesinado. Jos� Luis Cascales. El segundo apellido es m�s dudoso.
––Habr� que investigarlo. Sigue.
––En la habitaci�n de Jos� Luis no se nota que las dos casas est�n conectadas. Lo disimula el papel pintado.
––O sea, que ten�an montado el lugar ideal para tener citas discretas, �no?
––No tan discretas, si pon�an la radio a todo volumen.
––Pasi�n espa�ola, no importa el sexo, en cualquier caso. Cada uno entra por una puerta, y luego pinto pinto gorgorito, en tu cama o en la m�a… Lo ten�a bien montado el tal Jos� Luis, qu� cabr�n. Una pena que al final alg�n cliente le saliera rana.
––�Est�s seguro de que ser�a un cliente?
––Estoy dispuesto a escuchar cualquier elucubraci�n por tu parte, patito. Eres t� quien sue�a con ser Agatha Christie.
––�Recuerdas las marcas que vimos en el respaldo de la silla? �Las losas rotas del suelo?
––�Ese detalle que saltaba a la vista y que por tu imprudencia consigui� que Ceballos nos pusiera de patitas en la calle? Lo recuerdo. Como para olvidarlo.
––Creo que a este otro cad�ver, al ahorcado, lo ataron a esa silla y luego lo obligaron a presenciar c�mo torturaban al muchacho.
––Ya s� que es mucha coincidencia encontrarse a dos fiambres en dos casas al mismo tiempo, �pero alg�n detalle m�s de esos que luego sirven para rellenar p�ginas y p�ginas en las novelas de misterio? Te advierto que el asesino no siempre es el mayordomo. Ni el portero.
––El chaval estaba atado a la cama con alambres.
––Y ensartado como un pollo de esos con los que sue�a Carpanta. Sigue.
––El ahorcado ten�a las manos atadas a la espalda con alambre tambi�n. Y los pantalones bajados. Creo que quien mat� al chico luego arrastr� al hombre al otro cuarto y lo ahorc�.
––O lo ahorcaron. Para asesinar a dos personas, y sobre todo para izar a otra hasta el techo hace falta una fuerza descomunal. O m�s de un hombre.
––Eso pensamos, s�. La cosa pinta s�rdida.
––Y tanto. Joder, ya estoy viendo los titulares. Si nos dejaran publicarlos, claro. �Y por qu� no? Es un barrio del extrarradio. Todo son putas y gente reci�n llegada del pueblo, todav�a con el pelo de la dehesa y los trabucos del abuelo bandolero. La Espa�a negra. Esas cosas pasan. Un chapero descarriado, quien mal anda mal acaba… S�, le podr�amos dar un tono moralista y lo mismo se la colamos a la censura. El chaval era rubito, podemos decir que se sospecha que era extranjero. Americano.
––Hay un problema.
––Me lo tem�a.
––El tipo que colgaba… el segundo muerto. Dice Lib�lula que la ropa era de pa�o bueno. De sastre caro.
––No me jodas.
––Llevaba puesto un anillo de oro. De los que cuestan muchos duros.
––No nos va a valer entonces la excusa de un crimen lumpen, mierda. Bueno, los ricos tambi�n matan. Ah� tienes a Jarabo. �Sacasteis fotos?
––Lib�lula no perdi� detalle.
––�Y os dio mucho la lata la mad�n?
––Cuatro horas y pico declarando. Y sin que hubi�ramos almorzado. Menos mal que nos vieron la cara de inocentes y no nos han hecho pasar la noche en el calabozo.
––�No os quitaron las fotos? A Ceballos no se le escapa una, y como te pille entre ojos…
––Tu amigo Ceballos se encarg� de abrirle las dos c�maras a Lib�lula y all� mismo le vel� los dos carretes.
––Suerte tuvo de que no se las rompiera. En el fondo, les hab�is hecho quedar como tontos. Sigue as�, patito. Te auguro un paso muy fugaz por el periodismo de sucesos. No puedes escribir con la pasma en contra.
––Lib�lula fue m�s listo que ellos y consigui� salvar los carretes. Les dio el cambiazo.
––No me digas. �Y qu� hizo con los verdaderos?
––Los escond� yo.
––No me puedo imaginar d�nde.
––Pues no imagines. Ahora estar� revelando las fotos. Lo mismo alguna sirve para ser publicada. Unas tiras negras que tapen lo m�s fuerte… pintarle un pantal�n encima de las piernas desnudas… vosotros sabr�is m�s que yo de esas cosas.
––Joder –suspir� Alberto, aplastando el cigarrillo a medio fumar y recogiendo la taza de caf� hirviendo y el nuevo plato de churros––. Con lo sencillo que es un robo con escalo, un atraco a mano armada, una ri�a de familias enfrentadas… Esas cosas se publican sin problemas. Historias de mariposones y torturas… Nos va a costar la misma vida llevar este caso adelante. Y a Ceballos no le va a hacer pu�etera la gracia que publiquemos unas fotos que cree que ha destruido. En fin, se har� lo que se pueda. Esa es la sal de este negocio. Y ahora chit�n, que los ni�os est�n al quite y saben m�s que los ratones coloraos. El lunes en la redacci�n nos vemos. Dile a Lib�lula que lleve las fotos, a ver qu� le parece todo el asunto al Ogro. �Qu� hora es? Solo, puedo llegar a casa a la hora que me d� la gana. Pero como me retrase con los ni�os, mi mujer me deja tieso en la misma puerta. Y no tengo ganas de que tu primer art�culo publicado en El Caso sea mi responso, patito. Todav�a tengo que terminar de pagar las trampas de la lavadora y el frigor�fico.
Published on March 12, 2016 02:47
March 11, 2016
EN ROJO AYER (5). En colaboraci�n con Juan Miguel Aguilera
Dieron dos vueltas con la Vespa para comprobar que la mad�n ya no estaba controlando el edificio. Primero, los dos, con Silvia montada detr�s, la cabeza cubierta por un pa�uelo rojo. Luego, Juanito Arroyo solo, diez o doce minutos m�s tarde, un muchacho como cualquier otro que sorteaba las calles medio vac�as de aquella ma�ana de s�bado, mientras ella lo esperaba tomando un caf� en un bar cercano. Hac�a fr�o, pero ya no llov�a. El barrio secaba los charcos al sol de enero, los ni�os jugaban con los perros so�ando con los regalos imposibles que no tendr�an dos noches m�s tarde, y el ambiente volv�a a la normalidad: tras las euforias del inicio del a�o, el estupor resignado de comprender que nada iba a cambiar, ni lo har�a nunca.
El crimen sin duda hab�a sido ya la comidilla de Carabanchel Alto, pero apenas hab�a ara�ado dos recuadros en el ABC y el Madrid, naturalmente sin los detalles escabrosos; s�lo aparecer�a en primera plana cuando los especialistas en sucesos le metieran mano, o sea, ellos mismos. Y s�lo si consegu�an levantar las suficientes expectativas para seguir la noticia en paralelo a la investigaci�n de la polic�a.
Dejaron la moto aparcada casi en el mismo sitio donde Lib�lula hab�a esperado la otra noche. Ahora el cine estaba cerrado, pero la fruter�a permanec�a abierta, pese al cartel de “Se traspasa”, y en la puerta charlaban algunas mujeres cargadas con los cestos de la compra. El mancebo de la zapater�a ve�a pasar la vida, envidiando a los ni�os que envidiaban su sueldo de pocas pesetas pero pod�an ser libres jugando al f�tbol con una pelota de trapo.
Entraron en el portal. De inmediato, cuando apenas hab�an dado dos pasos cegados para intentar orientarse, una cabeza asom� en el cub�culo que ocupaba el ancho del primer tramo de escalera.
––�Desean ustedes algo? �A qui�n buscan?
Era un hombre viejo y casi sin pelo, con unas gafas de montura de hierro y un cristal oscurecido que le ocultaba poco un ojo tuerto. Muy delgado, en su cara chupada asomaba un rastro de barba blanca imposible de apurar entre tantas arrugas. Deb�a tener unos sesenta a�os pero aparentaba al menos ochenta. Inmediatamente Juanito y Silvia identificaron al portero de la finca.
––Buenos d�as. A usted mismo ven�amos buscando.
El anciano sali� por la puerta y la entorn� con cuidado, como temiendo dejar a la vista los tesoros que pudiera haber en su casa. Mir� a Silvia, que se acababa de quitar el pa�uelo de la cabeza y luc�a su brillante cabellera rubia, y se fij� en Lib�lula el tiempo justo para comprender qui�nes eran por las dos m�quinas de fotos que llevaba al hombro, la Kodak Retinette y la Rolleiflex de dos objetivos.
––Pues ustedes dir�n.
––Somos periodistas de El Caso y estamos haciendo un reportaje sobre lo que sucedi� aqu� la otra noche –respondi� Silvia.
––No les digas nada, no nos vayamos a meter en m�s jaleos –dijo una voz detr�s del hombre, y la puerta se abri� y revel� a una anciana gruesa y encogida que se cubr�a los hombros con un chal de lana gris.
––Lo que ten�a que decir se lo dije ya a la polic�a –contest� el portero, sin dejar de mirar con su ojo �nico primero a Silvia y luego a las c�maras.
––No lo ponemos en duda, caballero. Como buen espa�ol que no tiene nada que temer gracias al sereno timonel que nos gu�a a todos y que sea por muchos a�os, es su deber colaborar con las fuerzas del orden, igual que es el nuestro contar lo que ha pasado –dijo Lib�lula, casi de corrido. Silvia, sorprendida, abri� mucho los ojos y entonces se dio cuenta del tatuaje azul que marcaba el antebrazo del portero, las palabras Por Dios, la Patria y el Rey desle�das en los arrugas de la carne ya enjuta. Como periodista veterano, Lib�lula hab�a captado el detalle a la primera.
––Poco hay que decir. Ya lo vieron ustedes la otra noche. Han matado a ese chico y…
––Precisamente a eso nos referimos –lo interrumpi� Silvia––. Terrible, un asesinato espantoso. Por eso queremos hablar con la gente que lo conoci� en vida. Es lo �nico que podemos hacer ya por esa criatura. Puede que las circunstancias de su muerte hayan sido turbias, pero nadie merece morir sin que se sepa c�mo era.
––Todos tenemos cosas buenas –apunt� Lib�lula, acariciando la funda de la Rolleiflex.
––�Era un sinverg�enza y lo ha castigado Dios por sus fechor�as! –escupi� la anciana, y se dio media vuelta y volvi� a entrar en la peque�a vivienda. La puerta se qued� abierta. El portero vacil�, dio un paso hacia atr�s, y Lib�lula aprovech� para descolgarse la c�mara del hombro y avanzar hacia el interior de la casa.
––�Podr�a sacar una foto del patio?
El anciano se volvi� de nuevo hacia su esposa. Bambole�ndose de un lado a otro, como si tuviera problemas en las piernas debido al peso, la mujer se sent� tras una mesa camilla y se cubri� con el cobertor del brasero. Se encogi� de hombros, gesto que Lib�lula interpret� como permiso para sacar la c�mara de la funda y prepararla.
––�Lleva pel�cula? –pregunt� el anciano.
Juanito Arroyo abri� mucho los ojos, como si no comprendiera que la vejez, o la estupidez, juegan a veces esas malas pasadas a la gente cuando no saben c�mo rellenar los segundos de incomodidad.
––�Pues claro! �Tiene la bondad de indicarme el camino?
––Por aqu�.
El portero los condujo hacia una puertecita junto a la cocina. Mientras lo segu�an, Silvia no pudo dejar de echar una mirada curiosa a la casa: la mesa espartana, la jaula con los dos canarios nerviosos, el sof� gastado, el cuadro con la Santa Cena en alpaca y, al otro lado, una foto de un hombre con la boina roja de requet�, el borl�n y la cruz de Borgo�a de los tercios. Costaba reconocer a aquel hombre delgado en este anciano definitivamente flaco.
Lib�lula hizo el parip� de tomar dos o tres fotos del patio, gastando pel�cula y un par de flashes. Mir� a Silvia y ella capt� en seguida la indirecta.
––�Quiere usted ponerse conmigo para una foto? –dijo ella, sonriendo––. Eso nos servir� para ilustrar el art�culo.
––�Me sacar�an ustedes en El Caso?
––�Por supuesto! De la mejor manera posible. O sea, vivo –contest� Lib�lula, haciendo un gesto con la mano––. Si quiere, lo citaremos por su nombre y todo.
El portero pos� con Silvia, sin saber mirar muy bien a la c�mara que le escudri�aba.
––�Y esto saldr� cu�ndo?
––La pr�xima semana ya, claro –contest� Lib�lula––. �Es posible que pudi�ramos sacar alguna foto… ya sabe, del piso de autos?
Los dos ancianos compartieron una mirada.
––No, no –titube� el hombre––. No puede ser. La polic�a lo ha precintado.
––Claro –asinti� Lib�lula, haciendo un moh�n como si hubiera preguntado la tonter�a m�s grande del mundo––. �Pero cree usted que el vecino de abajo o el de arriba nos dejar�an hacer alguna foto? Imagino que la distribuci�n de los pisos no ser� muy distinta, y los lectores no tienen por qu� saberlo y a la polic�a no le importar�.
––No, no, no, No quiero molestar a ning�n vecino. Menudos son. No se pueden ustedes imaginar la lata que han dado… quiero decir, que los interrogatorios de la polic�a nos tuvieron entretenidos ayer todo el d�a. Una y otra vez. Ya est�n todos bastante alterados, y de todas formas en el piso de abajo no vive nadie y est� vac�o, sin muebles, desde que desahuciaron a la Remedios cuando la Brigada Pol�tico Social se llev� preso a su marido por rojo all� por el verano. Ella tuvo que volverse al pueblo con lo puesto, y no creo que le interese a usted sacar fotos a unas paredes vac�as llenas de telara�as.
––No, m�s bien no.
––La casa de al lado tambi�n est� vac�a.
––Vaya por Dios.
––Pero esa s� tiene muebles. Quiero decir que est� alquilada a un se�or de Alicante que s�lo ha venido por aqu� un par de veces. Es casi igual que el piso de Jos� Luis, pero al rev�s.
––�Jos� Luis?
––El muchacho.
––El finado.
––Ese mismo. Muy fino. Jos� Luis Cascales, se llamaba. Cascales Pav�n, creo. O Cascales Chac�n, tendr�a que mirarlo.
––�Y dice usted que el piso est�… al rev�s?
––S�, que donde hay una ventana a la derecha all� est� a la izquierda, no s� si me explico.
––Quiere usted decir sim�trico, como en un espejo.
––Eso mismo. Siam�trico.
––Ah, pues la verdad es que nos vendr�a de perlas, �sabe usted? Si pudi�ramos entrar ah�, saco dos placas, y luego se gira el negativo y arreglado. Ya retoco yo en la c�mara oscura un par de detalles para que el se�or de Alicante no se ofenda si llega a verlo. Pero claro, sin llaves, no es plan de echar la puerta abajo.
El portero exhibi� entonces, orgulloso, un manojo de llaves atadas con un trozo de cable el�ctrico.
––Las llaves las tengo yo, pero no s�…
––�No te metas en l�os, Juan, que te lo estoy diciendo! –tron� la vieja desde su mesa camilla.
––�Se llama usted Juan? �Qu� casualidad, yo tambi�n! Juanito Arroyo, qu� cabeza la m�a. Ni siquiera nos hemos presentado. Ella es Silvia Vel�zquez. Est� empezando, �sabe usted? �A que es mon�sima? Yo de ella me dedicaba al cine y no a la prensa.
––Juan Urrutia –dijo el hombre, estrechando a destiempo la mano extendida––. Mi se�ora, Catalina. No siempre est� de tan mal humor, pero con todo este jaleo la pobre no hace de cuerpo y…
––Me hago cargo, me hago cargo. Volviendo al tema, amigo Juan. �Podr�a usted abrirnos la puerta de ese otro piso? �El piso sim�trico?
Sin esperar a que el anciano decidiera en su pugna particular contra su esposa y su vanidad, Silvia ech� mano al bolso y sac� dos billetes de cien pesetas.
––Tome usted. Para que se convide. Es lo justo. Si a nosotros nos van a pagar por este trabajo, es de ley que usted se lleve algo.
La vieja se irgui� desde la mesa camilla. Juan Urrutia cogi� los billetes y ech� a andar. Silvia y Juanito lo siguieron.
––�Es verdad lo que ha dicho su se�ora? �Qu� ese muchacho, Jos� Luis, llevaba una mala vida? �As� a la vista de todos?
El portero se encogi� de hombros.
––Eso parece. Yo nunca he visto nada. Bueno, algo s�, pero no est� bien hablar mal de los muertos. Era un muchacho correcto, ya se lo dije a la polic�a. Estudiante, creo. Por lo menos siempre llevaba libros bajo el brazo. Muy guapete, chul�ngano. Ya que habla usted de cine, se daba cierto aire al chaval ese que hace ahora pel�culas. Al jovencito que es hermano de Amparito Rivelles.
––�Al de “Jerom�n”?
––No, ese es Jaime Blanch ––intervino Silvia.
––Vimos una pel�cula suya hace unos meses en el cine de ah� al lado. “Quince bajo la lona”.
––Larra�aga. Carlitos Larra�aga. Mon�simo –dijo Lib�lula, y de inmediato se contuvo.
––Ese mismo. De vez en cuando es verdad que se le ve�a con hombres desconocidos, gente mayor que �l. Llegaban de noche y sal�an a la noche siguiente, sin llamar mucho la atenci�n. La �nica pega era que a veces pon�an la radio muy alta. Como la otra noche. Pero bueno, tampoco nada del otro jueves. Igual que cuando por la tarde uno quiere dormir la siesta y la del tercero izquierda pone las novelas de Sautier Casaseca a todo volumen. Uno sube, da unos golpecitos a la puerta, y se les pide silencio. M�s r�pido hac�a silencio Jos� Luis que la del tercero izquierda, por cierto.
––Menos la otra noche –dijo Silvia––. Cuando debi� suceder el asesinato, �no?
––Yo estaba en casa de mi hija, tomando las uvas, y no volvimos hasta por la ma�ana, a eso de las once. Creo que casi todos los vecinos estaban fuera esa noche. Somos gente mayor y es el d�a en que los hijos nos sacan de casa, aunque bien que vienen a apalancarse todos aqu� la Nochebuena. Nos metimos en la cama, pero fue imposible conciliar el sue�o.
––La radio que sonaba.
––La radio, s�. Me avisaron los del cuarto, que llevaban sin pegar ojo toda la noche. Mentira, porque llegaron m�s tarde que nosotros, y en qu� estado no llegar�an que hasta vomitaron en el rellano. Mi Catalina tuvo que ponerse a recogerlo todo antes de que llegara la polic�a, con lo mal que tiene la pobra las piernas. Sub� a llamar a la puerta… y me encontr� con que la puerta estaba abierta. El resto… bueno, el resto ya lo imaginan. Baj� corriendo al bar de la esquina, que por suerte estaba abierto porque no cierra nunca, y llam� a la polic�a.
––Hizo usted bien.
––Y no toqu� nada, oiga. Me acord� de que lo dicen as� en el cine.
––Para que luego digan que no se aprende nada de las pel�culas. Sin duda la polic�a se lo habr� agradecido.
Llegaron al rellano. La habitaci�n donde hab�a tenido lugar el asesinato estaba, en efecto, precintada: dos candados atornillados zafiamente a la puerta, y un cartel pegado con cinta adhesiva que advert�a que por orden judicial all� no pod�a entrar nadie. Ni ganas. Silvia contuvo un estremecimiento al recordar el cad�ver de aquel muchacho. El portero pas� de largo y se detuvo en la puerta de al lado.
––�ste es el piso que les dec�a, �ven? Pared con pared.
Rebusc� entre el manojo de llaves hasta da con la necesaria. Lib�lula prepar� la c�mara, lamentando que fuera el segundo piso: de haber sido un primero, quiz� se habr�a atrevido de saltar de ventana a ventana hasta el lugar del crimen. Todo por una buena foto en primera plana y la paguita extra que El Ogro sol�a darle si las fotos ayudaban como reclamo para la venta del semanario.
Con dos giros certeros, la cerradura abri� la puerta. El anciano empuj� la hoja y antes de tantear en la pared en busca del interruptor de cer�mica un olor fuerte y rancio escap� de la habitaci�n. Los tres arrugaron el gesto.
––�Dios bendito! �Hay alg�n gato muerto ah� dentro?
La l�mpara amarillenta revel� que, en efecto, la habitaci�n era gemela de la de al lado. El mismo espacio peque�o y aprovechado al m�ximo, la ventana en el sitio contrario, la cocina y el fregadero a mano izquierda en vez de a mano derecha. Tambi�n hab�a una cama, no tan aparatosa como en la casa de al lado, pero no hab�a ning�n muchacho desnudo empalado en ella.
La excepci�n que romp�a el paralelismo con el otro cuarto y a la vez lo redoblaba era el hombre que colgaba de una de las vigas del techo.
Lib�lula contuvo un gritito de susto. El portero, Juan Urrutia, se qued� boquiabierto, como si acabara de descubrir que hab�a sido la v�ctima de una broma de mal gusto. Silvia, todav�a con el pa�uelo rojo en la mano, s�lo pudo cubrirse la nariz ante el olor a descomposici�n que ya empezaba a inundar todo el cuarto.
––�Nuestra Se�ora de Bego�a! �Pero qu� es esto? �Qu� es esto?
Se volvi� hacia los dos periodistas. Ahora, m�s que nunca, los vio como dos intrusos que hab�an venido a alterar la tranquilidad de la finca que controlaba. Pero al ver la cara de sorpresa de los dos no pudo sino tartamudear �l mismo:
––�Te-tengo que a-avisar a la p-polic�a!
Sali� al pasillo y ech� a correr escaleras abajo, en busca del bar de la esquina y su tel�fono. Tontamente, Lib�lula se pregunt� si tendr�a encima dinero suelto para comprar las fichas. Entonces el profesional que hab�a en �l se hizo cargo y con dos movimientos certeros mont� las bombillas del flash y se acerc� al ahorcado.
––�Controla si viene alguien, Silvia! �Yo me encargo!
Lib�lula dispar� foto tras foto, cambiando las bombillas, los �ngulos, tomando planos detalle del hombre, de su rostro l�vido. Desobedeciendo su orden, Silvia se acerc� a mirar. Las peque�as explosiones de los flashes resonaban como martillazos en el cuarto pestilente.
El muerto era un hombre de unos cincuenta a�os, fond�n, con una barriga abultada. Colgaba de una cuerda de c��amo gruesa, atada con un doble nudo corredizo a la viga madre que cruzaba el techo. Estaba desnudo de cintura para abajo, con los pantalones enganchados todav�a en los talones. Le faltaba un zapato. Su rostro mostraba todav�a las secuelas del miedo, incluso en la muerte: los ojos desorbitados e hinchados, la lengua fuera, el rastro c�rdeno de los golpes que lo hab�an sometido antes de que lo izaran a �ste su antepen�ltimo lugar de descanso. Un detalle incongruente, en medio del desastre en que hab�an convertido su cuerpo, era el corte de pelo a navaja, todav�a ordenado y escrupuloso. Ten�a las manos atadas a la espalda. Con alambre. Silvia supo en ese momento que era el mismo alambre que hab�a atado al muchacho a la cama de al lado.
Mientras le enfocaba las manos y manipulaba el objetivo de la c�mara, Lib�lula se detuvo. Tard� un segundo en decidir si tomaba una nueva foto o no. Entonces, encogi�ndose de hombros, la hizo. Silvia se fij� en lo que miraba. Entre los dedos rotos del cad�ver asomaba un brillo amarillo, un grueso sello de oro. Asinti�. Alberto Garc�a ten�a raz�n: hab�a le�do demasiadas novelas policiacas, pero la presencia de aquel valioso anillo en la mano del hombre indicaba que el m�vil del crimen no hab�a sido el robo.
La mirada avezada de Juanito Arroyo advirti� la llave antes de que lo hiciera la curiosa Silvia. En la pared de la derecha hab�a una cerradura donde asomaba una llave puesta, pero no se ve�a ninguna puerta.
––No vayas a tocar nada –dijo Lib�lula, mientras enroscaba una nueva bombilla para el flash.
Silvia alz� una mano enguantada y, sin hacerle caso, se acerc� a la llave. La gir�, sin encomendarse a Dios ni al diablo, y la puerta camuflada en el papel pintado se abri� unos cent�metros, hasta chocar con algo que imped�a que lo hiciera por completo. El estrecho espacio que quedaba, sin embargo, le permiti� colarse por el hueco.
La puerta que comunicaba las dos viviendas topaba con el armario del otro lado. Empujando un poco, Silvia logr� asomar la cabeza. Era, en efecto, la habitaci�n del crimen. Del otro crimen, se dijo. Ya hab�an levantado el cad�ver del muchacho, pero la costra de sangre segu�a ensuciando la cama y la mesilla de noche. La silla solitaria segu�a ocupando el mismo sitio.
Dej� el sitio libre para Lib�lula. Sin atreverse a entrar del todo en la otra habitaci�n, el fot�grafo alarg� la mano y dispar� un par de fotos al azar, sabiendo que su pericia le permitir�a captar los detalles que hab�an venido a buscar antes de que el caso se les duplicara.
––�Qu� est�n haciendo ustedes? –chill� una voz cascada, antes de que el grito se convirtiera en un gallo sofocado cuando el ahorcado gir� sobre sus talones, dada la corriente de aire que se hab�a abierto.
Era Catalina, la mujer del portero, que a pesar del estado de sus piernas hab�a subido a ver qu� pasaba mientras su marido corr�a a avisar a la polic�a.
––�No toquen nada! �Ay, por Dios, qu� disgusto, qu� disgusto m�s grande! �M�rchense de aqu� antes de que acabemos todos en el cuartelillo!
Lib�lula regres� a la habitaci�n. Dud� un momento, pero dej� la puerta interior entreabierta.
––Tranquil�cese, se�ora. Ahora mismito nos vamos. No se preocupe usted, que la acompa�aremos abajo mientras su marido regresa, y todos esperaremos juntos a que llegue la polic�a.
La mujer, sin dejar de mirar al cad�ver, se arrebuj� en su chal y se dio media vuelta. Empez� a bajar las escaleras. Por si los gritos alertaban a los vecinos, haciendo gala de una extra�a conciencia c�vica, Lib�lula cerr� la puerta del nuevo piso. Se entretuvo un segundo en el rellano.
––Mierda, mierda, mierda –murmur� entre dientes, mientras sacaba los rollos de pel�cula de la c�mara––. Menudo l�o. Y Albertito tan pancho en su casa. Joder, como a la polic�a le d� por ponerse farruca, nos va a dar el santolio haciendo declaraciones.
––�Qui�n iba a pensar que…? –Silvia, a falta de hacer otra cosa, se meti� el pa�uelo rojo en el bolsillo del abrigo––. �Qu� habr� pasado aqu�?
––Ya ves. Espero que el portero no tenga m�s llaves de otros pisos, no vaya a ser que esto sea una plaga. Toma, ten, coge esto.
Le tendi� tres carretes. Silvia los mir�, sin entender lo que quer�a decir.
––Esc�ndelos. Vamos, ni�a, que no tenemos todo el d�a
––�Qu� los esconda? �Pero d�nde? �Y para qu�?
––Porque lo primero que van a hacer los polis cuando lleguen va a ser velarme los carretes, o requisarme las c�maras. Mierda, y hoy traigo las dos, nada menos.
Con la misma precisi�n de movimientos, carg� otros dos carretes.
––Las fotos del santo de mi Rosita… me va a matar cuando se entere de que se han estropeado todas.
––�Rosita…? �Pero qui�n…?
––Mi novia. Bueno, la chica con la que mi madre quisiera casarme. Muy guapa, ella. Pel�n ciega. �Pero qu� haces? �Esconde los carretes que ya tienen que estar al llegar!
––�Y d�nde quieres que los esconda?
––Eres una se�orita, Silvia. En el sost�n, por Dios. Ah� no te van a mirar, aunque ya quisieran.
Con rapidez, Silvia se volvi�, se abri� los botones de la blusa y meti� cada uno de los carretes en una de las copas de su sujetador. Not� el fr�o de la pel�cula contra sus pechos.
––Ya est� –dijo mientras volv�a a abrocharse la blusa y se cerraba el abrigo.
––Pues vamos bajando. Contaremos la verdad, �de acuerdo? Vinimos a hacer fotos y a entrevistar a los vecinos y nos hemos encontrado con este marr�n. Ni m�s ni menos. Por la cuenta que les trae, m�s vale que no se pongan gallitos, porque ah� tienes lo bien que hab�an registrado el lugar.
––La puerta entre las habitaciones est� bien camuflada. No se notaba nada desde el otro lado. Al menos yo no me di cuenta de nada.
––Ni t� ni la BIC. Jolines, aqu� van a rodar cabezas. El Ogro se va a coger un cabreo de no te menees.
––�Por qu�? Si no nos quitan las fotos…
––�Las fotos? M�s valdr�a que tirara las pel�culas a un pozo y as� me ahorro el gasto del revelado. No nos van a dejar publicarlas ni hartos de vino, ni�a. Cuando el muerto era un chapero que no importaba a nadie, lo mismo podr�a haber colado: Alberto es un maestro diciendo lo que no se puede decir. No s� si tira de diccionario o es mejor escritor de lo que le gusta pensar. Pero ahora… �Te fijaste en las manos del ahorcado? �Viste el anillo? �Lo viste bien?
––Era un sello, me pareci�. Un sello como hay tantos otros.
––Un sello, s�. Pero no un sello cualquiera, Silvia. No un sello cualquiera. Ese anillo cuesta un dineral. Ah� no se han cargado a un mindundi. Era un pez gordo. Y los pecados de los peces gordos no salen en la prensa.
El crimen sin duda hab�a sido ya la comidilla de Carabanchel Alto, pero apenas hab�a ara�ado dos recuadros en el ABC y el Madrid, naturalmente sin los detalles escabrosos; s�lo aparecer�a en primera plana cuando los especialistas en sucesos le metieran mano, o sea, ellos mismos. Y s�lo si consegu�an levantar las suficientes expectativas para seguir la noticia en paralelo a la investigaci�n de la polic�a.
Dejaron la moto aparcada casi en el mismo sitio donde Lib�lula hab�a esperado la otra noche. Ahora el cine estaba cerrado, pero la fruter�a permanec�a abierta, pese al cartel de “Se traspasa”, y en la puerta charlaban algunas mujeres cargadas con los cestos de la compra. El mancebo de la zapater�a ve�a pasar la vida, envidiando a los ni�os que envidiaban su sueldo de pocas pesetas pero pod�an ser libres jugando al f�tbol con una pelota de trapo.
Entraron en el portal. De inmediato, cuando apenas hab�an dado dos pasos cegados para intentar orientarse, una cabeza asom� en el cub�culo que ocupaba el ancho del primer tramo de escalera.
––�Desean ustedes algo? �A qui�n buscan?
Era un hombre viejo y casi sin pelo, con unas gafas de montura de hierro y un cristal oscurecido que le ocultaba poco un ojo tuerto. Muy delgado, en su cara chupada asomaba un rastro de barba blanca imposible de apurar entre tantas arrugas. Deb�a tener unos sesenta a�os pero aparentaba al menos ochenta. Inmediatamente Juanito y Silvia identificaron al portero de la finca.
––Buenos d�as. A usted mismo ven�amos buscando.
El anciano sali� por la puerta y la entorn� con cuidado, como temiendo dejar a la vista los tesoros que pudiera haber en su casa. Mir� a Silvia, que se acababa de quitar el pa�uelo de la cabeza y luc�a su brillante cabellera rubia, y se fij� en Lib�lula el tiempo justo para comprender qui�nes eran por las dos m�quinas de fotos que llevaba al hombro, la Kodak Retinette y la Rolleiflex de dos objetivos.
––Pues ustedes dir�n.
––Somos periodistas de El Caso y estamos haciendo un reportaje sobre lo que sucedi� aqu� la otra noche –respondi� Silvia.
––No les digas nada, no nos vayamos a meter en m�s jaleos –dijo una voz detr�s del hombre, y la puerta se abri� y revel� a una anciana gruesa y encogida que se cubr�a los hombros con un chal de lana gris.
––Lo que ten�a que decir se lo dije ya a la polic�a –contest� el portero, sin dejar de mirar con su ojo �nico primero a Silvia y luego a las c�maras.
––No lo ponemos en duda, caballero. Como buen espa�ol que no tiene nada que temer gracias al sereno timonel que nos gu�a a todos y que sea por muchos a�os, es su deber colaborar con las fuerzas del orden, igual que es el nuestro contar lo que ha pasado –dijo Lib�lula, casi de corrido. Silvia, sorprendida, abri� mucho los ojos y entonces se dio cuenta del tatuaje azul que marcaba el antebrazo del portero, las palabras Por Dios, la Patria y el Rey desle�das en los arrugas de la carne ya enjuta. Como periodista veterano, Lib�lula hab�a captado el detalle a la primera.
––Poco hay que decir. Ya lo vieron ustedes la otra noche. Han matado a ese chico y…
––Precisamente a eso nos referimos –lo interrumpi� Silvia––. Terrible, un asesinato espantoso. Por eso queremos hablar con la gente que lo conoci� en vida. Es lo �nico que podemos hacer ya por esa criatura. Puede que las circunstancias de su muerte hayan sido turbias, pero nadie merece morir sin que se sepa c�mo era.
––Todos tenemos cosas buenas –apunt� Lib�lula, acariciando la funda de la Rolleiflex.
––�Era un sinverg�enza y lo ha castigado Dios por sus fechor�as! –escupi� la anciana, y se dio media vuelta y volvi� a entrar en la peque�a vivienda. La puerta se qued� abierta. El portero vacil�, dio un paso hacia atr�s, y Lib�lula aprovech� para descolgarse la c�mara del hombro y avanzar hacia el interior de la casa.
––�Podr�a sacar una foto del patio?
El anciano se volvi� de nuevo hacia su esposa. Bambole�ndose de un lado a otro, como si tuviera problemas en las piernas debido al peso, la mujer se sent� tras una mesa camilla y se cubri� con el cobertor del brasero. Se encogi� de hombros, gesto que Lib�lula interpret� como permiso para sacar la c�mara de la funda y prepararla.
––�Lleva pel�cula? –pregunt� el anciano.
Juanito Arroyo abri� mucho los ojos, como si no comprendiera que la vejez, o la estupidez, juegan a veces esas malas pasadas a la gente cuando no saben c�mo rellenar los segundos de incomodidad.
––�Pues claro! �Tiene la bondad de indicarme el camino?
––Por aqu�.
El portero los condujo hacia una puertecita junto a la cocina. Mientras lo segu�an, Silvia no pudo dejar de echar una mirada curiosa a la casa: la mesa espartana, la jaula con los dos canarios nerviosos, el sof� gastado, el cuadro con la Santa Cena en alpaca y, al otro lado, una foto de un hombre con la boina roja de requet�, el borl�n y la cruz de Borgo�a de los tercios. Costaba reconocer a aquel hombre delgado en este anciano definitivamente flaco.
Lib�lula hizo el parip� de tomar dos o tres fotos del patio, gastando pel�cula y un par de flashes. Mir� a Silvia y ella capt� en seguida la indirecta.
––�Quiere usted ponerse conmigo para una foto? –dijo ella, sonriendo––. Eso nos servir� para ilustrar el art�culo.
––�Me sacar�an ustedes en El Caso?
––�Por supuesto! De la mejor manera posible. O sea, vivo –contest� Lib�lula, haciendo un gesto con la mano––. Si quiere, lo citaremos por su nombre y todo.
El portero pos� con Silvia, sin saber mirar muy bien a la c�mara que le escudri�aba.
––�Y esto saldr� cu�ndo?
––La pr�xima semana ya, claro –contest� Lib�lula––. �Es posible que pudi�ramos sacar alguna foto… ya sabe, del piso de autos?
Los dos ancianos compartieron una mirada.
––No, no –titube� el hombre––. No puede ser. La polic�a lo ha precintado.
––Claro –asinti� Lib�lula, haciendo un moh�n como si hubiera preguntado la tonter�a m�s grande del mundo––. �Pero cree usted que el vecino de abajo o el de arriba nos dejar�an hacer alguna foto? Imagino que la distribuci�n de los pisos no ser� muy distinta, y los lectores no tienen por qu� saberlo y a la polic�a no le importar�.
––No, no, no, No quiero molestar a ning�n vecino. Menudos son. No se pueden ustedes imaginar la lata que han dado… quiero decir, que los interrogatorios de la polic�a nos tuvieron entretenidos ayer todo el d�a. Una y otra vez. Ya est�n todos bastante alterados, y de todas formas en el piso de abajo no vive nadie y est� vac�o, sin muebles, desde que desahuciaron a la Remedios cuando la Brigada Pol�tico Social se llev� preso a su marido por rojo all� por el verano. Ella tuvo que volverse al pueblo con lo puesto, y no creo que le interese a usted sacar fotos a unas paredes vac�as llenas de telara�as.
––No, m�s bien no.
––La casa de al lado tambi�n est� vac�a.
––Vaya por Dios.
––Pero esa s� tiene muebles. Quiero decir que est� alquilada a un se�or de Alicante que s�lo ha venido por aqu� un par de veces. Es casi igual que el piso de Jos� Luis, pero al rev�s.
––�Jos� Luis?
––El muchacho.
––El finado.
––Ese mismo. Muy fino. Jos� Luis Cascales, se llamaba. Cascales Pav�n, creo. O Cascales Chac�n, tendr�a que mirarlo.
––�Y dice usted que el piso est�… al rev�s?
––S�, que donde hay una ventana a la derecha all� est� a la izquierda, no s� si me explico.
––Quiere usted decir sim�trico, como en un espejo.
––Eso mismo. Siam�trico.
––Ah, pues la verdad es que nos vendr�a de perlas, �sabe usted? Si pudi�ramos entrar ah�, saco dos placas, y luego se gira el negativo y arreglado. Ya retoco yo en la c�mara oscura un par de detalles para que el se�or de Alicante no se ofenda si llega a verlo. Pero claro, sin llaves, no es plan de echar la puerta abajo.
El portero exhibi� entonces, orgulloso, un manojo de llaves atadas con un trozo de cable el�ctrico.
––Las llaves las tengo yo, pero no s�…
––�No te metas en l�os, Juan, que te lo estoy diciendo! –tron� la vieja desde su mesa camilla.
––�Se llama usted Juan? �Qu� casualidad, yo tambi�n! Juanito Arroyo, qu� cabeza la m�a. Ni siquiera nos hemos presentado. Ella es Silvia Vel�zquez. Est� empezando, �sabe usted? �A que es mon�sima? Yo de ella me dedicaba al cine y no a la prensa.
––Juan Urrutia –dijo el hombre, estrechando a destiempo la mano extendida––. Mi se�ora, Catalina. No siempre est� de tan mal humor, pero con todo este jaleo la pobre no hace de cuerpo y…
––Me hago cargo, me hago cargo. Volviendo al tema, amigo Juan. �Podr�a usted abrirnos la puerta de ese otro piso? �El piso sim�trico?
Sin esperar a que el anciano decidiera en su pugna particular contra su esposa y su vanidad, Silvia ech� mano al bolso y sac� dos billetes de cien pesetas.
––Tome usted. Para que se convide. Es lo justo. Si a nosotros nos van a pagar por este trabajo, es de ley que usted se lleve algo.
La vieja se irgui� desde la mesa camilla. Juan Urrutia cogi� los billetes y ech� a andar. Silvia y Juanito lo siguieron.
––�Es verdad lo que ha dicho su se�ora? �Qu� ese muchacho, Jos� Luis, llevaba una mala vida? �As� a la vista de todos?
El portero se encogi� de hombros.
––Eso parece. Yo nunca he visto nada. Bueno, algo s�, pero no est� bien hablar mal de los muertos. Era un muchacho correcto, ya se lo dije a la polic�a. Estudiante, creo. Por lo menos siempre llevaba libros bajo el brazo. Muy guapete, chul�ngano. Ya que habla usted de cine, se daba cierto aire al chaval ese que hace ahora pel�culas. Al jovencito que es hermano de Amparito Rivelles.
––�Al de “Jerom�n”?
––No, ese es Jaime Blanch ––intervino Silvia.
––Vimos una pel�cula suya hace unos meses en el cine de ah� al lado. “Quince bajo la lona”.
––Larra�aga. Carlitos Larra�aga. Mon�simo –dijo Lib�lula, y de inmediato se contuvo.
––Ese mismo. De vez en cuando es verdad que se le ve�a con hombres desconocidos, gente mayor que �l. Llegaban de noche y sal�an a la noche siguiente, sin llamar mucho la atenci�n. La �nica pega era que a veces pon�an la radio muy alta. Como la otra noche. Pero bueno, tampoco nada del otro jueves. Igual que cuando por la tarde uno quiere dormir la siesta y la del tercero izquierda pone las novelas de Sautier Casaseca a todo volumen. Uno sube, da unos golpecitos a la puerta, y se les pide silencio. M�s r�pido hac�a silencio Jos� Luis que la del tercero izquierda, por cierto.
––Menos la otra noche –dijo Silvia––. Cuando debi� suceder el asesinato, �no?
––Yo estaba en casa de mi hija, tomando las uvas, y no volvimos hasta por la ma�ana, a eso de las once. Creo que casi todos los vecinos estaban fuera esa noche. Somos gente mayor y es el d�a en que los hijos nos sacan de casa, aunque bien que vienen a apalancarse todos aqu� la Nochebuena. Nos metimos en la cama, pero fue imposible conciliar el sue�o.
––La radio que sonaba.
––La radio, s�. Me avisaron los del cuarto, que llevaban sin pegar ojo toda la noche. Mentira, porque llegaron m�s tarde que nosotros, y en qu� estado no llegar�an que hasta vomitaron en el rellano. Mi Catalina tuvo que ponerse a recogerlo todo antes de que llegara la polic�a, con lo mal que tiene la pobra las piernas. Sub� a llamar a la puerta… y me encontr� con que la puerta estaba abierta. El resto… bueno, el resto ya lo imaginan. Baj� corriendo al bar de la esquina, que por suerte estaba abierto porque no cierra nunca, y llam� a la polic�a.
––Hizo usted bien.
––Y no toqu� nada, oiga. Me acord� de que lo dicen as� en el cine.
––Para que luego digan que no se aprende nada de las pel�culas. Sin duda la polic�a se lo habr� agradecido.
Llegaron al rellano. La habitaci�n donde hab�a tenido lugar el asesinato estaba, en efecto, precintada: dos candados atornillados zafiamente a la puerta, y un cartel pegado con cinta adhesiva que advert�a que por orden judicial all� no pod�a entrar nadie. Ni ganas. Silvia contuvo un estremecimiento al recordar el cad�ver de aquel muchacho. El portero pas� de largo y se detuvo en la puerta de al lado.
––�ste es el piso que les dec�a, �ven? Pared con pared.
Rebusc� entre el manojo de llaves hasta da con la necesaria. Lib�lula prepar� la c�mara, lamentando que fuera el segundo piso: de haber sido un primero, quiz� se habr�a atrevido de saltar de ventana a ventana hasta el lugar del crimen. Todo por una buena foto en primera plana y la paguita extra que El Ogro sol�a darle si las fotos ayudaban como reclamo para la venta del semanario.
Con dos giros certeros, la cerradura abri� la puerta. El anciano empuj� la hoja y antes de tantear en la pared en busca del interruptor de cer�mica un olor fuerte y rancio escap� de la habitaci�n. Los tres arrugaron el gesto.
––�Dios bendito! �Hay alg�n gato muerto ah� dentro?
La l�mpara amarillenta revel� que, en efecto, la habitaci�n era gemela de la de al lado. El mismo espacio peque�o y aprovechado al m�ximo, la ventana en el sitio contrario, la cocina y el fregadero a mano izquierda en vez de a mano derecha. Tambi�n hab�a una cama, no tan aparatosa como en la casa de al lado, pero no hab�a ning�n muchacho desnudo empalado en ella.
La excepci�n que romp�a el paralelismo con el otro cuarto y a la vez lo redoblaba era el hombre que colgaba de una de las vigas del techo.
Lib�lula contuvo un gritito de susto. El portero, Juan Urrutia, se qued� boquiabierto, como si acabara de descubrir que hab�a sido la v�ctima de una broma de mal gusto. Silvia, todav�a con el pa�uelo rojo en la mano, s�lo pudo cubrirse la nariz ante el olor a descomposici�n que ya empezaba a inundar todo el cuarto.
––�Nuestra Se�ora de Bego�a! �Pero qu� es esto? �Qu� es esto?
Se volvi� hacia los dos periodistas. Ahora, m�s que nunca, los vio como dos intrusos que hab�an venido a alterar la tranquilidad de la finca que controlaba. Pero al ver la cara de sorpresa de los dos no pudo sino tartamudear �l mismo:
––�Te-tengo que a-avisar a la p-polic�a!
Sali� al pasillo y ech� a correr escaleras abajo, en busca del bar de la esquina y su tel�fono. Tontamente, Lib�lula se pregunt� si tendr�a encima dinero suelto para comprar las fichas. Entonces el profesional que hab�a en �l se hizo cargo y con dos movimientos certeros mont� las bombillas del flash y se acerc� al ahorcado.
––�Controla si viene alguien, Silvia! �Yo me encargo!
Lib�lula dispar� foto tras foto, cambiando las bombillas, los �ngulos, tomando planos detalle del hombre, de su rostro l�vido. Desobedeciendo su orden, Silvia se acerc� a mirar. Las peque�as explosiones de los flashes resonaban como martillazos en el cuarto pestilente.
El muerto era un hombre de unos cincuenta a�os, fond�n, con una barriga abultada. Colgaba de una cuerda de c��amo gruesa, atada con un doble nudo corredizo a la viga madre que cruzaba el techo. Estaba desnudo de cintura para abajo, con los pantalones enganchados todav�a en los talones. Le faltaba un zapato. Su rostro mostraba todav�a las secuelas del miedo, incluso en la muerte: los ojos desorbitados e hinchados, la lengua fuera, el rastro c�rdeno de los golpes que lo hab�an sometido antes de que lo izaran a �ste su antepen�ltimo lugar de descanso. Un detalle incongruente, en medio del desastre en que hab�an convertido su cuerpo, era el corte de pelo a navaja, todav�a ordenado y escrupuloso. Ten�a las manos atadas a la espalda. Con alambre. Silvia supo en ese momento que era el mismo alambre que hab�a atado al muchacho a la cama de al lado.
Mientras le enfocaba las manos y manipulaba el objetivo de la c�mara, Lib�lula se detuvo. Tard� un segundo en decidir si tomaba una nueva foto o no. Entonces, encogi�ndose de hombros, la hizo. Silvia se fij� en lo que miraba. Entre los dedos rotos del cad�ver asomaba un brillo amarillo, un grueso sello de oro. Asinti�. Alberto Garc�a ten�a raz�n: hab�a le�do demasiadas novelas policiacas, pero la presencia de aquel valioso anillo en la mano del hombre indicaba que el m�vil del crimen no hab�a sido el robo.
La mirada avezada de Juanito Arroyo advirti� la llave antes de que lo hiciera la curiosa Silvia. En la pared de la derecha hab�a una cerradura donde asomaba una llave puesta, pero no se ve�a ninguna puerta.
––No vayas a tocar nada –dijo Lib�lula, mientras enroscaba una nueva bombilla para el flash.
Silvia alz� una mano enguantada y, sin hacerle caso, se acerc� a la llave. La gir�, sin encomendarse a Dios ni al diablo, y la puerta camuflada en el papel pintado se abri� unos cent�metros, hasta chocar con algo que imped�a que lo hiciera por completo. El estrecho espacio que quedaba, sin embargo, le permiti� colarse por el hueco.
La puerta que comunicaba las dos viviendas topaba con el armario del otro lado. Empujando un poco, Silvia logr� asomar la cabeza. Era, en efecto, la habitaci�n del crimen. Del otro crimen, se dijo. Ya hab�an levantado el cad�ver del muchacho, pero la costra de sangre segu�a ensuciando la cama y la mesilla de noche. La silla solitaria segu�a ocupando el mismo sitio.
Dej� el sitio libre para Lib�lula. Sin atreverse a entrar del todo en la otra habitaci�n, el fot�grafo alarg� la mano y dispar� un par de fotos al azar, sabiendo que su pericia le permitir�a captar los detalles que hab�an venido a buscar antes de que el caso se les duplicara.
––�Qu� est�n haciendo ustedes? –chill� una voz cascada, antes de que el grito se convirtiera en un gallo sofocado cuando el ahorcado gir� sobre sus talones, dada la corriente de aire que se hab�a abierto.
Era Catalina, la mujer del portero, que a pesar del estado de sus piernas hab�a subido a ver qu� pasaba mientras su marido corr�a a avisar a la polic�a.
––�No toquen nada! �Ay, por Dios, qu� disgusto, qu� disgusto m�s grande! �M�rchense de aqu� antes de que acabemos todos en el cuartelillo!
Lib�lula regres� a la habitaci�n. Dud� un momento, pero dej� la puerta interior entreabierta.
––Tranquil�cese, se�ora. Ahora mismito nos vamos. No se preocupe usted, que la acompa�aremos abajo mientras su marido regresa, y todos esperaremos juntos a que llegue la polic�a.
La mujer, sin dejar de mirar al cad�ver, se arrebuj� en su chal y se dio media vuelta. Empez� a bajar las escaleras. Por si los gritos alertaban a los vecinos, haciendo gala de una extra�a conciencia c�vica, Lib�lula cerr� la puerta del nuevo piso. Se entretuvo un segundo en el rellano.
––Mierda, mierda, mierda –murmur� entre dientes, mientras sacaba los rollos de pel�cula de la c�mara––. Menudo l�o. Y Albertito tan pancho en su casa. Joder, como a la polic�a le d� por ponerse farruca, nos va a dar el santolio haciendo declaraciones.
––�Qui�n iba a pensar que…? –Silvia, a falta de hacer otra cosa, se meti� el pa�uelo rojo en el bolsillo del abrigo––. �Qu� habr� pasado aqu�?
––Ya ves. Espero que el portero no tenga m�s llaves de otros pisos, no vaya a ser que esto sea una plaga. Toma, ten, coge esto.
Le tendi� tres carretes. Silvia los mir�, sin entender lo que quer�a decir.
––Esc�ndelos. Vamos, ni�a, que no tenemos todo el d�a
––�Qu� los esconda? �Pero d�nde? �Y para qu�?
––Porque lo primero que van a hacer los polis cuando lleguen va a ser velarme los carretes, o requisarme las c�maras. Mierda, y hoy traigo las dos, nada menos.
Con la misma precisi�n de movimientos, carg� otros dos carretes.
––Las fotos del santo de mi Rosita… me va a matar cuando se entere de que se han estropeado todas.
––�Rosita…? �Pero qui�n…?
––Mi novia. Bueno, la chica con la que mi madre quisiera casarme. Muy guapa, ella. Pel�n ciega. �Pero qu� haces? �Esconde los carretes que ya tienen que estar al llegar!
––�Y d�nde quieres que los esconda?
––Eres una se�orita, Silvia. En el sost�n, por Dios. Ah� no te van a mirar, aunque ya quisieran.
Con rapidez, Silvia se volvi�, se abri� los botones de la blusa y meti� cada uno de los carretes en una de las copas de su sujetador. Not� el fr�o de la pel�cula contra sus pechos.
––Ya est� –dijo mientras volv�a a abrocharse la blusa y se cerraba el abrigo.
––Pues vamos bajando. Contaremos la verdad, �de acuerdo? Vinimos a hacer fotos y a entrevistar a los vecinos y nos hemos encontrado con este marr�n. Ni m�s ni menos. Por la cuenta que les trae, m�s vale que no se pongan gallitos, porque ah� tienes lo bien que hab�an registrado el lugar.
––La puerta entre las habitaciones est� bien camuflada. No se notaba nada desde el otro lado. Al menos yo no me di cuenta de nada.
––Ni t� ni la BIC. Jolines, aqu� van a rodar cabezas. El Ogro se va a coger un cabreo de no te menees.
––�Por qu�? Si no nos quitan las fotos…
––�Las fotos? M�s valdr�a que tirara las pel�culas a un pozo y as� me ahorro el gasto del revelado. No nos van a dejar publicarlas ni hartos de vino, ni�a. Cuando el muerto era un chapero que no importaba a nadie, lo mismo podr�a haber colado: Alberto es un maestro diciendo lo que no se puede decir. No s� si tira de diccionario o es mejor escritor de lo que le gusta pensar. Pero ahora… �Te fijaste en las manos del ahorcado? �Viste el anillo? �Lo viste bien?
––Era un sello, me pareci�. Un sello como hay tantos otros.
––Un sello, s�. Pero no un sello cualquiera, Silvia. No un sello cualquiera. Ese anillo cuesta un dineral. Ah� no se han cargado a un mindundi. Era un pez gordo. Y los pecados de los peces gordos no salen en la prensa.
Published on March 11, 2016 02:33
March 10, 2016
EN ROJO AYER (4). En colaboraci�n con Juan Miguel Aguilera
El sereno le abri� la puerta con la rectitud de un carcelero. Le dio las buenas noches llev�ndose la mano a la gorra de plato, arropado en su bufanda como un abuelo de tebeo, y se march� tras desearle feliz a�o. El sonido de su bast�n resonando en la calle desierta tard� un rato en apagarse. S�lo entonces entr� Alberto Garc�a en el portal.
Eran poco m�s de las once de la noche y el edificio, como la calle, como Espa�a, estaba en calma. No esper� el ascensor, averiado de tanto trasiego de ni�os en vacaciones al menos hac�a tres d�as, y subi� los dos pisos despacio, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Sent�a un inc�modo hormigueo en los dedos, la sensaci�n de culpa que lo atenazaba cada vez que regresaba a casa en mala hora.
In�s no hab�a cambiado la cerradura. Dos vueltas a la llave y al menos pudo estar seguro de eso. El interior estaba oscuro, lleno de olores familiares a ni�os y comida recalentada. Ni se le pas� por la cabeza que su mujer, fastidiada por aquel �ltimo desmarque suyo, hubiera hecho las maletas. A pesar del silencio de la casa, Alberto fue capaz de distinguir la respiraci�n de los tres ni�os. La vela del �ngel de la guarda estaba encendida, de todas formas.
Encendi� una luz, la de la cocina. Se sirvi� un vaso de agua del grifo. Estaba helada. En la mesa de la cocina, un plato con la comida ya fr�a, un tenedor, una cuchara, un cuchillo. Y un peque�o cuenco cubierto con un mantelito. Lo retir� para ver qu� hab�a dentro. Doce uvas ignoradas, esper�ndolo todav�a para que iniciara el nuevo a�o. Pic� una, la sinti� reventar entre sus dientes, pero no tuvo fuerzas para tragarla. Las uvas est�n sabrosas en septiembre, no en enero.
Los ni�os dorm�an en su habitaci�n, so�ando esos sue�os sin pesadillas que s�lo sue�an algunos ni�os. Si les hab�a preocupado irse a la cama dos veces sin ver a su padre no era algo que Alberto pudiera controlar ahora mismo. A lo hecho, pecho. Con la lucecita roja del �ngel de la guarda pudo ver las tres caras, el ni�o mayor despeinado y a medio tapar, los mellizos mir�ndose el uno a la otra, como si quisieran continuar en el sue�o aquella casualidad que los hab�a hecho nacer paralelos. Tap� a Juanito, no se atrevi� a besar a ninguno de los tres, por miedo a despertarlos, por no tener que contestar preguntas.
In�s dorm�a tambi�n. La puerta del cuarto estaba abierta, pero ella le daba la espalda, como si no esperase que llegara nadie o supiera que no merec�a la pena esperarlo. Alberto se detuvo unos minutos en el quicio, hasta asegurarse de que no fing�a. Se dio la vuelta y se dirigi� a aquel cuarto de ba�o, reconvertido antes de que los ni�os nacieran, que hac�a las veces de despacho y de refugio.
Encendi� la luz, cerr� la puerta, dud� entre encender un cigarrillo o tomarse un co�ac. Se decidi� por lo segundo. La botella de Soberano, sin embargo, estaba vac�a. No recordaba haberla gastado. Ten�a la vaga impresi�n de que en la redacci�n le hab�an regalado con la paga extra una botella de Ponche Caballero, pero no pudo encontrarla. In�s, posiblemente, la hab�a escondido en alguna parte para que no bebiera. Pod�a empezar a buscarla entre el mont�n de revistas y libros hacinados, encender las luces, despertar a In�s, soportar un numerito y, a su vez, darlo. Pero no merec�a la pena. De su escondite secreto sac� la vieja petaca de plata con el escudo de la Divisi�n, la bandera roja y gualda comida por el roce, la esv�stica negra borrada a prop�sito. Estaba medio llena. La destap�. Bebi� dos sorbos.
Se sent� ante la mesa, mientras el co�ac le hac�a cosquillas en el est�mago. La m�quina de escribir parec�a una extra�a boca met�lica que quisiera devorarlo. Trat� de no mirarla. Sac� la carpeta del caj�n y revis� las notas, repas� los viejos folios tachados una y mil veces. Cotej� la informaci�n de los recortes, las fotos que hab�a ido encontrando de camaradas con los que se carteaba todav�a, aquella libreta donde hab�an apuntado las palabras b�sicas para comunicarse con las campesinas en ruso. Ley� el �ltimo cap�tulo, tach� dos p�rrafos, acab� por arrugar el papel y tirarlo al suelo. Los recuerdos se atropellaban en su cabeza, pero no era capaz de darles forma. Dol�an demasiado. Cada vez m�s lejanos en el tiempo, escoc�an cuando intentaba traspasarlos al papel. Ni�os muertos en la nieve, aquel iba a ser el t�tulo del libro. All� iba a contar la historia del batall�n, el fr�o, el desprecio, la loter�a de la vida y la muerte en combate, el honor, la enfermedad, la picard�a, el hambre, el silencio. All� se explicar�a a s� mismo, comprender�a por qu�, y para qu�, y qu� era lo que hab�a ganado, o lo que hab�a perdido. Todo aquello que hab�a olvidado. Alg�n d�a escribir�a la novela de aquella experiencia de guerra en una guerra que no les pertenec�a a ninguno, una guerra que quisieron pintar de idealismo y fue una guerra sucia, como todas las guerras. Alg�n d�a, pero no esta noche. No esta noche, desde luego.
Eran poco m�s de las once de la noche y el edificio, como la calle, como Espa�a, estaba en calma. No esper� el ascensor, averiado de tanto trasiego de ni�os en vacaciones al menos hac�a tres d�as, y subi� los dos pisos despacio, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Sent�a un inc�modo hormigueo en los dedos, la sensaci�n de culpa que lo atenazaba cada vez que regresaba a casa en mala hora.
In�s no hab�a cambiado la cerradura. Dos vueltas a la llave y al menos pudo estar seguro de eso. El interior estaba oscuro, lleno de olores familiares a ni�os y comida recalentada. Ni se le pas� por la cabeza que su mujer, fastidiada por aquel �ltimo desmarque suyo, hubiera hecho las maletas. A pesar del silencio de la casa, Alberto fue capaz de distinguir la respiraci�n de los tres ni�os. La vela del �ngel de la guarda estaba encendida, de todas formas.
Encendi� una luz, la de la cocina. Se sirvi� un vaso de agua del grifo. Estaba helada. En la mesa de la cocina, un plato con la comida ya fr�a, un tenedor, una cuchara, un cuchillo. Y un peque�o cuenco cubierto con un mantelito. Lo retir� para ver qu� hab�a dentro. Doce uvas ignoradas, esper�ndolo todav�a para que iniciara el nuevo a�o. Pic� una, la sinti� reventar entre sus dientes, pero no tuvo fuerzas para tragarla. Las uvas est�n sabrosas en septiembre, no en enero.
Los ni�os dorm�an en su habitaci�n, so�ando esos sue�os sin pesadillas que s�lo sue�an algunos ni�os. Si les hab�a preocupado irse a la cama dos veces sin ver a su padre no era algo que Alberto pudiera controlar ahora mismo. A lo hecho, pecho. Con la lucecita roja del �ngel de la guarda pudo ver las tres caras, el ni�o mayor despeinado y a medio tapar, los mellizos mir�ndose el uno a la otra, como si quisieran continuar en el sue�o aquella casualidad que los hab�a hecho nacer paralelos. Tap� a Juanito, no se atrevi� a besar a ninguno de los tres, por miedo a despertarlos, por no tener que contestar preguntas.
In�s dorm�a tambi�n. La puerta del cuarto estaba abierta, pero ella le daba la espalda, como si no esperase que llegara nadie o supiera que no merec�a la pena esperarlo. Alberto se detuvo unos minutos en el quicio, hasta asegurarse de que no fing�a. Se dio la vuelta y se dirigi� a aquel cuarto de ba�o, reconvertido antes de que los ni�os nacieran, que hac�a las veces de despacho y de refugio.
Encendi� la luz, cerr� la puerta, dud� entre encender un cigarrillo o tomarse un co�ac. Se decidi� por lo segundo. La botella de Soberano, sin embargo, estaba vac�a. No recordaba haberla gastado. Ten�a la vaga impresi�n de que en la redacci�n le hab�an regalado con la paga extra una botella de Ponche Caballero, pero no pudo encontrarla. In�s, posiblemente, la hab�a escondido en alguna parte para que no bebiera. Pod�a empezar a buscarla entre el mont�n de revistas y libros hacinados, encender las luces, despertar a In�s, soportar un numerito y, a su vez, darlo. Pero no merec�a la pena. De su escondite secreto sac� la vieja petaca de plata con el escudo de la Divisi�n, la bandera roja y gualda comida por el roce, la esv�stica negra borrada a prop�sito. Estaba medio llena. La destap�. Bebi� dos sorbos.
Se sent� ante la mesa, mientras el co�ac le hac�a cosquillas en el est�mago. La m�quina de escribir parec�a una extra�a boca met�lica que quisiera devorarlo. Trat� de no mirarla. Sac� la carpeta del caj�n y revis� las notas, repas� los viejos folios tachados una y mil veces. Cotej� la informaci�n de los recortes, las fotos que hab�a ido encontrando de camaradas con los que se carteaba todav�a, aquella libreta donde hab�an apuntado las palabras b�sicas para comunicarse con las campesinas en ruso. Ley� el �ltimo cap�tulo, tach� dos p�rrafos, acab� por arrugar el papel y tirarlo al suelo. Los recuerdos se atropellaban en su cabeza, pero no era capaz de darles forma. Dol�an demasiado. Cada vez m�s lejanos en el tiempo, escoc�an cuando intentaba traspasarlos al papel. Ni�os muertos en la nieve, aquel iba a ser el t�tulo del libro. All� iba a contar la historia del batall�n, el fr�o, el desprecio, la loter�a de la vida y la muerte en combate, el honor, la enfermedad, la picard�a, el hambre, el silencio. All� se explicar�a a s� mismo, comprender�a por qu�, y para qu�, y qu� era lo que hab�a ganado, o lo que hab�a perdido. Todo aquello que hab�a olvidado. Alg�n d�a escribir�a la novela de aquella experiencia de guerra en una guerra que no les pertenec�a a ninguno, una guerra que quisieron pintar de idealismo y fue una guerra sucia, como todas las guerras. Alg�n d�a, pero no esta noche. No esta noche, desde luego.
Published on March 10, 2016 02:43
March 9, 2016
EN ROJO AYER (3). En colaboraci�n con Juan Miguel Aguilera
Desde los asientos del autob�s desierto, mientras recorr�an las calles que poco a poco se iba comiendo la noche, vieron un coche estampado contra un �rbol. Un accidente. Silvia se volvi� a mirarlo al pasar, pero Alberto no le prest� importancia, quiz� porque pese a lo aparatoso del hecho no hab�a sangre. Unas calles m�s adelante, encontraron otro coche en circunstancias similares. Y, unos minutos despu�s, un flamante Renault estrellado contra una farola.
––�Has visto eso? –pregunt� Silvia––. Tres accidentes.
––Cinco.
––Yo he contado s�lo tres.
––Porque no te fijas lo suficiente. Cinco coches, uno contra un �rbol, ese contra una farola, otros dos de frente, y el �ltimo empotrado en la marquesina de un colmado, tres calles a la derecha.
––Pues se me han pasado dos. �No es extra�o?
––�Por qu� iba a serlo?
––�Suele haber tantos accidentes?
––Una noche como anoche, sin duda. Todos los idiotas que han salido a celebrar el fin de a�o con mucha gasolina en el dep�sito y todav�a m�s alcohol en el est�mago. Nada extra�o por esa parte. Ma�ana lo sacar�n en primera plana todos los peri�dicos.
––Pero nosotros no.
––No a menos que alguno de ellos llevara un cad�ver destripado en el maletero. Cosa que, en ese seiscientos que hemos visto antes, tendr�an que haber hecho en trocitos muy peque�os.
Llegaron por fin a la parada que m�s cerca los dejaba de su destino. Carabanchel, integrado en Madrid desde hac�a apenas un a�o, conservaba todav�a los elementos del pueblo del extrarradio que hab�a sido siempre: calles sin asfaltar donde la lluvia hab�a abierto charcos como llagas negras en el suelo, farolas que proyectaban conos de luz amarilla y sucia contra las paredes de unos edificios que dentro de poco ser�an pasto de la piqueta. Un bar abierto, como una mancha blanca contra la noche, donde alguien tocaba una guitarra y entonaba un fandango que recordaba una tierra dejada atr�s en busca de un futuro que todav�a no hab�a aclarado. No hab�a ni�os jugando en la calle, quiz� por el fr�o, la lluvia y la hora, ni mujeres de pecho generoso ofreci�ndose por treinta duros. Alberto no se extra��: la calma de las calles indicaba que la mad�n estaba cerca.
No tardaron mucho en orientarse y en seguida llegaron a la casa de autos, como tendr�an que definir al inmueble cuando redactaran el art�culo. Cuatro plantas, una zapater�a en el bajo, una fruter�a donde colgaba un cartel de “Se traspasa”. En la misma calle, al fondo, un cine de barrio anunciaba en sesi�n doble “El tigre de Chamber�” y “Los jueves milagro”.
Hab�a dos 1400B de la polic�a aparcados ante el edificio, y media docena de n�meros fumando en la puerta, con los capotes hasta las rodillas y los subfusiles al hombro. Alberto comprob� que no se hab�a equivocado: no s�lo hab�an llegado antes que el juez que tendr�a que ordenar el levantamiento del cad�ver. Tambi�n hab�an llegado antes que la Brigada de Investigaci�n Criminal.
En la otra acera, literalmente, apoyado en su Vespa amarilla y a�il, Juanito Arroyo fumaba un cigarro emboquillado sujet�ndose el codo derecho con la otra mano. La moto, nuevecita y algo estrafalaria en sus colores, le hac�a pensar siempre a Garc�a si “Lib�lula”, que era como en la redacci�n llamaban al fot�grafo por no llamarlo directamente “Maripos�n”, se sent�a al ir montado en ella como Gregory Peck o como Audrey Hepburn.
––Hombre, Alberto, por fin. Menos mal que has llegado, ya se me estaba empezando a congelar el culete, hijo.
––No te puedes imaginar lo que cuesta encontrar un taxi un d�a como hoy, Juanito. Lo normal. Tambi�n el gremio tiene que descansar –respondi� Garc�a, y antes de que Silvia tuviera tiempo de abrir la boca, se apresur� a a�adir––. Te presento a Silvia Vel�zquez. El Ogro me la ha encasquetado para que le ense�e el oficio. Silvia, �ste es Juanito Arroyo, nuestro Robert Capa de andar por casa.
El fot�grafo mir� a Silvia de arriba a abajo, midi�ndola pero no como la hab�a medido un rato antes el propio Alberto. Lib�lula calibr� el peinado, el maquillaje, el abrigo y los zapatos. La sonrisa de oreja a oreja demostr� en seguida que hab�a pasado el escrutinio con buena nota.
––Encantado –dijo, y no se cort� un pelo y estamp� con naturalidad dos besos en las mejillas heladas de Silvia––. Te he le�do alguna cosa. S�bado Gr�fico, �verdad? Aquel reportaje sobre Balenciaga. Di-vi-no. �De verdad que lo conociste en Par�s? Oh, la, la, qu� envidia, qu� envidia…
––No te imaginaba yo leyendo art�culos que no fueran de artistas de cine o de muertos –se burl� Garc�a.
––Eso es porque no tienes sensibilidad ninguna, Albertito. Como esos cuatro hijos de su madre de all� al fondo.
––�Los polis?
––Esos. Que les ha dado por no dejarme pasar. As� no hay quien trabaje ni nada. Y se me est� haciendo tarde y mi madre estar� ya preparando la cena…
––Hoy se cenan las sobras de anoche, no me seas llor�n. No le va a costar ning�n trabajo a la buena de do�a Pura, si adem�s te mima demasiado. Ah, ah� est�n ya Ceballos y el s�ptimo de caballer�a ligera.
Un coche negro aparc� levantando una ola de agua negra de un charco y dos polic�as de paisano bajaron casi al un�sono, cada uno por una puerta delantera. Vestidos de oscuro, de constituci�n similar, podr�an haber parecido hermanos gemelos si no fuera porque uno era calvo y el otro no, y porque el calvo le sacaba dos palmos de altura a su compa�ero. Se mov�an con gestos milim�tricos, las manos sueltas a los lados de la americana, como si esperaran tener que sacar en cualquier momento una pistola. Uno de ellos se volvi� a inspeccionar los alrededores y en seguida reconoci� a Garc�a.
––Hombre, Alberto, si est�s aqu� y todo –dijo, forzando una sonrisa de tibur�n que ampliaba la separaci�n de sus dientes caballunos. Pese a su poca altura, ten�a aspecto de hombre duro, y lo era.
––Pues no ser� gracias a ti, Ceballos.
––Te he llamado a casa, hombre. Tu mujer me contest� con cajas destempladas. Imagino que ni has aparecido por all� desde hace un par de d�as, �no? Qu� cr�pula eres. En Nochevieja, y de picos pardos. Ya me gustar�a a m� ser como t�… ––ri�. Alberto se volvi� inc�modo y detect� la expresi�n de sorpresa en los ojos de Silvia y la mueca de resignaci�n de Juanito Arroyo, que conoc�a al dedillo sus fechor�as privadas––. Me supuse que en la redacci�n de tu peri�dico no habr�a nadie –dijo el polic�a, dando el asunto por zanjado.
––Pues lo hab�a. Menos mal que el jefe tiene pinchada vuestra emisora.
––Hoy por ti, ma�ana por m�. Vamos a entrar, �vienes?
––Vamos. Pero tus hombres no dejan entrar a mi fot�grafo.
Luis Ceballos chasque� la lengua y mir� a Arroyo desde su metro sesenta de altura. Se empin� imperceptiblemente, y su lenguaje corporal dej� claro, para Silvia, que se consideraba m�s que capacitado para derribar al fot�grafo de una bofetada. S�lo le faltaba una excusa. O las ganas.
––�rdenes de la jefatura, Alberto –dijo el polic�a––. Aqu� el aprendiz de Campua no puede entrar. De momento, al menos, dadas las caracter�sticas del caso. No vaya a ser que al final nos resulte sospechoso.
Detr�s del teniente de la BIC, los polic�as armadas no pudieron contener la risa. Juanito Arroyo, que se supo a punto de estallar, supo tambi�n que no pod�a hacerlo y agach� la cabeza.
––No me vengas ahora con esas, Luis –insisti� Alberto Garc�a––. Que no est� el ambiente para cachondeo. Y el hombre lleva aqu� m�s de una hora pasando fr�o.
––�Y qu� quieres que yo le haga? Ellos mandan y yo obedezco. Lib�lula, lo siento. No hay tu t�a. All� arriba han apiolado a un maric�n, y seg�n el informe es algo desagradable. Nosotros vamos a verlo ahora. Por lo que dicen, debe tratarse de un asunto de celos. Me juego el cuello si encima te llevo a verlo.
––Si nos quieres acompa�ar, podemos llevarte al cuartelillo a declarar –apunt� el compa�ero de Ceballos, Ormaeche, el calvo––. Ya sabes, por si nos puedes informar de algo que no sepamos, t� que eres un experto.
Las carcajadas de los polic�as resonaron burlonas en la calle desierta.
––�Y si seguimos la conversaci�n dentro? –pregunt� Silvia, arrebujada en su abrigo. En la oscuridad del portal, sus ojos verdes ard�an como dos llamas––. Aqu� hace demasiado fr�o y est� empezando a lloviznar.
Por tercera vez en la misma noche, y aunque estaba acostumbrada a que la miraran, Silvia Vel�zquez sinti� como la analizaban de los pies a la cabeza. No le result� dif�cil comprender que el examen que el polic�a estaba haciendo de su vestimenta difer�a en todo del que hab�a hecho unos minutos antes el fot�grafo. M�s que buscarle las formas por debajo del abrigo, Ceballos la hab�a desnudado con la mirada y los efectos de su imaginaci�n se hab�an reflejado, por un instante, en aquellos ojos que durante el d�a observaban el mundo desde unas gafas oscuras que ahora sin duda echaba de menos.
––Le aseguro, se�orita –dijo el teniente de la BIC cuando termin� de pasearse por su cuerpo––, que no va a encontrarse un espect�culo apropiado para una dama. Si quiere, puede esperar en el coche patrulla y le dir� a uno de los n�meros que le traiga un chocolate caliente y unas galletas.
––Se lo agradezco, pero no es necesario –atin� a responder Silvia.
––No me vengas con esas a estas alturas, Luis –intervino Garc�a––. La se�orita tiene clase, vale, pero tambi�n experiencia. Ha sido corresponsal, nada menos que en Par�s. Est� curtida en estas cosas, �verdad, Silvia? Oh, no os he presentado, qu� cabeza la m�a. Silvia Velasco.
––Vel�zquez.
––Vel�zquez, eso es. El teniente Luis Ceballos. Aunque nunca aparece en los cr�ditos, pod�amos decir que es uno de los muchos colaboradores de El Caso. �Verdad, Luisito? Hoy por ti, ma�ana por m�, �no? Mira, si quieres, de acuerdo, que Juanito se quede aqu�. Y que tus hombres le traigan un caf� para que entre en calor. Es lo menos.
––�Qu�? –el fot�grafo no se pudo contener––. �Qu� me quede yo aqu�? �Pero bueno!
––T� d�jame hacer a m�. Ya hablaremos luego en la redacci�n, hombre. Ni que fuera la primera vez que hemos tenido que tirar de archivo. �Qu� me dices, Luis?
––De acuerdo –Ceballos accedi� a rega�adientes; de pronto, su fachada de protector de la ley y el orden hab�a quedado resquebrajada cuando, sin decir nada, Garc�a hab�a dejado claro que tambi�n �l ten�a sus medios de ganarse un sobresueldo––. Pero chit�n, como siempre. Y sin tocar nada, �estamos?
––Ni que nunca hubi�ramos visto a un muerto, Luis, por Dios.
––Qu� quieres que te diga, Albertito. A m� todav�a m�s de uno me da escalofr�os, y me temo que este vaya a ser uno de esos.
––�Por algo en particular?
––Porque para matar a alguien en Nochevieja tienes que estar muy cocido o ser muy hijo de la gran puta. O las dos cosas. Vamos subiendo.
El polic�a ech� a andar, seguido de su compa�ero calvo. Alberto Garc�a se volvi� hacia Silvia y, con un susurro casi paternal, le indic� que lo siguiera.
El crimen hab�a tenido lugar en el segundo piso. Hab�a una puerta abierta en el rellano, de par en par, sin signos de fuerza. Un polic�a armada la custodiaba, como si fuera a esperar que los vecinos de las otras tres puertas fueran a entrar a llevarse a saco las joyas o el contenido de la despensa. El silencio era innatural, aunque Garc�a no tuvo ninguna duda de que los vecinos estaban asomados a las mirillas, al quite de todo. Se detuvo y se dio la vuelta, como inspeccionando el rellano. En realidad, lo que quer�a es que vieran bien su cara para cuando tuviera que regresar, sin polic�as de por medio, para hacer preguntas.
––�Qui�n os ha dado el chivatazo, Ceballos? �Los vecinos?
––El casero. Al parecer la radio estaba sonando a toda leche desde hac�a horas. Dice que era lo corriente, y que buenas trifulcas hab�a habido ya con los vecinos. Pero si un d�a normal ya es una lata tener a un mel�mano en la casa, imagina despu�s de la sobredosis de an�s y polvorones. Viendo que la m�sica no paraba y eran m�s de las dos de la tarde, imagino que la hora en que los dem�s vecinos despertaron de sus propias borracheras, uno de ellos vino a aporrear la puerta.
––Para empezar el a�o en paz y armon�a.
––Cuando a uno le tocan los cojones, se los tocan, Albertito. Pero la puerta estaba entreabierta, y cuando entr� dispuesto a arrancar los cables de la puta radio, se encontr� el cad�ver. As� empez� su a�o.
––Y lo termin� el otro. �Sab�is qui�n es?
––Morales lo est� investigando abajo, con el casero y los vecinos. Un chapero, �qui�n quieres que sea?
La �nica habitaci�n era a la vez comedor, cocina y dormitorio; hab�a un cuartito de ba�o com�n para todos los vecinos en el pasillo, ya lo hab�an visto. La cocina apenas ocupaba una repisa en un rinc�n. La cama era grande, con el cabecero de hierro forjado. Debi� ser una buena cama en tiempos, pero ahora estaba vieja, oxidada, demasiado aparatosa para aquel cuartucho. Hab�a un bulto sobre ella.
Alberto y los dos polic�as intercambiaron una mirada de disgusto. Los tres reconocieron inmediatamente el olor dulz�n. Ormaeche encendi� la luz. Y entonces lo vieron. Silvia, detr�s de los tres hombres, intent� pasar. Pero Alberto no la dej�.
––Juanito ha hecho bien en no subir –murmur�.
––�Por qu�?
––Porque no nos iban a dejar publicar las fotos de todas formas.
Sabiendo que tarde o temprano iba a tener que ceder, Alberto se hizo a un lado y Silvia, temerosa, lo adelant�.
Sobre la cama deshecha, en medio de un charco oscuro, hab�a tendido un muchacho, boca abajo, desnudo. Su postura indicaba claramente que no dorm�a, aunque ya descansaba. Ten�a el cuerpo torcido, paralizado en la muerte, ese �ltimo rictus que Alberto hab�a visto tantas veces, en el frente ruso, cuando los camaradas ca�an para no levantarse nunca y quedaban desmadejados sobre la nieve, como desmadejado estaba ahora el muchacho sobre unas s�banas que su desangramiento hab�a te�ido de ese mismo rojo oscuro que mancha a veces los costados de los toros en el ruedo. Y un toro parec�a, en efecto, pese al tono azulado de su piel fr�a, pues en su espalda sobresal�a un hierro, un arp�n oscuro y torvo que lo empalaba al colch�n. Silvia dio un paso a la izquierda, incapaz de respirar y sofocada por el aroma dulz�n que identificaba s�lo ahora, y el cambio de perspectiva le permiti� ver las mu�ecas atadas con alambre, en carne viva, la cabeza abierta del muchacho con el cr�neo levantado que se desparramaba gris, salpicando el suelo y las paredes, y tambi�n comprender que aquella barra de hierro no atravesaba al cad�ver por la espalda precisamente, sino m�s abajo.
––“El interfecto presentaba una herida inciso-contusa en el cr�neo y un arponazo post-mortem en el orto” –murmur� Alberto Garc�a, dando voz al art�culo que ya ten�a en la cabeza.
––�El “orto”? –pregunt� Ormaeche.
––Tienes que leer m�s, Diego, que luego no te enteras. Si no puedo poner que le han taladrado el culo con una barra de hierro, tengo que recurrir a palabras m�s cultas. �T� sabes lo que es un “interfecto”? Pues el mismo caso. Las cosas de la censura –se volvi� hacia Silvia––. Si vas a vomitar, hazlo fuera, patito. Aqu� la polic�a se molesta siempre porque dicen que se lo echamos todo a perder.
Silvia asinti�. Estaba tan p�lida como el muerto. Sali� al pasillo, tom� aire unas cuantas veces, combati� la n�usea como pudo, ante la mirada condescendiente del polic�a de uniforme que controlaba la puerta. Durante un segundo, tuvo la certeza de que iba a vomitarle en las botas. Superado el ataque de p�nico, entr� de nuevo en la habitaci�n.
Los tres hombres fumaban, aprovechando el humo para encubrir sus muecas de repugnancia y sofocando en tabaco el olor de la muerte. Para no tocar nada, los tres se hab�an metido las manos en los bolsillos. Ceballos, impaciente, sac� la izquierda y mir� el reloj contrachapado.
––As� cualquiera, leches. As� cualquiera. A saber a qu� hora se colar� el se�or magistrado para proceder al levantamiento del cad�ver. Ormaeche, llama otra vez a la comisar�a. Diles que vayan despertando a los gandules de las huellas, que si no cuando lleguen vamos a necesitar mascarilla. Y ya tarda en llegar ese fot�grafo.
––Tengo uno abajo, por si te hace falta –se burl� Garc�a.
––Ya tenemos bastante con un maric�n muerto –escupi� el teniente––. No vaya a ser que le d� por desmayarse o a echar hasta la primera papilla tambi�n a �l.
––Si se refiere a m�, todav�a no he vomitado –dijo Silvia, desde la puerta––. Ni voy a hacerlo.
Los dos polic�as se volvieron a mirarla. Alberto Garc�a sigui� fumando.
––Veo que los cojones de tu equipo est�n al rev�s, Albertito –dijo Ceballos––. Aqu� la rubita no tendr� experiencia, pero le echa valor.
––�Pueden hacer ya una composici�n de lugar? –quiso saber Silvia, sin darse cuenta de que por alg�n motivo Garc�a no preguntaba nada––. �Saben qu� ha pasado aqu�?
––Un espect�culo asqueroso, se�orita, ya lo est� viendo –dijo Ceballos––. Una ri�a de maricones, lo m�s probable. Cuestiones de celos. O de dinero. O las dos cosas. Un asunto s�rdido. As� se las gasta esta gente.
––O sea, no es un crimen pasional.
––Bueno… depende de c�mo lo quiera usted ver, se�orita. No ha sido cuesti�n de un cachiporrazo y a correr, eso est� claro: ah� tiene al pobre chapero, con la cabeza abierta, una barra de hierro en el orto, que supongo que querr� decir el mism�simo culo, y encima atado con alambre. O estaban jugando a hacerse da�o y se les fue la mano, o es un ajuste de cuentas.
––Est� tambi�n la silla.
Los tres hombres se volvieron hacia Silvia.
––Aqu� estuvo sentado alguien.
Ormaeche sonri� y sali� de la habitaci�n a llamar por tel�fono, como le hab�a ordenado su compa�ero. Ceballos cruz� una mirada con Garc�a, pero Alberto simplemente se encogi� de hombros.
––Muy perspicaz, muchacha. Parece que nuestro desdichado “interfecto”, que eso s� me lo s�, significa “la v�ctima”, �no, Alberto? Parece que nuestro desdichado interfecto estuvo atado en esta silla antes de que lo apiolaran. Se nota en las marcas que hay en el respaldo, hechas posiblemente con el mismo alambre que us� el asesino para luego atarlo a la cama, antes de abrirle la cabeza y taparle el agujero.
Silvia, no muy convencida del todo, se�al� las peque�as baldosas del suelo. Dos de ellas estaban rotas, y hab�a un imperceptible reguero de cer�mica junto a las patas de la silla.
––El que estuvo aqu� sentado se debati� a base de bien.
––Lo torturaron. Ya lo he dicho. Por eso pienso que el m�vil no fue s�lo cuesti�n de celos, sino de dinero.
Silvia asinti�, como si la explicaci�n del polic�a fuera m�s que suficiente y su curiosidad estuviera satisfecha. Sin embargo, volvi� a la carga:
––La silla est� mirando hacia la cama. Si el chaval estaba atado all�, �por qu� esa orientaci�n? �Qu� hab�a en la cama que obligaron a ver a la persona que estaba aqu� atada?
––-No hab�a nada ––neg� Ceballos, obstinado––. Eso es evidente. El asesino at� al muchacho a la silla y le dio de hostias, mientras el sonido de la radio apagaba los gritos y los golpes, o qu� se yo. Luego, cuando consigui� arrancarle la confesi�n que buscaba, d�nde est� la pasta, o los herretes de Juanita Reina, o lo que fuera, lo arrastr� hasta la cama, lo at� al cabecero, y le revent� el cr�neo. El que la silla estuviera en esa posici�n es una puta casualidad. No se pase de lista y quiera hacer mi trabajo, que yo no les digo a ustedes lo que tienen que escribir.
––Venga, Luis –intervino Garc�a, conciliador––. La chica s�lo quiere ayudar. Es primeriza.
––Pues que no enrede. Ea, se acab� lo que se daba. Id saliendo de aqu� que est� a punto de llegar el juez y no quiero que luego me eche la bronca.
––Me mantendr�s informado, �no?
––Ya veremos. Venga, arreando.
Alberto y Silvia bajaron las escaleras y llegaron a la calle justo a tiempo de ver c�mo un hombre de abrigo oscuro y cara de malas pulgas, acompa�ado por un secretario peque�o y presuroso, bajaba de un coche de importaci�n. El juez de guardia y su secretario.
Juanito Arroyo segu�a esper�ndolos junto a la Vespa, alejado de los guardias que, de todas formas, le hab�an tra�do un caf� como acto de contrici�n. Los tres periodistas se reunieron y, al volverse a mirar la casa, Alberto se vio obligado a adoptar el papel que menos le gustaba, el de jefe del escuadr�n de la muerte.
––Nunca, patito, nunca le digas a uno de la pasma c�mo tiene que hacer su trabajo –dijo, severo, y Silvia no pudo sino bajar la cabeza––. �Crees que Ceballos es tonto? �Qu� ha llegado a teniente de la Brigada de Investigaci�n Criminal porque no se da cuenta de los detalles? La cosa es mucho m�s s�rdida y m�s complicada de lo que quiere admitir, al menos ante nosotros, que somos a fin de cuentas unos mindundis a los que desprecia, aunque saque tajada del fondo de reptiles al rev�s que tenemos montado. Claro que ah� ha pasado algo raro. Y claro que han torturado a ese chaval delante de alguien. Es lo primero que vi, antes que el cad�ver: la silla y los ara�azos.
––Yo… ––Silvia titube�––. Lo siento.
––Da lo mismo. A fin de mes, Ceballos volver� a ser un tipo encantador y nos informar� de todo lujo de detalles.
––�A fin de mes? �Vamos a esperar tanto?
––Claro que no. Mira, ya empiezan a llegar los t�cnicos –Alberto se�al� otros dos coches que llegaban a la escena––. Se pasar�n lo menos un d�a buscando huellas y removiendo Roma con Santiago. Y entrevistando a los vecinos, a los curiosos, a los que buscan notoriedad y a todos los chaperos que tengan la mala suerte de vivir por aqu� cerca.
––Precintar�n la vivienda, �no? Como de costumbre –pregunt� Juanito Arroyo, quit�ndole el calzo a la Vespa. Se le hac�a tarde y estaba congelado.
––Aqu� no tenemos nada que hacer, por el momento –confirm� Alberto––. Hasta el s�bado por la tarde, como poco, la mad�n estar� al quite de qui�n entra y qui�n sale. Luego el caso, si no se resuelve en un plispl�s, ir� al fondo de otros casos. No creo que Ceballos lo resuelva tan r�pido: no es su estilo, y menos con las fechas de por medio. Lo cual me recuerda… ––Alberto se frot� los ojos––. Joder, alg�n d�a tendr� que aprender a no perderme de camino a casa.
––�Es verdad lo que dijo ese polic�a, que no has aparecido por all� desde hace un par de noches? –pregunt� Silvia––. �Siendo Nochevieja y todo?
––A lo mejor por ser Nochevieja, patito. Uno es as� de complicado. Vamos a ver, antes de que empiecen a mirarnos raro. Cada uno a su esquina. El s�bado por la tarde, Lib�lula, te quiero aqu�.
––�Otra vez? �Pero si no voy a poder sacar fotos!
––De un chapero con una barra de hierro en el culo, claro que no.
––�Con una barra en…? �Qu� horror, por Dios!
––Pero el s�bado ya habr�n levantado el cad�ver, y aunque no podamos entrar en el piso, y sabemos que normalmente somos capaces de hacerlo, el piso de arriba o el de abajo deben tener la misma distribuci�n. A ver si te dejan hacer unas cuantas placas y las colamos como escenario del crimen.
––�Con maquillaje o a pelo? –pregunt� el fot�grafo.
––Seg�n c�mo te dejen. Mira a ver c�mo andan las cuentas del Ogro. Si la gente tiende la mano y traga, con maquillaje. Si no, la habitaci�n tal cual, no vaya a ser que encima se molesten si les deshaces la cama. �Silvia?
––�S�?
––Ven con �l. Eres m�s mona que yo, te habr�n visto por las mirillas con la carita de susto. Interroga a los vecinos, s� t� misma, encand�lalos. Alguien tiene que haber visto u o�do algo, aparte de la radio a todo volumen. Un t�o saliendo a toda leche por la puerta, un coche extra�o en la calle, qu� se yo. Me da que semejante escabechina no la hace un hombre solo.
––�Y t� qu� vas a hacer?
––�Yo? –Alberto se encogi� de hombros––. Volver a casa, que ya toca. Tengo suerte de que, como es fiesta, la parienta no habr� cambiado la cerradura, aunque es capaz. Y dormir, que estoy muerto en pie.
––�No nos veremos aqu� el s�bado?
––El s�bado tengo que llevar a mis cr�os al Price. Despu�s, ya hablamos.
––�Has visto eso? –pregunt� Silvia––. Tres accidentes.
––Cinco.
––Yo he contado s�lo tres.
––Porque no te fijas lo suficiente. Cinco coches, uno contra un �rbol, ese contra una farola, otros dos de frente, y el �ltimo empotrado en la marquesina de un colmado, tres calles a la derecha.
––Pues se me han pasado dos. �No es extra�o?
––�Por qu� iba a serlo?
––�Suele haber tantos accidentes?
––Una noche como anoche, sin duda. Todos los idiotas que han salido a celebrar el fin de a�o con mucha gasolina en el dep�sito y todav�a m�s alcohol en el est�mago. Nada extra�o por esa parte. Ma�ana lo sacar�n en primera plana todos los peri�dicos.
––Pero nosotros no.
––No a menos que alguno de ellos llevara un cad�ver destripado en el maletero. Cosa que, en ese seiscientos que hemos visto antes, tendr�an que haber hecho en trocitos muy peque�os.
Llegaron por fin a la parada que m�s cerca los dejaba de su destino. Carabanchel, integrado en Madrid desde hac�a apenas un a�o, conservaba todav�a los elementos del pueblo del extrarradio que hab�a sido siempre: calles sin asfaltar donde la lluvia hab�a abierto charcos como llagas negras en el suelo, farolas que proyectaban conos de luz amarilla y sucia contra las paredes de unos edificios que dentro de poco ser�an pasto de la piqueta. Un bar abierto, como una mancha blanca contra la noche, donde alguien tocaba una guitarra y entonaba un fandango que recordaba una tierra dejada atr�s en busca de un futuro que todav�a no hab�a aclarado. No hab�a ni�os jugando en la calle, quiz� por el fr�o, la lluvia y la hora, ni mujeres de pecho generoso ofreci�ndose por treinta duros. Alberto no se extra��: la calma de las calles indicaba que la mad�n estaba cerca.
No tardaron mucho en orientarse y en seguida llegaron a la casa de autos, como tendr�an que definir al inmueble cuando redactaran el art�culo. Cuatro plantas, una zapater�a en el bajo, una fruter�a donde colgaba un cartel de “Se traspasa”. En la misma calle, al fondo, un cine de barrio anunciaba en sesi�n doble “El tigre de Chamber�” y “Los jueves milagro”.
Hab�a dos 1400B de la polic�a aparcados ante el edificio, y media docena de n�meros fumando en la puerta, con los capotes hasta las rodillas y los subfusiles al hombro. Alberto comprob� que no se hab�a equivocado: no s�lo hab�an llegado antes que el juez que tendr�a que ordenar el levantamiento del cad�ver. Tambi�n hab�an llegado antes que la Brigada de Investigaci�n Criminal.
En la otra acera, literalmente, apoyado en su Vespa amarilla y a�il, Juanito Arroyo fumaba un cigarro emboquillado sujet�ndose el codo derecho con la otra mano. La moto, nuevecita y algo estrafalaria en sus colores, le hac�a pensar siempre a Garc�a si “Lib�lula”, que era como en la redacci�n llamaban al fot�grafo por no llamarlo directamente “Maripos�n”, se sent�a al ir montado en ella como Gregory Peck o como Audrey Hepburn.
––Hombre, Alberto, por fin. Menos mal que has llegado, ya se me estaba empezando a congelar el culete, hijo.
––No te puedes imaginar lo que cuesta encontrar un taxi un d�a como hoy, Juanito. Lo normal. Tambi�n el gremio tiene que descansar –respondi� Garc�a, y antes de que Silvia tuviera tiempo de abrir la boca, se apresur� a a�adir––. Te presento a Silvia Vel�zquez. El Ogro me la ha encasquetado para que le ense�e el oficio. Silvia, �ste es Juanito Arroyo, nuestro Robert Capa de andar por casa.
El fot�grafo mir� a Silvia de arriba a abajo, midi�ndola pero no como la hab�a medido un rato antes el propio Alberto. Lib�lula calibr� el peinado, el maquillaje, el abrigo y los zapatos. La sonrisa de oreja a oreja demostr� en seguida que hab�a pasado el escrutinio con buena nota.
––Encantado –dijo, y no se cort� un pelo y estamp� con naturalidad dos besos en las mejillas heladas de Silvia––. Te he le�do alguna cosa. S�bado Gr�fico, �verdad? Aquel reportaje sobre Balenciaga. Di-vi-no. �De verdad que lo conociste en Par�s? Oh, la, la, qu� envidia, qu� envidia…
––No te imaginaba yo leyendo art�culos que no fueran de artistas de cine o de muertos –se burl� Garc�a.
––Eso es porque no tienes sensibilidad ninguna, Albertito. Como esos cuatro hijos de su madre de all� al fondo.
––�Los polis?
––Esos. Que les ha dado por no dejarme pasar. As� no hay quien trabaje ni nada. Y se me est� haciendo tarde y mi madre estar� ya preparando la cena…
––Hoy se cenan las sobras de anoche, no me seas llor�n. No le va a costar ning�n trabajo a la buena de do�a Pura, si adem�s te mima demasiado. Ah, ah� est�n ya Ceballos y el s�ptimo de caballer�a ligera.
Un coche negro aparc� levantando una ola de agua negra de un charco y dos polic�as de paisano bajaron casi al un�sono, cada uno por una puerta delantera. Vestidos de oscuro, de constituci�n similar, podr�an haber parecido hermanos gemelos si no fuera porque uno era calvo y el otro no, y porque el calvo le sacaba dos palmos de altura a su compa�ero. Se mov�an con gestos milim�tricos, las manos sueltas a los lados de la americana, como si esperaran tener que sacar en cualquier momento una pistola. Uno de ellos se volvi� a inspeccionar los alrededores y en seguida reconoci� a Garc�a.
––Hombre, Alberto, si est�s aqu� y todo –dijo, forzando una sonrisa de tibur�n que ampliaba la separaci�n de sus dientes caballunos. Pese a su poca altura, ten�a aspecto de hombre duro, y lo era.
––Pues no ser� gracias a ti, Ceballos.
––Te he llamado a casa, hombre. Tu mujer me contest� con cajas destempladas. Imagino que ni has aparecido por all� desde hace un par de d�as, �no? Qu� cr�pula eres. En Nochevieja, y de picos pardos. Ya me gustar�a a m� ser como t�… ––ri�. Alberto se volvi� inc�modo y detect� la expresi�n de sorpresa en los ojos de Silvia y la mueca de resignaci�n de Juanito Arroyo, que conoc�a al dedillo sus fechor�as privadas––. Me supuse que en la redacci�n de tu peri�dico no habr�a nadie –dijo el polic�a, dando el asunto por zanjado.
––Pues lo hab�a. Menos mal que el jefe tiene pinchada vuestra emisora.
––Hoy por ti, ma�ana por m�. Vamos a entrar, �vienes?
––Vamos. Pero tus hombres no dejan entrar a mi fot�grafo.
Luis Ceballos chasque� la lengua y mir� a Arroyo desde su metro sesenta de altura. Se empin� imperceptiblemente, y su lenguaje corporal dej� claro, para Silvia, que se consideraba m�s que capacitado para derribar al fot�grafo de una bofetada. S�lo le faltaba una excusa. O las ganas.
––�rdenes de la jefatura, Alberto –dijo el polic�a––. Aqu� el aprendiz de Campua no puede entrar. De momento, al menos, dadas las caracter�sticas del caso. No vaya a ser que al final nos resulte sospechoso.
Detr�s del teniente de la BIC, los polic�as armadas no pudieron contener la risa. Juanito Arroyo, que se supo a punto de estallar, supo tambi�n que no pod�a hacerlo y agach� la cabeza.
––No me vengas ahora con esas, Luis –insisti� Alberto Garc�a––. Que no est� el ambiente para cachondeo. Y el hombre lleva aqu� m�s de una hora pasando fr�o.
––�Y qu� quieres que yo le haga? Ellos mandan y yo obedezco. Lib�lula, lo siento. No hay tu t�a. All� arriba han apiolado a un maric�n, y seg�n el informe es algo desagradable. Nosotros vamos a verlo ahora. Por lo que dicen, debe tratarse de un asunto de celos. Me juego el cuello si encima te llevo a verlo.
––Si nos quieres acompa�ar, podemos llevarte al cuartelillo a declarar –apunt� el compa�ero de Ceballos, Ormaeche, el calvo––. Ya sabes, por si nos puedes informar de algo que no sepamos, t� que eres un experto.
Las carcajadas de los polic�as resonaron burlonas en la calle desierta.
––�Y si seguimos la conversaci�n dentro? –pregunt� Silvia, arrebujada en su abrigo. En la oscuridad del portal, sus ojos verdes ard�an como dos llamas––. Aqu� hace demasiado fr�o y est� empezando a lloviznar.
Por tercera vez en la misma noche, y aunque estaba acostumbrada a que la miraran, Silvia Vel�zquez sinti� como la analizaban de los pies a la cabeza. No le result� dif�cil comprender que el examen que el polic�a estaba haciendo de su vestimenta difer�a en todo del que hab�a hecho unos minutos antes el fot�grafo. M�s que buscarle las formas por debajo del abrigo, Ceballos la hab�a desnudado con la mirada y los efectos de su imaginaci�n se hab�an reflejado, por un instante, en aquellos ojos que durante el d�a observaban el mundo desde unas gafas oscuras que ahora sin duda echaba de menos.
––Le aseguro, se�orita –dijo el teniente de la BIC cuando termin� de pasearse por su cuerpo––, que no va a encontrarse un espect�culo apropiado para una dama. Si quiere, puede esperar en el coche patrulla y le dir� a uno de los n�meros que le traiga un chocolate caliente y unas galletas.
––Se lo agradezco, pero no es necesario –atin� a responder Silvia.
––No me vengas con esas a estas alturas, Luis –intervino Garc�a––. La se�orita tiene clase, vale, pero tambi�n experiencia. Ha sido corresponsal, nada menos que en Par�s. Est� curtida en estas cosas, �verdad, Silvia? Oh, no os he presentado, qu� cabeza la m�a. Silvia Velasco.
––Vel�zquez.
––Vel�zquez, eso es. El teniente Luis Ceballos. Aunque nunca aparece en los cr�ditos, pod�amos decir que es uno de los muchos colaboradores de El Caso. �Verdad, Luisito? Hoy por ti, ma�ana por m�, �no? Mira, si quieres, de acuerdo, que Juanito se quede aqu�. Y que tus hombres le traigan un caf� para que entre en calor. Es lo menos.
––�Qu�? –el fot�grafo no se pudo contener––. �Qu� me quede yo aqu�? �Pero bueno!
––T� d�jame hacer a m�. Ya hablaremos luego en la redacci�n, hombre. Ni que fuera la primera vez que hemos tenido que tirar de archivo. �Qu� me dices, Luis?
––De acuerdo –Ceballos accedi� a rega�adientes; de pronto, su fachada de protector de la ley y el orden hab�a quedado resquebrajada cuando, sin decir nada, Garc�a hab�a dejado claro que tambi�n �l ten�a sus medios de ganarse un sobresueldo––. Pero chit�n, como siempre. Y sin tocar nada, �estamos?
––Ni que nunca hubi�ramos visto a un muerto, Luis, por Dios.
––Qu� quieres que te diga, Albertito. A m� todav�a m�s de uno me da escalofr�os, y me temo que este vaya a ser uno de esos.
––�Por algo en particular?
––Porque para matar a alguien en Nochevieja tienes que estar muy cocido o ser muy hijo de la gran puta. O las dos cosas. Vamos subiendo.
El polic�a ech� a andar, seguido de su compa�ero calvo. Alberto Garc�a se volvi� hacia Silvia y, con un susurro casi paternal, le indic� que lo siguiera.
El crimen hab�a tenido lugar en el segundo piso. Hab�a una puerta abierta en el rellano, de par en par, sin signos de fuerza. Un polic�a armada la custodiaba, como si fuera a esperar que los vecinos de las otras tres puertas fueran a entrar a llevarse a saco las joyas o el contenido de la despensa. El silencio era innatural, aunque Garc�a no tuvo ninguna duda de que los vecinos estaban asomados a las mirillas, al quite de todo. Se detuvo y se dio la vuelta, como inspeccionando el rellano. En realidad, lo que quer�a es que vieran bien su cara para cuando tuviera que regresar, sin polic�as de por medio, para hacer preguntas.
––�Qui�n os ha dado el chivatazo, Ceballos? �Los vecinos?
––El casero. Al parecer la radio estaba sonando a toda leche desde hac�a horas. Dice que era lo corriente, y que buenas trifulcas hab�a habido ya con los vecinos. Pero si un d�a normal ya es una lata tener a un mel�mano en la casa, imagina despu�s de la sobredosis de an�s y polvorones. Viendo que la m�sica no paraba y eran m�s de las dos de la tarde, imagino que la hora en que los dem�s vecinos despertaron de sus propias borracheras, uno de ellos vino a aporrear la puerta.
––Para empezar el a�o en paz y armon�a.
––Cuando a uno le tocan los cojones, se los tocan, Albertito. Pero la puerta estaba entreabierta, y cuando entr� dispuesto a arrancar los cables de la puta radio, se encontr� el cad�ver. As� empez� su a�o.
––Y lo termin� el otro. �Sab�is qui�n es?
––Morales lo est� investigando abajo, con el casero y los vecinos. Un chapero, �qui�n quieres que sea?
La �nica habitaci�n era a la vez comedor, cocina y dormitorio; hab�a un cuartito de ba�o com�n para todos los vecinos en el pasillo, ya lo hab�an visto. La cocina apenas ocupaba una repisa en un rinc�n. La cama era grande, con el cabecero de hierro forjado. Debi� ser una buena cama en tiempos, pero ahora estaba vieja, oxidada, demasiado aparatosa para aquel cuartucho. Hab�a un bulto sobre ella.
Alberto y los dos polic�as intercambiaron una mirada de disgusto. Los tres reconocieron inmediatamente el olor dulz�n. Ormaeche encendi� la luz. Y entonces lo vieron. Silvia, detr�s de los tres hombres, intent� pasar. Pero Alberto no la dej�.
––Juanito ha hecho bien en no subir –murmur�.
––�Por qu�?
––Porque no nos iban a dejar publicar las fotos de todas formas.
Sabiendo que tarde o temprano iba a tener que ceder, Alberto se hizo a un lado y Silvia, temerosa, lo adelant�.
Sobre la cama deshecha, en medio de un charco oscuro, hab�a tendido un muchacho, boca abajo, desnudo. Su postura indicaba claramente que no dorm�a, aunque ya descansaba. Ten�a el cuerpo torcido, paralizado en la muerte, ese �ltimo rictus que Alberto hab�a visto tantas veces, en el frente ruso, cuando los camaradas ca�an para no levantarse nunca y quedaban desmadejados sobre la nieve, como desmadejado estaba ahora el muchacho sobre unas s�banas que su desangramiento hab�a te�ido de ese mismo rojo oscuro que mancha a veces los costados de los toros en el ruedo. Y un toro parec�a, en efecto, pese al tono azulado de su piel fr�a, pues en su espalda sobresal�a un hierro, un arp�n oscuro y torvo que lo empalaba al colch�n. Silvia dio un paso a la izquierda, incapaz de respirar y sofocada por el aroma dulz�n que identificaba s�lo ahora, y el cambio de perspectiva le permiti� ver las mu�ecas atadas con alambre, en carne viva, la cabeza abierta del muchacho con el cr�neo levantado que se desparramaba gris, salpicando el suelo y las paredes, y tambi�n comprender que aquella barra de hierro no atravesaba al cad�ver por la espalda precisamente, sino m�s abajo.
––“El interfecto presentaba una herida inciso-contusa en el cr�neo y un arponazo post-mortem en el orto” –murmur� Alberto Garc�a, dando voz al art�culo que ya ten�a en la cabeza.
––�El “orto”? –pregunt� Ormaeche.
––Tienes que leer m�s, Diego, que luego no te enteras. Si no puedo poner que le han taladrado el culo con una barra de hierro, tengo que recurrir a palabras m�s cultas. �T� sabes lo que es un “interfecto”? Pues el mismo caso. Las cosas de la censura –se volvi� hacia Silvia––. Si vas a vomitar, hazlo fuera, patito. Aqu� la polic�a se molesta siempre porque dicen que se lo echamos todo a perder.
Silvia asinti�. Estaba tan p�lida como el muerto. Sali� al pasillo, tom� aire unas cuantas veces, combati� la n�usea como pudo, ante la mirada condescendiente del polic�a de uniforme que controlaba la puerta. Durante un segundo, tuvo la certeza de que iba a vomitarle en las botas. Superado el ataque de p�nico, entr� de nuevo en la habitaci�n.
Los tres hombres fumaban, aprovechando el humo para encubrir sus muecas de repugnancia y sofocando en tabaco el olor de la muerte. Para no tocar nada, los tres se hab�an metido las manos en los bolsillos. Ceballos, impaciente, sac� la izquierda y mir� el reloj contrachapado.
––As� cualquiera, leches. As� cualquiera. A saber a qu� hora se colar� el se�or magistrado para proceder al levantamiento del cad�ver. Ormaeche, llama otra vez a la comisar�a. Diles que vayan despertando a los gandules de las huellas, que si no cuando lleguen vamos a necesitar mascarilla. Y ya tarda en llegar ese fot�grafo.
––Tengo uno abajo, por si te hace falta –se burl� Garc�a.
––Ya tenemos bastante con un maric�n muerto –escupi� el teniente––. No vaya a ser que le d� por desmayarse o a echar hasta la primera papilla tambi�n a �l.
––Si se refiere a m�, todav�a no he vomitado –dijo Silvia, desde la puerta––. Ni voy a hacerlo.
Los dos polic�as se volvieron a mirarla. Alberto Garc�a sigui� fumando.
––Veo que los cojones de tu equipo est�n al rev�s, Albertito –dijo Ceballos––. Aqu� la rubita no tendr� experiencia, pero le echa valor.
––�Pueden hacer ya una composici�n de lugar? –quiso saber Silvia, sin darse cuenta de que por alg�n motivo Garc�a no preguntaba nada––. �Saben qu� ha pasado aqu�?
––Un espect�culo asqueroso, se�orita, ya lo est� viendo –dijo Ceballos––. Una ri�a de maricones, lo m�s probable. Cuestiones de celos. O de dinero. O las dos cosas. Un asunto s�rdido. As� se las gasta esta gente.
––O sea, no es un crimen pasional.
––Bueno… depende de c�mo lo quiera usted ver, se�orita. No ha sido cuesti�n de un cachiporrazo y a correr, eso est� claro: ah� tiene al pobre chapero, con la cabeza abierta, una barra de hierro en el orto, que supongo que querr� decir el mism�simo culo, y encima atado con alambre. O estaban jugando a hacerse da�o y se les fue la mano, o es un ajuste de cuentas.
––Est� tambi�n la silla.
Los tres hombres se volvieron hacia Silvia.
––Aqu� estuvo sentado alguien.
Ormaeche sonri� y sali� de la habitaci�n a llamar por tel�fono, como le hab�a ordenado su compa�ero. Ceballos cruz� una mirada con Garc�a, pero Alberto simplemente se encogi� de hombros.
––Muy perspicaz, muchacha. Parece que nuestro desdichado “interfecto”, que eso s� me lo s�, significa “la v�ctima”, �no, Alberto? Parece que nuestro desdichado interfecto estuvo atado en esta silla antes de que lo apiolaran. Se nota en las marcas que hay en el respaldo, hechas posiblemente con el mismo alambre que us� el asesino para luego atarlo a la cama, antes de abrirle la cabeza y taparle el agujero.
Silvia, no muy convencida del todo, se�al� las peque�as baldosas del suelo. Dos de ellas estaban rotas, y hab�a un imperceptible reguero de cer�mica junto a las patas de la silla.
––El que estuvo aqu� sentado se debati� a base de bien.
––Lo torturaron. Ya lo he dicho. Por eso pienso que el m�vil no fue s�lo cuesti�n de celos, sino de dinero.
Silvia asinti�, como si la explicaci�n del polic�a fuera m�s que suficiente y su curiosidad estuviera satisfecha. Sin embargo, volvi� a la carga:
––La silla est� mirando hacia la cama. Si el chaval estaba atado all�, �por qu� esa orientaci�n? �Qu� hab�a en la cama que obligaron a ver a la persona que estaba aqu� atada?
––-No hab�a nada ––neg� Ceballos, obstinado––. Eso es evidente. El asesino at� al muchacho a la silla y le dio de hostias, mientras el sonido de la radio apagaba los gritos y los golpes, o qu� se yo. Luego, cuando consigui� arrancarle la confesi�n que buscaba, d�nde est� la pasta, o los herretes de Juanita Reina, o lo que fuera, lo arrastr� hasta la cama, lo at� al cabecero, y le revent� el cr�neo. El que la silla estuviera en esa posici�n es una puta casualidad. No se pase de lista y quiera hacer mi trabajo, que yo no les digo a ustedes lo que tienen que escribir.
––Venga, Luis –intervino Garc�a, conciliador––. La chica s�lo quiere ayudar. Es primeriza.
––Pues que no enrede. Ea, se acab� lo que se daba. Id saliendo de aqu� que est� a punto de llegar el juez y no quiero que luego me eche la bronca.
––Me mantendr�s informado, �no?
––Ya veremos. Venga, arreando.
Alberto y Silvia bajaron las escaleras y llegaron a la calle justo a tiempo de ver c�mo un hombre de abrigo oscuro y cara de malas pulgas, acompa�ado por un secretario peque�o y presuroso, bajaba de un coche de importaci�n. El juez de guardia y su secretario.
Juanito Arroyo segu�a esper�ndolos junto a la Vespa, alejado de los guardias que, de todas formas, le hab�an tra�do un caf� como acto de contrici�n. Los tres periodistas se reunieron y, al volverse a mirar la casa, Alberto se vio obligado a adoptar el papel que menos le gustaba, el de jefe del escuadr�n de la muerte.
––Nunca, patito, nunca le digas a uno de la pasma c�mo tiene que hacer su trabajo –dijo, severo, y Silvia no pudo sino bajar la cabeza––. �Crees que Ceballos es tonto? �Qu� ha llegado a teniente de la Brigada de Investigaci�n Criminal porque no se da cuenta de los detalles? La cosa es mucho m�s s�rdida y m�s complicada de lo que quiere admitir, al menos ante nosotros, que somos a fin de cuentas unos mindundis a los que desprecia, aunque saque tajada del fondo de reptiles al rev�s que tenemos montado. Claro que ah� ha pasado algo raro. Y claro que han torturado a ese chaval delante de alguien. Es lo primero que vi, antes que el cad�ver: la silla y los ara�azos.
––Yo… ––Silvia titube�––. Lo siento.
––Da lo mismo. A fin de mes, Ceballos volver� a ser un tipo encantador y nos informar� de todo lujo de detalles.
––�A fin de mes? �Vamos a esperar tanto?
––Claro que no. Mira, ya empiezan a llegar los t�cnicos –Alberto se�al� otros dos coches que llegaban a la escena––. Se pasar�n lo menos un d�a buscando huellas y removiendo Roma con Santiago. Y entrevistando a los vecinos, a los curiosos, a los que buscan notoriedad y a todos los chaperos que tengan la mala suerte de vivir por aqu� cerca.
––Precintar�n la vivienda, �no? Como de costumbre –pregunt� Juanito Arroyo, quit�ndole el calzo a la Vespa. Se le hac�a tarde y estaba congelado.
––Aqu� no tenemos nada que hacer, por el momento –confirm� Alberto––. Hasta el s�bado por la tarde, como poco, la mad�n estar� al quite de qui�n entra y qui�n sale. Luego el caso, si no se resuelve en un plispl�s, ir� al fondo de otros casos. No creo que Ceballos lo resuelva tan r�pido: no es su estilo, y menos con las fechas de por medio. Lo cual me recuerda… ––Alberto se frot� los ojos––. Joder, alg�n d�a tendr� que aprender a no perderme de camino a casa.
––�Es verdad lo que dijo ese polic�a, que no has aparecido por all� desde hace un par de noches? –pregunt� Silvia––. �Siendo Nochevieja y todo?
––A lo mejor por ser Nochevieja, patito. Uno es as� de complicado. Vamos a ver, antes de que empiecen a mirarnos raro. Cada uno a su esquina. El s�bado por la tarde, Lib�lula, te quiero aqu�.
––�Otra vez? �Pero si no voy a poder sacar fotos!
––De un chapero con una barra de hierro en el culo, claro que no.
––�Con una barra en…? �Qu� horror, por Dios!
––Pero el s�bado ya habr�n levantado el cad�ver, y aunque no podamos entrar en el piso, y sabemos que normalmente somos capaces de hacerlo, el piso de arriba o el de abajo deben tener la misma distribuci�n. A ver si te dejan hacer unas cuantas placas y las colamos como escenario del crimen.
––�Con maquillaje o a pelo? –pregunt� el fot�grafo.
––Seg�n c�mo te dejen. Mira a ver c�mo andan las cuentas del Ogro. Si la gente tiende la mano y traga, con maquillaje. Si no, la habitaci�n tal cual, no vaya a ser que encima se molesten si les deshaces la cama. �Silvia?
––�S�?
––Ven con �l. Eres m�s mona que yo, te habr�n visto por las mirillas con la carita de susto. Interroga a los vecinos, s� t� misma, encand�lalos. Alguien tiene que haber visto u o�do algo, aparte de la radio a todo volumen. Un t�o saliendo a toda leche por la puerta, un coche extra�o en la calle, qu� se yo. Me da que semejante escabechina no la hace un hombre solo.
––�Y t� qu� vas a hacer?
––�Yo? –Alberto se encogi� de hombros––. Volver a casa, que ya toca. Tengo suerte de que, como es fiesta, la parienta no habr� cambiado la cerradura, aunque es capaz. Y dormir, que estoy muerto en pie.
––�No nos veremos aqu� el s�bado?
––El s�bado tengo que llevar a mis cr�os al Price. Despu�s, ya hablamos.
Published on March 09, 2016 03:06
March 8, 2016
EN ROJO AYER (1). En colaboraci�n con Juan Miguel Aguilera
(Esta historia es un pecio, una historia abandonada, inacabada. A cuatro manos, noir costumbrista. La empezamos hace muchos a�os. La abandonamos hace muchos a�os tambi�n. Hoy hemos visto que se anuncia una serie de televisi�n que se parece mucho a lo que aqu� escribimos en casi cien p�ginas. Y de pronto se me ha apetecido, con el permiso de Juan Miguel, el otro padre de la criatura, compartirla)
Cuando Higinio el conserje abri� la puerta de la redacci�n, ya supo que hab�a alguien dentro. El hecho de dar las dos vueltas a la llave cada ma�ana era para �l, mutilado de guerra, el equivalente a izar una bandera imaginaria al toque de diana. Pero hoy, precisamente, no esperaba a nadie. Por la hora y por el d�a. Lloviznaba en Madrid, una lluvia fr�a y lenta que a poco que descendiera la temperatura se convertir�a en nieve, y la gran ciudad dorm�a a�n la fiesta de principio del nuevo a�o. Por eso, era pronto todav�a para que la redacci�n empezara a llenarse de hombres de rostro enrojecido por el co�ac y el fr�o dispuestos a contar en el turno de guardia haza�as sobre la despedida de 1958 y hacer apuestas sobre el partido de f�tbol del pr�ximo domingo.
Ol�a a tabaco, como de costumbre, esa costra de humo que se pegaba a las m�quinas de escribir y los papeles acumulados sin ton ni son por la media docena de mesas de caoba que compon�an el espacio de la redacci�n, un viejo edificio reconvertido, perdido entre el laberinto de las calles del centro y que lo mismo pod�a parecer, desde fuera, una cl�nica veterinaria que un dentista. El viejo cartel de hierro y ne�n apagado, sin embargo, se encargaba de anunciar que entre aquellas cuatro paredes se arrojaba luz sobre la sangre que manchaba a Espa�a. Desde la ventana abierta de su cuartito de recepci�n, Higinio pod�a ver las dos �ltimas letras invertidas, sujetas con alambre al hierro forjado: “OS”. De noche, antes de cerrar, antes de que el cartel se iluminara, las farolas de la calle proyectaban sobre la pared de enfrente la sombra ya derecha del nombre del semanario: EL CASO.
Renqueando, Higinio encendi� la luz, se quit� el gab�n y la bufanda, se sopl� las manos, y fue a colgar la ropa de la percha cuando vio en el suelo un abrigo sin due�o. Suspir�. Recogi� la prenda y la olisque�, captando de inmediato aquel aroma de tabaco negro y colonia Var�n Dandy mezclado con otros olores de alcohol y otros perfumes que escapaban a su entendimiento. Con el abrigo en la mano, cruz� la estrecha redacci�n en forma de ele y all� lo vio, desparramado contra la mesa, el pelo revuelto y entrecano. Podr�a haber estado muerto como podr�a haber estado borracho. A lo mejor estaba las dos cosas, sin saberlo, o sin que le importara a nadie. Alberto Garc�a, de profesi�n periodista, un sabueso de sucesos que a lo largo de su carrera se hab�a ganado el respeto de los compa�eros y la polic�a, pero que parec�a haberse perdido hac�a tiempo el respeto a s� mismo.
Higinio ech� un vistazo alrededor. Sobre la mesa de Garc�a, dos vasos vac�os, un pu�ado de colillas en el cenicero. Tabaco negro, Bisonte, el que fumaba Garc�a. Y otros cigarrillos m�s finos, rubio emboquillado, con marcas de carm�n y a medio consumir. Meneando la cabeza, el conserje retir� uno de los vasos, vaci� el cenicero, advirti� entonces en el suelo, junto a la botella vac�a de Fundador, una media de seda que hab�a quedado desgarrada y rota, estropeada para siempre por las prisas o las bromas. Se agach� con esfuerzo, la hizo una pelota en el pu�o y se la guard� en el bolsillo, reprimiendo por un momento la necesidad casi vergonzosa de llevarse la media a la nariz para olerla.
Entonces, tras comprobar que la calefacci�n estaba en su punto justo, procedi� a despertar al hombre dormido.
––�Don Alberto! �Don Alberto! �Ha dormido usted aqu�, hombre de Dios? �Despierte!
El hombre dormido agit� una mano, un gesto in�til que lo mismo pretend�a apagar un imaginario despertador que coger de nuevo el vaso vac�o. No abri� los ojos. Con paciencia infinita, el conserje lo zamarre�.
––�Don Alberto! �Que son las cuatro y media de la tarde ya, por Dios! �Que Don Eugenio debe estar al caer y como lo pille de esta guisa le va a echar una bronca! �Que lo puede poner de patitas en la calle y tiene usted una familia que alimentar, carallu!
Alberto Garc�a chasque� la lengua, se movi� despacio, como a c�mara lenta, y poco a poco levant� la cabeza. Alz� una ceja, abri� un ojo. Lo volvi� a cerrar antes de frotarse las sienes y tratar de abrirlo de nuevo. Lo consigui� esta vez. Primero el ojo izquierdo. Luego el ojo derecho. Ojos claros, azules, rodeados de venillas rojas. Todav�a bizqueaban un poco.
––�Mmm….? �D�nde estoy?
––�D�nde va a estar, hombre de Dios? En casa.
Alberto gir� la cabeza a un lado y a otro, como un perro de caza que rastrea una presa que se ha perdido.
––�En casa?
––En la redacci�n. En el semanario. O sea, en casa, �no? Porque mira que hay que tener poqu�sima verg�enza para pasar aqu� la noche de fin de a�o. Su pobre mujer es una santa. No s� c�mo se lo consiente.
Alberto trat� de controlar, sin mucho efecto, el temblor de manos que lo sacudi� de pronto. Lo achac� al fr�o de enero. Encendi� un cigarrillo para calmar el tembleque y el cosquilleo del humo en la nariz le supo a gloria.
––Hablas como si no estuvieras casado, Higinio.
––Casado y con familia numerosa, don Alberto. Como usted, casi. �Pero qu� hace aqu� a estas horas? Todav�a no ha llegado nadie.
Alberto se levant�, termin� de atarse el cord�n de un zapato, se alis� el nudo de la corbata. Con tristeza, comprob� que la botella de co�ac estaba vac�a.
––Ojal� me acordara, Higinio. Ojal� me acordara.
––Pues si no se acuerda, de verdad que no s� si le compensa todo el ajetreo.
El periodista se encogi� de hombros, recogi� la chaqueta del respaldo de la silla, se la puso, y tratando de no perder el equilibrio se dirigi� al peque�o cuarto de ba�o. Choc� una vez contra la pared, y estuvo a punto de hacer caer al suelo una de las primeras planas enmarcadas del semanario, aquella que hab�a conseguido vender m�s de medio mill�n de ejemplares el a�o pasado. Dios tendr�a que tener un rinconcito en el cielo para gente como Jarabo.
Orin� con ganas, un chorro denso y amarillo que espume� al chocar contra el blanco inmaculado y fr�o de la taza. Se volvi� hacia el lavabo y se enjuag� la boca, escupi�, volvi� a enjuagarse. Mir�ndose en el espejo s�lo lo necesario, se moj� luego la cara y el pelo, las mu�ecas, sin importarle si se salpicaba o no las mangas de la chaqueta. Tendr�a que pasar sin afeitarse. Con un pa�uelo h�medo, se quit� las manchas de carm�n del cuello de la camisa. No es que importara demasiado.
Cuando regres� a la redacci�n, el olor del caf� caliente se le col� por la nariz y estuvo a punto de hacerlo vomitar. Se contuvo. Higinio, taza en mano, se le acerc�. Le tendi� el caf� que le empa�aba las gafas de alambre.
––Solo, sin az�car, con una pizqui�a de orujo, como a usted le gusta, don Alberto.
––Como necesito, m�s bien –murmur� el periodista. Bebi� el caf� de dos tragos, sintiendo que le escaldaba la garganta y el es�fago. El efecto fue instant�neo. Una nueva energ�a le corri� por todo el cuerpo y su mente se despej�. Un par de aspirinas tragadas en seco terminaron de hacer el av�o. El temblor de manos desapareci�, el cansancio se borr� de sus p�rpados y en cuesti�n de cinco minutos nadie podr�a haber dicho que un rato antes estaba durmiendo la mona apoyado en la dura mesa donde repart�a sus apuntes y sus libretas.
––�Le importa a usted que vaya poniendo la radio, don Alberto?
Alberto Garc�a se encogi� de hombros.
––Mientras no est� hablando Bobby Deglan�, me da igual. Ahora mismo no soportar�a ni dos minutos del Carrusel Deportivo.
––No s� de qu� se queja, don Alberto. Si este a�o otra vez tiene el Madrid la liga en el bolsillo. Adem�s, hoy es jueves.
––Ya veremos. Yo soy colchonero de toda la vida...
––Y yo del Celta, no te jode. Pero el Madrid es el Madrid, el equipo del General�simo, y eso va a misa, don Alberto.
––Para misas estoy yo ahora. Anda, pon esa radio y tr�eme otro caf�, �quieres? Sin orujo esta vez, por favor.
––Acabar� usted bebiendo zarzaparrilla, don Alberto.
––O agua de Caraba�as.
El conserje, convencido de haber hecho la buena acci�n del d�a, se dio media vuelta y, siempre cojeando por aquella vieja herida de Belchite que se le hab�a llevado el pie, encendi� la radio y subi� las persianas. Con paciencia, fue retirando los ceniceros de las mesas y, aunque no se atrevi� a mucho m�s, orden� unos cuantos folios. Prepar� un segundo caf� cargado y sonri� cuando escuch� el tableteo de la Hispano Olivetti M40 de Alberto Garc�a compitiendo con los boleros y rancheras de la radio.
A las seis en punto, como siempre, el parte.
–– El general Batista ha llegado esta ma�ana al aeropuerto de Ciudad Trujillo, huyendo de la Habana ante el avance imparable de “los barbudos” del comandante Fidel Castro –enton� el locutor, el sustituto de Mat�as Prats, la voz de voces––. Fuentes dignas de todo cr�dito afirman que don Fulgencio Batista convoc� a los altos oficiales del Estado Mayor, con los que se reuni� en Campo Columbia antes de abandonar el pa�s. El presidente, seg�n estas fuentes, asegur� que dejaba la defensa de la capital cubana al general Cantillo porque no deseaba un in�til derramamiento de sangre…
––Sobre todo de la suya propia –coment� una voz, con sorna––. Este va a correr m�s que los italianos en Guadalajara.
La m�quina de escribir se detuvo, Higinio dej� de servir la taza de caf�. En la puerta de la redacci�n, de punta en blanco, con un abrigo de astrac�n y una bufanda larga y un sombrero de fieltro a juego, Eugenio Su�rez se detuvo el tiempo suficiente para comprobar que todo estaba en su sitio, tal como lo hab�a dejado veintiocho horas antes.
––Ah –pareci� sorprenderse al encontrarse a Garc�a––. �Ya est�s t� aqu�, Alberto?
––Estoy sustituyendo a Perales. Quiso aprovechar el puente para irse al pueblo. No s� qu� de una herencia familiar que lo tiene a maltraer con unos primos. Lo mismo tenemos suerte y se encuentra un fiambre. La gente de los pueblos es muy bruta, ya lo sabes, jefe. Estacazo y cuchillada que te cri� por un qu�tame all� estos regad�os. Igualito que en la capital, �eh? Donde est� un buen ni�o bien…
––�Todav�a escocido por lo de Jarabo, Alberto? –Eugenio Su�rez se quit� los guantes con un gesto entre marcial y brit�nico––. Estabas en otro sitio y no te toc�. Ya habr� m�s muertos y m�s asesinos.
––Mientras s�lo podamos meter uno por n�mero…
El director del semanario entr� en su despacho. No se molest� en quitarse el abrigo. Se fue derecho al teletipo y le ech� una ojeada. Arranc� una p�gina.
––�Desde cu�ndo las imposiciones de la censura han sido un obst�culo para nosotros?
––�Desde que estuvieron a punto de meternos un puro porque el censor de turno no sab�a lo que significaba “occiso” ni “interfecto”?
––Nadie nace sabiendo, Alberto. Menos que nadie, nosotros. Anda que no hemos pegado tiros.
––Y nos los han pegado. A m� m�s que a ti. Pu�eteros rusos. Escucha, jefe, s� que todos se parten el culo por el juicio de Jarabo. Me gustar�a cubrirlo a m�.
––Lo lleva Rubio, ya lo sabes.
––Yo lo har� mejor. Joder, si hasta conoc� al tipo. Igual que t�.
––Compartimos colegio, nada m�s.
––Y alguna vez nos bebimos juntos la barra entera de Chicote. Venga, jefe, �qu� m�s te da?
––�Pero de verdad que t� te ves all� sentado, escuchando a los abogados aburrir a las moscas y al c�nico de Jos� Mar�a Jarabo preocupado por cu�l es su mejor perfil, si el derecho o el izquierdo? T� eres un periodista de otra raza, Alberto. O lo fuiste, al menos.
La acusaci�n qued� impl�cita en el aire. Garc�a se lami� los labios, mir� al suelo. Supo que el dulce del juicio al asesino de alta sociedad se le iba a escapar de las manos, como se le hab�a escapado la cobertura y el descubrimiento del caso. A veces se preguntaba si no tendr�a que buscarse la vida en otro peri�dico, en otra secci�n que no fueran los sucesos. Pero con tres hijos en el mundo, era un riesgo que ya no pod�a correr. Adem�s, se hab�a hecho demasiados enemigos en Pueblo.
Eugenio Su�rez sac� un puro de una cajita, se lo meti� en la boca y se quit� el abrigo mientras repasaba r�pidamente los teletipos. No les dio importancia, pero se llev� al o�do el auricular que conectaba con la emisora de la polic�a. Escuch� atento unos instantes, garabate� unas palabras en una libreta cuadriculada y s�lo entonces encendi� el puro. Garc�a se pregunt� si ser�a verdad o no que hab�a enviado una caja de aquellos caros habanos a Jarabo por las ventas desorbitadas que gracias a sus cr�menes hab�a conseguido el semanario. De cualquier forma, con Fidel Castro entrando en las calles de la capital cubana, pocos puros iba a poder disfrutar nadie dentro de poco. La producci�n de tabaco y ron se la iban a llevar los rusos, estaba convencido, menudos eran. Los yanquis, con una revoluci�n tan cerca de casa, seguro que andaban ahora con los huevos de corbata. Igual que Jarabo, claro: nadie en toda Espa�a dudaba que sus chuler�as acabar�an con el garrote vil.
––Parece que tengo algo para ti –murmur� Su�rez, y levant� el tel�fono y marc� un n�mero. Cubri� el fonocular con la palma––. �Tienes un coche a mano? –le pregunt� a Alberto.
El reportero neg� con la cabeza.
––Mi cu�ado est� pasando el final de a�o en Navacerrada. Ya son ganas, con el fr�o que hace. No volver� hasta despu�s de reyes.
––Pues p�llate un taxi y que te den factura.
––�Qu� se cuece?
––Se pudre, m�s bien. Una muerte en Carabanchel. Una chorrada sin importancia, me imagino: una pelea entre maricones.
Alberto torci� el gesto.
––�Y me tiene que tocar a m�?
––Eso te pasa por llegar el primero a la redacci�n –hizo un gesto con la mano y descubri� el tel�fono––. �S�? Juanito, soy el Ogro. Ve preparando la c�mara. S�, ni en fiestas la gente descansa. S�, ya s� que t� estar�s cansado. Yo tambi�n, a ver si te crees que he recibido el a�o bebiendo refrescos de naranja. No, no tengo a nadie m�s a mano. S�, te contar� como horas extras. Venga, si adem�s lo tienes a dos pasos. Te env�o a Garc�a. No, no hab�a otro. Todo el mundo est� durmiendo la mona. Adem�s, no ir� solo. Apunta la direcci�n. �Tienes l�piz a mano? Pues b�scalo, no me hagas perder m�s tiempo.
––�No ir� solo? –pregunt� Alberto, anotando al mismo tiempo la direcci�n que Eugenio Su�rez daba a su interlocutor, Juanito Arroyo, el fot�grafo a quien todos apodaban “Lib�lula”. Si era un crimen entre sarasas, enviar a un fot�grafo que perd�a aceite pod�a ser un gesto de crueldad, o una jugada maestra––. �Vas a venir conmigo, jefe?
––�Con lo que tengo que hacer aqu�? No, tengo que devolverle un favor a un amigo bien situado.
––�Cu�l de tus amigos no lo est�, Eugenio?
––Estudia en la universidad, te encantar� el papel de mentor.
––�Un estudiante? �Vas a convertirme en recogedor de v�mitos de un estudiante? �Joder, Eugenio, si lo s� me quedo en casa!
––Mentiroso. Cualquiera sabe d�nde te tomaste las uvas anoche. No, no es un estudiante.
––�No?
––No. Es una estudiante. Una chica.
––No me jodas.
––M�s quisieras. Tranquilo, me han dicho que es una chica lista. No te dar� mucha guerra.
––�Y si me la da?
––Entonces tienes permiso para estrangularla. Te juro que entonces te saco en primera plana.
––�Me enviar�s habanos a la c�rcel, como a Jarabo?
––S�lo si me prometes que te los vas a fumar y no hacer guarradas.
Cuando Higinio el conserje abri� la puerta de la redacci�n, ya supo que hab�a alguien dentro. El hecho de dar las dos vueltas a la llave cada ma�ana era para �l, mutilado de guerra, el equivalente a izar una bandera imaginaria al toque de diana. Pero hoy, precisamente, no esperaba a nadie. Por la hora y por el d�a. Lloviznaba en Madrid, una lluvia fr�a y lenta que a poco que descendiera la temperatura se convertir�a en nieve, y la gran ciudad dorm�a a�n la fiesta de principio del nuevo a�o. Por eso, era pronto todav�a para que la redacci�n empezara a llenarse de hombres de rostro enrojecido por el co�ac y el fr�o dispuestos a contar en el turno de guardia haza�as sobre la despedida de 1958 y hacer apuestas sobre el partido de f�tbol del pr�ximo domingo.
Ol�a a tabaco, como de costumbre, esa costra de humo que se pegaba a las m�quinas de escribir y los papeles acumulados sin ton ni son por la media docena de mesas de caoba que compon�an el espacio de la redacci�n, un viejo edificio reconvertido, perdido entre el laberinto de las calles del centro y que lo mismo pod�a parecer, desde fuera, una cl�nica veterinaria que un dentista. El viejo cartel de hierro y ne�n apagado, sin embargo, se encargaba de anunciar que entre aquellas cuatro paredes se arrojaba luz sobre la sangre que manchaba a Espa�a. Desde la ventana abierta de su cuartito de recepci�n, Higinio pod�a ver las dos �ltimas letras invertidas, sujetas con alambre al hierro forjado: “OS”. De noche, antes de cerrar, antes de que el cartel se iluminara, las farolas de la calle proyectaban sobre la pared de enfrente la sombra ya derecha del nombre del semanario: EL CASO.
Renqueando, Higinio encendi� la luz, se quit� el gab�n y la bufanda, se sopl� las manos, y fue a colgar la ropa de la percha cuando vio en el suelo un abrigo sin due�o. Suspir�. Recogi� la prenda y la olisque�, captando de inmediato aquel aroma de tabaco negro y colonia Var�n Dandy mezclado con otros olores de alcohol y otros perfumes que escapaban a su entendimiento. Con el abrigo en la mano, cruz� la estrecha redacci�n en forma de ele y all� lo vio, desparramado contra la mesa, el pelo revuelto y entrecano. Podr�a haber estado muerto como podr�a haber estado borracho. A lo mejor estaba las dos cosas, sin saberlo, o sin que le importara a nadie. Alberto Garc�a, de profesi�n periodista, un sabueso de sucesos que a lo largo de su carrera se hab�a ganado el respeto de los compa�eros y la polic�a, pero que parec�a haberse perdido hac�a tiempo el respeto a s� mismo.
Higinio ech� un vistazo alrededor. Sobre la mesa de Garc�a, dos vasos vac�os, un pu�ado de colillas en el cenicero. Tabaco negro, Bisonte, el que fumaba Garc�a. Y otros cigarrillos m�s finos, rubio emboquillado, con marcas de carm�n y a medio consumir. Meneando la cabeza, el conserje retir� uno de los vasos, vaci� el cenicero, advirti� entonces en el suelo, junto a la botella vac�a de Fundador, una media de seda que hab�a quedado desgarrada y rota, estropeada para siempre por las prisas o las bromas. Se agach� con esfuerzo, la hizo una pelota en el pu�o y se la guard� en el bolsillo, reprimiendo por un momento la necesidad casi vergonzosa de llevarse la media a la nariz para olerla.
Entonces, tras comprobar que la calefacci�n estaba en su punto justo, procedi� a despertar al hombre dormido.
––�Don Alberto! �Don Alberto! �Ha dormido usted aqu�, hombre de Dios? �Despierte!
El hombre dormido agit� una mano, un gesto in�til que lo mismo pretend�a apagar un imaginario despertador que coger de nuevo el vaso vac�o. No abri� los ojos. Con paciencia infinita, el conserje lo zamarre�.
––�Don Alberto! �Que son las cuatro y media de la tarde ya, por Dios! �Que Don Eugenio debe estar al caer y como lo pille de esta guisa le va a echar una bronca! �Que lo puede poner de patitas en la calle y tiene usted una familia que alimentar, carallu!
Alberto Garc�a chasque� la lengua, se movi� despacio, como a c�mara lenta, y poco a poco levant� la cabeza. Alz� una ceja, abri� un ojo. Lo volvi� a cerrar antes de frotarse las sienes y tratar de abrirlo de nuevo. Lo consigui� esta vez. Primero el ojo izquierdo. Luego el ojo derecho. Ojos claros, azules, rodeados de venillas rojas. Todav�a bizqueaban un poco.
––�Mmm….? �D�nde estoy?
––�D�nde va a estar, hombre de Dios? En casa.
Alberto gir� la cabeza a un lado y a otro, como un perro de caza que rastrea una presa que se ha perdido.
––�En casa?
––En la redacci�n. En el semanario. O sea, en casa, �no? Porque mira que hay que tener poqu�sima verg�enza para pasar aqu� la noche de fin de a�o. Su pobre mujer es una santa. No s� c�mo se lo consiente.
Alberto trat� de controlar, sin mucho efecto, el temblor de manos que lo sacudi� de pronto. Lo achac� al fr�o de enero. Encendi� un cigarrillo para calmar el tembleque y el cosquilleo del humo en la nariz le supo a gloria.
––Hablas como si no estuvieras casado, Higinio.
––Casado y con familia numerosa, don Alberto. Como usted, casi. �Pero qu� hace aqu� a estas horas? Todav�a no ha llegado nadie.
Alberto se levant�, termin� de atarse el cord�n de un zapato, se alis� el nudo de la corbata. Con tristeza, comprob� que la botella de co�ac estaba vac�a.
––Ojal� me acordara, Higinio. Ojal� me acordara.
––Pues si no se acuerda, de verdad que no s� si le compensa todo el ajetreo.
El periodista se encogi� de hombros, recogi� la chaqueta del respaldo de la silla, se la puso, y tratando de no perder el equilibrio se dirigi� al peque�o cuarto de ba�o. Choc� una vez contra la pared, y estuvo a punto de hacer caer al suelo una de las primeras planas enmarcadas del semanario, aquella que hab�a conseguido vender m�s de medio mill�n de ejemplares el a�o pasado. Dios tendr�a que tener un rinconcito en el cielo para gente como Jarabo.
Orin� con ganas, un chorro denso y amarillo que espume� al chocar contra el blanco inmaculado y fr�o de la taza. Se volvi� hacia el lavabo y se enjuag� la boca, escupi�, volvi� a enjuagarse. Mir�ndose en el espejo s�lo lo necesario, se moj� luego la cara y el pelo, las mu�ecas, sin importarle si se salpicaba o no las mangas de la chaqueta. Tendr�a que pasar sin afeitarse. Con un pa�uelo h�medo, se quit� las manchas de carm�n del cuello de la camisa. No es que importara demasiado.
Cuando regres� a la redacci�n, el olor del caf� caliente se le col� por la nariz y estuvo a punto de hacerlo vomitar. Se contuvo. Higinio, taza en mano, se le acerc�. Le tendi� el caf� que le empa�aba las gafas de alambre.
––Solo, sin az�car, con una pizqui�a de orujo, como a usted le gusta, don Alberto.
––Como necesito, m�s bien –murmur� el periodista. Bebi� el caf� de dos tragos, sintiendo que le escaldaba la garganta y el es�fago. El efecto fue instant�neo. Una nueva energ�a le corri� por todo el cuerpo y su mente se despej�. Un par de aspirinas tragadas en seco terminaron de hacer el av�o. El temblor de manos desapareci�, el cansancio se borr� de sus p�rpados y en cuesti�n de cinco minutos nadie podr�a haber dicho que un rato antes estaba durmiendo la mona apoyado en la dura mesa donde repart�a sus apuntes y sus libretas.
––�Le importa a usted que vaya poniendo la radio, don Alberto?
Alberto Garc�a se encogi� de hombros.
––Mientras no est� hablando Bobby Deglan�, me da igual. Ahora mismo no soportar�a ni dos minutos del Carrusel Deportivo.
––No s� de qu� se queja, don Alberto. Si este a�o otra vez tiene el Madrid la liga en el bolsillo. Adem�s, hoy es jueves.
––Ya veremos. Yo soy colchonero de toda la vida...
––Y yo del Celta, no te jode. Pero el Madrid es el Madrid, el equipo del General�simo, y eso va a misa, don Alberto.
––Para misas estoy yo ahora. Anda, pon esa radio y tr�eme otro caf�, �quieres? Sin orujo esta vez, por favor.
––Acabar� usted bebiendo zarzaparrilla, don Alberto.
––O agua de Caraba�as.
El conserje, convencido de haber hecho la buena acci�n del d�a, se dio media vuelta y, siempre cojeando por aquella vieja herida de Belchite que se le hab�a llevado el pie, encendi� la radio y subi� las persianas. Con paciencia, fue retirando los ceniceros de las mesas y, aunque no se atrevi� a mucho m�s, orden� unos cuantos folios. Prepar� un segundo caf� cargado y sonri� cuando escuch� el tableteo de la Hispano Olivetti M40 de Alberto Garc�a compitiendo con los boleros y rancheras de la radio.
A las seis en punto, como siempre, el parte.
–– El general Batista ha llegado esta ma�ana al aeropuerto de Ciudad Trujillo, huyendo de la Habana ante el avance imparable de “los barbudos” del comandante Fidel Castro –enton� el locutor, el sustituto de Mat�as Prats, la voz de voces––. Fuentes dignas de todo cr�dito afirman que don Fulgencio Batista convoc� a los altos oficiales del Estado Mayor, con los que se reuni� en Campo Columbia antes de abandonar el pa�s. El presidente, seg�n estas fuentes, asegur� que dejaba la defensa de la capital cubana al general Cantillo porque no deseaba un in�til derramamiento de sangre…
––Sobre todo de la suya propia –coment� una voz, con sorna––. Este va a correr m�s que los italianos en Guadalajara.
La m�quina de escribir se detuvo, Higinio dej� de servir la taza de caf�. En la puerta de la redacci�n, de punta en blanco, con un abrigo de astrac�n y una bufanda larga y un sombrero de fieltro a juego, Eugenio Su�rez se detuvo el tiempo suficiente para comprobar que todo estaba en su sitio, tal como lo hab�a dejado veintiocho horas antes.
––Ah –pareci� sorprenderse al encontrarse a Garc�a––. �Ya est�s t� aqu�, Alberto?
––Estoy sustituyendo a Perales. Quiso aprovechar el puente para irse al pueblo. No s� qu� de una herencia familiar que lo tiene a maltraer con unos primos. Lo mismo tenemos suerte y se encuentra un fiambre. La gente de los pueblos es muy bruta, ya lo sabes, jefe. Estacazo y cuchillada que te cri� por un qu�tame all� estos regad�os. Igualito que en la capital, �eh? Donde est� un buen ni�o bien…
––�Todav�a escocido por lo de Jarabo, Alberto? –Eugenio Su�rez se quit� los guantes con un gesto entre marcial y brit�nico––. Estabas en otro sitio y no te toc�. Ya habr� m�s muertos y m�s asesinos.
––Mientras s�lo podamos meter uno por n�mero…
El director del semanario entr� en su despacho. No se molest� en quitarse el abrigo. Se fue derecho al teletipo y le ech� una ojeada. Arranc� una p�gina.
––�Desde cu�ndo las imposiciones de la censura han sido un obst�culo para nosotros?
––�Desde que estuvieron a punto de meternos un puro porque el censor de turno no sab�a lo que significaba “occiso” ni “interfecto”?
––Nadie nace sabiendo, Alberto. Menos que nadie, nosotros. Anda que no hemos pegado tiros.
––Y nos los han pegado. A m� m�s que a ti. Pu�eteros rusos. Escucha, jefe, s� que todos se parten el culo por el juicio de Jarabo. Me gustar�a cubrirlo a m�.
––Lo lleva Rubio, ya lo sabes.
––Yo lo har� mejor. Joder, si hasta conoc� al tipo. Igual que t�.
––Compartimos colegio, nada m�s.
––Y alguna vez nos bebimos juntos la barra entera de Chicote. Venga, jefe, �qu� m�s te da?
––�Pero de verdad que t� te ves all� sentado, escuchando a los abogados aburrir a las moscas y al c�nico de Jos� Mar�a Jarabo preocupado por cu�l es su mejor perfil, si el derecho o el izquierdo? T� eres un periodista de otra raza, Alberto. O lo fuiste, al menos.
La acusaci�n qued� impl�cita en el aire. Garc�a se lami� los labios, mir� al suelo. Supo que el dulce del juicio al asesino de alta sociedad se le iba a escapar de las manos, como se le hab�a escapado la cobertura y el descubrimiento del caso. A veces se preguntaba si no tendr�a que buscarse la vida en otro peri�dico, en otra secci�n que no fueran los sucesos. Pero con tres hijos en el mundo, era un riesgo que ya no pod�a correr. Adem�s, se hab�a hecho demasiados enemigos en Pueblo.
Eugenio Su�rez sac� un puro de una cajita, se lo meti� en la boca y se quit� el abrigo mientras repasaba r�pidamente los teletipos. No les dio importancia, pero se llev� al o�do el auricular que conectaba con la emisora de la polic�a. Escuch� atento unos instantes, garabate� unas palabras en una libreta cuadriculada y s�lo entonces encendi� el puro. Garc�a se pregunt� si ser�a verdad o no que hab�a enviado una caja de aquellos caros habanos a Jarabo por las ventas desorbitadas que gracias a sus cr�menes hab�a conseguido el semanario. De cualquier forma, con Fidel Castro entrando en las calles de la capital cubana, pocos puros iba a poder disfrutar nadie dentro de poco. La producci�n de tabaco y ron se la iban a llevar los rusos, estaba convencido, menudos eran. Los yanquis, con una revoluci�n tan cerca de casa, seguro que andaban ahora con los huevos de corbata. Igual que Jarabo, claro: nadie en toda Espa�a dudaba que sus chuler�as acabar�an con el garrote vil.
––Parece que tengo algo para ti –murmur� Su�rez, y levant� el tel�fono y marc� un n�mero. Cubri� el fonocular con la palma––. �Tienes un coche a mano? –le pregunt� a Alberto.
El reportero neg� con la cabeza.
––Mi cu�ado est� pasando el final de a�o en Navacerrada. Ya son ganas, con el fr�o que hace. No volver� hasta despu�s de reyes.
––Pues p�llate un taxi y que te den factura.
––�Qu� se cuece?
––Se pudre, m�s bien. Una muerte en Carabanchel. Una chorrada sin importancia, me imagino: una pelea entre maricones.
Alberto torci� el gesto.
––�Y me tiene que tocar a m�?
––Eso te pasa por llegar el primero a la redacci�n –hizo un gesto con la mano y descubri� el tel�fono––. �S�? Juanito, soy el Ogro. Ve preparando la c�mara. S�, ni en fiestas la gente descansa. S�, ya s� que t� estar�s cansado. Yo tambi�n, a ver si te crees que he recibido el a�o bebiendo refrescos de naranja. No, no tengo a nadie m�s a mano. S�, te contar� como horas extras. Venga, si adem�s lo tienes a dos pasos. Te env�o a Garc�a. No, no hab�a otro. Todo el mundo est� durmiendo la mona. Adem�s, no ir� solo. Apunta la direcci�n. �Tienes l�piz a mano? Pues b�scalo, no me hagas perder m�s tiempo.
––�No ir� solo? –pregunt� Alberto, anotando al mismo tiempo la direcci�n que Eugenio Su�rez daba a su interlocutor, Juanito Arroyo, el fot�grafo a quien todos apodaban “Lib�lula”. Si era un crimen entre sarasas, enviar a un fot�grafo que perd�a aceite pod�a ser un gesto de crueldad, o una jugada maestra––. �Vas a venir conmigo, jefe?
––�Con lo que tengo que hacer aqu�? No, tengo que devolverle un favor a un amigo bien situado.
––�Cu�l de tus amigos no lo est�, Eugenio?
––Estudia en la universidad, te encantar� el papel de mentor.
––�Un estudiante? �Vas a convertirme en recogedor de v�mitos de un estudiante? �Joder, Eugenio, si lo s� me quedo en casa!
––Mentiroso. Cualquiera sabe d�nde te tomaste las uvas anoche. No, no es un estudiante.
––�No?
––No. Es una estudiante. Una chica.
––No me jodas.
––M�s quisieras. Tranquilo, me han dicho que es una chica lista. No te dar� mucha guerra.
––�Y si me la da?
––Entonces tienes permiso para estrangularla. Te juro que entonces te saco en primera plana.
––�Me enviar�s habanos a la c�rcel, como a Jarabo?
––S�lo si me prometes que te los vas a fumar y no hacer guarradas.
Published on March 08, 2016 02:58
EN ROJO AYER (2). En colaboraci�n con Juan Miguel Aguilera
Hab�a dudado qu� vestido ponerse. Como Cenicienta, escap� pronto de la fiesta de la noche anterior, aunque no al filo de la medianoche, sino algo m�s tarde, justo en el momento en que el alcohol y la madrugada convert�an en hombres-lobo a los caballeros de azul. Hab�a llegado temprano a casa, agotada, hastiada, tan helada por dentro como por fuera y convencida una vez m�s de que no hab�a tanta diferencia entre la alta sociedad que describ�a en sus columnas y ese otro mundo negro y miserable que la atra�a como una llama encendida. Recordaba otros momentos, a�os atr�s, cuando apenas era una ni�a reci�n puesta de largo, en que no era extra�o que las copas de los c�cteles se estrellaran contra los rostros y la educaci�n saltara hecha trizas y a los insultos broncos y los ojos inyectados en sangre siguieran juramentos a la hombr�a y el honor. En una ocasi�n, un 12 de octubre, hasta una pistola cant� al aire, aunque s�lo alcanz� el techo y descalich� la verg�enza de la anfitriona, que escap� a Biarritz y no volvi� a abrir su casa de verano en Estoril a la mitad de los invitados de aquella noche. Por eso, impulsada por un sexto sentido, hall�ndose fuera de sitio aunque aquel hubiera sido su sitio desde siempre, Silvia Vel�zquez se meti� pronto en la cama, sola y sobria. Le importaba un ardite que fuera Nochevieja. Esperaba una llamada y esa llamada se produjo el d�a menos indicado, como ten�a el p�lpito. Pero no se quej� por ello. No es oficio de dormir el de sacerdote, ni el de m�dico, ni el de periodista.
Nerviosa, como en su primera cita o la primera vez que visit� Par�s, opt� por un vestido sencillo, una rebeca gruesa de lana, y se cubri� de pies a cabeza con un abrigo beige que no era ni el mejor ni el m�s caro que ten�a. No quer�a pecar de extravagante, pero tampoco le apetec�a morirse de fr�o. Se maquill� lo justo, apenas un poco de sombra de ojos que disimulara la sombra de verdad que la noche de ruido y sue�o inc�modo le hab�a marcado, y un carm�n rojo, potente, que contrastaba con lo p�lido de sus mejillas. Ech� una libreta y dos l�pices al bolso y, para no parecer ostentosa, dej� el Peugeot 203 de la familia aparcado y busc� un taxi. Todo en menos de quince minutos. Para que luego las lenguas de doble filo la llamaran a sus espaldas Escarlata O’Hara. Como si le importase.
La lluvia de la tarde hab�a remitido. Madrid iniciaba el nuevo a�o resplandeciente y limpio, y parec�a que le hab�an dado a las calles una capa de quitina o de bet�n. Apenas hab�a tr�fico, ni peatones, como si la ciudad durmiera todav�a o las sobremesas de ponche y an�s se hubieran ampliado hasta la hora en que abrieran los restaurantes y los cines. En medio de aquella pereza, resultaba extra�o pensar que alguien pudiera darle la vuelta al calendario cometiendo un crimen, pero Silvia estaba convencida de que en esos asuntos no pod�a sorprenderse ya. Se equivocaba, claro, como se equivoca todo el mundo cuando tiene veinte a�os.
Cuando se baj� del taxi, antes de recibir el cambio, advirti� la figura de un hombre alto que fumaba junto a una farola, ante la puerta de la redacci�n. Reaccion� al verla y tir� la colilla al suelo, en medio de otras tres o cuatro colillas iguales que flotaban como barquitos de papel en un charco. Eso hablaba de la impaciencia del hombre, que no hab�a querido esperarla en la redacci�n, ni en el portal siquiera. Tambi�n le alert� a Silvia de que quince minutos para arreglarse y otros tantos para llegar al punto de destino no eran algo que se le pudiera perdonar cuando hay un caso de por medio.
Silvia guard� las monedas en el bolso, le dijo al taxista que esperara un momento y se volvi� hacia el hombre. Un abrigo algo gastado, el rostro delgado y macilento de rasgos bien definidos, un bigote fino y las orejas grandes. Podr�a haber parecido un oficial del ej�rcito pero llevaba el pelo demasiado revuelto, el nudo de la corbata demasiado estrecho, el cuello de la camisa arrugado y sucio. La impresi�n que le caus� a Silvia Vel�zquez fue que el hombre hab�a dormido vestido.
––�Es usted Alberto Garc�a?
El hombre la mir� de arriba abajo, calibr�ndola. Si hubiera sido una yegua, Silvia estaba segura de que le habr�a analizado los dientes o palpado los cuartos. En otra situaci�n, en cualquier otra calle, en cualquier otro oficio, Alberto Garc�a quiz� le hubiera dicho un requiebro improcedente, reduciendo su persona y sus estudios a mera carne con la que pasar un rato. O tal vez no. Silvia Vel�zquez tuvo la impresi�n de que no era el tipo de aquel hombre. Se equivocaba tambi�n, claro. No estaba dentro de la cabeza de Garc�a, ni sab�a que Garc�a hab�a llegado al punto en la vida de todo hombre en que encuentra siempre algo atractivo en cualquier mujer, aunque no cualquier mujer se convierte inmediatamente en objeto de conquista. Alg�n miembro de la misma tribu a la que pertenec�a hab�a inventado hac�a siglos el dinero para ahorrarse ese esfuerzo.
––Eso era anoche. Ahora no estoy tan seguro. �Y usted, se�orita…?
––Silvia. Silvia Vel�zquez.
––�Aprendiz de periodista?
––Periodista ya lo soy, creo –respondi� ella, algo picada. Y no pudo evitar aclarar––: Llevo una secci�n desde hace un a�o en S�bado Gr�fico.
––La secci�n de moda y chafardeo, seguro –coment� el hombre, y Silvia not� que las mejillas empezaban a arderle––. �Y ahora quiere adentrarse en la cr�nica del crimen? No es agradable, ni�a. Cuesta trabajo tragarse el asco. �Qu� quiere una chica como usted de este mundillo? �Busca emociones? �O sue�a con escribir novelas alg�n d�a? Es m�s guapa que Agatha Christie, desde luego.
Silvia not� que todo el rostro se le volv�a de color grana. Pero ya le hab�an avisado de que no iba a ser f�cil.
––Usted, sin embargo, no llega a Clark Gable ––replic�, mirando a Garc�a de arriba abajo, como se mira a un pobre a quien sientas a la mesa en Navidad y olvidas al d�a siguiente––. Ni siquiera a Alfredo Mayo.
––No, no tengo las orejas tan grandes –ri� Garc�a, sin darse importancia ni acusar el golpe––. Y el gran Alfredo me derrib� una vez de un pu�etazo, cuando todav�a ten�a Raza subida en la cabeza. Pero no tiene que avergonzarse de ser una ni�a mona.
––Ni rica, claro.
––Eso es algo que no puedo imaginar que le pase a nadie. Le han elegido mal compa�ero, guapa. Imagino que la Landi estar� ocupada descubriendo misterios o no quiere competencia. Porque no creo que haya pedido expresamente trabajar conmigo, claro.
––He le�do muchos art�culos suyos.
––As� que fue usted –Garc�a se subi� el cuello de la chaqueta; en verdad hac�a fr�o––. No es solo mi patita, sino el hada madrina de mis hijos.
––�Su patita?
––Mi patita. De pato. De los que siguen detr�s a la primera cosa que ven moverse. As� aprenden.
––Cre� que era usted quien andaba al paso de la oca.
––Lo hice, en tiempos. Era eso o el hambre. Bien, Silvia… podemos tutearnos, �no? No soy maestro de nadie, pero desde luego no lo ser�a de la vieja escuela. �Nos ponemos en marcha?
––Cuando usted… cuando quieras. El taxi est� esperando.
Alberto Garc�a asinti�. Dio un paso hacia el veh�culo y Silvia no se sorprendi� demasiado de que no le abriera la puerta. Si era un caballero, lo dejaba para otro tipo de mujeres, no para las periodistas. Pero Garc�a ni siquiera subi� al taxi �l tampoco. Rode� el coche y se dirigi� al conductor a trav�s de la ventanilla.
––La se�orita necesitar� una factura por la carrera –le dijo––. �Es posible?
––Claro, jefe, por supuesto –respondi� el taxista, y en menos de medio minuto le entreg� un vale amarillo donde se detallaba el importe. Garc�a lo recogi�, lo mir� a la luz de la farola y se lo guard� en el bolsillo. Hizo un gesto con la cabeza al conductor y el taxista arranc� y se perdi� en la noche.
––�No vamos a ir en taxi? –pregunt� Silvia––. �Tienes coche?
––Dios me libre. Pero a un par de esquinas podemos coger un autob�s que nos dejar� cerca de nuestro destino.
––�No llegaremos demasiado tarde a… la escena?
––�Un d�a como hoy? �Cu�nto tiempo crees t� que va a tardar la mad�n en encontrar a un juez de guardia que no est� borracho y vaya a levantar el cad�ver?
––�La mad�n?
––La polic�a. En el cine los llaman la bofia. Para nosotros es la pasma o la mad�n. Si son de la secreta, la pesta��. Vamos, el autob�s espera. Yo invito.
Ech� a andar y Silvia tuvo que admitir, a rega�adientes, que para alcanzar las grandes zancadas del veterano periodista iba a tener que pegarse a sus talones… exactamente como un patito detr�s de su madre.
Media hora m�s tarde estaban los dos en el piso superior del autob�s que llevaba a Carabanchel Alto, un trasto retirado de las calles de Londres y que disfrutaba de una segunda vida en Madrid.
––Si vamos en autob�s, �para qu� quer�as la factura de mi taxi?
––Soy coleccionista. Unos juntan sellos, otros monedas, otros tickets de autob�s o de metro, y yo colecciono facturas de taxi.
––Anda ya –Silvia no pudo evitar sonre�r mientras sacud�a la cabeza, incr�dula.
. ––�Quieres la factura para algo, patito?
––Ni se me hab�a ocurrido pedirla. No, no la quiero.
––�Entonces qu� m�s te da lo que yo vaya a hacer con ella?
––�Siempre cubres los reportajes viajando en un autob�s de mala muerte?
––Tambi�n uso el metro, de vez en cuando.
––Pero apuesto a que en la redacci�n pasas la factura del taxi.
––De vez en cuando, s�. Como hoy. �T� tienes hijos, ni�a?
––�Tengo pinta de tenerlos? –Silvia respondi� con rapidez, pero parpade� dos veces, muy velozmente. Esper� que Garc�a no hubiera advertido el titubeo.
––Nunca se sabe, mujer. Nunca se sabe. Yo tengo tres. Dos ni�os y una ni�a. Peque�os a�n, aunque me temo que crecer�n r�pido. Y los Reyes est�n a la vuelta de la esquina.
––Los Reyes no son los padres, �no? Son los fondos de El Caso.
––Haces que parezca malo que mis hijos se alimenten de la gente mala que anda suelta por el mundo, pero tengo claro que no es peor que hacerlo de la gente guapa que tira en ropas y fiestas el sueldo de todo un a�o de un espa�olito cualquiera. Lo cual me lleva a preguntarte… �t� qu� has estudiado, si no es mucho preguntar? El Ogro me dijo que acababas de terminar la carrera. �De qu�?
––De periodismo, �de qu� va a ser?
––Pues menuda p�rdida de tiempo. Doble, en tu caso, si es verdad que en tu familia hay pasta. El periodismo no se aprende con los codos, sino con las suelas de los zapatos. En la calle, no en las aulas. Si se te escapa alguna falta de ortograf�a, la culpa es de los de linotipia.
––Para eso estoy aqu�, �no? Y no, no cometo faltas.
––�Y resulta que quieres especializarte en sucesos? �Qu� pasa, que te pone el morbo?
––No lo s�. Estoy aqu� para que t� me ense�es. �Cu�l es tu caso?
Alberto Garc�a dud� un segundo antes de contestar. Encendi� un cigarrillo y dej� que el humo gris envolviera sus palabras un instante.
––Hay oficios que no se pueden dejar de hacer. Fontanero, bombero, enterrador, m�dico… Informar de la mierda del mundo es uno de ellos. Es la pasi�n por poder contar cosas y saberlas contar para transmitir esa pasi�n. �Tienes idea de lo que te estoy hablando?
––Claro. Si a ti te vale, tambi�n me vale a m�.
––Esa pasi�n sirve para que mis hijos tengan un Mecano por Reyes, y una Mariquita P�rez, �te parece poco, patita? Seguro que cada vez que abr�as un regalo de ni�a no te preguntabas de d�nde sacaba el dinero tu padre.
Esta vez, le toc� a Silvia Vel�zquez el turno de callarse.
Published on March 08, 2016 02:58
February 27, 2016
February 22, 2016
RESE�A DE SON DE PIEDRA Y OTROS RELATOS
Pinchando tal que aqu� mismo: http://berserkr.es/2016/02/21/son-de-piedra-y-otros-relatos-de-rafael-marin/
Published on February 22, 2016 02:53
January 19, 2016
Y LA NAVE VA...
A los cin�fagos con complejo de culpa nos cuesta reconocer que el cine fue y es espect�culo de barraca de feria, hecho por unos t�cnicos para p�blicos no intelectuales, refugio de artistas en ciernes que desarrollaron un arte espec�fico al alba del siglo veinte. Junto al golpe y el cachiporrazo del vagabundo a la carrera, el lirismo de la florista ciega, la soledad del hombre junto a los monumentos de piedra de la naturaleza, la mirada del pescador portugu�s asesinado por su propio barco.
El cine nunca ha olvidado su vocaci�n de gran espect�culo: del silente al sonoro, del sonoro al color, del color al Cinemascope, del Cinemascope al Cinerama, del Cinerama al 3D, de la maqueta con hilos visibles a la maqueta manejada por ordenador y, luego, el dibujo inform�tico indistinguible de la realidad filmada a la que se superpone. Los p�blicos aplaudimos a reclamos populares: la belleza de unos y otras, la majestuosidad de la pantalla, la sorpresa de los efectos especiales.
El h�roe de una pieza dio paso al perdedor, el perdedor al c�nico, el c�nico al hombre alienado y corriente. Lleg� la tecnolog�a para resucitar magias perdidas y recurri� a los viejos seriales y camufl� las influencias de los c�mics. Y llegaron, muy tarde, los personajes del c�mic justo cuando los efectos especiales permit�an, y hasta barato, reproducir lo que hasta entonces s�lo se hab�a visto entre vi�etas.
Creci� entonces un nuevo tipo de espectador, el que los cin�fagos reconvertidos a honestos cin�filos soportamos (o m�s bien no) en sesiones de cine calcadas de patios de recreo donde el bocadillo y el batido de vainilla son las palomitas y los refrescos (o, peor a�n, los pestilentes nachos con queso): p�blico no ya adolescente (que ese hubo siempre) sino p�blico friki: el que no comprende que adaptar un libro de mil p�ginas al cine no consiste en filmar todos y cada uno de sus puntos y comas, el que se emociona con peliculillas menores de los h�roes del tebeo americano y no admite cr�ticas a su narrativa, a la plantilla con que se cuentan casi todas las historias, a los conflictos internos que supone trasvasar lo que funciona en un medio para que funcione en otro.
Manda la taquilla. Como ha sido siempre. Pero la taquilla es ef�mera. El p�blico adolescente, por definici�n y naturaleza, es ef�mero: ave de paso. Llegar�n las hipotecas, o el paro, o la falta de tiempo. Y vendr�n otros p�blicos, y otros efectos especiales, y otros personajes de enganche. Los h�roes de los c�mics, como los p�blicos embelesados de ahora, se har�n viejos.
Es lo que ha dicho Steven Spielberg, que sabe tanto de esto y que fue parte del origen de todo esto. El cielo y la tierra pasar�n. La moda es moda. Desaparecer�n los superh�roes cuando los p�blicos se cansen, cuando los actores envejezcan, mueran o simplemente pidan desorbitados aumentos de sueldo. Cuando la taquilla no responda porque de todo se cansa uno. Le sucedi� al g�nero cinematogr�fico por excelencia, lo ha dicho Spielberg: el western. Le sucedi� al cine negro, al cine S, a la comedia generacional. Llegar�n otras generaciones.
Han puesto a caldo, a Steven Spielberg, que fue el primero de la clase y tiene la sabidur�a de ser ahora uno de los maestros viejos. Porque, lo mismo que ignoran el pasado del medio, los p�blicos nuevos ignoran que vendr� el futuro.
Pero el cine, sin embargo, seguir� rodando. Habr� nuevos personajes que se perder�n en las pantallas en busca de otros horizontes, sea en jeep, o a caballo, o en nave espacial. Sea con capa escarlata o con pa�uelo negro y pata de palo.
El cine nunca ha olvidado su vocaci�n de gran espect�culo: del silente al sonoro, del sonoro al color, del color al Cinemascope, del Cinemascope al Cinerama, del Cinerama al 3D, de la maqueta con hilos visibles a la maqueta manejada por ordenador y, luego, el dibujo inform�tico indistinguible de la realidad filmada a la que se superpone. Los p�blicos aplaudimos a reclamos populares: la belleza de unos y otras, la majestuosidad de la pantalla, la sorpresa de los efectos especiales.
El h�roe de una pieza dio paso al perdedor, el perdedor al c�nico, el c�nico al hombre alienado y corriente. Lleg� la tecnolog�a para resucitar magias perdidas y recurri� a los viejos seriales y camufl� las influencias de los c�mics. Y llegaron, muy tarde, los personajes del c�mic justo cuando los efectos especiales permit�an, y hasta barato, reproducir lo que hasta entonces s�lo se hab�a visto entre vi�etas.
Creci� entonces un nuevo tipo de espectador, el que los cin�fagos reconvertidos a honestos cin�filos soportamos (o m�s bien no) en sesiones de cine calcadas de patios de recreo donde el bocadillo y el batido de vainilla son las palomitas y los refrescos (o, peor a�n, los pestilentes nachos con queso): p�blico no ya adolescente (que ese hubo siempre) sino p�blico friki: el que no comprende que adaptar un libro de mil p�ginas al cine no consiste en filmar todos y cada uno de sus puntos y comas, el que se emociona con peliculillas menores de los h�roes del tebeo americano y no admite cr�ticas a su narrativa, a la plantilla con que se cuentan casi todas las historias, a los conflictos internos que supone trasvasar lo que funciona en un medio para que funcione en otro.
Manda la taquilla. Como ha sido siempre. Pero la taquilla es ef�mera. El p�blico adolescente, por definici�n y naturaleza, es ef�mero: ave de paso. Llegar�n las hipotecas, o el paro, o la falta de tiempo. Y vendr�n otros p�blicos, y otros efectos especiales, y otros personajes de enganche. Los h�roes de los c�mics, como los p�blicos embelesados de ahora, se har�n viejos.
Es lo que ha dicho Steven Spielberg, que sabe tanto de esto y que fue parte del origen de todo esto. El cielo y la tierra pasar�n. La moda es moda. Desaparecer�n los superh�roes cuando los p�blicos se cansen, cuando los actores envejezcan, mueran o simplemente pidan desorbitados aumentos de sueldo. Cuando la taquilla no responda porque de todo se cansa uno. Le sucedi� al g�nero cinematogr�fico por excelencia, lo ha dicho Spielberg: el western. Le sucedi� al cine negro, al cine S, a la comedia generacional. Llegar�n otras generaciones.
Han puesto a caldo, a Steven Spielberg, que fue el primero de la clase y tiene la sabidur�a de ser ahora uno de los maestros viejos. Porque, lo mismo que ignoran el pasado del medio, los p�blicos nuevos ignoran que vendr� el futuro.
Pero el cine, sin embargo, seguir� rodando. Habr� nuevos personajes que se perder�n en las pantallas en busca de otros horizontes, sea en jeep, o a caballo, o en nave espacial. Sea con capa escarlata o con pa�uelo negro y pata de palo.
Published on January 19, 2016 03:00
January 16, 2016
PR�NCIPE VALIENTE: EL SANTO Y EL OGRO
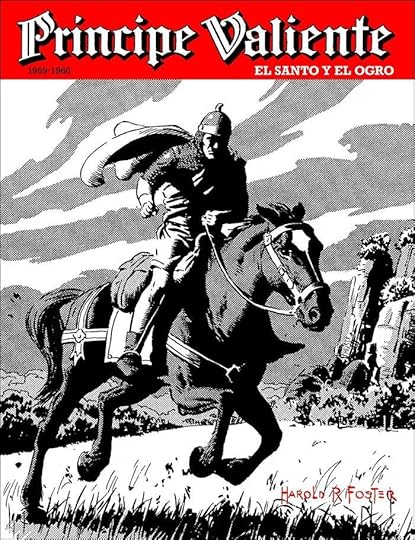
AL SERVICIO DE SU MAJESTAD BRIT�NICA
Los a�os cincuenta que en este ejemplar se despiden hab�an sido una d�cada de asentamiento. Una guerra mundial ganada, un nuevo mapa geopol�tico, unos veteranos que hab�an vuelto del frente un tanto cansados del exotismo y la popularizaci�n de nuevos h�roes m�s apegados a lo normal, quiz� por el mismo hartazgo de la aventura o porque el formato televisivo no daba para muchos sobresaltos por su perpetuo problema de presupuesto. En la historieta se fueron afianzando personajes m�s cercanos al lector (siendo Peanuts el m�ximo exponente de su momento; cito a Peanuts porque Hal Foster ya expres� su fascinaci�n por este t�tulo), h�roes m�s desaforados (como Phantom o Flash Gordon) se hicieron m�s realistas y hasta autopar�dicos; la ciencia ficci�n y el terror tuvieron la zancadilla de la caza de brujas y se puso de moda el polic�aco. Todo eso estaba a punto de saltar cuando llegara la nueva d�cada, la prodigiosa, cuando los comic-books de colorines trajeran a los superh�roes y al pop al primer plano. Pero antes, en estos mismos a�os cincuenta, previo paso al cine que lo har�a popular, un personaje que se convertir�a en icono ya hab�a empezado a socavar la moral bien pensante. Le deb�a much�simo a los c�mics, aunque ya no se le reconozca, y nos mostr� a un agente secreto amoral y mis�gino con licencia para matar y beber a cascoporro. Dicen que Kennedy ten�a sus libros en la mesilla de noche.
Puede que tambi�n Harold Foster leyera las novelas de James Bond, el agente brit�nico de Ian Fleming. Porque su personaje, el pr�ncipe Valiente, mil quinientos a�os, all� en la misma Gran Breta�a, se convierte en estos a�os finales de la d�cada en el chico para todo del rey Arturo: en su mano derecha, su agente encubierto, su explorador, su general. Se le encargan todo tipo de misiones y Val las resuelve (o no) con su habitual descaro y su buena suerte. La aventura ya no le sale al paso: �l mismo va a buscarla porque se lo ordenan desde arriba. Val (y Gawain en menor medida) se han convertido en funcionarios.
Foster juega con cierto distanciamiento formal en esta etapa; une el descreimiento con el humor, la aventura b�lica con el horror. Si Valiente, disfrazado de Cid, es capaz de enga�ar a un se�or feudal que mantiene prisionero a su amigo Gawain, es �ste quien sigue tom�ndose la vida a risa y se dedica a seducir y estafar y hasta a partirse la cabeza contra escuderos y le�adores en un torneo de segunda. Foster, aqu�, una vez m�s, toma partido por los desheredados de la tierra: los criados de Gawain, los forajidos perseguidos y mutilados por capricho. El descreimiento de Foster lo lleva a trazar una historia de amor que podr�a haber sido rom�ntica y apasionada como si una comedia de Clark Gable y Claudette Colbert se tratara: no hay nada menos rom�ntico que una parejita perdida en los caminos, empapada por la lluvia y sucia por el barro. Foster se r�e del amor y nos hace re�r del romanticismo. Pero la tragedia espera a la vuelta a Camelot. Una ri�a tonta entre Val y Aleta hacen que nuestro caballero haga algo que hoy nos parece aterrador: zurrar a su esposa. Y este acto, contado en principio con despegue y naturalidad, sin que Foster parezca condenarlo en un principio, acaba convirti�ndose en un terrible detonante que va a afectar no s�lo al matrimonio protagonista, sino a la cordura de nuestro pr�ncipe.
Nuevamente, Val tiene un ramalazo bersekr que da miedo y a punto est� de acabar con su vida. Es el pago a su terrible pecado y su salud depende del perd�n. Aleta se convierte una vez m�s en dama angelicata que acude a salvar a su amado y a s� misma. Nos suena esta historia: un punto de ruptura similar se resolvi� a�os atr�s con el nacimiento de Arn meses m�s tarde.
Foster ahora juega otra vez la carta de Hulta, cuando ocult� el f�sico del mensajero en la guerra contra los hunos. Tambi�n decide no contar lo que est� pasando en los textos, pero los dibujos son harto elocuentes y Aleta cubre con capas y gasas, en toda la �ltima parte de este libro, su estado. Un gran secreto que, a la postre, resolver� el dilema de Arn y las casas reales de Thule y las islas de la Bruma.
Published on January 16, 2016 03:00
Rafael Marín Trechera's Blog
- Rafael Marín Trechera's profile
- 45 followers
Rafael Marín Trechera isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.




