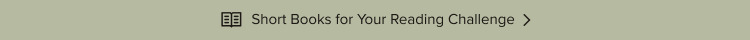David Villahermosa's Blog, page 4
November 15, 2019
3×1223 – Arraigado
1223
Lo que en un principio se planteó como un pequeño receso acabó transformándose en una estancia de larga duración sin fecha de partida. Ahí estaban bien, y tampoco tenían ningún lugar mejor al que dirigirse. Más de una vez se plantearon la vuelta al islote, pero en tal perspectiva tan solo veían pegas y un detrimento en su calidad de vida, de modo que lo que originalmente se postulaba como una mera posposición, acabó tornándose en un rechazo abierto y consensuado a volver sobre sus pasos.
Bárbara se encontraba realmente a gusto viviendo ahí. Incluso lo comentó con Zoe en más de una ocasión, que se sentía más segura que en Éseb o incluso que en Bayit en sus buenos tiempos. La niña parecía compartir dicha perspectiva. La isla estaba plagada de infectados, y aunque el barrio amurallado fuera seguro, la sensación era siempre de indefensión y francamente agobiante. El islote carecía de ese problema, pero paradójicamente ahí se sentían aún más inseguras, al no tener dónde esconderse si alguien las abordaba con el innoble propósito de robarlas o hacerles daño. Al parecer, sí habían aprendido de algunas de las lecciones que les había dado la vida sobre la naturaleza humana.
Sí que era cierto que desde que se asentaran en Sheol habían recibido la visita de infectados en más de una y más de diez ocasiones. La mayoría estaban ya muy desmejorados por la inanición y por ende resultaban prácticamente inofensivos, pero también les visitaron hombres y mujeres que era evidente que hacía muy poco que habían enfermado, y mostraban la vitalidad y la virulencia de esa especie de renovada juventud. Ninguno de esos infectados había conseguido burlar jamás, no obstante, el muro perimetral, y entre las dos habían acabado con ellos sin que tal percance supusiera el menor contratiempo.
Aprovechando que habían llegado en el momento preciso, al poco de asentarse en la masía comenzaron a trabajar en el huerto. Pese a que la mayoría estaban ya muertos desde hacía años, algunos de los árboles frutales habían conseguido sobrevivir por sí solos, y la atención extra no les haría ningún daño. En la zona del huerto propiamente dicha, hacía muchos años que el terreno no había sido cultivado, y parecía ansioso por recibir de nuevo el cariño que los abuelos de Bárbara le habían brindado tiempo atrás.
Zoe encontró un sinfín de semillas en el cobertizo de una granja vecina, y tras trabajar a conciencia la tierra y abonarla como era debido, pusieron todo de su parte para devolver la pretérita vida a la masía. Intentaron hacer algo similar a lo que hicieran en Bayit a destiempo, y aunque demostraron no ser especialmente hábiles y no todo lo que plantaron germinó, sí consiguieron algunos frutos, y ello las animó aún más a seguir trabajando duro.
Les hubiera encantado poder disponer de animales de granja que les aportasen aún más alimento fresco, tal como Abril hacía, a solas en mitad del bosque, pero al parecer los infectados ya habían dado buena cuenta de todo lo que pudiera ser cazado. Además, los animales que habían quedado abandonados a su suerte en las granjas, hacía muchos meses que habían muerto de inanición y ya no eran atractivos siquiera para las moscas.
Obtener algún que otro tomate o una lechuga no era tan relevante en sí, pues aún disponían de gran parte de la alacena que habían traído consigo, pese a que ésta menguaba a una velocidad alarmante. Lo que se demostró realmente importante fue el mero hecho de tener de nuevo un objetivo en ciernes: una excusa para levantarse a trabajar y mantenerse activas, cosa de la que carecían en Éseb.
Eso les hizo reflexionar, y lo pusieron en común en más de una ocasión en las largas aunque no siempre fructíferas jornadas de trabajo bajo el sol. Durante su estancia en Éseb, tener alimento de sobra, salud y un lugar seguro donde cobijarse se había transformado más en una condena que en un regalo. Cuidar del huerto no era tarea fácil, y en ocasiones resultaba hasta frustrante, pero les brindaba algo casi tan importante como tener todas esas necesidades cubiertas: el mero hecho de sentirse útiles e independientes.
El embarazo de Bárbara continuó adelante de manera cada vez más evidente. Las pérdidas seguían ocurriendo con cierta periodicidad, y Bárbara se esforzaba por convencerse que ello no tenía por qué significar nada malo. En más de una ocasión se arrepintió de haber antepuesto su orgullo y no haber ido a hacer una visita a Abril cuando aún estaban a tiempo, tras el fallecimiento de su hermano, pero para eso ya era tarde. En ningún momento puso en común sus inquietudes al respecto con Zoe, que a medida que su estado de gestación avanzaba más y más, asumió el rol de cuidadora con aún más ahínco que hasta el momento, encargándose prácticamente de todo, prohibiéndole hacer sobreesfuerzos y no permitiéndole hacer prácticamente nada más que dejarse cuidar, cosa que Bárbara no acabó de ver con buenos ojos.
La vida en la masía se tiñó, al igual que lo hiciera en el hotel, en Éseb o en Bayit, de una ligera congoja por sentirse de alguna manera atrapadas. Pese al poco tiempo que habían pasado siendo abiertamente nómadas, ambas echaban en falta en cierto modo ese estilo de vida. El nuevo mundo en el que les había tocado vivir parecía reacio a permitirles sentirse tranquilas asentadas en un mismo sitio durante mucho tiempo, como si por los condicionantes de ese nuevo status quo no lo mereciesen.
Pese a la dificultad añadida de no controlar demasiado bien el paso del tiempo, cuando empezó a ser evidente que el parto ya no se demoraría mucho más, habilitaron una de las habitaciones de la planta baja como la habitación oficial del hijo-hermano que tanto tiempo llevaban esperando. Colocaron la cuna que Zoe había escogido, llenaron un armario con ropa y todo tipo de útiles, e incluso la pintaron y la engalanaron con el fruto de alguna que otra salida furtiva de Zoe a los comercios de la periferia. Ahora ya sólo les quedaba esperar.
November 11, 2019
3×1222 – Tiempo
1222
Masía de los abuelos de Bárbara en la periferia rural de Sheol
22 de abril de 2009
Ambas vestían con la ropa vieja que habían desenterrado de una carcomida cómoda que encontraron en los dormitorios del primer piso. La que lucía Bárbara había pertenecido a su abuela. La recordaba con especial cariño. La de Zoe no fue capaz de reconocerla, pero estaba convencida que debía haber pertenecido a su madre, a Ana, y lejos de sentir rechazo por ello, le había resultado harto gracioso ver a la niña ataviada con aquellos ropajes tan pasados de moda.
Bajo el pretexto de que hacía muy mal día, y que llevaban tres jornadas prácticamente ininterrumpidas en la carretera, habían acordado darse una pequeña tregua antes de partir de nuevo. Aquél lugar parecía bastante seguro, y bien podrían pasar ahí el resto del día sin mayores contratiempos. La intención era la de descansar un poco, pero estaba todo tan sucio y descuidado, que orgánicamente habían acordado ponerse a limpiar a fondo, y por ello habían necesitado tan particulares uniformes de trabajo.
Se pasaron toda la mañana limpiando telarañas, quitando el polvo, barriendo y fregando, hasta dejar el interior de la masía prácticamente irreconocible. Bárbara se sorprendió de lo rápido que acabaron. Si bien obviaron limpiar los establos y los cuartos con los útiles de labranza y demás enseres que había anexos al edificio principal de la vivienda, ella recordaba que la masía era mucho más grande, pero acabó convenciéndose que no era la masía la que había menguado, sino que ella había crecido en todo ese tiempo.
Limpiaron también a fondo el sótano. Por fortuna, ahí no hacía tanto frío. Bárbara se sorprendió al verlo tan vacío: a duras penas había una mesa y media docena de sillas de plástico apiladas en una esquina. Ella lo recordaba atestado de cacharros, poco más que un trastero. Por algún extraño motivo le recordó a aquella gran sala de baile en el edificio del centro de ocio de Bayit que habían estado utilizando de alacena hasta que Paris había echado abajo medio edificio, y ello hizo que se encendiese una pequeña bombilla en su mente.
Tan pronto amainó, Bárbara propuso a Zoe reparar el agujero del muro por el que habían entrado la jornada anterior. Conocía dónde guardaba su abuelo los útiles de albañilería, y no se quedaría tranquila hasta saber a ciencia cierta que ningún infectado pudiera colarse y darles un buen susto, por más que no habían visto ninguno con vida desde hacía demasiado tiempo. Zoe se mostró entusiasta ante tal propuesta.
El trabajo fue sucio y lento, pero ambas se lo pasaron en grande. Se trataba de un viejo muro de piedra, no tan alto como la muralla de Bayit, pero lo suficientemente alto para que ningún infectado pudiese soñar en cruzar al otro lado. Ese era el único punto débil por el que se podía acceder a la parcela, de modo que una vez acabaron, una hora más tarde, ambas tuvieron la clara convicción que nadie podría molestarlas. Ahí estaban únicamente ellas y aquella pequeña familia felina que les había estado observando desde la distancia mientras trabajaban en la reconstrucción del muro.
Tras un pequeño tentempié, Bárbara enseñó a Zoe a sacar agua del pozo. Por fortuna, éste seguía en muy buena forma, y el agua que extrajeron era cristalina y tenía muy buen sabor. No era ese su objetivo, no obstante. Llevaron cubo tras cubo a la sala de estar, y encendieron de nuevo el fuego. Había leña de sobras. Llenaron varios barreños con agua caliente, que acto seguido utilizaron para llenar la bañera del cuarto de baño de la planta baja.
Bárbara fue la primera en bañarse. Zoe, maravillada por el tamaño de su vientre y el gracioso aspecto de su ombligo, la ayudó a limpiarse la espalda y el pelo. Éste había crecido bastante desde que Marion se lo cortase, tras el desagradable incidente del tren de la bruja en Nefesh, pero aún deberían pasar varios años para recuperar su pretérito esplendor. Bárbara no tenía intención de volver a cortárselo ni a corto ni a medio plazo.
Deshacer los enredos del pelo de Zoe no fue tarea fácil, pero ambas pusieron mucho ahínco, y una vez acabaron con el más que necesario baño, se sintieron increíblemente satisfechas. En Bayit habían alcanzado un nivel de higiene personal que si bien hubiera resultado insuficiente en el mundo previo a la pandemia, era mucho mejor que el que acarreaban en la pretérita etapa nómada de su peregrinaje en busca de un lugar seguro. Disponer de una fuente inagotable de agua dulce, como la de aquél pozo o la del río que discurría a pocos minutos a pie de la masía, haría que tal empresa resultase harto más sencilla.
Habían comido algo a media mañana, y ahora ya se les había hecho tarde para volver al furgón y echarse de nuevo a la carretera, de modo que decidieron preparar una buena cena y posponer la partida al menos un día más. Ambas estaban agotadas tras tan productiva jornada de trabajo, pero satisfechas de cuanto habían hecho por convertir el lugar en un sitio más habitable y acogedor. Sacaron un par de sillas y una vieja mesa de madera a la terraza de atrás, y cenaron al abrigo de la dorada luz del ocaso, con un cielo casi despejado que pronto se llenaría de estrellas.
Ocurrió durante la cena. A ambas les rondaba la misma idea por la cabeza desde primera hora de la mañana, pero para sorpresa de Bárbara, fue Zoe quien la expuso. No tenían por qué ser más que unos días: un más que merecido descanso después de tan larga travesía. Ese fue el trato al que llegaron, aunque las dos sabían que no sería así, y ello, en el fondo, sería bueno para ambas. El lugar disponía de todo cuanto necesitaban, pero al fin y al cabo, ambas ya tenían lo más importante para poder seguir adelante: se tenían la una a la otra.
November 8, 2019
3×1221 – Casa
1221
Masía de los abuelos de Bárbara en la periferia rural de Sheol
21 de abril de 2009
Zoe se internó, y tan pronto lo hizo gritó a pleno pulmón, llevándose las manos a la cabeza. Bárbara se adelantó, tratando de anteponerse entre la niña y su potencial enemigo, con el firme propósito de protegerla, pero no vio nada en aquél viejo distribuidor con la escalera al fondo.
BÁRBARA – ¿¡Qué pasa!?
ZOE – Nada… No… Una telaraña, que…
La niña de la cinta violeta en la muñeca comenzó a reírse, mientras se afanaba a quitarse la telaraña del pelo, y Bárbara, aún con el corazón latiéndole a toda velocidad en el pecho, no pudo menos que imitarla. Ambas se relajaron considerablemente, y la profesora sintió que de nuevo la había recuperado. El desengaño al encontrar su casa destruida parecía haberse diluido a medida que se alejaban del lugar en cuestión.
La idea de volver a aquél pequeño reducto de su pasado se había demostrado un acierto. Pese a que aún no era noche cerrada, a esas alturas el sol ya había abandonado la bóveda celeste, y aunque ese lugar no tenía por qué ser mejor que cualquier otro de los miles a los que podrían haber acudido, vacía como aparentaba estar la ciudad entera, era un sitio harto conocido por la profesora, y ello le hacía sentirse mucho más segura y protegida.
Habían llegado en tiempo récord, y sin tener que lamentar ningún encuentro desagradable. Cualquiera hubiera podido jurar que los únicos infectados que poblaban Sheol en esos momentos eran ellas mismas. Aunque, en efecto, se habrían equivocado.
Entraron por aquél pequeño agujero del muro, para abrir acto seguido el oxidado portón principal y meter dentro el furgón con todo cuanto atesoraban en la vida. Aparcaron en aquella especie de porche previo a la vivienda, hecho de cemento resquebrajado, con las grietas llenas de malas hierbas, dispuestas a resguardarse del frío y del viento en el interior. Ese había sido un día largo y con muchas emociones encontradas.
Cenaron a la luz de una vela, sin apenas mediar palabra, y acto seguido se acostaron en uno de los dormitorios del piso superior, en una de las habitaciones donde no olía tanto a humedad. No llevarían ni dos horas durmiendo, cuando Bárbara despertó tras la enésima patada de Zoe. Dormir con aquella niña era realmente un engorro, pero Bárbara se había mostrado más que encantada cuando Zoe le propuso que durmieran juntas en la misma cama. No pudo volver a conciliar el sueño. La profesora se había desvelado, y ahora no paraba de darle vueltas a lo que harían a continuación.
Volver a Sheol no había sido más que un brindis al sol, un reto al destino, una afrenta a cuanto malo les había ocurrido desde el inicio de esa pesadilla. Volver a ver aquellos lugares familiares no era más que un pretexto para tener algo en lo que ocupar sus cuerpos y sus mentes, cuando la idea de volver a Éseb era la única aparentemente sensata. Pero el lugar no parecía mucho peor de lo que lo pudiera ser el propio islote. Si un caso, todo lo contrario. Hastiada por el silencio, se levantó de la cama, tratando de no despertar a Zoe, y bajó las escaleras, sujetando una pequeña linterna.
Al salir de nuevo al porche frente a la entrada principal de la masía, comprobó cómo media docena de pequeñas canicas brillantes la observaban desde la distancia, en el abandonado campo de cultivo. Bárbara creyó conocer los dueños de aquellos tímidos fuegos fatuos entre la oscuridad, y esbozó una sonrisa. Algún extraño magnetismo la hizo dirigirse directamente a la vieja cabaña del abuelo, aquél lugar que aunaba a un tiempo tan buenos y malos recuerdos.
Bárbara se internó, linterna en mano, en aquella pequeña estancia con olor a humedad. Todo seguía tal cual ella lo recordaba, de la última vez que estuvo ahí. Enfoco a aquella gran viga de madera que cruzaba el techo de un extremo al otro, y tragó saliva. Se le erizó el vello de los brazos, pese a estar bien abrigada. Respiró hondo, y enfocó a la estantería. La gorra deportiva gris de su hermano, medio chamuscada, todavía seguía ahí. No pudo soportarlo más y cerró tras de sí a toda prisa, consciente que volver a entrar ahí no había sido una buena idea. Desanduvo sus pasos y se metió de nuevo en la cama, donde se dormiría en cuestión de minutos.
La jornada siguiente amaneció lloviendo. No era una lluvia especialmente intensa, pero sin duda serviría para aumentar las reservas del pozo. Ambas se pusieron de acuerdo para cocinar un nutritivo desayuno haciendo uso de la cocina de leña. Pese a que el lugar estaba sucio y descuidado por el paso del tiempo, se sintieron genuinamente a gusto entre las cuatro paredes de aquella casita de campo centenaria, al abrigo del fuego de aquél pequeño hogar en un día como ese, frío y lluvioso.
Zoe se interesó por conocer la historia que contaban esas paredes, y Bárbara se la explicó encantada. La historia de su familia materna era mucho más anodina que la del gran magnate fundador de la empresa farmacéutica más prestigiosa del mundo, pero Bárbara se sentía más cómoda y orgullosa de esa parte de su herencia. Carecer de tabúes a la hora de explicar su origen, resultaba mucho más agradable. Nunca dejaría de lamentarse por haber ocultado gran parte de su pasado a la niña, aún siendo consciente que Zoe ya la había perdonado por ello.
Le explicó cómo había jugado con las cabras y con el burro aquellos lejanos veranos en su infancia, antes que sus abuelos fallecieran, y cómo su abuela le preparaba pan con aceite y azúcar para desayunar. Narró también el día que casi se rompe la crisma al caer del cerezo al que había trepado tan solo por saber cuán alto podía llegar, y la bronca que le había dado su padre esa misma noche. Lo hizo con una sonrisa en la boca, embriagada por la nostalgia, y Zoe la escuchó entusiasmada, sintiéndose parte de la historia.
November 4, 2019
3×1220 – Remembranza
XXVIII. BÁRBARA
Cuidado con lo que deseas
1220
Ciudad de Sheol
21 de abril de 2009
Bárbara y Zoe deambularon por las calles vacías y olvidadas de aquella macabra instantánea del pasado con la boca entreabierta y en el más absoluto de los silencios. La pretérita presencia de los infectados en esas mismas calles resultaba ahora cuanto menos irrelevante. Eran los estragos de aquél descomunal incendio que todo lo había engullido los que copaban por completo la atención de aquella extraña pareja.
Las nubes dieron una pequeña tregua, y los rayos de sol emergieron de nuevo para iluminar aquél lamentable pero en cierto modo bello espectáculo de destrucción. Pese a que ambas conocían las calles de la ciudad, pues esa era la ciudad que las había visto nacer y crecer a ambas, tenían serias dificultades para orientarse. El estado en el que se encontraba aquella parte de la urbe era tan terrible que resultaba muy complicado reconocerla.
Algunas de las calles se habían anegado al colapsarse el sistema de alcantarillado, y lucían como auténticos lagos, impidiéndoles el paso. El aspecto de los cadáveres chamuscados de tantos y tantos árboles hasta hacía tan poco centenarios dotaba a aquél particular viaje de un cariz de desolación. Sin embargo, algunos tímidos brotes allá donde el asfalto lo permitía, y en ocasiones en esos mismos alcorques, daban fe que la naturaleza no tenía intención alguna de dejarse amedrentar por ese pequeño traspiés.
Gran parte de los edificios habían colapsado sobre sí mismos, haciendo harto complicada la conducción por las calles. Tuvieron que dar más de un rodeo, temiendo que toda aquella runa pudiese pinchar las ruedas del furgón y obligarlas a hacer una parada indeseada en el camino. Pronto descartaron las calles más estrechas, y se dirigieron a una de las principales arterias de la ciudad, desde donde obtuvieron una panorámica mucho más clara del desastre.
Pese a que les costó bastante orientarse, finalmente consiguieron dar con la vía que les llevaría al vecindario donde Paola y Adolfo habían estado cuidando de la ya no tan pequeña Zoe hasta hacía poco menos de un año. No tardaron mucho más en llegar, pues esa zona estaba mucho más despejada y los edificios, al ser más bajos, no habían causado destrozos especialmente reseñables en la carretera.
Zoe invitó a Bárbara a detener el furgón, y ésta lo hizo sin dudarlo un momento. Imaginar que pudiera haber infectados acechando era cuanto menos ridículo: ahí no había absolutamente nada que ellos pudieran echarse a la boca, ni lugar seguro donde resguardarse del astro rey.
La casa, que aún no estaba pagada cuando sobrevino la pandemia, era ahora poco más que una parodia de lo que fuera antaño. Toda la fachada frontal había sucumbido a su propio peso y se había hundido, esparciendo ladrillos y cemento por todo el patio delantero. Zoe observó, con una expresión muy seria en el rostro, su habitación, o al menos lo que quedaba de ella: el esqueleto metálico de la que fuera su cama, una masa irreconocible donde estaba el armario que contenía su ropa y sus juguetes…
La niña esperaba poder recuperar algún recuerdo, llevarse consigo algún pedazo de su pasado y guardarlo por siempre como un tesoro. Pero eso no sería posible: lo único que le quedaba era la cinta violeta que seguía fuertemente anudada a su muñeca. Ahora más que nunca estaba convencida que no volver directamente al islote había sido una pésima idea. Notó una ligera presión en el hombro y se giró. Bárbara estaba a su lado, visiblemente compungida.
BÁRBARA – ¿Estás bien?
La niña asintió, aunque su expresión facial delataba todo lo contrario. Estaba al borde del llanto, pero no derramaría una sola lágrima. Su intención había sido la de revivir los buenos momentos, pero la presencia ahí tan solo había hecho sumar más malos recuerdos a los que tan vívidamente recordaba cuando sus padres, ambos infectados, habían intentado acabar con su vida entre esas mismas paredes.
ZOE – Vámonos.
BÁRBARA – ¿Seguro que no quieres…?
Zoe negó con la cabeza, forzando una sonrisa que no convenció a Bárbara.
ZOE – Estoy bien. Aquí ya… no hay nada más que hacer.
Ambas se dirigieron de vuelta al furgón. Bárbara se planteó seriamente si ofrecer el volante a la niña, pero lo acabó descartando. Zoe necesitaba digerir lo que acababa de ver, y le vendría mejor estar tranquila. Le sorprendió descubrir que la niña no se giraba ni miraba por el retrovisor a medida que se alejaban del que había sido su hogar.
En cuestión de un par de minutos pasaron frente a la casa de José Vidal, el padre de Bárbara, pues ambas estaban en la misma urbanización. Su aspecto no desmerecía para nada el de la de Zoe, pero Bárbara no hizo ninguna mención al respecto, y siguió adelante, sin más.
Pronto accedieron a una zona de la ciudad a la que el incendio no había llegado, y la perspectiva cambió drásticamente. La fascinación por aquél curioso espectáculo dio de nuevo paso al recelo por la potencial presencia de los indignos herederos de la Tierra. Tuvieron que sortear el cadáver chamuscado de lo que bien parecía un cerdo que en vida pesara al menos un cuarto de tonelada. Ninguna de las dos supo distinguir de qué animal se trataba.
Ya estaba empezándose a hacer algo tarde, y aunque el lugar parecía del todo menos hostil, Bárbara no tenía ninguna intención de pasar la noche de nuevo en el furgón en mitad de una ciudad, aunque ésta aparentase estar tan desierta y muerta como Sheol. Siguió conduciendo, hasta internarse de nuevo en la zona incendiada. Por algún motivo ahí, se sentía mucho más segura.
Pensó por un momento en dirigirse a su propio piso, pero estaba demasiado lejos para llegar con luz diurna, y enseguida lo descartó. Además, tenía muy mal recuerdo de la última vez que estuvo ahí, con sus pretéritos okupas, y no tenía intención alguna de volver. Cualquier vivienda valdría, al fin y al cabo; ahí apenas había vivido antes de verse obligada a huir. Fue entonces cuando se le ocurrió.
BÁRBARA – Ya sé dónde vamos a pasar la noche.
Zoe apartó la vista durante un instante de la ciudad chamuscada, echó un vistazo fugaz a su madre adoptiva, y acto seguido centró de nuevo toda su atención en los irregulares cadáveres de tantos y tantos edificios, muchos de los cuales albergaban los cuerpos sin vida de los infectados que no habían tenido ocasión de huir a tiempo. No le preguntó dónde, pero Bárbara no se lo tuvo en cuenta. Al parecer, la visión de su casa incendiada le había afectado más de lo que ella había imaginado.
Sea como fuere, Bárbara no se amedrentó. Había dado con el lugar perfecto, y además no estaba muy lejos: en menos de quince minutos podrían llegar, y ahí sabía a ciencia cierta que no había llegado el incendio. Puso rumbo a la periferia rural de Sheol. Si bien no podrían regocijarse del lugar donde Zoe había vivido antes de la epidemia, sí podrían hacerlo con el lugar donde Bárbara había pasado gran parte de su infancia.
September 14, 2019
3×1219 – Christian, Maya, Abril, Ío, Carla, Darío, Josete, Olga y Gustavo
1219
CHRISTIAN, MAYA, ABRIL, ÍO, CARLA, DARÍO, JOSETE, OLGA Y GUSTAVO
Barrio de Bayit, ciudad de Nefesh
27 de enero de 2009
Todos observaban en un silencio únicamente roto por el siseo de la brisa marina de aquél mediodía de invierno cómo se alejaba el coche conducido por el verdugo de todo cuanto ellos habían amado jamás. Junto a aquél demonio vestido de hombre iba su hermana, cómplice por omisión, y la pequeña Zoe, que aunque no tenía nada que ver con ello, hubiera acompañado a la profesora hasta el mismísimo fin del mundo, si ello hubiera sido preciso.
Christian no se arrepentía de lo que había hecho, pero al parecer era el único. Él era especialmente rencoroso, y en esos momentos no podía parar de pensar en su difunta madre. Entre los demás presentes cundía cierta congoja, fruto de lo precipitado que había resultado todo. Ninguno de ellos, ni siquiera el propio ex presidiario, había dado verosimilitud a las palabras de Juanjo, y cuando Guillermo había reconocido sus fechorías sin siquiera titubear, habían estado demasiado anonadados por la revelación como para ser conscientes de lo que estaban haciendo sentenciándolos al ostracismo.
Tendrían todo el tiempo del mundo para arrepentirse más adelante, pero ahora ya era tarde para enmendarlo. Guillermo, Bárbara y Zoe se habían marchado para no volver, y su destino resultaba una incógnita que probablemente ellos jamás revelarían. Había pasado más de un minuto después que el coche ya hubiese desaparecido por completo de su campo de visión cuando empezaron a dispersarse.
Los primeros fueron Carla y Darío, acompañados por el pequeño Josete: el Jardín ya no era un lugar seguro, y aunque a plena luz del día y después de la descomunal limpieza que habían hecho, la incursión de un infectado era cuanto menos poco probable, prefirieron no seguir tentando a la suerte más tiempo. Luego se fueron Olga y Gustavo, seguidos de cerca, aunque a cierta distancia, por una Ío que no paraba de llorar, demasiado afectada por los acontecimientos y abrumada por las últimas revelaciones.
Christian y Maya se quedaron hombro con hombro en el baluarte, aquella pequeña atalaya que de tan poco les había servido para prever los planes del maléfico Paris.
MAYA – ¿Ya está? ¿Así de fásil?
El ex presidiario se giró hacia su pareja, y la miró con el ceño ligeramente fruncido. Aún estaba muy nervioso y excitado. En cierto modo estaba avergonzado de su reacción, por precipitada, pero hubiera estado dispuesto a repetirla con los ojos cerrados.
MAYA – No hemos arreglado nada, tan solo les hemos mandado a freír espárragos.
CHRISTIAN – ¿Preferirías seguir viviendo con ellos? ¿Sabiendo que toda tu familia ha muerto por culpa de ese tío? Porque ya te avanzo que yo, no.
Maya tragó saliva. Pese a que los últimos meses había aprendido a marchas forzadas a dejar de sufrir, la imagen de su hermano Daniel se había vuelto increíblemente vívida en su memoria en el transcurso del día. Abrió la boca en más de una ocasión para ofrecerle una réplica a Christian, dándole una y mil vueltas a la cabeza, pero no fue capaz de encontrar ningún argumento consistente. Aunque su amor propio le decía lo contrario, en su fuero interno ella también se alegraba por aquella pequeña venganza, y ello le hacía sentirse francamente mal.
Lo primero que le vino a Christian a la mente fue ir a buscar a Juanjo. Al fin y al cabo, él había sido el que lo había propiciado todo, quien había empujado la primera ficha del dominó que había acabado con los hermanos Vidal fuera de la destruida Bayit. Maya no dudó un instante en acompañarle. Cada vez le gustaba menos pasar tiempo a solas, pues era precisamente en esos momentos cuando su mente comenzaba a dar vueltas a todo lo ocurrido, y ello jamás era agradable.
Resultaba más que evidente que con aquella revelación, Juanjo no había intentado más que librarse de ellos, del mismo modo que lo había intentado con Paris con anterioridad, aunque en esa ocasión le había salido el tiro por la culata. Y de qué modo. Christian se veía en la necesidad de sentarse a hablar un buen rato con el banquero, pues creía que aún tenía muchas explicaciones que darles.
Armados y cautelosos, accedieron a la calle larga y se dirigieron a la vivienda, tan alejada del verdadero corazón de Bayit, donde el banquero había vivido desde que Paris le echase de su propio piso en el bloque del centro de ocio, que actualmente ya no existía más que como un puñado de escombros desperdigados por el jardín y ambas calles.
Sabían perfectamente dónde vivía, pero la casa estaba cerrada a cal y canto, y por más que insistieron, pese al peligro que ello entrañaba, habida cuenta que el barrio ya no era seguro, después de los destrozos que había provocado la venganza kamikaze de Paris, no fueron capaces de dar con él. Pronto se les unieron más habitantes de Bayit, que habían tenido idéntica idea de ir a demandar explicaciones, pero por más que buscaron por los alrededores, todo esfuerzo resultó estéril.
Ya empezaba a anochecer cuando finalmente se dieron por vencidos y decidieron echar abajo la puerta, convencidos que o bien Juanjo había muerto dentro o había abandonado el barrio en algún momento indeterminado entre la corta reunión que había mantenido con ellos y la expulsión de los hermanos Vidal en compañía de Zoe. No les costó demasiado: no en vano habían hecho eso mismo en multitud de ocasiones anteriormente en muchas de las viviendas y locales de la calle larga.
Él ya no se encontraba ahí, como tampoco estaba nada de cuanto había atesorado durante tan largo tiempo. Juanjo hacía ya mucho que había dejado de comer con ellos, y todos sabían a ciencia cierta que había estado sisando comida de la alacena del centro de ocio, ahora inaccesible por culpa de los escombros que había propiciado la explosión. Cada uno, a su manera, había hecho la vista gorda, principalmente por la pereza que les daba llamarle la atención, pues en cierto modo él tenía idéntico derecho de echar mano del fondo común que todos los demás.
La casa estaba completamente vacía. Tan solo había dejado los muebles, pero todo lo demás había desaparecido. No había dejado atrás una triste lata de guisantes. Entre ellos cundió un cierto desasosiego. Resultaba evidente que se había ido para no volver, lo cual no resultó molestia alguna para ellos. No obstante, y conociendo su trayectoria, todos dudaban mucho que ahí acabase todo.
Juanjo era un hombre mezquino y egoísta donde los hubiera, y no tardaron mucho en imaginar dónde había ido. Sabían a ciencia cierta que era demasiado cobarde para hacerles daño de manera activa. Él prefería manipular y maquinar en las sombras. Tenían serias sospechas que el banquero hubiese decidido huir haciendo uso de Nueva Esperanza, y ello les resultó ciertamente inquietante.
Ya era demasiado tarde para aventurarse a alejarse del barrio en su busca, de modo que prefirieron dejarlo estar, aún sin quedarse para nada satisfechos. Cada cual volvió a su propia vivienda. Todos atrancaron a conciencia las puertas, conscientes de lo vulnerables que resultaban ahora que el barrio estaba expuesto y que tales puertas carecían del más simple pestillo. El que más el que menos, todos echaron en falta al bueno de Carlos, que no hubiese dudado un momento antes de asaltar la ferretería de la calle larga y proveer a dichas puertas de cuanto necesitaban para mantenerse firmemente cerradas.
A la mañana siguiente una pequeña comitiva capitaneada por Christian tomó uno de los muchos coches que Fernando había dejado listos para usar antes de fallecer y abandonó el barrio en busca de repuestas. Le acompañaban Maya, Carla y Olga. El resto se quedarían en el barrio, cuidando los unos de los otros, y aguardando la vuelta de los peregrinos. Lo hicieron antes incluso de desayunar.
El trayecto no era excesivamente largo, y pese a que no encontraron ningún tipo de impedimento por el camino, ni tampoco compañía de ningún tipo, fue más que suficiente para que el sentir general, que estaba muy a flor de piel, acabase derivando en una acalorada discusión.
Fue Olga la que comenzó, y Carla no dudó un momento en secundarla. Afirmaba, sin ningún tipo de tapujos, que habían sido injustos en su unánime votación de la jornada anterior, en la que expulsaron a Guillermo del barrio. No dudaban que el investigador biomédico mereciese un castigo por cuanto mal había hecho, pero sentían que habían sido injustos al no permitirle exponer serenamente su versión de los hechos, y que dicha decisión había sido tomada demasiado en caliente. Christian se opuso diametral y acaloradamente a dicha observación. Él estaba convencido que habían hecho lo correcto, por cruel que resultase.
Que Guillermo hubiera o no deseado aquél funesto desenlace, no hacía que este fuera menos punible. Al fin y al cabo, él tampoco tenían intención alguna de acabar con la vida de la pequeña Jéssica, y aunque a regañadientes, y principalmente porque no tenía alternativa, había acatado sumiso la orden del juez y había ingresado en prisión por ello, dispuesto a cumplir su pena. Guillermo no había acabado solo con la vida de una niña inocente, sino que prácticamente había erradicado la vida humana sobre la faz de la tierra. El ex presidiario estaba convencido que cualquier jurado del mundo hubiese sido mucho más contundente de lo que lo habían sido ellos.
El tono de voz general comenzó a elevarse, y Christian se lo tomó como un ataque personal, pues al fin y al cabo, la idea de castigarle por cuanto había hecho había sido suya, arrastrando en tal castigo a su hermana y a Zoe. Estaba convencido que habían sido incluso demasiado blandos con él, pero al parecer era el único. Christian se sintió especialmente dolido al ser consciente del silencio de Maya en tal discusión, pues si bien no se había adherido al alegato de las otras dos jóvenes, tampoco había abierto la boca para ponerse de su parte. Además, su cara decía tanto o más que lo hubiesen hecho sus palabras, con aquél exótico acento.
La estancia en el vehículo se tornó prácticamente insoportable, hasta que finalmente, y después de más de quince minutos sin abrir la boca, Maya rompió su silencio. Intentando ser lo más aséptica posible, propuso un cambio de rumbo. Argumentaba que con toda seguridad Guillermo y compañía se habrían dirigido a buscar asilo con Abril, y que quizá aún estarían a tiempo de contactar con ellos. De muy mal humor y más parco en palabras que nunca, Christian cambió de rumbo, y por ende, de destino, y los cuatro se dirigieron a la mansión de Nemesio. Juanjo debería esperar.
ABRIL – ¿¡Otra vez aquí!? Ya os dije ayer que no quería saber nada más de vosotros.
CHRISTIAN – Abril, soy yo.
La puerta de servicio se abrió, y vieron asomar a una Abril con cara de pocos amigos, y que daba la impresión de llevar muchas horas sin dormir.
ABRIL – ¿Qué… qué hacéis vosotros aquí?
CHRISTIAN – No están contigo, ¿verdad?
La médico negó con la cabeza y dio un paso al frente, quedando de ese modo visible a las acompañantes del ex presidiario. Aún acusaba una ligera cojera, y parecía más apática de lo que lo había estado nunca.
ABRIL – Vinieron ayer.
CHRISTIAN – Y te explicaron…
Abril asintió con la cabeza. No había pegado ojo en toda la noche dándole vueltas a la corta revelación de Guillermo. No le apetecía hablar al respecto.
MAYA – ¿Sabes… hasia dónde se dirigieron?
Abril negó con la cabeza.
ABRIL – Ni lo sé ni me importa.
Christian esbozó una sonrisa. Tan solo analizando la expresión facial de la médico, estaba más que convencido que ella sí hubiera estado de su lado, de repetirse aquella apresurada votación.
ABRIL – ¿Estáis buscándoles?
CHRISTIAN – Sí… Bueno… A ellos y a Juanjo.
ABRIL – Juanjo no iba con ellos.
CHRISTIAN – Lo sé, pero… él también ha desaparecido.
ABRIL – Pues mira que bien. ¿Os puedo ayudar en algo más?
Christian tragó saliva. Ambos mantuvieron una breve batalla de miradas. Había pensado en ofrecerle acompañarles, pero enseguida concluyó que no valdría siquiera la pena intentarlo. Ni se despidió de ellos ni les deseó buen viaje. Se limitó a cerrar la puerta tras de sí una vez la conversación hubo concluido. Todos volvieron al coche en silencio, acusando un cierto malestar, pero conscientes que Abril tenía motivos de sobra para sentirse de ese modo.
Acercarse a ese grupo de personas no le había traído más que problemas desde el primer momento, y ahora estaba más convencida que nunca que no volvería a acompañarles, por más que insistieran. Ya había arriesgado su vida inútilmente demasiadas veces. Si necesitaban de sus servicios, habida cuenta que era la única persona en la isla que sabía de medicina, se los ofrecería sin dudarlo. Pero tendrían que ser ellos quienes se acercasen a la mansión de Nemesio a demandárselos. Ella ya había tenido más que suficiente.
Con aún peor ánimo del que tenían al hacer aquél corto paréntesis en el viaje, se dirigieron de nuevo hacia su destino original. Habían perdido mucho tiempo en aquella parada tan poco fructífera como necesaria, y ya había pasado largamente el mediodía cuando finalmente alcanzaron su objetivo, en aquél paraje recóndito en mitad de los escarpados acantilados.
Tal vez tuviera algo que ver el hecho que el día amenazara lluvia, pero no habían visto a un solo infectado desde que abandonaran Bayit, hacía ya varias horas. Tras recorrer de extremo a extremo aquella larga calle residencial de la ostentosa ensenada, llegaron finalmente a la rotonda que daba acceso a la nave donde sospechaban se había dirigido el banquero. La joven de los pendientes de perla rompió el silencio que había reinado en el vehículo durante la última hora.
OLGA – ¿Ese no es el coche con el que se fueron Bárbara y su hermano?
Todos repararon en el vehículo, pero instantáneamente dejaron de prestarle atención. La nave estaba abierta de par en par, y frente a ella había dos cuerpos: el de un chico joven y el de un hombre adulto. Si estaban durmiendo o por el contrario habían perdido la vida, no lo sabrían hasta que se acercasen un poco más. No obstante, y pese al peligro potencial, toda su atención se centró en los grandes portones abiertos de la nave: el barco había desaparecido.
Christian guió el coche hasta dejarlo aparcado junto al otro vehículo y, arma en mano, uno a uno fueron saliendo a investigar los alrededores. Olga y Carla inspeccionaron el coche abandonado, que no tenía el seguro puesto, ni tampoco rastro de los víveres que les habían dejado llevarse al partir. Ello ya era una declaración de intenciones en sí mismo. Christian y Maya se dirigieron hacia la entrada de la nave. No se trataba de un efecto óptico por el ángulo: en efecto, Nueva Esperanza ya no estaba ahí.
Los dos cadáveres estaban bocabajo. Ambos habían sido acribillados a balazos, y resultaba evidente que no se levantarían. No obstante, Christian y Maya prefirieron no dejar nada al azar y se aproximaron algo más, cada cual sosteniendo su propia arma sin seguro. Ella empujó con el pie el hombro del chico, y comprobó que, en efecto, se trataba de un infectado. Christian se disponía a hacer lo mismo con el hombre, cuando le reconoció.
CHRISTIAN – Pero… ¡Es Juanjo!
Las tres jóvenes se giraron hacia él, sorprendidas. Christian tragó saliva, y se ayudó de la manga de su chaqueta para girar la cara del banquero, a tiempo de ver sus ojos, inyectados en sangre y carentes de vida. El ex presidiario no daba crédito a lo que veía. Las otras dos chicas se acercaron a ellos, conscientes que no encontrarían nada interesante en el coche. En esta ocasión fue Carla la que rompió el silencio.
CARLA – Creo que sé a dónde han ido…
Christian se giró hacia ella, con una mirada inquisitiva. Necesitaba respuestas.
CARLA – Y si estoy en lo cierto, no les volveremos a ver en la vida.
Resultaba evidente que no se habían equivocado al sospechar que Juanjo intentaría robar el barco, pero aunque ahora les resultaba tan inverosímil como ridículo, a ninguno se le había pasado por la cabeza que Bárbara y compañía hubiesen tenido la misma idea. Al menos no tan pronto. Llegaron incluso a plantearse que tal vez la isla albergase más supervivientes, y éstos, del mismo modo que habían hecho ellos con anterioridad y en ese mismo lugar, hubiesen podido robar el barco. Pero prefirieron decantarse por la respuesta más sencilla: que la explicación más simple era la más probable. La navaja de Ockham no acostumbraba a equivocarse. La presencia de aquél coche no dejaba lugar a dudas. El barco se lo había llevado la profesora.
Habida cuenta que el mal ya estaba hecho, no se maldijeron por lo ocurrido. Aquél barco, desde el momento en el que Bárbara y Carlos lo encontrasen, había sido un foco de discusiones. La controversia sobre si hacer uso o no de él para abandonar Nefesh había creado bastante tensión en el grupo. Ahora, ese problema ya no existía. Como contrapunto, en esos momentos carecían de modo alguno de abandonar la isla, lo cual, a priori, no supieron si era una buena o una mala noticia.
Nadie lo verbalizó por no avivar aún más las llamas de la tan reciente discusión, pero las chicas en el fondo se alegraron de lo ocurrido, al menos por Bárbara, y sobre todo por Zoe, por la que sentían verdadera lástima, al haberse visto envuelta en el fuego cruzado y haberse visto obligada a tomar una decisión tan precipitada como, a su juicio, errónea. Al menos en alta mar tendrían muchas más posibilidades de supervivencia que en la isla poblada por los infectados, por más provisiones y armas que tuvieran al abandonar Bayit.
De lo que no cabía la menor duda era que habían llegado demasiado tarde, y que ahí ya no había nada más que hacer. Además, ya empezaba a hacerse algo tarde, y concluyeron que lo más sensato sería volver al barrio. Así lo hicieron, habiendo obtenido parte de las respuestas que habían ido a buscar, aunque no les hubiesen gustado en absoluto.
Llegaron a Bayit poco antes del ocaso. Para entonces el peligro ya había cesado. Se acercaron, cautelosos, al Jardín, y contemplaron los cadáveres de tres infectados, frente a los olvidados invernaderos. Los tres tenían ensartadas varias flechas. Olga, inquieta, oteó el bloque de edificios azul y vio a su hermano asomado al piso que hasta hacía tan poco compartían los hermanos Vidal junto con Zoe. El chico asintió, y fue a reunirse con ellos.
Un par de horas después que ellos abandonasen el barrio se habían presentado dos infectados errantes que venían del norte. Josete estaba con Darío, e Ío no había abandonado su piso en toda la mañana. Fue Gustavo quien los detectó, y enseguida lo puso en conocimiento de sus vecinos y amigos. Habida cuenta que era el que mejor puntería tenía, con mucha diferencia, y que no les interesaba hacer ruido, acordaron que sería él el encargado de abatirles.
Tardó más de una hora en hacerlo, pero ello fue debido a que no tenía buen ángulo, y aún menos intenciones de bajar a la calle, ahora que las murallas habían caído. Un tercer infectado se había unido a los otros dos antes que tuviera ocasión de lanzar la primera flecha. Acabó con todos limpiamente y, por fortuna, ninguno más se acercó durante el resto del día.
Les llamó la atención especialmente, pues no era en absoluto habitual recibir visita a esas alturas, y mucho menos con aquél frío. Antes que Paris atrajese a tantos infectados al barrio, a duras penas veían a media docena en el transcurso de una semana, y normalmente era por la noche, no a plena luz del día, como había sido el caso.
De nuevo a buen recaudo en el edificio azul, con el acceso al portal más reforzado incluso que de costumbre, se reunieron los ocho últimos supervivientes de Bayit. La nueva de la muerte de Juanjo se recibió sin excesivo alboroto. En cierto modo, después de pasar tantas horas buscándole la jornada anterior, todos habían dado por hecho que no le volverían a ver el escaso pelo que tenía. Ser conocedores que había intentado robarles el barco tampoco ayudó a que sintieran ningún tipo de lástima por él.
La conversación pronto se centró en la desagradable visita que habían recibido mientras los chicos iban a buscar respuestas. El sentir general, que debido a lo reciente y visceral de los últimos acontecimientos se había mantenido en segundo plano, acabó por estallar. Durante la cena concluyeron que ya no podían seguir demorando más lo inevitable: si querían seguir viviendo en Bayit, tendrían que hacer de él de nuevo un lugar seguro.
A partir de entonces, arreglar el desaguisado que había hecho Paris se tornó en una prioridad. No contar con la ayuda de Bárbara, y sobre todo la de Carlos, fue algo duro al principio, pero quienes habían participado de la construcción de las murallas la vez primera recordaban muy bien lo que debían hacer. Tan solo deberían enseñárselo al resto, y sería cuestión de ponerse manos a la obra.
En cierto modo, tener de nuevo un trabajo que les exigiera tanto tiempo y concentración les sirvió de gran ayuda para alejar de sus cabezas tantos demonios como habían acumulado los últimos meses. Llegó un momento en el que incluso Christian se arrepintió de haber echado a Guillermo del barrio. No porque no creyese que se lo mereciera, sino porque la incipiente curiosidad sobre lo que realmente había ocurrido, cómo había comenzado todo, le corroía por dentro todas y cada una de las noches, haciéndole francamente complicado conciliar el sueño.
Por fortuna, aquellos días los infectados de Nefesh parecieron haber acordado darles una tregua. En realidad tampoco era tanto el trabajo por hacer: las porciones de muralla que Paris había echado abajo eran mínimas. Tardaron mucho más en apartar los escombros y rellenar aquél gran cráter que en rehacer las porciones de muro que la explosión había echado abajo. Y lo hicieron con bastante mejor ánimo y entusiasmo de lo que ellos mismos habían imaginado en un primer momento.
Tras largas horas apartando escombros consiguieron por fin acceder de nuevo a la discoteca principal del centro de ocio, cuyo acceso había quedado impedido tras la detonación. Por fortuna, el enorme botín que ahí ocultaban se había mantenido intacto. A duras penas tuvieron que lamentar una pequeña capa de polvo en todas aquellas cajas llenas de alimento, bebidas, armas y munición. Era tanto lo que tenían en un buen comienzo, que ninguno echó en falta todo cuanto Juanjo había robado, que no era poco.
Pese a que todo invitaba a pensar que la estructura del edificio del centro de ocio aguantaría, lo trasladaron todo hacia el centro de día, hacia la sala donde hasta hacía tan poco habían vivido los bebés a los que Héctor había arrebatado la vida, al igual que había hecho con la de Marion. La idea era que fuese algo temporal, acuciado por la proximidad de ambos lugares, pero con el tiempo acabaría convirtiéndose en algo definitivo.
Tardaron dos largas semanas en deshacer el entuerto que había hecho Paris. Lo hicieron de igual modo que lo habían hecho la ocasión anterior, aunque con bastante peor ánimo, al menos los primeros días. La decisión de no utilizar maquinaria pesada para deshacerse los escombros y rellenar el cráter les hizo demorarse mucho más de lo que habían previsto. Tal decisión se debía a que no sabían dónde encontrarla, sumado a la falsa convicción que no les llevaría tanto tiempo.
Siempre que trabajaban fuera, al menos dos personas hacían guardia, dispuestos a dar la voz de alarma ante el más mínimo signo de hostilidad. Tan solo en una ocasión tuvieron que abatir a un infectado, una tarde en la que ya empezaba a oscurecer. No les supuso reto alguno: el infectado mostraba una más que evidente desnutrición, y caminaba arrastrando los pies, emitiendo unos gruñidos que incluso parecían cansados.
Una vez lo dejaron todo listo para comenzar con la reconstrucción del muro, priorizaron el foco de la explosión original, la de las cargas que Paris había ocultado durante la noche, y que había hecho estallar remotamente. Resultó tan sencillo y tan rápido, en comparación a cuanto habían tardado en apartar todos aquellos cascotes de en medio y devolver a aquél pedazo de calle a la cota original, que en cierto modo se sintieron incluso decepcionados. Una vez acabaron, se diferenciaba con meridiana claridad la porción nueva de muro de la vieja. En cierto modo daba la impresión de ser una cicatriz.
Recuperada la pretérita seguridad, se dieron cuenta que también deberían arreglar el desaguisado que Paris había provocado en el taller mecánico si pretendían reiterar en las diferentes barreras de seguridad. Si se limitaban a tapiar la abertura que había dejado la destrozada persiana, la comunicación entre la calle corta y el Jardín quedaría impedida. Ellos no tenían intención alguna de dejar de vivir en el bloque azul, al que a esas alturas consideraban su hogar, de modo que buscaron una solución que aún les demoró más.
Tardaron dos días en instalar la persiana que habían robado de la joyería de la calle larga en el taller. Sería bastante más pequeña que la original, pero estaba hecha de una malla de rombos, lo que facilitaría sustancialmente abatir a los infectados que consiguiesen entrar al Jardín, lo cual era cada vez menos probable. Trabajaron con entusiasmo, ahínco, y cada vez mejor ánimo. Pero incluso esa tarea acabó concluida, y muy bien concluida, y de nuevo se vieron abocados a la anodina y monótona vida en Bayit. Al menos ahora podían dormir tranquilos, lo cual era una mejora sustancial.
Fue una mañana de mitades de febrero. Josete vivía con Carla, Darío y Carboncillo en uno de los pisos del bloque azul, y él siempre era el primero en levantarse. Carla se había ido a dormir algo tarde la noche anterior, alargando la sobremesa con Olga, con la que había aprendido a hacer muy buenas migas las últimas semanas. La veinteañera entreabrió los ojos al notar cómo el niño la zarandeaba con un entusiasmo teñido de intranquilidad. No era la primera vez que tenía pesadillas, y ella enseguida se enderezó, dispuesta a tranquilizarle.
CARLA – ¿Qué ocurre, cariño?
JOSETE – Hay un… Hay… Hay… Hay un montón de barcos.
Carla frunció ligeramente el entrecejo.
CARLA – ¿Cómo… qué…?
JOSETE – Mira, ven. Ven. Ven.
El niño agarró a Carla de la manga de su pijama, y prácticamente la arrastró por el piso, mientras ella bostezaba con la boca bien abierta. Le sorprendió que no la llevase a su habitación, sino al salón. La puerta corredera del balcón estaba abierta de par en par, y ambos se posaron tras la barandilla, observando el horizonte marino por encima de la recién reconstruida muralla.
Más de treinta barcos copaban el horizonte marino. Los había grandes, los había pequeños. Los había humildes, los había lujosos. Muchos de ellos tenían las velas abiertas al viento. Varios remolcaban embarcaciones más pequeñas, y a un sinfín de botes de remos. Parecían saber muy bien a dónde se dirigían. Carla escuchó un ruido a sus espaldas, y vio a su abuelo Darío aparecer tras la puerta del pequeño distribuidor que daba a las habitaciones.
El viejo pescador se quedó mirando el horizonte marino entre su nieta y el pequeño Josete, pensativo. Darío y Carla se miraron el uno al otro, manteniendo una conversación muda, haciendo uso únicamente de los ojos. Acto seguido miraron de nuevo aquella miríada de barcos.
August 23, 2019
3×1218 – Ayira
1218
AYIRA
Barrio de Gamoneda, ciudad de Sheol
30 de septiembre de 2008
La noche era fresca. Ayira paseaba tranquilamente por la ciudad abandonada. Parecía reírse en la cara del peligro, aunque en realidad no era en absoluto consciente de ello.
Se giró hacia una ventana cercana al ver algo moverse tras ella. Se trataba de una niña pelirroja, que la miraba con apariencia de no creerse lo que le mostraban sus verdes ojos. Había visto miles como ella en su corta vida, y no le dio la menor importancia. Estaba acostumbrada a ser observada. Tras la niña apareció una mujer joven con una larga cabellera rubia, y ambas se la quedaron mirando, mientras Ayira continuaba adelante. Pronto giró una esquina y las perdió de vista.
Hacía poco más de un día que había abandonado su largo cautiverio. Lo había hecho hambrienta, pues los últimos días nadie había ido a darle de comer, como dictaba su rutina vital hasta hacía tan poco. Ahora, ese era el último de sus problemas, pues prácticamente todo a su alrededor parecía estar hecho de comida. Era como un sueño hecho realidad, y aunque no toda resultaba igual de apetecible y nutritiva, había tanta variedad, y sobre todo tanta cantidad, que poco importaba. Disponía de una cantidad de alimento a todas luces inacabable en mil vidas.
Había pasado todo el día caminando erráticamente por la ciudad vacía, alimentándose de cuanto le ofrecía su entorno. En todo ese tiempo tan solo se había encontrado con un par de infectados, que la habían observado atónitos, guardando las distancias en todo momento. Ella se había limitado a ignorarles, como hacía siempre, y había continuado su peregrinaje de destino incierto. Había sido afortunada, pero su racha de suerte no le duraría siempre.
Poco más tarde, mientras cruzaba una calle cualquiera de aquella ciudad oscura, vio a un par de ellos saliendo por el escaparate roto de una joyería. Ellos también se la quedaron mirando, pero a diferencia de los que había visto durante el día, no se conformaron con ignorarla. Uno de ellos la increpó, en un idioma extraño, que no le pareció más extraño que el que utilizaba la gente que no estaba infectada. Ayira agachó un poco la cabeza para mirarle, y el infectado gritó de nuevo. Siguió adelante. El infectado la siguió. Ambos lo hicieron.
El infectado más alto corrió a su encuentro. Ayira empezó a ponerse nerviosa y apuró el paso. Ella era rápida, pero ellos, al verla alejarse, comenzaron a correr como si les fuera la vida en ello. Uno de ellos se abalanzó sobre su pata y le asestó un buen mordisco. Ayira notó el dolor y se lo quitó de encia de una fuerte coz, al tiempo que un tímido hilillo de sangre manaba de la herida. Afortunadamente era muy superficial. El otro infectado amenazó con repetir la agresión, pero Ayira ya estaba prevenida. Le dio un fuerte golpe con la pata en el pecho, y lo mandó a varios metros de distancia, rondando por el sucio suelo.
El infectado que la había mordido estaba tumbado de lado en el suelo, entre un contenedor y un coche aparcado, respirando con dificultad. Aún tardaría veinte minutos en recuperar la conciencia, y para entonces ella ya estaría bien lejos. El segundo se levantó enseguida y gritó de nuevo. Ayira, quieta como estaba, se le quedó mirando, amenazante. No le hizo falta más que dar un paso al frente para que el infectado corriese de nuevo con todas sus fuerzas, pero en esta ocasión, en dirección opuesta.
Fueron los primeros, pero no serían los últimos. Al menos, ahora ya sabía a qué atenerse. Ayira continuó caminando, alimentándose por aquí y por allá siempre que surgía la oportunidad. Al pasar frente a una fuente apagada pero aún llena de agua, agachó el cuello y comenzó a beber hasta saciar su sed. Hacía mucho que no bebía, y sintió cómo el frío líquido la revitalizaba de pies a cabeza, lo cual tenía especial mérito en su caso.
Para entonces la herida ya había dejado de sangrar y no tardaría en curarse. Por fortuna, ella era totalmente inmune al virus, tanto, que ni siquiera serviría como portadora. La naturaleza de aquellas bestias era demasiado diferente a la suya propia. Ello fue lo que permitió que siguiera con vida, pues a esas alturas hubiera estado igual de sentenciada a muerte que cualquier otro hijo de vecino.
No tardó mucho en encontrar un lugar donde descansar. Había caminado mucho ese día, y estaba algo agotada. Lo hizo recostada entre unos matojos en un parque público, pero alerta. No pudo conciliar el sueño ni cinco minutos antes que otro infectado reparase en ella. No le hizo falta más que levantarse para asustarle con su tamaño y hacer que volviera por donde había venido.
Caminó un poco más hasta abandonar definitivamente la civilización, y por fin, en pleno bosque de Pardez, consiguió descansar como era debido, sin sobresaltos. Abandonar la urbe le permitió recobrar cierta tranquilidad, pues la concentración de infectados ahí era menor. Con ello mejoró considerablemente su calidad de vida. Si lo había tenido fácil para alimentarse en Sheol, en mitad del bosque tal premisa se tornaba en algo incluso ridículo.
Los primeros días a duras penas encontró más hostilidad, ni depredadores que no fueran aquellos humanos a los que parecía haber poseído el mismísimo Satanás. Muchos de ellos mantenían las distancias con ella, sin duda intimidados por su imponente figura, pero otros, hostigados por el hambre, las ansias de violencia, o un peligroso cóctel de ambas cosas, la atacaban. Ella siempre les hacía frente, y habida cuenta que su fuerza era mucho mayor, jamás conseguían hacerle poco más que un rasguño.
En una ocasión, cuando ya había recorrido del orden de cien kilómetros en dirección al sur, donde algún extraño instinto le invitaba a dirigirse, una noche cualquiera se encontró con una horda de aquellas bestias. Eran demasiadas. Muchas más de las que jamás había visto juntas. El hecho de estar en grupo parecía envalentonarlas, y no lo dudaron un momento antes de atacarla.
Ayira pateó a unos y a otros sin miramientos, mientras varios se le agarraban a las patas y hundían sus mandíbulas en su dura piel, no demasiado satisfechos con el sabor de su carne ni con el olor de su sangre. El dolor pareció darle aún más fuerzas. Mató a siete de ellos, pateándoles sin miramientos, hundiéndoles las patas en la cabeza y en el torso, haciéndoles picadillo. Por fortuna, el mero hecho de ver la suerte que habían corrido sus congéneres sirvió de escarmiento para el resto, pues no tardaron en dejarla en paz.
Ella estaba increíblemente excitada, y hubiese acabado con la vida de cualquiera que se le hubiera puesto a tiro sin siquiera pestañear. Lamentablemente, entre los infectados no se corría la voz, y siempre que se encontrase en una situación similar, tendría que empezar de cero. Pero había aprendido a hacerlo, y no lo dudaría un instante si se veía de nuevo en apuros de tal calibre. Se metió en un riachuelo para remojarse las patas heridas y beber algo de agua, aún agotada por el esfuerzo, y acto seguido continuó adelante.
Tras semanas y semanas de duro esfuerzo llegó al punto más alejado de la península. Lo hizo en pleno invierno, cuando la actividad de los infectados era menos intensa. Pero una vez ahí, sencillamente no pudo continuar. Sabía que debía seguir dirigiéndose al sur, pero el inmenso mar se lo impedía, de modo que no se lo pensó dos veces, y procedió a dar media vuelta y buscar un camino alternativo. Al fin y al cabo, tampoco tenía prisa. Tenía toda la vida por delante.
Caminó y caminó. Durante días, durante meses. No siempre escogía la mejor vía, y su deambular era errático y zigzagueante. Finalmente consiguió abandonar la península y comenzó a dirigirse hacia el este. A medida que pasaba el tiempo, los ataques que recibía por parte de los infectados que se cruzaba por el camino eran cada vez menos frecuentes y entusiastas. La inanición hacía mella en ellos, y si bien siempre había nuevas remesas dispuestas a ponerle las cosas difíciles, ella había aprendido a hacerles frente, ya fuera atacándoles como limitándose a huir, pues ella era mucho más rápida, y en resumidas cuentas, jamás supusieron un problema mayúsculo.
En los últimos años de su largo peregrinaje no vio a ningún infectado, al menos a ninguno con vida, o que fuese medianamente reconocible. Bien era cierto que había aprendido la lección, y siempre se esforzaba por evitar las zonas pobladas antaño por humanos, y que a medida que se acercaba a su destino, éstas escaseaban cada vez más, pero no por ello tal hecho dejaba de ser menos reseñable.
Tardó siete largos años en llegar a la sabana. Lo hizo como adulta, y con bastantes cicatrices en las patas, pero de una pieza. El tramo final, por el desierto, fue el más duro. La omnipresencia del Nilo le ayudó muchísimo a ese respecto. Ahí los infectados parecían haber desaparecido del mapa, tal y como si jamás hubiesen existido. No le costó mucho guardarlos en un recoveco de su memoria al que no tenía la menor intención de volver a acceder jamás.
Fue una fresca mañana de primavera, con un cielo azul sin mácula, cuando encontró a la que sería su nueva familia. En aquél idílico paraje había al menos una docena de jirafas como ella, todas hembras, así como cuatro crías que no tendrían ni un mes. Ayira se acercó a ellas, tímida pero ilusionada, consciente de que su larga marcha había llegado a su fin.
La adaptación no fue rápida ni sencilla, pero con el paso del tiempo, aquél grupo de hembras la acabó acogiendo bastante bien, más al volcarse tanto con el cuidado de las crías. Meses más tarde ella misma sería madre, y entre todas sus nuevas compañeras cuidarían de sus dos retoños, en un mundo en el que los humanos y sus tribulaciones no tenían cabida.
August 1, 2019
3×1216 – Nemesio
1216
NEMESIO
Establo abandonado junto a la mansión de Nemesio, isla Nefesh
24 de octubre de 2008
El crujir de las hojas secas bajo el cuerpo de Nemesio acompañó a los primeros espasmos de su resucitación. Fue bastante rápido. El anciano parpadeó repetidamente, analizando dónde se encontraba, algo molesto por la, por otra parte, escasa luz que entraba por las ventanas rotas. No era más que un viejo establo sin animales, sucio, descuidado y con un penetrante olor a humedad. Pese a que había pasado cientos de horas ahí con anterioridad, no fue capaz de reconocer absolutamente nada.
Pese a la semipenumbra que reinaba en el ambiente y el hecho que la noche anterior había caído en los brazos de Morfeo como persona ciega, ahora veía con total claridad. No hacía ni una hora lloraba de alegría al haber recuperado el sentido de la vista, para poco después perder la vida. Ahora ésta también la había recuperado, tal como él mismo había fantaseado en sus últimos minutos previos a su muerte, y gracias al mismo virus que se la había arrebatado en primera instancia, pero a cambio había tenido que pagar con su memoria, con su misma esencia. Pese a que cualquiera que le conociese le reconocería tomo tal sin dificultad, ese ya no era Nemesio.
Tan pronto el rigor mortis abandonó sus extremidades, Nemesio se levantó y comenzó a deambular por la estancia. Una primera inspección visual le indicó que estaba encerrado. Trató de salir de ahí, acuciado por una necesidad acuciante de alimentarse, pero no encontró modo alguno de hacerlo. Ello, lejos de acrecentar su ansiedad, le resultó del todo indiferente. Se limitó a seguir vagando sin rumbo ni prisa alguna pues, al fin y al cabo, tampoco tenía nada mejor que hacer.
Fue por el mero hecho que podía ver a través que descubrió el modo de escapar. Una vez encontró un punto débil, toda su atención se concentró en ello. Trató de apartar la contraventana, pero ésta se mantuvo firmemente sujeta. La madera estaba parcialmente podrida y maltrecha por el ataque de las termitas y la humedad, pero parecía más que dispuesta a impedirle recuperar la libertad de la que Christian y Abril le habían privado al ocultar ahí su cadáver poco antes de partir en una misión en busca de víveres.
Hicieron falta varios golpes y zarandeos para abrir una vía de escape, pero no tardando mucho acabó consiguiéndolo. Maya estaba en la mansión, pero demasiado lejos para oírle. A ello se le sumaba el hecho que estaba profundamente dormida y el incesante ruido de la caída de agua, que lo inundaba todo. Se rasgó la ropa al salir por entre las maderas astilladas, pero finalmente recuperó la ansiada libertad. El sonido de la pequeña cascada se hizo más intenso una vez fuera, y su recién adquirido instinto le empujó a alejarse de ahí. Deseaba hacerlo cuanto antes, aún sin saber muy bien por qué.
Nadie le vio salir. Nadie le vio alejarse. Más adelante le echarían en falta, pero para entonces ya sería tarde. Se alejó siguiendo el curso del río, alejándose del inquietante ruido, principalmente porque no encontró modo alguno de cruzar al otro lado y la pendiente iba en esa dirección. Aún tenía los músculos algo agarrotados por el rigor mortis, y dejarse llevar por la inclinación del terreno resultaba lo más sencillo.
No habría avanzado ni doscientos metros cuando aquella cristalina agua se tornó demasiado tentadora para seguir ignorándola. Desde ahí ya no se escuchaba el sonido de la caída de agua, y ello también ayudó mucho a que el anciano tomase la decisión de echar un trago. Caminó hacia la fangosa orilla del río, se arrodilló y comenzó a beber aquella agua fresca, enfatizando la ironía que traslucía del hecho que había sido esa misma agua la que le había hecho enfermar hasta morir en primera instancia.
Comenzó torpemente, dando dentelladas al agua, metiendo la cabeza prácticamente entera, con poco o nulo éxito. Lo hacía con un ansia impropia de la sed que realmente tenía, que no era demasiada. Al fin y al cabo, pese a su cuerpo ajado por la edad, en cierto modo acababa de nacer; todo era nuevo para él. Pese a las dificultades, no se arredró y siguió intentándolo, con más ahínco incluso.
Nemesio se fue inclinando más y más, perfeccionando su más que discutible técnica, que le había obligado a parar y toser aparatosamente en más de una ocasión, hasta que finalmente dio incluso con las rodillas en el lecho fangoso. Ahí la velocidad del agua era bastante elevada y en un momento dado, poco antes de poder saciarse definitivamente, perdió pie y cayó de bruces al agua.
La corriente se lo llevó río abajo, y pese a que él hizo todo lo que estuvo en su mano y en su escaso intelecto para volver a la orilla, le resultó totalmente imposible. Tragó mucha más agua de la que había bebido mientras tan solo intentaba saciar su sed. Incapaz de hacer pie fue llevado por la corriente río abajo, hasta que finalmente, con la panza a rebosar de agua, acabó perdiendo el conocimiento al darse un golpe en la cabeza con una roca.
Despertó una hora más tarde, manchado de barro de pies a cabeza, en una zona de vegetación bastante espesa llena de gruesas raíces. Fueron éstas las que frenaron su avance y evitaron que acabase dando con cuerpo inconsciente en el Mediterráneo, donde con toda seguridad hubiera acabado ahogándose definitivamente, y sirviendo de alimento para los peces. Ningún infectado que cayera al mar salía de ahí con vida, a no ser que la marea fuese bondadosa con él y le llevase a la orilla. Eran incapaces de aprender a nadar.
Vomitó agua, mucha agua, junto con lo poco que había cenado la noche anterior y algo de sangre, herencia de la enfermedad que le había arrebatado la vida, de cuyos síntomas ya no había rastro alguno. Una vez acabó, la sensación de vacío de su estómago aumentó sus ganas de alimentarse, que venían acompañadas de algo más, que él aún desconocía, pero a lo que se abandonaría sin ofrecer resistencia alguna tan pronto tuviera ocasión.
Antes de verla, la escuchó. Se trataba de una mujer joven. Emitía unos ruidos muy extraños, a su parecer, pero si de algo estaba convencido, incluso con su limitado conocimiento de aquella nueva y extraña vida que acababa de adquirir, es que se trataba de una persona diferente a él: una persona no infectada, una persona perfectamente apta para destruir con sus propias manos y de la que alimentarse con su cuerpo aún caliente.
Le costó dar con ella, y para entonces los ruidos que emitía parecían incluso haber cambiado de dueño. Cuando antes eran gritos graves y muy frecuentes, una especie de jadeos coléricos, ahora tan solo se escuchaba unos tímidos berreos agudos, más parecidos a un llanto. El olor de la carne y la sangre frescas seguía resultando indiscutible, y Nemesio, tras trepar por la enésima maraña de raíces, finalmente dio con ella.
La chica estaba tendida sobre una mullida sábana de verde césped salvaje, en un claro del bosque, junto a un viejo coche con la puerta del piloto abierta de par en par y el motor en marcha. Estaba muerta. Lucía desnuda de cintura hacia abajo, y tanto su falda como su ropa interior yacía hecha un guiñapo a su lado. Estaba tumbada sobre un charco de su propia sangre, y de entre sus sucias piernas emergía una especie de intestino en cuyo extremo pudo ver, para su sorpresa, un bebé. Era el neonato el que emitía aquellos sonidos, exigiendo la atención y el cuidado de su madre, que jamás recibiría.
Nemesio se acercó, cauto pero seguro de sí mismo. Se vio tentado a hincar los pocos dientes que le quedaban en la joven carne de aquél bebé llorón, pero su madre resultaba a todas luces mucho más apetecible. Aunque él todavía estaba vivo, resultaba evidente que no supondría un reto acabar con su vida, y la mujer tenía mucho, mucho más que ofrecerle.
Tal vez fuera el hecho que el olor de su sangre lo impregnaba todo, pero el caso es que Nemesio no se lo pensó dos veces. Se arrodilló junto a su cadáver y comenzó a alimentarse de la carne blanda de sus muslos. El placer que sintió en sus papilas gustativas al notar la carne fresca y jugosa, henchida de sangre aún caliente, que pronto comenzó a recorrerle la comisura de los labios, resultaba indescriptible.
Siguió así cerca de quince minutos, incapaz de saciar su hambre, cuando de repente y sin previo aviso, la joven se despertó. Lo hizo de un modo tan inesperado que Nemesio, sorprendido y superado por la situación, se levantó a toda prisa, dio un par de pasos atrás, trastabilló con una roca sobresaliente, y dio con sus nalgas en el suelo terroso, sin parar de mirarla.
Aún algo aturdido, todavía sentado en el suelo y con la boca parcialmente abierta, manchada de sangre reseca, la vio levantarse a toda prisa, prácticamente de un salto. La infectada le miró, con los ojos bien abiertos y aquél conducto con el bebé en su extremo colgándole entre las piernas que no paraban de sangrar. Olisqueó el ambiente en su dirección, como tratando de discernir si Nemesio sería su próxima comida, pero en ese momento escuchó llorar a su hijo. Lo hacía con bastante menos ahínco que al principio, pero aún con ganas de vivir. A diferencia de su madre, pese a estar infectado, él no mostraba signo alguno de haberse convertido en una de aquellas alimañas. Aunque de poco le serviría.
La infectada no se lo pensó dos veces. Miró hacia abajo y le vio, como una especie de péndulo que amenazaba con hipnotizarla. Tiró del cordón umbilical y agarró al niño por el cuello. Éste lloró por última vez, emitiendo el sonido más alto que haría en vida, cuando su madre hincó los dientes en su sonrosada y sucia panza. Nemesio, molesto porque su banquete se hubiese despertado a medio comer, se levantó torpemente y se alejó de aquella horrible escena, consciente que ahí ya no era bienvenido.
El bosque era demasiado grande, y él carecía tanto de destino como de sentido de la orientación. Se limitó a deambular hasta que encontró una zona boscosa muy espesa, las copas de cuyos árboles formaban una cubierta que confería al lugar un aspecto lóbrego. Eso era todo cuanto necesitaba, ahora que ya había saciado su necesidad más acuciante: un lugar donde echar una cabezadita y poder librarse de los rayos del astro rey que tan molestos resultaban a su recientemente recuperada vista.
Durmió del tirón lo que quedaba de día, la noche entera y gran parte del día siguiente. Despertó con los primeros albores del ocaso, cuando el sol ya se había ocultado detrás del monte Gibah y no resultaba tan molesto. Con las pilas bien cargadas, después de aquél reconfortante sueño y la opípara cena que se había dado poco antes de caer en los brazos de Morfeo, se dispuso a continuar su peregrinaje de destino incierto.
La noche siguiente la pasó caminando prácticamente en su totalidad. La vegetación era muy espesa, y no hacía más que engancharse la ropa, desgarrándola cada vez más y más. Poco antes que amaneciera, estaba desnudo de cintura para arriba y con los pantalones hechos jirones, había perdido un zapato y su correspondiente calcetín, y lucía un feo corte en la planta del pie, aunque éste enseguida cicatrizaría y dejaría de resultar un problema. No encontró nada que llevarse a la boca, más que un par de ardillas que se limitaron a mirarle gruñir desde su atalaya en la rama de un árbol cercano.
A partir de entonces sus noches se transformarían en sus días. La luz de la luna y las estrellas le resultaba más que suficiente para poder orientarse y salir a cazar, y deshacerse del engorro que suponía tener que desplazarse con la tan molesta luz diurna, marcaba ciertamente la diferencia. Todos los días repetía una rutina similar, de destino francamente infausto. Su nueva vida se convirtió en un bucle del que era incapaz e salir.
Llevaba una semana de inanición severa, tan solo paliada por la ingesta eventual de agua del río, en la que no había visto a nadie más, ni sano ni infectado, cuando encontró el cadáver medio devorado de una vaca. A juzgar por las marcas de dentelladas que lucía, todo apuntaba a pensar que había sido víctima de uno de sus congéneres, aunque no solo había marcas de dentadura humana: al parecer había servido de alimento a medio bosque. Ahora había llegado su turno.
Las moscas habían dado buena cuenta de la res, pero él no tuvo reparo alguno en hundir sus mandíbulas en la carne burbujeante de gordos gusanos blancos. Estaba demasiado hambriento, demasiado desesperado por llevarse algo a la boca como para preocuparse de esas nimiedades. Comió como si le fuera la vida en ello, aunque en cierto modo, así era. Comió mucho más de lo que debería haber comido, hasta que su otrora hundido estómago se mostró hinchado. Entonces, lo vomitó todo.
Su propio instinto de supervivencia le hizo alejarse de la carne corrompida de aquél cadáver, y aún con peor cuerpo y ánimo que antes de encontrarla, continuó su peregrinaje. Los días dieron paso a las semanas, y él deambuló y deambuló, durmiendo durante el día y caminando durante la noche. No tardando mucho se quedó definitivamente y completamente desnudo, aunque ello no le importó lo más mínimo. Aunque tampoco era ese su objetivo, jamás consiguió llegar a la civilización.
En más de una ocasión descubrió animales de granja que habían sido liberados, pero ellos demostraron ser más rápidos que él, que cada día estaba más débil y cansado, y fue incapaz de darles caza. En una ocasión se pasó más de diez horas persiguiendo a un potro, más allá incluso del alba. El animal se limitaba a trotar un poco y seguir paciendo cada vez que Nemesio se acercaba más de la cuenta, hasta que finalmente le perdió de vista.
Durante del orden de un mes tan solo se alimentó del cadáver de un ratoncillo de campo que se había partido la espalda al caer de un árbol y de los pocos restos del bebé cuya madre había asesinado el mismo día de su resucitación, al que por fortuna, las moscas habían ignorado. Carecía de rumbo y no hacía más que dar vueltas sobre sí mismo, incapaz de alcanzar la costa norte.
El monte Gibah y la propia orografía del terreno hacían de barrera virtual para él, en cierto modo, y Nemesio, cuando la pendiente se hacía demasiado acusada, siempre escogía el camino más fácil, volviendo sobre sus pasos una y otra vez. Ello propició que nunca cruzase al otro lado, donde hubiera encontrado las granjas, la zona industrial y la ciudad, donde sin duda hubiera tenido muchos menos problemas para alimentarse. En más de una ocasión se cruzó con alguno de sus semejantes, pero ambos se limitaron a ignorarse el uno al otro, y siguieron su camino en solitario.
Las excursiones en busca de alimento eran cada vez más cortas y escasas, paradójicamente, pues las noches eran cada vez más largas. A medida que se acercaba el invierno llegaron las lluvias y empezaron a bajar las temperaturas, y ello hizo que aún saliera menos. Para entonces él estaba ya muy débil. Las costillas se le marcaban en su viejo cuerpo desnudo y lleno de cicatrices de arañazos. Su cara, que parecía sacada de una pesadilla, era todo un poema.
Él se encontraba oculto en una grieta en la roca, que a duras penas podría llamarse cueva, cuando cayó la primera nevada. Se limitó a observarlo todo, fascinado, desde su posición privilegiada. La nieve cubrió la abertura de la grieta, y él, lejos de tratar de escapar, se quedó tumbado donde estaba, demasiado cansado y hambriento para hacer nada más.
Pasadas unas horas, cuando ya era noche cerrada, intentó salir, pero el frío había endurecido la nieve a medio descongelar, transformándola en una barrera impenetrable, de modo que se limitó a hibernar, aunque su cuerpo no estaba preparado para eso. Hacía demasiado frío para hacer nada más. Ahí permaneció encerrado, incapaz apenas de moverse, durante más de una semana.
Cuando finalmente el hielo se derritió lo suficiente y pudo salir, lo hizo arrastrándose. Trató de ponerse en pie durante horas, pero sus músculos estaban demasiado agarrotados. Consiguió desplazarse más de cien metros antes que las pocas fuerzas que le quedaban le abandonaran definitivamente. No obstante, aún sin energía para moverse, tendido como estaba boca arriba en mitad de una zona llena de arbustos, con pocos árboles alrededor, desde la que se veía el cielo estrellado, no tuvo presencia de ánimo para morir.
Pasaron los días y las semanas. Su cuerpo se fue marchitando más y más, secándose y cuarteándose, pero Nemesio seguía aferrándose a la vida como a un clavo ardiente. Con la llegada de la primavera, un día espléndido, con el cielo azul sin mácula, escuchó un ruido en las proximidades. Ya no podía ni siquiera mover el cuello, que se había quedado agarrotado, pero su vista, su bien más preciado, más incluso que la vida, seguía funcionando a la perfección.
Escuchó gritos, seguidos de voces, seguidos de disparos, seguidos de carcajadas y algún que otro reproche airado. Su olfato le indicó que habían acabado con uno de sus congéneres. No sintió ningún tipo de lástima por él. Luego su olfato le indicó que sus verdugos se acercaban. Escuchó voces, aunque no entendió una sola palabra.
VÍCTOR – Anda, mira, ahí hay otro.
ABRIL – ¡¿Dónde?!
VÍCTOR – Ahí, tirado, entre los matojos.
Abril se acercó a Nemesio y no tardó en reconocerle. Se llevó una mano a la boca, incapaz de creer lo que le decían sus ojos. La otra sostenía el arma con la que había quitado la vida a aquél otro pobre infeliz. Al fin Abril entró en el limitado campo de visión de Nemesio. Llevaba el pelo más corto que de costumbre, e iba vestida como un vaquero del antiguo oeste. Entró en escena uno de los hombres que la acompañaban, que le apuntó con un rifle. Abril apartó con suavidad el arma, mientras negaba con la cabeza.
VÍCTOR – Ya sé que dijimos que sólo acabaríamos con los que supusieran una amenaza, pero… más vale prevenir que curar. No hace falta que…
ABRIL – No. No es eso. No es eso.
Víctor tragó saliva, con el ceño fruncido. Otra persona les invitó amablemente a que se dieran prisa en volver al jeep con el que habían llegado hasta ahí, pero ambos le ignoraron.
VÍCTOR – ¿Le conocías?
Abril asintió. Víctor también asintió y se alejó, para dejarle algo más de intimidad a su compañera. Una lágrima acudió a sus ojos. Abril creyó ver en sus suyos, inyectados en sangre, un brillo de reconocimiento. Se equivocaba. Lo único en lo que pensaba Nemesio era en abatirla, destruirla con sus propias manos y alimentarse de su cuerpo aún caliente. Pero ni siquiera podía moverse.
ABRIL – Abuelo…
Nemesio, que de buen grado la hubiera matado ahí mismo, emitió un leve gruñido, apenas audible, que ella confundió con un saludo, aunque perfectamente que no era así. Abril negó con la cabeza y se limpió con el dorso de la mano la lágrima que recorría su mejilla. Le apuntó con la pistola a la frente. Nemesio no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, por lo cual no sintió miedo a la muerte.
ABRIL – Lo siento mucho, abuelo.
Abril apretó el gatillo, acabando por segunda vez con la vida de Nemesio. Paradójicamente, el pobre anciano hubiera muerto igualmente horas más tarde, sin su ayuda.
July 19, 2019
3×1215 – Roberto
1215
ROBERTO Y CLARA
A quinientos metros del puerto deportivo de Quéret
15 de octubre de 2008
Roberto se giró levemente hacia la derecha al notar cómo su esposa Clara le cogía de la mano. La expresión de su cara, ceñuda y circunspecta, se parecía mucho a la suya propia. Algo no andaba del todo bien.
Ambos se encontraban en la cubierta del lujoso yate de Roberto, observando el desierto puerto deportivo. Les había costado mucho volver a Quéret, mucho más de lo que habían previsto en primera instancia. Pero estaban de luna de miel, y él no tenía que rendir cuentas a nadie, pues era el último eslabón jerárquico de la empresa que había fundado su recientemente fallecido padre, que funcionaba a las mil maravillas sin sus más que dudosas aportaciones, de modo que ese era el último de sus problemas.
Habían vuelto al lugar del que partieron hacía más de un mes después de aquella opulenta y carísima boda a la que habían invitado a más de doscientas personas, pero que no había supuesto el menor revés en la abultada cuenta del banco del joven empresario, heredero del tristemente fallecido magnate de las prótesis. Pese a que tenía en regla la licencia desde hacía años, tan pronto perdió la señal GPS había tenido muchos problemas para orientarse, motivo por el cual habían demorado tanto su vuelta.
Ver el puerto deportivo en ese estado debería haber hecho que Roberto diese la voz de alarma, pero la paz que ahí se vivía era tal, que ello sirvió justamente para lo contrario, paradójicamente. Muy lejanos quedaban ya los descabellados consejos de aquella joven mujer de larga melena rubia que habían encontrado hacía unos días en alta mar, junto con aquél variopinto grupo de gente desequilibrada de diversa índole, que le habían encomiado reiteradamente que no volviese a tierra firme, bajo amenazas insensatas dignas de la peor película de serie B. Lamentablemente, apenas recordaban el fondo de aquellas sabias palabras.
A juzgar por cuanto veían, o más bien por lo que no veían, resultaba más que evidente que le habían mentido descaradamente. Ahí no había nadie, ni enfermo ni sano, ni pacífico ni mucho menos peligroso. No había nadie, literalmente. Roberto tenía la impresión que se hubiera producido el rapto, del que tanto hablaba el también fallecido padre Andrés, con la intención de meterle miedo a él y a sus demás compañeros en las tan lejanas sesiones de catequesis de su infancia.
Roberto guió el navío hacia su espacio privado en el amarradero, cuya cuota había domiciliado hacía dos años, cuando su padre le regaló el yate. Bien podría haberlo hecho en cualquier otro noray, habida cuenta que todos estaban libres. Jamás había visto el puerto deportivo en tal estado.
No paraba de darle vueltas a la cabeza, intentando dar una respuesta a tan inesperado giro de los acontecimientos. Pensó que quizá estuviesen haciendo obras, y por ello lo hubiesen desalojado temporalmente, pero todo estaba tal cual él lo recordaba, y no había ningún tipo de maquinaria, ni vallas, señalización al respecto ni mucho menos operarios, aunque era un miércoles no festivo.
Tras dejar el yate a buen recaudo, hastiados hasta cotas insospechables de ser de él prisioneros, pusieron rumbo al aparcamiento. Clara había enhebrado su brazo en el de él, algo incómoda, y apretaba con relativa fuerza, visiblemente tensa. Roberto, esforzándose por ocultar su propia inquietud, sintió la necesidad de tranquilizarla.
ROBERTO – ¿Qué ocurre, cariño?
CLARA – No sé… Esto es… muy raro.
ROBERTO – ¿No tenías tantas ganas de volver?
CLARA – Sí, pero… ¿Y la gente?
Desde ahí se veía con claridad el paseo marítimo, y ahí tampoco había nadie. Ni en las calles, ni en los balcones, ni coche alguno circulando por la calzada. Daba la impresión que ellos fuesen las últimas personas del planeta, y que el resto, por algún extraño motivo que a ellos se les escapaba, hubiese decidido abandonarlo durante su ausencia. Las palabras de aquél hombre de piel negra disfrazado de policía revoloteaban por su cabeza, pero Roberto se esforzó por apararlas de un metafórico manotazo.
ROBERTO – Seguro que hay una explicación razonable, aunque ahora nos cueste imaginarla. ¡No se pueden haber evaporado!
Roberto soltó una sonora y forzada carcajada. Clara no le acompañó; si un caso, aún acentuó más la expresión de preocupación de su rostro.
ROBERTO – Vayamos a casa. Tenemos todo el tiempo del mundo para averiguar qué ha pasado aquí. No adelantemos acontecimientos.
Clara hizo un leve asentimiento con la cabeza. El coche deportivo seguía en el mismo lugar donde él lo había aparcado hacía algo más de un mes, en el parking privado del puerto deportivo. Lucía algo más de polvo y marcas de lluvia, pero arrancó a la primera. Con lo que le había costado, más le valía. También les llamó la atención el hecho que el parking estuviese prácticamente lleno, a diferencia de los amarraderos. De sus dueños, sin embargo, no había rastro alguno.
La barrera del acceso al recinto del puerto estaba levantada. Parecía forzada, dada su posición antinatural, pero seguía de una pieza. La garita del agente de seguridad que se encargaba de verificar la identidad de quienes entraban y salían estaba vacía. Roberto se apeó del coche y caminó hasta ahí, tratando de llamar la atención de quien resultaba evidente que estaba cometiendo una infracción gravísima. Él pagaba una cuota mensual muy alta para garantizar que hubiese alguien 24 horas al día salvaguardando sus bienes, y le sentó muy mal ver que el puesto estaba desatendido. Eso le resultó intolerable, aunque habida cuenta que no había un solo barco, no dejaba de tener sentido que no hubiera nadie para cuidar de ellos.
Se incorporaron al paseo marítimo. Las calles estaban sucias y descuidadas; los locales comerciales cerrados a conciencia. Había desperdicios por el suelo, y los contenedores estaban a rebosar de basura, mucha de la cual yacía desperdigada por la acerca y por la calzada, incluso con bolsas destrozadas que habían vertido por doquier su desagradable contenido. Roberto intentó tranquilizar a Clara, afirmando que debía tratarse de una huelga en el servicio de mantenimiento del ayuntamiento. No era la primera vez que vivían sus desagradables consecuencias en lo que iba de año. Ni él mismo fue capaz de dar crédito a sus propias palabras. Intentaba mostrarse sereno, pero estaba tan intranquilo como su esposa. Cada vez más.
El camino de vuelta al barrio de alto standing en el que vivían resultó excepcionalmente tranquilo. La imagen de dejadez y abandono de la ciudad estaba presente de un modo inquietante y en cierto modo desolador, pero a medida que comenzaron a subir la pequeña colina en la que se erigía el barrio, fue haciéndose cada vez menos acusada. Sin saber muy bien por qué, ello les calmó bastante.
De igual modo que ocurriese en el puerto deportivo, la garita que daba acceso al barrio estaba desatendida. Roberto tuvo que forzar manualmente la barrera para poder hacer entrar el coche, aunque después de haber pasado al otro lado, no hubiera sabido decir si eso le tranquilizaba o le ponía aún más nervioso. Si bien había hojas secas por el suelo, y resultaba evidente que ahí tampoco funcionaba el servicio de limpieza y jardinería hacía semanas, pese a ser éstos privados, volver a ese lugar seguro les hizo sentirse algo menos inquietos. Al fin y al cabo, el estado habitual del barrio era ese, salvo por algún vecino esporádico que saliera a pasear al perro o a hacer footing.
Llegaron de vuelta a casa sin haber tenido que lamentar el más leve contratiempo. No tardaron en percatarse que la corriente eléctrica ahí tampoco funcionaba. Al ser pleno día, no se habían dado cuenta de tal eventualidad por las calles, salvo por el hecho que los semáforos permanecían carentes de vida. Fue Roberto el que lo advirtió, al ir a buscar una cerveza a la nevera, cuya luz no se encendió al abrir la puerta, y al notar ésta a la misma temperatura que el exterior. Por fortuna, con un viaje tan largo en perspectiva, no habían dejado atrás ningún alimento perecedero que se pudiera echar a perder, y no tuvieron que lamentar malos olores.
De entrada, ese hecho no les supuso mayor problema, obviando el que carecían de modo alguno de enterarse de qué estaba ocurriendo, tal como Clara intentó hacer al tratar, infructuosamente, de poner en funcionamiento la televisión del salón. Tal era su nivel de congoja desde que llegaran de vuelta a la península, que hubiera dado cualquier cosa por escuchar a Eusebio Cuesta dando repuesta a todas sus preguntas en su habitual magazín sensacionalista de la sobremesa.
Clara intentó ponerse en contacto con su madre para preguntarle qué estaba ocurriendo, pero el teléfono tampoco funcionaba. Ni siquiera daba tono. A efectos prácticos, hubiera sido igual de útil tratar de comunicarse con ella haciendo uso de la tostadora. Tras una corta ducha con agua fría, que dejó las reservas del depósito de cubierta en números rojos, Roberto dejó a Clara en casa y se propuso dar un paseo por el vecindario. No sabía aún muy bien por qué, pero se llevó consigo su enorme pistola plateada. Se había sacado la licencia de armas para poder ir de caza con su padre, pero tras un par de intentos infructuosos en los que había bebido más cerveza que disparos había efectuado, había olvidado tal afición. Aprovechando que ya la tenía, había comprado aquella pequeña belleza, que por fortuna, aún no había necesitado usarla jamás.
Su intención era la de que algún vecino pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo, pero tras visitar más de dos docenas de viviendas, obteniendo en todas idéntica respuesta, absolutamente ninguna, acabó optando por volver por donde había venido. Clara estaba que se subía por las paredes. Le imploró ir a visitar a su madre, pues estaba convencida que le había ocurrido algo terrible en el trascurso del poco más de un mes que hacía que habían abandonado la civilización en aquella idílica luna de miel.
Su madre era viuda y vivía sola en casa con el gato. Sabía cuidar de sí misma. Tras una corta discusión algo tensa, Roberto acabó dando su brazo a torcer, y no sin antes prepararse un tentempié con la poca comida enlatada que tenían por casa, pusieron rumbo a la de la madre de Clara. Por fortuna, ésta vivía a poco más de quince minutos de ahí.
El corto trayecto lo efectuaron por una carretera secundaria, sin ocasión de cruzarse una sola vez con otro coche. Ninguno de los dos daba crédito a cuando veían. Si antaño les hubieran preguntado, ambos hubieran respondido encantados ante la perspectiva de vivir en un mundo en el que no hubiera nadie más, nadie con quien discutir, nadie a quien tener que soportar desplantes, pues aunque de cara a la galería se esforzaban por ocultarlo, ambos eran bastante misántropos. La perspectiva ahora distaba años luz y resultaba mucho menos halagüeña.
La sensación de abandono e indefensión era rayana en el dolor físico, y se iba incrementando a medida que continuaban adelante sin ver más que signos de abandono de la civilización que habían dejado atrás después de la boda. Aunque sabían a ciencia cierta que eso no podía ser cierto, se sentían como los dos últimos supervivientes en la tierra. La ausencia de tráfico les permitió llegar en tiempo récord, y el hecho que no hubiera un solo coche aparcado en la calle, les permitió estacionar delante mismo de la puerta.
Clara tocó el timbre en hasta tres ocasiones, cada vez más nerviosa, antes de darse cuenta que la ausencia de corriente eléctrica le había privado de vida. Entonces llamó a su madre a viva voz, deseando verla correr la cortina del salón y mostrar una grata y sincera sonrisa en el rostro al ver de nuevo a su primogénita y única hija, como hacía siempre. Para su desesperación, la cortina se mantuvo impasible. Clara sacó el juego de llaves del bolso y abrió la puerta de la verja exterior, que les permitiría el acceso a la rampa del parking privado y a los cuatro escalones que llevaban a la puerta principal, que la joven se afanó en abrir, cada vez más nerviosa.
Jimmy, el gato, salió disparado por la puerta tan pronto ésta se abrió. Ambos le vieron llegar a la calzada en tiempo récord y salir escopeteado calle arriba como alma que lleva el demonio. Clara hizo el amago de perseguirle, pero el animal parecía tener las ideas demasiado claras. Fue el olor lo que le hizo recuperar el hilo de sus pensamientos. Un desagradable hedor provenía del interior de la casa pareada en la que vivía su madre. Clara entró a toda prisa en la vivienda, seguida de cerca por Roberto.
Tras una corta inspección de la planta baja, en la que todo parecía en regla, ambos subieron las escaleras. Las piedras del gato estaban llenas de heces y orines del felino, pero aquél intenso olor no provenía de ahí. Era mucho peor, y resultaba evidente que procedía de la primera planta. Clara subió las escaleras a toda prisa y entró en el dormitorio de su madre. Incluso la cama estaba hecha. La puerta del cuarto de baño en suite estaba entreabierta, y mostraba sin ningún tipo de reparo el desolador espectáculo que se había producido dentro.
Clara comenzó a gritar a pleno pulmón, presa de la más absoluta congoja, al ver a su madre muerta en la bañera. La espuma de su boca hacía largo tiempo que había desaparecido, pero el tarro vacío de píldoras que había ingerido para quitarse la vida, haciéndolas bajar, al parecer, con un vino gran reserva del 85 del que parecía haber bebido a morro, resultaba lo suficientemente esclarecedor para entender lo que ahí había ocurrido. Si bien no el por qué.
El pobre animal se había limitado a hacer cuando estaba en su mano, más bien en su zarpa, para sobrevivir. Encerrado en la casa, sin modo alguno de salir, una vez se evaporó todo el agua que su ama le había dejado, que no era poca, y una vez se había acabado todo el pienso que ésta le había dejado, había hecho lo único que estaba a su alcance para seguir con vida. El agua de la bañera le había mantenido hidratado. El cuerpo de la madre de Clara le había mantenido alimentado. Al menos hasta hacía un tiempo, porque su actual estado de putrefacción era tan avanzado, que el pobre animal hubiera muerto de haber seguido adelante. De ahí la prisa que tenía por abandonar la casa.
Clara hubiera estrangulado al gato con sus propias manos hasta ver cómo su vida llegaba a su fin, de no ser por el hecho que el animal estaba ya a más de un kilómetro de ahí, comenzando una nueva vida que pronto le haría envidiar el cautiverio y la inanición a los que había sido sometido.
Roberto se esforzó en vano por calmar a la hiperexcitada Clara, aún sin ser capaz de dar crédito a cuanto habían presenciado. Resultaba evidente que hacía al menos dos semanas que su suegra había muerto, pero no había una triste nota que delatase el motivo de su suicidio. Ninguno de los dos entendía nada. La mujer había enviudado hacía más de un lustro, había recuperado la felicidad y estaba empezando a rehacer su vida. Que hubiera decidido quitársela, era algo que no albergaba el menor sentido para ellos, aunque ambos enseguida entendieron que tenía algo que ver con lo que estaba ocurriendo en las calles. Más bien con lo que no estaba ocurriendo.
Habida cuenta que el teléfono fijo de la casa tampoco funcionaba, decidieron acercarse a la comisaría a denunciar el aciago hallazgo. De haber decidido investigar algo más a fondo la casa, hubieran descubierto el periódico que yacía sobre la mesa de la cocina o los folletos del toque de queda que los soldados habían metido en los buzones de todas y cada una de las viviendas de la ciudad costera, que resultaban muy esclarecedores al respecto de por qué la madre de Clara había tomado tan drástica determinación. Pero Clara tenía demasiada prisa por alejarse de aquella pesadilla, y aunque ambos estaban convencidos que ahí tampoco encontrarían a nadie que pudiera ayudarles, partieron hacia ahí igualmente. ¿Qué más podían hacer si no?
La comisaría se encontraba en pleno corazón de Quéret, y el sol ya había comenzado su inexorable declive para dar paso a la noche. Ambos comprobaron, para su mayor desasosiego, que del mismo modo que todos los electrodomésticos de su casa y los semáforos en las calles, las farolas tampoco tenían la menor intención de encenderse. Acordaron que si no encontraban ayuda en la comisaría, deberían posponer la investigación a la mañana siguiente. Pese a disponer de las luces de carretera y encontrar las calles desiertas, circular por la ciudad a oscuras les resultaba espeluznante.
Tardaron bastante más en llegar de lo que habían previsto, pues encontraron varias calles cortadas por coches en apariencia abandonados en mitad de la calzada. Algunos de ellos incluso con las puertas abiertas de par en par. Ambos se apearon del vehículo al llegar a su destino, aliviados en cierto modo, pese a lo irónico que ello resultaba, al comprender que tendrían que dar media vuelta y volver por donde habían venido, de vuelta a casa.
La comisaría no solo estaba desierta, igual que el resto de edificios, sino que estaba clausurada por varias decenas de metros de cinta policial, y cerrada a conciencia. Incluso parecían haberse molestado en soldar las puertas entre sí para que resultase a todas luces imposible abrirlas de nuevo. No obstante, no había cartel alguno que indicase el motivo de tal decisión: el viento y la lluvia se habían encargado de hacerlo volar lejos y dejarlo hecho migajas por el sucio suelo.
Tras buscar infructuosamente un punto débil por el que entrar, aún estando casi convencidos que dentro no encontrarían más que salas vacías, decidieron volver al coche. Clara ya había ocupado el asiento del copiloto, y Roberto iba a hacer lo propio tras el volante, cuando ambos escucharon un ruido proveniente de un cajón en forma de ataúd que había junto a la fachada. Todo apuntaba a pensar que se trataba de un trabajo provisional en el aparato eléctrico del edificio, a juzgar por los gruesos cables negros que emergían de su parte superior.
Roberto miró en esa dirección y acto seguido echó un vistazo a Clara. Ésta negó lentamente con la cabeza. Roberto hizo caso omiso y dio un paso al frente. Sacó la pistola de su escondite, donde la espalda pierde su nombre, y tragó saliva. Las puertas de aquél burdo armario de contrachapado estaban visiblemente forzadas. Donde antaño debiera haber colgado una gruesa cadena de eslabones metálicos sujeta con un candado, tan solo quedaban dos feos agujeros en la madera, astillada, que por su pequeña escala no permitían ver lo que había al otro lado.
Roberto se armó de valor y abrió la puerta de un tirón. Del interior emergió una barra de metal que de poco no le golpea en plena frente. Roberto trastabilló hacia atrás, sosteniendo el arma entre sus dedos temblorosos. Se tranquilizó sobremanera al descubrir de qué se trataba realmente: no era más que un niño asustado.
Ahí encerrado había un chaval de unos once o doce años que apestaba a sudor, vestido con harapos y con el pelo más sucio y enmarañado que Roberto había visto en toda su vida. Estaba sudando a mares. El chico comenzó a agitar aquella tubería medio doblada que sostenía con ambas manos, con los ojos prácticamente cerrados, más que dispuesto a golpear con todas sus fuerzas a cualquiera que se acercase más de un metro a la redonda de donde se había escondido, sólo Dios sabía por qué. Roberto, consciente que no corría ningún peligro, guardó de nuevo la pistola, metiéndola entre el cinturón y el pantalón, en su cadera derecha.
JOSÉ – ¡No! ¡No me muerdas! ¡Si te acercas un poco más te juro que te reviento!
El preadolescente dejó de agitar la tubería medio doblada que sostenía con ambas manos tan pronto dio fe que ni Roberto ni Clara tenían intención alguna de agredirle, pero la dejó alzada frente a sí, observando, ahora sí, con los ojos abiertos como platos a quien tenía delante.
JOSÉ – ¿Estáis… estáis vivos?
Roberto no respondió. Para él, esas palabras no albergaban el más remoto sentido. Resultaba evidente que estaban vivos, al igual que lo estaba él.
JOSÉ – ¿Os han mordido?
ROBERTO – ¿Eh?
JOSÉ – ¡¿Te estoy preguntando que si os han mordido, es que estás sordo?!
Roberto frunció el ceño, claramente molesto por la actitud del chico. Entendía que estuviera asustado, pese a que desconocía el motivo, pero en cualquier caso, esas no eran maneras de dirigirse a un adulto. El chico estaba obsesionado por saber si a ellos les habían mordido. Pensó que quizá hubiera una jauría de perros enfurecidos que rondase por la ciudad vacía, y que ello respondiese a su exacerbado estado de ansiedad.
ROBERTO – ¿Quién nos va a haber…?
JOSÉ – No me fío. Seguro que os han mordido. ¡Idos de aquí! ¡Dejadme en paz!
ROBERTO – No entiendo por qué… ¿Qué te ha mordido a ti…?
JOSÉ – ¡A mi no me ha mordido nadie! ¿¡Te enteras!? ¡Nadie!
Clara se apeó del coche, claramente afectada por la situación. Aquél chico, aún con la tubería, no suponía ninguna amenaza para ellos, pero aún así, se sentía muy incómoda con la situación. Clara y Roberto se miraron mutuamente, sin acabar de comprender las palabras de aquél chaval.
JOSÉ – Pensaba que ya no quedaba nadie… pen… pensaba que yo era el último…
El chico se puso a llorar desconsoladamente, bajando al fin la amenazadora tubería. Roberto respiró hondo y tragó saliva. No sabía qué debía hacer a continuación. Resultaba más que evidente que el chaval estaba al borde del colapso nervioso, y su más básico instinto le gritaba que le dejase ahí y se olvidase de él. No obstante, era la primera persona viva con la que se cruzaban desde que volvieron a la península, y ni él ni Clara estaban dispuestos a perder la oportunidad de hacerle un buen interrogatorio. Era demasiada la curiosidad que acarreaban como para dejarle ahí.
Roberto dio un paso al frente, y le puso una mano en el hombro, tratando de tranquilizarle. José dio un respingo al notarlo y se puso de nuevo en tensión, convencido que le iban a agredir. Fue la visión del brillo de aquella enorme pistola plateada el que le hizo perder el hilo de sus pensamientos. En ella vio la solución a todos sus problemas, una solución rápida, aunque no especialmente limpia. Al fin y al cabo, ya había perdido todo lo demás: la vida era lo único que le quedaba, y después de tanto tiempo burlando a la muerte, después de tanto tiempo limitándose a aplazar lo inevitable, prefería ser él quien tomase la decisión final.
JOSÉ – Buena suerte con los muertos.
ROBERTO – ¿Qué dices?
El preadolescente sonrió. Fue una sonrisa sincera. Roberto no alcanzó a entender nada, y se vio obligado a llevarse las manos a las orejas al notar el fuerte estallido de la detonación. Clara gritó, temiendo que el chico hubiese disparado a su esposo. Nada más lejos de la realidad. José le había arrebatado el arma a Roberto y se había disparado a sí mismo en el pecho, con la clara intención de quitarse la vida. Pretendía dispararse al corazón y acabar con todo su sufrimiento, pero sus conocimientos de anatomía eran aún muy limitados. De su boca comenzó a manar bastante sangre.
Pese al daño más que evidente que había sufrido y el dolor que sentía, trató de acabar lo que había empezado, pero Roberto fue más rápido. Le quitó la pistola de las débiles y temblorosas manos y la tiró a un lado. Ésta rodó por el suelo unos metros, hasta quedar frenada por los pies de Clara, que lo observaba todo, atónita, y sin dar crédito, desde su posición junto a la puerta abierta del vehículo.
Estaba perdiendo mucha sangre. La herida de bala había sido a bocajarro, y había desgarrado parte de su pecho. Sin embargo, tanto él como Clara se esforzaron al máximo por detener la hemorragia del moribundo chaval, que no atendía a razones. Roberto le arrancó la camiseta para tratar de ayudarle, aunque resultaba evidente que ya nada podía hacerse por él. Fue entonces cuando las vieron.
Las marcas de aquella mordedura eran muy pequeñas, y formaban un arco. De no ser porque ello no albergaba sentido alguno, Roberto hubiera jurado que se trataba de la marca de una mordedura humana, no de un animal, como había pensado en primera instancia. Por algún motivo, ninguno de los dos se sorprendió demasiado al ver que la aparatosa herida enseguida dejaba de sangrar.
Entre los dos le llevaron a rastras al coche. Roberto puso el santo en el cielo al ver cómo la sangre de aquél chico manchaba la tapicería. Le dejaron recostado entre los dos asientos y ocuparon los suyos propios. Ya habían perdido demasiado tiempo. Pensaron el acercarse al hospital, pero para entonces ya habían aprendido la lección: ahí no habría absolutamente nadie, como no había nadie en ningún otro lugar. Volverían a casa, donde tendrían ocasión de pensar con más claridad.
Se alejaron justo a tiempo de evitar encontrarse con quienes, atraídos por los gritos y el disparo, habían acudido a ver qué ocurría, lo cual era al mismo tiempo una bendición y una maldición, pues ellos seguían igual de ignorantes del peligro al que se estaban exponiendo deambulando por la ciudad infectada al ocaso. El trayecto fue igual de tranquilo que todos los anteriores.
ROBERTO – ¿La gente se ha vuelto completamente loca? ¿Qué diablos está pasando aquí?
Por más que le daba vueltas a la cabeza, Roberto no era capaz de encontrar una respuesta plausible. Todo cuanto había ocurrido desde que pisaran de nuevo tierra firme parecía un mal sueño.
CLARA – Quizá se trata de una epidemia de suicidios.
ROBERTO – ¿Pero qué dices?
CLARA – No lo sé. Quizá la gente ha enfermado por algún… no sé… por algo, algo del ambiente, y… se han vuelto locos y han comenzado a suicidarse en masa.
ROBERTO – Si eso fuese así, ¿no crees que habría cadáveres por todos lados?
Clara cayó en la cuenta de la elocuencia de las palabras de Roberto. No dejaba de resultar irónico que, aunque ellos no lo vieron, al encontrarse al otro lado de una furgoneta aparcada, acababan de pasar junto a media docena de cadáveres que había tirados unos encima de otros en la acera, junto a la salida de unos multicines.
Para cuando llegaron de vuelta a casa, José ya había perdido el conocimiento. Trataron de reanimarle, pero les resultó imposible. Seguía con vida, no obstante. Le acostaron en el dormitorio de invitados, tras limpiarle a conciencia, para evitar que la herida se infectase, pese a lo irónico que ello resultaba, y procedieron a cenar. Lo hicieron en silencio, a la luz de las mismas velas que habían utilizado para dar ambiente a la tan lejana noche de bodas, mientras hacían el amor.
Roberto no preguntó a Clara por qué no lloraba, aunque no tenía otra cosa en la cabeza. La imagen del cadáver desnudo de su suegra, con la cara medio comida por el gato, le acompañaría de por vida. Había sido un día demasiado largo, y ambos acordaron que tenían que descansar, tanto el cuerpo como la mente. Ocuparon la cama de matrimonio. Clara se durmió enseguida, de tan exhausta como estaba. Roberto, sin embargo, no fue capaz de pegar ojo.
La despertaron los gritos. Los mismos gritos que enseguida se extinguieron, haciéndola creer que tan solo habían sido imaginaciones suyas. Se giró y comprobó, a su pesar, que Roberto no estaba junto a ella en la cama. Debía ser medianoche, a juzgar por la oscuridad que lo envolvía todo. Sintió miedo. Sacó la linterna de la mesilla de noche y llamó a su esposo. No obtuvo respuesta. Se armó de valor y bajó las escaleras, poco a poco.
Le descubrió bajo el umbral de la puerta principal, abierta de par en par. Estaba tumbado boca abajo en el suelo, y bajo él había una sospechosa mancha negra que crecía por momentos. Clara enfocó el haz de la linterna hacia la habitación en la que José debía estar debatiéndose entre la vida y la muerte. La puerta también estaba abierta, pero sobre la cama no había ya nadie. Se arrodilló junto a Roberto y trató de despertarle.
Roberto había muerto. Tenía un desgarrón en el cuello del que había manado toda aquella sangre. Clara no entendía nada. Entonces sí lloró, abrazada a su cuerpo, echada junto a él en el manchado suelo, superada con creces por la situación. Pasó cerca de veinte minutos velando su cadáver, sabiéndose sola en el mundo, sintiendo un enorme vínculo empático e incluso comprendiendo de un modo doloroso la decisión que había tomado su madre al quitarse la vida.
Levantó la mirada y vio la pistola, ahora no tan brillante al estar manchada con la sangre reseca de quien había arrebatado la vida a su esposo, del que ahora era viuda. Resultó demasiado tentadora. Su disparo fue más certero que el de José, y acabó con su vida en el acto. Al fin y al cabo, ya no había ningún motivo para seguir adelante. El mundo se había acabado, ¿qué pintaba ella ahí?
Minutos más tarde, el cadáver de Roberto volvió a la vida. Roberto descubrió el cuerpo sin vida de su esposa junto a la mesa del comedor y se dirigió hacia él. Comenzó a morder el brazo de Clara, y al infectar con sus flujos salivales su recientemente extinta corriente sanguínea, ésta comenzó a reactivarse, produciendo una curiosa reacción exotérmica que hizo que la carne aún adquiriese un mejor sabor.
Veinte minutos más tarde, Clara resucitó, y Roberto, muy a su pesar, tuvo que dejar de alimentarse con su cuerpo. De todos modos, tampoco estaba demasiado hambriento, pues no hacía mucho que había cenado. Tras unos cortos espasmos, Clara se levantó y miró de arriba abajo a su esposo, olisqueándolo. Se dirigió hacia él, que estaba observando la calle desierta desde el umbral de la puerta.
Roberto se giró levemente hacia la derecha al notar cómo su esposa Clara le cogía de la mano. Creyó leer en su rostro un atisbo de sonrisa cuando sus miradas se cruzaron, pero ello no fue sino fruto del azar. Con las ensangrentadas manos entrelazadas, comenzaron a caminar calle abajo, movidos por una extraña fuerza que les invitaba a dejarse llevar por esos nuevos instintos que acababan de despertar en ellos, más que dispuestos a abrazar gustosamente la nueva vida que tenían por delante.
June 18, 2019
3×1214 – Yael
1214
LORENZO, CARMINA Y YAEL
Periferia rural de Sheol
9 de septiembre de 2008
El pequeño Yael observaba, desde el asiento trasero del viejo monovolumen azul de sus padres, arrodillado sobre los asientos, cómo aquella mujer de larga melena rubia se despedía de él. Bárbara agitaba la mano derecha, moviendo alternativamente la muñeca a lado y lado, mostrando una tímida y sincera sonrisa en los labios, en parte salpicada de inquietud. La perdió de vista tan pronto el vehículo cruzó la esquina del viejo horno de pan.
CARMINA – Haz el favor de sentarte en tu sitio y ponerte el cinturón, ¿quieres?
YAEL – Sí, mamá.
Yael, a regañadientes, tomó asiento sobre aquella ridícula, barata e incómoda sillita homologada y se abrochó el cinturón. Suspiró, vencido. Por delante les esperaba un viaje de más de veinte horas. Y eso en el mejor de los casos.
Él era hijo único de una familia humilde, y llevaba ansiando el final del verano desde hacía semanas. La perspectiva de perderse la vuelta al colegio y el reencuentro con sus dos mejores amigos, José Manuel y Sandra, no se le antojaba en absoluto atractiva, pero aunque jamás lo reconocería delante de sus padres, se sentía en cierto modo ilusionado por aquél improvisado viaje a Bélgica.
Yael no había abandonado Etzel desde que se acabaran las clases a mitades de junio, y se sentía algo avergonzado por ello, consciente que no tendría ninguna jugosa historia para explicar cuando empezara el nuevo curso. José Manuel había viajado con sus padres y sus dos hermanos en crucero a Italia, y Sandra había ido a visitar a su hermano mayor a Reino Unido un mes entero, él solo, sin sus padres. Yael sabía a ciencia cierta que tan pronto tuvieran ocasión de reencontrarse en el patio del Santa Teresa le explicarían con pelos y señales cuántas aventuras habían vivido. Él no estaba dispuesto a ser menos.
El hecho que el forzado y repentino desplazamiento a visitar a los primos de su madre en Bélgica coincidiese con el inicio de las clases, que sin duda se perdería, contradecía en cierto modo tal premisa, pero al fin y al cabo, su opinión no contaba, jamás lo había hecho, de modo que de nada serviría quejarse. Esa lección la tenía bien aprendida.
Él tan solo tenía ocho años, y pese a que sabía que estaba pasando algo raro, no era ni remotamente consciente de la envergadura del problema que se les venía encima, y del que sus padres pretendían protegerle abandonando el país. Su madre había puesto todo de su parte para resguardarle de la avalancha de información que inundaba la prensa escrita y audiovisual. A decir verdad, no le había resultado una tarea especialmente complicada, habida cuenta que el niño pasaba el día leyendo cómics de superhéroes y tan solo veía un par de cadenas de televisión pública que emitían dibujos animados las veinticuatro horas del día.
Hacía más de una semana que no abandonaban su piso en Etzel, ni él ni ella, y Carmina se había encargado de evitar que el niño presenciase ninguna de las atrocidades que sucedían en la calle prohibiéndole salir al balcón y obviando sintonizar ninguna cadena de televisión en la que se hablase de aquellos desagradables y desafortunados brotes de violencia que habían comenzado en la cuidad vecina, Sheol, no hacía mucho.
Un par de días atrás, no obstante, Yael había escuchado a su vecina, la señora Paca, hablando con su hijo por el patio de luces comunitario del bloque, que daba al lavabo. Él había ido a hacer aguas menores, pero se había quedado ensimismado atendiendo a aquél escalofriante relato, digno de uno de aquellos libros de miedo que le había prestado José Manuel las anteriores navidades, propiedad de su hermano mayor.
Al parecer, un hombre loco había agredido al marido de Paca cuando éste estaba trabajando en el camión de la basura. El hombre le había atacado mientras él estaba aferrado a la parte trasera del camión y le había hecho caer, partiéndose un brazo al intentar suavizar el impacto del aparatoso golpe. Aquél hombre había comenzado a pegarle e incluso a morderle, y no había parado hasta que su compañero, el conductor del camión, y un par de personas más que pasaban por la calle fueron en su auxilio. Intentaron retener al agresor, pero éste había acabado huyendo, al verse en semejante inferioridad de condiciones. Ni fue su primera víctima ni sería la última.
Ahora el marido de Paca estaba ingresado en el hospital, pues tras el ataque había comenzado a enfermar, y los médicos, por más que se esforzaban, no eran capaces de averiguar el motivo, y mucho menos de dar con una cura. El hijo de Paca estaba convencido de que aquél hombre loco había hecho enfermar a su padre al morderle. Paca, por el contrario, no paraba de quitarle hierro al asunto, asegurándole que enseguida se pondría bien, que no había motivos para preocuparse. Ni Yael ni el hijo de Paca ofrecieron la menor verosimilitud a sus palabras. El tiempo acabó dándoles la razón.
De eso hacía ya dos largos días, con sus dos largas noches, y desde entonces Yael había tomado la costumbre de visitar el lavabo con mucha más frecuencia, aunque jamás había vuelto a oír a ninguno de los dos. A decir verdad, desde aquél momento, a duras penas había vuelto a oír a ningún otro vecino charlando, ni tan solo el ruido de la cisterna de ningún váter, ni a nadie cantado mientras se tomaba una ducha, lo cual resultaba cuanto menos extraño.
Él estaba algo asustado, aunque no hubiera sabido decir muy bien por qué, pero teniendo a su padre cerca, sabía a ciencia cierta que jamás podría pasarle nada malo. Eso era un hecho objetivo en su vida. Su padre conducía camiones desde antes incluso de cumplir la mayoría de edad y se conocía las carreteras nacionales como la palma de su mano. Pese a que sus servicios acostumbraban a concentrarse en la península, durante una época, poco antes que él naciese, había trabajado para una empresa de transportes internacionales. Hubiera sabido llegar a Bélgica con los ojos cerrados.
Debían cruzar toda Francia para llegar a su destino. Los primos de su madre vivían prácticamente en la frontera entre Bélgica y el país galo. Él no les había conocido jamás, y su madre hacía más de quince años que no les veía, aunque una o dos veces al mes acostumbraba a hablar por teléfono con ellos. El tío de su madre, que ya había fallecido, había emigrado a Bélgica al no encontrar trabajo en el pueblo, del que ella también había emigrado, y había acabado formando una familia ahí con una mujer belga. Esa era la última y única carta que tenían para poder abandonar el país, pues no disponían de dinero suficiente para tomar un avión, aunque pronto descubrieron que esa tampoco habría sido una buena idea.
Tuvieron que tomar un desvío por una carretera comarcal al poco de abandonar Sheol, al descubrir que la autovía que llevaba al aeropuerto estaba demasiado transitada y les ralentizaría al menos una hora. No eran pocos quienes, al ver las orejas al lobo, habían tenido la magnífica idea de abandonar el país por aire. Las compañías aéreas habían tomado buena cuenta de ese cambio sin precedentes en la demanda, y estaban haciendo su agosto, aumentando la frecuencia de los vueltos y subiendo los precios hasta niveles ridículos. No obstante, eso no parecía amedrentar a los asustados tripulantes, si no más bien lo contrario. No tardando mucho, incluso eso dejaría de ser una opción.
Sus padres estaban más callados que de costumbre, aunque él no le dio importancia. Lo que sí le sorprendió fue que su madre, Carmina, no hubiera puesto su disco favorito de coplas, como siempre hacía en los viajes largos. Él lo detestaba, y por ello no hizo mención alguna al respecto. El silencio resultaba incluso incómodo, pero él había traído un buen arsenal de cómics, y sin duda podría combatir el aburrimiento de buena gana, aunque ya se los supiera de memoria.
El pequeño Yael observaba todo a su alrededor con ojos curiosos. Le llamó la atención ver un par de coches en apariencia averiados, uno de los cuales ocupaba media calzada. A la sombra de ese coche, tendido cuan largo era sobre el asfalto, había un hombre acostado, durmiendo. Yael preguntó a su padre que qué hacía ese hombre ahí, y Lorenzo se limitó a explicarle que debía hacer un viaje muy largo, y que siempre es recomendable pararse a descansar en esos casos, como sin duda harían ellos mismos esa noche, una vez hubieran abandonado el país.
Media hora más tarde, mientras circulaban por una desierta carretera secundaria, Carmina llamó la atención de Lorenzo. Había un hombre literalmente en mitad de la carretera, en pie. Estaba quieto, observándoles acercarse, sin intención, en apariencia, de echarse a un lado para evitar un accidente. El camionero, sin mediar palabra, lo único que hizo fue ocupar momentáneamente el carril de sentido contrario, accionando los intermitentes, y una vez le hubieron dejado atrás, siguió adelante como si nada. Yael giró el cuello como pudo, sobre la sillita, y vio cómo aquél hombre seguía ahí plantado. No se había molestado siquiera en darse media vuelta. Parecía estar sonámbulo.
A medida que pasaban las horas, esperaban ansiosos la llamada de aquella joven a la que habían dado cobijo la noche anterior en su hogar. Lorenzo le había entregado una tarjeta con su número de teléfono, pero la profesora no disponía de móvil, puesto que hacía poco se lo habían robado, junto a todas sus demás pertenencias. Debería conseguir dar con un teléfono ajeno, echar mano de uno fijo o probar suerte en una cabina, pero esa llamada sencillamente jamás llegó, por más que Bárbara había prometido que la efectuaría ese mismo día sin falta. Ello les entristeció. Lorenzo y Carmina hablaron mucho de ella durante las largas horas en la carretera, temiendo que hubiera podido tener problemas en su peligrosa misión para reencontrarse con su hermano y su sobrino, y lamentándose una y otra vez por no haber insistido más en que les acompañase. Se sentían en parte responsables por el destino que pudiera correr.
Alcanzaron la frontera a media tarde. Durante el trayecto tan solo habían tenido que lamentar dos pequeños inconvenientes que les habían hecho perder algo de tiempo: un par de carreteras cortadas e intransitables por sendos accidentes, uno de ellos múltiple, cuyos autores y víctimas parecían haber desaparecido horas atrás. Ello les obligó a dar media vuelta y buscar un camino alternativo, pero eso fue todo. Por fortuna, Lorenzo y Carmina habían decidido abandonar el país bien pronto, cuando los incidentes provocados por la pandemia estaban en sus primeros albores. Muchos fueron los que postergaron tal decisión, y llegado el momento les intentaron imitar, con funestas consecuencias.
Llegaron a la frontera a media tarde. Contra todo pronóstico, pues ese era uno de los mayores temores de Lorenzo, encontraron el control fronterizo de la aduana completamente desierto. Las señales de una pequeña batalla, bastante cruenta, resultaban más que evidentes. Alguien había destrozado las vallas que impedían el paso, haciéndolas pedazos. Pudieron contemplar marcas de disparos y salpicones de sangre ya seca en el hormigón de las paredes, infinidad de cascotes de bala por el suelo, y un par de cadáveres acurrucados uno sobre el otro en una esquina, a lo lejos, con más que evidentes marcas de haber sido acribillados a disparos.
Lorenzo hizo de tripas corazón y pasó de largo, con un nudo en el estómago. Aquellos pobres infelices tendrían una familia, que sin duda echaría en falta sus cadáveres para poder darles una despedida digna. Pero él también tenía una, y la llevaba consigo en el coche en ese mismo momento. Desoyendo los gritos que le daban sus principios, continuó adelante. Que una de aquellas personas, ya muertas, se levantase y les atacase, no entraba en sus planes: la seguridad de Carmina y Yael era lo más importante en esos momentos, y él no estaba dispuesto a dejar nada al azar.
Ya se estaba haciendo tarde, y Lorenzo estaba muy sugestionado por los consejos que había escuchado últimamente por la radio cuando trabajaba en el camión, en los que decían que los afectados por aquella extraña enfermedad preferían la noche al día para salir a hacer sus fechorías, y que no era buena idea estar al raso pasado el ocaso. No obstante, desde que cruzaron la frontera, no vieron señal alguna de la infección.
Aquella zona de montaña, rodeada de estaciones de esquí que en esa época del año estaban cerradas y desiertas, disponía de infinidad de hoteles, hostales y albergues. Todos y cada uno frente a los que pasaron estaban cerrados, y la mayoría lucían carteles escritos en francés en los que se disculpaban por las molestias que ello pudiera ocasionar, prometiendo que en breve volverían a abrir sus puertas. Lorenzo no llegó a dilucidar si el motivo era la temporada baja o el puro miedo, pero el resultado, a resumidas cuentas, era el mismo.
Cuando el declive del sol fue más que evidente, Lorenzo tomó una determinación: no podía permitirse perder más tiempo. Dejó a su esposa y a su hijo en el coche, después de haberlo aparcado junto a un bloque de pisos en una aldea perdida de la mano de Dios en los Pirineos, y presionó el botón de uno de los timbres. Tras una corta conversación por el interfono, abrió la puerta del portal y accedió al interior. Cinco minutos más tarde, los tres integrantes de su familia comían a la mesa de una pareja de ancianos franceses que a duras penas chapurreaban el español.
Lorenzo les había expuesto el problema que tenía a aquellos dos amables ancianos, y ellos habían accedido de buen grado a darles cobijo por esa noche. Él tuvo que dormir en el sofá, mientras Carmina y Yael hacían lo propio en la pequeña cama del dormitorio de invitados de aquél humilde piso. A la mañana siguiente se despidieron de ellos efusivamente, después que les agasajaran con un opíparo desayuno. Lorenzo les ofreció venir con ellos, pero los ancianos rechazaron educadamente su oferta. La infección no había llegado aún a esa zona del país, y ellos creían saberse seguros en aquél recóndito y bello paraje rodeado de altas montañas. Se equivocaban, pero eso era algo que ellos jamás llegarían a averiguar.
Continuaron adelante el resto del día, cruzando Francia de un extremo al otro. Ahí los estragos de la infección resultaban menos frecuentes que en la península, aunque el país galo no estaba exento de ellos, y pronto sucumbiría del mismo modo que a esas alturas ya había sucumbido Sheol. Circular por las carreteras y autovías resultó mucho más sencillo ese nuevo día. Ahí el tráfico era más fluido y aunque no llegaron a saber si tan solo había sido por mera suerte, no encontraron ninguna vía cortada, ni destacamento militar alguno que les obligase a parar. Estaban todos demasiado ocupados en las zonas calientes, que Lorenzo conocía de buena tinta y se esforzó en evitar.
Anochecía cuando finalmente llegaron a Bruselas. Los primos de Carmina, Nathan y Lea, les estaban esperando con los brazos abiertos. Pese a que eran oriundos de Bélgica, como su padres había sido español, sabían hablar el idioma a la perfección, aunque con un curioso acento, y les podrían servir de intérpretes. Lorenzo se sentía increíblemente satisfecho: le habían conseguido ganar la primera batalla a la pandemia, pues ahí la infección aún no había llegado, y lo habían hecho sin tener que lamentar ni un solo incidente, ni leve ni grave. No era capaz de dar crédito.
Pasaron los siguientes días en la casa de Nathan. Yael hizo muy buenas migas con sus hijos, sus primos segundos, que eran mellizos y tenían su misma edad. Pese a que los niños apenas sabían hablar español, enseguida encontraron juegos con los que divertirse. Pasaban el día enseñándose palabras los unos a los otros. Fueron unos días tranquilos y llenos de paz, aunque con la atención puesta en las noticias, que resultaban cada vez más desesperanzadoras. Irremediablemente la infección acabó arrasando Francia, y el 13 de septiembre se detectó el primer brote en el país.
A diferencia de España, ahí sí sabían a qué se enfrentaban, y el gobierno comenzó a habilitar zonas seguras muchísimo antes que fuese de imperante necesidad. Ellos se encontraban a escasos cinco minutos a pie de una de ellas, que había sido puesta a disposición de una coalición entre el ejército francés y belga. Se trataba de una antigua ciudadela medieval amurallada: el mismo lugar en el que hacían las ferias medievales todos los otoños. Hacía menos de un año que habían acabado las obras de la rehabilitación de la parte de la muralla que la última guerra había echado abajo, siglos atrás. Se trataba de un fortín impenetrable. Eso fue lo que les atrajo.
Pese a que en aquella zona del país aún no se había detectado la presencia de un solo infectado, no lo dudaron un momento en ir a pedir asilo. Su sorpresa fue mayúscula cuando Nathan les comunicó, traduciéndoles lo que le había dicho el encargado del censo, que la familia de Carmina no podría entrar. La dirección de aquél idílico enclave tan solo permitía el acceso a locales y franceses, pero no a gente procedente de otras nacionalidades. Lorenzo meditó tan solo unos segundos, cogió a su hijo de la mano, con una expresión muy seria en el rostro, e invitó a Lea a que le acompañase a la entrada.
La prima de Carmina se encargó de traducir lo que Lorenzo le decía: suplicaba que si no les dejaban entrar a ellos, al menos permitieran que el niño accediera. Yael tan solo tenía ocho años, y toda una vida por delante; él y su esposa aún estaban a tiempo de escapar, aunque fuese a expensas de dejar al niño al cargo de los primos de su madre. Carmina se adelantó y mostró al soldado su libro de familia, que delataba que, en efecto, eran familiares de Lea y Nathan. El soldado se llevó el documento y se fue a hablar con su superior, una mujer soldado de apariencia muy veterana, bien entrada en carnes.
Vivieron momentos muy tensos en la breve conversación entre los soldados, que no pudieron oír pese a la distancia, pero de la que tampoco habrían entendido una palabra. Finalmente el soldado encargado del censo volvió, e hizo un breve asentimiento: les permitirían entrar. Lorenzo le abrazó, con lágrimas en los ojos. La encargada del centro sonrió brevemente al contemplar la escena, convencida que había tomado la decisión correcta, habida cuenta que su trabajo era el de salvaguardar la vida de quienes acudiesen pidiendo auxilio. Tal decisión creó jurisprudencia, y salvó la vida de mucha más gente.
Fueron muy afortunados por haber ido a parar precisamente a ese lugar, pues la infección acabó llegando al país con toda su virulencia, como acabaría llegando hasta el último rincón del planeta, y arrasó con él de igual modo que en todos los sitios por los que pasaba. Sin embargo, lo hizo con tres semanas de retraso: tres semanas en las que quienes habían escogido ese lugar para protegerse tuvieron tiempo más que suficiente para de prepararse y aprovisionarse para el asedio que vivirían en adelante.
Los encargados del centro, con la ayuda de cuantos civiles se ofrecieron a echar una mano, entre los que se encontraban Nathan y Lorenzo, se encargaron de hacer acopio de alimentos y bebida en cantidades industriales, así como semillas y útiles de labranza, y animales de granja. Eso fue al principio, pues pronto tales excursiones se volvieron demasiado peligrosas, y las abandonaron por su propia seguridad, antes de tener que lamentar ningún disgusto.
La ciudadela no sucumbió a los primeros envites de la infección, que fueron devastadores en todo el viejo continente. Aquellos gruesos muros, con más de quinientos años de antigüedad, les salvaron la vida, y les brindaron algo que la pandemia arrebató al resto del mundo: la posibilidad de un futuro. Ese y no otro era su objetivo original, el de salvaguardar la vida de quienes se encontraban dentro, y pese a haber caído en desuso los últimos siglos, demostró a la perfección su utilidad primigenia.
No obstante, y para sorpresa de todos, el enclave, que había llegado a abarrotarse hasta límites incluso preocupantes los primeros días, se quedó prácticamente vacío en cuestión de semanas. No eran pocos los que, al ver las orejas al lobo, optaron por huir del país con el rabo entre las piernas, incluso encontrándose como se encontraban protegidos en un lugar aparentemente infranqueable. Lorenzo y Carmina lo discutieron largamente: quedarse ahí con sus primos y el resto de lugareños o seguir huyendo, aún sin saber si serían capaces de encontrar un lugar al que la infección no acabase llegando igualmente, más tarde o más temprano. No fue una decisión sencilla, pero acabaron acordando quedarse, aunque fueron de los pocos.
Con el paso de las semanas agradecieron y mucho haberse quedado aislados de ese modo. A duras penas se contaban cuarenta personas, la mitad de los cuales eran los propios soldados que velaban por la seguridad de los civiles que habían considerado oportuno quedarse, y sus propias familias. La situación al otro lado de la muralla se volvió a todas luces insostenible. Cualquiera que hubiera puesto un pie en la calle habría sido reducido a pedazos sanguinolentos en cuestión de minutos; tal era el volumen de infectados que merodeaban por las calles, en especial durante la noche. Resultaba escalofriante.
Pese a que generó cierta controversia, se tomó una decisión sin precedentes en centros de esa índole: no gastar una sola bala, y permitir a los infectados campar a sus anchas por las calles, que ahora eran exclusivamente de su dominio. No en vano, no suponían peligro alguno para ellos, al otro lado de la muralla como se encontraban, y matando a unos pocos tampoco marcarían ninguna diferencia, habida cuenta que el continente entero estaba lleno de ellos.
La vida en aquél enclave no estaba exenta de trabajo, pero todos lo hacían de buen grado, a sabiendas que era por el bien común. Vivían en una comunidad bien avenida y colaborativa, en la que pronto desaparecieron las jerarquías, y donde todos se ayudaban entre sí, sin pedir nada a cambio. Orgánicamente se repartieron las tareas del día a día, que oscilaban entre el cuidado de las bestias, el de los cultivos, la educación de los niños, la limpieza y la cocina. Se enseñaban unos a otros, y rotaban las tareas sin ningún tipo de discusión, orgánicamente, enseñándose unos a otros con pasión y paciencia, incluso sintiendo un agradable regocijo al saberse capaces de adquirir tal equilibrio.
Con relativa frecuencia recordaban a Bárbara, entristecidos. Pese a que no llegaron a verbalizarlo, ambos progenitores acabaron convenciéndose que habría perdido la vida. Las noticias que llegaban de la evolución de la pandemia en todo el viejo continente eran cada vez más funestas. E incluso cuando dejaron de llegar por las vías habituales, y tan solo llegaban de boca de quienes habían huido de sus casas para dar, por suerte, con sus huesos en aquél fortín impenetrable, aún lo eran peor.
En más de una ocasión recibieron la visita de algunos de aquellos desesperados supervivientes que pedían asilo. En todos y cada uno de los casos se les permitía el acceso, mediante una escalera enrollable por la que debían trepar por sus propios medios, con la condición de pasar cuarenta días y cuarenta noches en los calabozos. Nadie rechazó tal condición. Ese era el único modo que tenían de asegurarse que los nuevos inquilinos del enclave estaban sanos, y a quienes venían pidiendo auxilio, una celda limpia y segura, con la promesa de comida caliente y cuanta agua necesitasen, se les antojaba un sueño hecho realidad.
En hasta dos ocasiones tal exceso de celo les sirvió para evitar un drama mayúsculo, pues pese a que ninguno lo aparentaba, dos de las veintiocho personas que acudieron pidiendo ayuda, estaban infectadas. Ambas acabaron pereciendo bajo el yugo de la infección y convirtiéndose en una de aquellas bestias carentes de empatía y saturadas de rabia, a las que ofrecieron, aunque solo fuese por apaciguar sus propias conciencias, la eutanasia que sin duda merecían.
El resto, después de demostrar estar en perfecto estado de salud, se unieron a la bien avenida comunidad, que cada vez era más rica en nacionalidades e inclusiva. Pero eso pasó tan solo los primeros meses. Pasado poco más de un año del inicio de la pandemia, no recibieron más visitas que la de los infectados que deambulaban por las calles, e incluso éstas se volvieron cada vez más escasas, a medida que los menos intrépidos iban pereciendo bajo el influjo de la inanición.
Las semanas dieron paso a los meses, y éstos a los años, hasta que llegó un momento en el que la vida, en sí, se acabó reduciendo a esa tranquila y cotidiana monotonía al amparo de aquellos gruesos y altos muros. El mundo exterior era un abismo infranqueable al que tan solo tenían derecho a otear desde lo alto de los muros.
Yael aprendió belga, y siguió adelante con sus estudios, junto con sus primos segundos y otros pocos chavales que vivían con ellos, entre los que acabaron siendo los mejores amigos, y de los que nació más de un romance furtivo. Él se enamoró de una chica un año mayor que él, hija huérfana de unos padres que habían dado la vida por llevarla a un lugar seguro, casi un año después de la fundación de aquella particular microsociedad.
Con el paso de los años, algunos de los refugiados murieron por causas naturales, la mayoría de ellos los más ancianos, y fueron enterrados con honores por sus semejantes en el pequeño camposanto que había en el extremo oriental del complejo. Nuevas vidas se crearon entre quienes ahí vivían, hijos que nacieron entre esas cuatro paredes y que durante muchos años no conocerían otro mundo que el que había a ese lado de las murallas, para los que los relatos de sus mayores sobre la vida anterior a la pandemia se les antojaba poco más que un sueño demasiado dulce e ingenuo para resultar verosímil.
Pasaron más de quince años antes que las puertas de la ciudadela volvieran a abrirse, y si eso ocurrió, fue tan solo porque ya no tenía sentido prolongar el cautiverio autoimpuesto de a quienes durante tantísimo tiempo habían protegido. Fueron muchos quienes optaron por volver a sus casas después de tomar aquella difícil pero consensuada decisión, intentar recuperar sus vidas pretéritas, aún siendo conscientes que jamás podrían hacerlo, pues el mundo que habían conocido, sencillamente ya no existía. Muchos de ellos volvieron al cabo de las semanas, abrumados por tal cantidad de espacio vacío, muerto. Del resto, jamás volvieron a saber nada. El mundo era demasiado grande y lleno de oportunidades.
Lorenzo y Carmina, en compañía de Yael, su esposa Safia y de su joven nieto Lucas, prefirieron quedarse a vivir ahí dentro, pues ese se había convertido, con el paso de los años, en su verdadero hogar. Yael apenas recordaba de un modo brumoso la vida previa a la decisión que les había salvado a los tres de una muerte segura. Los pisos y las casas vacías se contaban por millones, y bien podrían haber escogido cualquiera para empezar una nueva vida. Pero prefirieron no hacerlo.
Salían de tanto en tanto en misiones de exploración, no obstante, por curiosidad o por puro placer, pero nunca se alejaban mucho de aquél centro de gravedad al que tanto le debían. Tenían miedo de encontrarse con el enemigo, pero éste hacía ya mucho que había acabado consigo mismo. Tuvieron una vida larga y feliz, pese al drama mayúsculo que había arrasado el planeta Tierra de un extremo al otro, demostrando al mundo que con ahínco, perseverancia y amor, no había nada que estuviera fuera de su alcance.
June 3, 2019
3×1213 – Marina
Relatos desde el otro lado de la vida
1213
MARINA
Zulo junto a una cabaña forestal, periferia de Midbar
10 de noviembre de 2008
En esos momentos, la imagen de la plataforma petrolífera donde se encontraba Samuel era casi tangible. Apenas habían pasado cinco minutos desde que se despidieran. Su amigo parecía pletórico y se esforzó en contagiarle su ánimo explicándole mil y una historias. La conversación se había iniciado con la grata sensación de alivio por volver a saber el uno del otro, y se había prolongado mucho más de una hora, concluyendo cuando él decidió seguir con sus quehaceres en alta mar. Ella le dejó marchar sabiendo que no podía retenerlo por más tiempo, sintiéndose abrumada y abatida por la melancolía.
Marina estaba sola desde hacía más de un mes, tras la masacre ocurrida en el centro de refugiados de Midbar. Su padre era soldado y formaba parte del equipo de seguridad de aquél lugar. Marina, su madre y su hermana eran tres civiles más que anhelaban la supervivencia en aquellas instalaciones. La vida en el campamento estuvo marcada por los disparos al otro lado de las vallas y por la escasez de comodidades. Aún así, todos los días había raciones de alimentos para todo el mundo en un ambiente particularmente gentil. No fue hasta el 1 de octubre que todo se fue al traste, cuando aquella marabunta de infectados arrasó con el campamento. Miles de esos seres desalmados entraron derrumbando las vallas metálicas del perímetro; aplastándolas como si fueran simples hojas de papel. La sangría que se produjo en ese lugar fue espeluznante.
Toda la familia de Marina murió ese día. Su madre sucumbió mientras ayudaba a sus hijas a subir a lo alto de una litera para resguardarse de la ira de aquellas bestias. Fue atacada por varios infectados hambrientos que no le dieron tiempo a subir detrás de ellas. El final de su hermana estuvo sentenciado por una fatalidad añadida; la mató con un tiro errado uno de los soldados del campamento. Ni mucho menos fue la única civil que murió de ese modo tan absurdo. Era tal la multitud de infectados que los soldados empezaron a disparar en todas direcciones, provocando muertes inocentes en demasía. Su padre murió aplastado por los primeros infectados que derribaron las vallas. Marina lo comprobó cuando huyó del lugar y vio lo que quedaba del cuerpo arrollado de su progenitor: una escena que nunca más podría borrar de su mente, igual que le pasó con todas las demás que presenció ese fatídico día.
Contra todo pronóstico, Marina se aferró a la vida y abandonó el campamento en una frenética huida más allá de la colina. Podría haberse dejado vencer, pero no lo hizo. Esquivar infectados e intentar perderlos de vista se convirtió en todo un reto. Gracias a que era una buena atleta pudo conseguir mantener una larga carrera que al final le salvó la vida. ¿Quién le iba a decir que los entrenamientos de triatlón del último año iban a ser decisivos en ese momento? Pasados unos cuantos kilómetros descubrió una cabaña entre la maleza. Dos infectados de mediana edad que también estaban en buena forma la seguían al trote a cierta distancia, olfateándola y alargando sus brazos como si así pudieran avanzar más rápido.
La puerta y las ventanas de la cabaña estaban perfectamente cerradas por dentro y no cedieron ni un ápice ante sus embestidas. Pero no estaba dispuesta a rendirse; hacía largo rato que lo había decidido. Marina optó por trepar por la pared. Ascendió con la ligereza de una lagartija y en un santiamén estuvo en el techo inclinado de aquella rústica edificación. Toda la cabaña era de madera y los tablones no estaban pulidos, por lo que los salientes irregulares del propio material le ayudaron a agarrarse e irse impulsando hacia arriba. Las dos bestias se quedaron abajo aullando mientras aporreaban con tanta furia las paredes que parecía que iban a hacerlas saltar en pedazos. El jaleo atrajo a otros infectados y en cuestión de escasos minutos una veintena se congregó imitando las embestidas de sus congéneres.
Marina observaba la escena de rodillas, consciente de que moriría si no cesaban en su intento de echar por tierra la cabaña. Con los ojos llorosos y un temblor incontrolado se dispuso a rezar en voz alta como le enseñaron en catequesis cuando tenía nueve años. A lo lejos vio correr a unos chicos seguidos por un buen pelotón de infectados. Pronto les perdió de vista entre el paisaje espeso. Incluso desde allí pudo adivinar que eran compañeros del campamento de refugiados. Para los infectados de la cabaña ese nuevo estímulo, más prometedor, fue suficiente para arrancarles de su actual propósito, lanzándoles a una apetitosa carrera. Con la inesperada paz que acababa de recuperar Marina se dejó caer hasta apoyar su cuerpo en los tablones y dirigió la mirada al cielo mientras pensaba en la tremenda suerte que le había sido concedida. No se lo creía. Se sentía aliviada y a la vez hundida; hundida por el peso de quien se sabe salvado a costa de la vida de otros inocentes. La impotencia que arrastraba desde que había huido del campamento le propinó un nuevo coletazo, desbocándose despiadadamente en su interior.
Cuando se volvió a incorporar sobre el tejado, el sol se estaba despidiendo tras el horizonte, proyectando el último abanico de cálidos colores del día. Tendría que pasar la noche a la intemperie si no encontraba la manera de entrar, pero no pensaba abandonar ese lugar elevado hasta no tener un plan en condiciones. A lo largo de la tarde había escuchado los gruñidos y los andares de varios infectados rezagados que se alejaban de aquella zona. No así los de otros supervivientes.
De pronto, Marina captó un reflejo brillante que se alzaba entre la maleza. El viento soplaba despacio haciendo bailar los matorrales circundantes de una especie de puerta metálica que yacía horizontalmente sobre la superficie del suelo terroso. Tenía forma cuadrada y estaba surcada por rodales de óxido. Desde allá arriba le pareció ver una cerradura y un tirador para levantarla. Al haber pasado la mayor parte del tiempo tumbada para procurar pasar inadvertida, no había tenido ocasión de otear el lugar que la rodeaba. Aquella puerta se le revelaba como un gran descubrimiento, y sentía la necesidad de saber cuanto antes si se podía abrir; quizás se trataba de un cuarto de herramientas o, en el mejor de los casos, de un almacén con provisiones. De lo que estaba convencida era de que si conseguía entrar, estaría realmente protegida.
Animada ante la perspectiva del nuevo plan, Marina empezó a descender con sumo cuidado. Aún así, se resbaló en un momento dado, profiriendo un breve quejido que alertó a alguien.
GALILEO – ¿Quién anda ahí?
La voz que salió de dentro de la cabaña en forma de susurro le hizo dar un brinco del susto. Estaba convencida de que aquél lugar estaba más que vacío; ¿por qué sino antes nadie le había abierto la puerta?
MARINA – Soy Marina. Estaba subida en lo alto del techo esperando a que esos bichos se largaran bien lejos.
Durante varios minutos no se oyó respuesta alguna ni ningún tipo de movimiento en el interior. Marina volvió a responder por si no le había escuchado cuando, por fin, se oyó levantar un tablón tras la puerta de entrada.
Marina accedió dubitativamente al interior de la cabaña, que estaba muy oscuro a pesar de que había una vela encendida en algún punto. El olor reinante era una mezcla entre humedad, sudor, orina y algo más que no pudo adivinar. El único habitante era un hombre grueso que lucía una chaqueta verde oliva con una placa nominativa, en la que se podía leer: “Agente forestal López”. Tendría unos cincuenta años y estaba muy sucio, más de lo esperado dadas las circunstancias. Su pelo era cano y lucía una barba totalmente descuidada.
GALILEO – No habrás traído a más muertos hasta aquí, ¿no?
El hombre no se anduvo con rodeos y se mostró frío y distante; ni siquiera miró a la chica a la cara. Todo él irradiaba un aura de desconfianza y Marina alzó los escudos imaginarios de protección que solía guardar para ocasiones hostiles.
MARINA – Ehh… No, no, puedes estar tranquilo. Hará más de una hora que el lugar está despejado.
Dialogar con él no iba a resultar agradable ni sencillo, por lo que Marina pensó en mantenerse prudente y esperar. El hombre se acercó a la cocina que había a la derecha de la estancia y sacó un par de cervezas de un armario repleto de botes y latas de conserva. A Marina no le gustaba la cerveza, pero cuando el agente forestal se la ofreció, comenzó a beber alegremente. Tenía sed, mucha sed. Mientras bebía aquel líquido agrio y caliente observó que la cabaña, además de la pequeña cocina, contenía un sofá de dos plazas, una mesa y dos sillas. Acto seguido localizó un par de puertas al fondo.
MARINA – ¿Qué hay ahí?
La chica escupió las palabras según las pensaba, sin cumplir con la prudencia que se había autoimpuesto. Temió alimentar la tensión palpable del ambiente. Contrariamente, el hombre pareció satisfecho con aquella pregunta y clavó su mirada en aquella dirección.
GALILEO – Un muerto y un váter. Ven, te lo enseño.
Marina se quedó de piedra al escuchar aquello. Por el tono de voz de aquél tipo supo que no estaba bromeando. Su curiosidad innata y el no querer llevarle la contraria, hicieron que le acompañara sin rechistar cuando éste cogió la vela y se dirigió al fondo de la estancia. Primero abrió la puerta del aseo liberando ipso facto un desagradable hedor. Le señaló el váter para demostrarle que lo que acababa de decir hacía unos instantes era cierto. Sin darle tiempo a que dijera ni una sola palabra, abrió la puerta contigua y señaló a la cama donde yacía un cuerpo escuálido con el rictus inconfundible de la muerte.
GALILEO – Ahí está el agente forestal López, más tieso que una estaca. La palmó por no querer comer ninguno de mis sabrosos guisos.
Con el último apunte sonrió fugazmente. Hablaba como quien le habla a una pared, sin esperar respuesta ni ningún tipo de feedback. Cerró la puerta y volvió a la sala central, dejándose caer sobre el mullido sofá. Se acabó de beber la cerveza antes de volver a hablar de nuevo. Ahora vez sus palabras sonaron a advertencia.
GALILEO – Si no me tocas las narices, todo irá bien. Si te quieres largar, coges ahora mismo la puerta y te vas cagando leches. ¿Entendido?
Marina respondió moviendo la cabeza en gesto afirmativo, aún sabiendo que se estaba metiendo en la boca del lobo. Acababa de llegar a un lugar que le había parecido seguro y sólo con pensar en volver a salir ahí afuera, cualquier alternativa le resultaba más apetecible.
Vivió más de una semana en una cabaña con un cadáver y con un hombre desconocido del que no sabía ni su nombre. Se lo llegó a preguntar hasta en tres ocasiones, pero todas las veces sólo recibió el silencio por respuesta. Una noche que el hombre bebió más de la cuenta le dio por hablar y confesó la verdadera historia sobre la muerte del agente forestal López; le había encerrado en el zulo que había bajo tierra. Marina acertó al pensar que el zulo del que hablaba estaba justo debajo de aquella puerta que había localizado desde el tejado. El verdadero agente forestal había cobijado sin saberlo a un hombre desequilibrado que pronto desató contra él sus instintos sádicos. Murió de hambre tal y como le había dicho el primer día de su llegada, pero le mintió cuando dijo que le había ofrecido comida. Realmente le había matado de inanición. Al cuarto día el agente forestal estaba en las últimas y el hombre desequilibrado lo subió a la cama de la cabaña para ver cómo moría, luego lo dejó ahí a modo de trofeo. Le explicó que quería saber qué se sentía al matar a alguien de esa forma.
Marina comprendió que ese hombre era poco menos que un psicópata y que debía andarse con especial cuidado si no quería acabar igual que el agente forestal López. Después de aquella confesión, el comportamiento del hombre desequilibrado empeoró sustancialmente. Parecía que sus instintos anómalos se habían vuelto a despertar; le sorprendía mirándola fijamente cuando hasta entonces había evitado el contacto visual y limpiaba los cuchillos varias veces al día en un particular ritual. Primero los sacaba todos del cajón y los colocaba minuciosamente en la encimera sin que se tocaran, luego los iba cogiendo de uno en uno y los frotaba con un trapo amarillento. El último paso era volverlos a colocar en el cajón en su posición perfecta. Podía pasar cerca de una hora con esa tarea carente de finalidad. La gota que colmó el vaso fue cuando se encerró toda una mañana con el cadáver. No se le oyó hablar con el muerto ni moverse por la habitación y ella nunca le preguntó nada al respecto. De hecho, convivían sin apenas comunicarse, Marina siempre a la espera de que él le ofreciera algo que llevarse a la boca. En alguna ocasión que ella había tomado la iniciativa, él se la había arrebatado de forma autoritaria y hostil, dándole a entender que debía mantenerse en el mismo plano que el resto de los muebles. Aquella situación era insostenible y a cada segundo que pasaba, Marina se sentía al filo del abismo. De hecho, todas las noches luchaba contra el sueño para evitar rendirse al mayor estado de vulnerabilidad del ser humano. Siempre le pasaba lo mismo: primero luchaba y luego irremediablemente se acababa durmiendo, aunque tampoco tenía claro cómo podría batallar con él en el caso de que la atacara. Pronto lo descubriría.
Marina se había quedado dormida sobre la alfombra del salón después de su particular lucha cuando el tacto áspero de un trapo rozándole la barbilla la despertó de inmediato. Abrió los ojos en medio de la oscuridad y aún así, le vio. Sabía que ese depredador la tenía presa entre sus zarpas e incluso podía apreciar el brillo de sus ojos impregnados de locura. El trapo se incrustó en su boca y él lo fue empujando hasta provocarle arcadas. Debía controlarlas si no quería ahogarse con su propio vómito. Quiso moverse pero se descubrió inmovilizada de pies y manos. Al estirar sus extremidades notó la soga que las sujetaba y que le rasgaba la piel con cada sacudida. El hombre se mantenía en silencio, como de costumbre, pero podía escuchar con claridad su acelerada respiración junto a ella. Sintió asco al notarle tan cerca. Escuchó moverse algo y entonces alcanzó a ver un chispazo en el extremo de una cerilla, que pronto afloró en llama encendiendo la mecha de una vela. Aquella débil luz le permitió ver el rostro de quien más odiaba ahora mismo en el mundo. Su expresión era serena y expectante, y sólo la sutil muesca que nacía en sus labios revelaba su verdadero estado de excitación.
Marina pasó tumbada sobre la alfombra todo el día con ese hombre contemplándola. Estaba segura de que él quería saber qué se sentía al tener a una mujer aterrorizada sin posibilidad de moverse. La situación empeoró cuando el hombre volvió a la acción. Posó su mano sobre su abdomen y le subió la camiseta, acariciando su piel lentamente. Frunció el ceño con aparente gesto de repulsa, pero prosiguió hasta tocarle los pechos. En esta ocasión no fue capaz de mirarla a la cara. Marina se revolvió como una fiera para mostrarle su queja y él se rindió porque quiso, manteniendo aquella expresión de desagrado. Apartó su mano como un resorte y se dirigió a la cocina. Cogió un bote de alubias blancas y lo echó en un plato, luego le añadió un chorro de aceite y se sirvió un vaso de agua. Se acercó nuevamente a la alfombra con sus viandas en una bandeja y se sentó en el suelo frente a la chica atada. Ahora parecía realmente satisfecho.
GALILEO – Para ti no hay comida ni bebida. Muérete de hambre tú también.
Su voz sonó tan cruel como el significado de las palabras que escaparon entre sus dientes. Su rostro mostraba la misma expresión apática que de costumbre, aunque sus ojos brillaban maravillados ante la situación que había creado. Se llenó la boca con tanta ansia que acabó tosiendo para no ahogarse, echando trozos de alubias enteros que salieron disparados como proyectiles. Marina tuvo que retener una nueva arcada.
Continuó comiendo sin dejar de mirarle a los ojos intensamente, pese a que Marina los cerró la mayor parte del tiempo a modo de desprecio. Cuando terminó se dirigió a la puerta de entrada y sacó el tablón de madera que hacía las veces de cerrojo, cogió una llave que pendía de un llavero en un clavo en la pared y se volvió para cargar a la chica sobre sus hombros como si fuera un saco de patatas. Ella se contoneó igual que haría un pez fuera del agua y consiguió caer al suelo de malas maneras. El hombre desequilibrado se afanó por recogerla propinándole un puntapié en medio del estómago.
GALILEO – Eres una puta, ni se te ocurra rebelarte contra mí. Antes te he quitado las manos de encima porque me das el mismo asco que una rata.
El hombre estaba enfurecido como nunca a pesar del temple que le había caracterizado hasta el momento. Marina no hacía más que empeorarlo, retorciéndose en el suelo mientras emitía sonoros lamentos.
GALILEO – ¡Que te calles de una puta vez! Joder, ¿también eres sorda?
Y se acercó para plantarle un tortazo que le giró la cara.
GALILEO – Y ahora te vas a quedar quieta cuando vayamos de paseo.
La mejilla le ardía como un fuego centelleante, despertándole temor y rabia a partes iguales. Se concentró en una respiración pausada para no estallar en llanto y que se le taponara la nariz, algo que la aterraba. Estaba rezando mentalmente para que su agresor no volviera a pegarle cuando éste volvió a colocarla sobre sus hombros boca abajo, igual que antes. En esta ocasión la chica no puso ningún impedimento.
Marina notó el aire dulce del campo el tiempo justo que duró el breve trayecto al zulo donde había sido retenido el agente forestal López. Los haces de luz del ocaso se despedían de la bella naturaleza, aunque con la cabeza colgando apenas pudo apreciarlo. Después de que el hombre se agachara para abrir la puerta bajaron por unas escaleras con una pronunciada pendiente, y ya en el suelo le cortó las cuerdas que la retenían. Por fin se pudo sacar el trapo de la boca que tanto le angustiaba. Por suerte, su captor se marchó presto arrastrando la soga que le había desollado la piel durante tantas horas. Escuchó el previsible sonido de la cerradura y a continuación algo imposible de olvidar: los gruñidos de los infectados.
Una encarnizada pelea se produjo sobre la puerta metálica del zulo. Las pisadas se oían ir y venir sobre aquella superficie, apagándose cuando pisaban la tierra e intensificándose cuando se posaban sobre el oxidado metal. Marina estaba asustada por lo terroríficos que resultaban aquellos sonidos que retumbaban y se intensificaban en el zulo. Parte de la tenue luz del anochecer se filtraba por las rendijas de la puerta del techo, produciendo vaivenes de sombras desde el exterior.
El zulo apenas lo conformaba un rectángulo de tres metros de largo por dos de ancho. El techo, al menos, era alto, restando parte de la sensación de claustrofobia. Había un colchón y una mesa con un aparato que al principio no supo qué era. Un taburete y un orinal completaban la decoración de los aposentos. El suelo y las paredes estaban enyesados aunque enormes manchas de humedad le conferían un aspecto lúgubre más similar al de una mazmorra.
Se sentó dolorida sobre el colchón, agudizando el oído con la intención de captar la evolución de la pelea. Deseaba con todas sus fuerzas que el infectado fuese el vencedor. Después de un rato, los gruñidos y gritos se apaciguaron, hasta que llegó un momento en que sólo se oían los grillos y los búhos noctámbulos.
Pasó esa noche durmiendo todo lo que no había dormido con anterioridad y al amanecer lo primero que hizo fue trastear el aparato que había sobre la mesa, que para su sorpresa, resultó ser una radio. Cuando la encendía e intentaba sintonizar alguna frecuencia, un sonido de estática rugía enérgicamente por los altavoces. Hubiera preferido encontrar alimentos o alguna bebida, aunque tampoco tenía intención de quejarse; al fin y al cabo, ese chisme le serviría de entretenimiento. En el mejor de los casos, a lo mejor le serviría para escuchar algún tipo de mensaje del gobierno con buenas noticias sobre el virus. Ese pensamiento la revivió.
Las tripas le rugían y la apremiaban, por eso rebuscó en el bolsillo de su pantalón, sacando el as bajo la manga que tan bien había escondido: la llave de la cerradura del zulo. La había cogido la noche en que el psicópata se emborrachó para tener un lugar donde esconderse si tenía que salir huyendo. La otra copia de la llave se quedó colgando en el clavo de la pared de la cabaña, la que él había utilizado para entrar. Se alegró de que no se diera cuenta de que faltaba una. Marina seguía dolorida, pero reunió el valor necesario para abrir la cerradura y salir al campo. Se acercó a la cabaña y comprobó que la puerta estaba abierta. Una vez dentro, descubrió que el hombre desequilibrado estaba durmiendo en el suelo, panza arriba, dejando ver las terribles heridas de la pelea. No sabía si estaba moribundo o si era un infectado en pleno sueño, pero no cabía duda de que aún respiraba. El color de su piel era mortecino, a pesar de las venas violáceas que le subían por el cuello. Aquello le puso los pelos de punta, pero el hambre y la sed la acuciaban. Con movimientos mudos y certeros consiguió recoger algunas conservas y una garrafa de agua, lo suficiente para sobrevivir algunos días. En adelante, tendría que volver a por más.
Volvió al zulo y se cerró por dentro, para mayor seguridad, mientras disfrutaba en pequeñas cantidades de sus manjares, racionándolos a conciencia. Desde entonces encendió la radio diariamente como parte de su rutina, aunque no fue hasta el 17 de octubre que contactó con él. Se llamaba Samuel y vivía atrapado en una estación petrolífera desde antes del inicio de la pandemia. No tenía forma de salir de allí y pasaba parte del día conectado a la radio, intentando contactar con otros supervivientes. Ahora que se habían encontrado no pensaba perder su frecuencia por nada del mundo. Él resultó ser una medicina en esos tiempos en que el corazón sangraba demasiado. Podían pasar horas y horas charlando, compartiendo anécdotas de vidas lejanas o explicando la sencillez de sus actuales vidas solitarias.
Semanas después Marina se tuvo que enfrentar al problema de la escasez de provisiones, ya que había acabado con todas las existencias recogidas aquél día. Le explicó a Samuel su situación y le dijo que debía volver a la cabaña donde sabía que seguía habiendo alimentos. Él se mostró optimista en su misión. Parecía realmente confiado de que todo iría bien, aunque en realidad no podía hacerse cargo del peligro que representaban esos seres infectados. A duras penas podía imaginarlo.
Marina salió al campo aprovechando la luminosidad de la mañana y el aire le besó el rostro tan pronto asomó la cabeza por la puerta metálica. La sensación, lejos de intimidarla, la reconfortó y se contagió del ánimo que había querido transmitirle Samuel minutos antes. La cabaña forestal seguía erguida allá donde ella la recordaba, con la puerta abierta de par en par. Anduvo con cuidado hasta asegurarse de que el inquilino no estaba en casa y se entretuvo en guardar varias latas, botes y botellas en un viejo capazo. La intuición le mandó abandonar la misión para asomarse por la puerta de entrada en el preciso momento en que el infectado psicópata ya tenía las piernas dentro, barrándole el paso. Al final se había transformado. Marina corrió hasta el cajón de los cuchillos y agarró uno de los más grandes mientras su antiguo enemigo vociferaba macabros sonidos. Cualquiera hubiera podido jurar que la maldecía por haberlos desordenado. Marina estaba invadida por la más pura adrenalina cuando le clavó el arma blanca en la parte baja del cuello. Lo deslizó con tal ímpetu que la hizo tambalearse cual muñeco de trapo. La sangre comenzó a salir a borbotones de una herida indudablemente mortal, aunque el infectado aún pudo forcejear con ella durante casi un minuto antes de sucumbir a la muerte definitiva. En sus dos vidas había intentado arrebatarle la suya.
Marina volvió al zulo aferrando su botín y se tumbó en el colchón, con la mirada detenida en la luz que se filtraba por la puerta del techo. Los rayos del sol luchaban por hacerse un hueco en aquel lugar en apariencia inhóspito, pero que a ella la había tratado tan bien. Podía sentir el latido apresurado de su corazón, que se resistía a volver a la normalidad. Pensó que le había ido de muy poco y se estremeció. Aquél nuevo infectado casi acaba con ella, sobre todo en el último forcejeo, que le había pillado totalmente por sorpresa. Inconscientemente se miró los brazos. Llevaba puesta una camiseta oscura de manga larga, intacta. Esa imagen le permitió liberar el aire contenido formando un silbido.
Se levantó y la invadió un ligero mareo que ignoró para reunirse, por fin, con Samuel. Se sentó en el taburete y encendió el aparato. Su amigo contestó de inmediato y se mostró entusiasmado con su regreso. Cuando llevaban hablando cerca de una hora, Marina notó un incipiente dolor de cabeza; debía comer algo pronto para que se le pasara. La conversación estaba siendo realmente divertida. Se rascó la muñeca izquierda un par de veces, sintiendo un ligero escozor que no remitía. Volvió a rascarse mientras acababa de explicarle a Samuel la anécdota del traje militar teñido de rosa para unos carnavales. Invadida por un mal presentimiento, se levantó la manga, topándose con la cruda realidad. El infectado le había dejado su sello impreso para acceder al inframundo. Sintió el revés del destino en sus entrañas mientras asimilaba que un ridículo arañazo la había sentenciado definitivamente.
Marina siguió hablando con Samuel como si nada, esforzándose sobremanera por ocultarle lo que acababa de descubrir en su piel. Sin embargo, él captó su notable bajón anímico. La chica intentó salir del paso como pudo. Lo consiguió. Hubiera querido decirle que iba a morir para que él pudiera apaciguarla y mecerla entre sus brazos, aunque sólo fuera con palabras lejanas. Pero no iba a hacerlo, de ninguna manera, sencillamente no podía. De saberlo, él habría querido acompañarla hasta el último de sus suspiros, y eso era totalmente injusto. Marina le diría que mañana volvería a la cabaña a por más cosas, proponiendo una nueva posibilidad de peligro para que él pudiera hacer cábalas si no volvían a contactar jamás. Aunque aquello también era injusto, al menos, sería menos doloroso.
Ese día Samuel se despidió con la ignorancia de que ésa sería la última vez. Por el contrario, Marina sabía perfectamente lo que ese adiós significaba. Quiso alargarlo un poco más y estirarlo hasta que fuese eterno, pero el arañazo que manchaba el reverso de su muñeca la devolvió a la realidad. Volvió a estirarse en el colchón mohoso y se quedó mirando la puerta metálica del techo que le impedía ver el azul del cielo, que por segundos se le antojaba el azul del mar donde estaba su querido Samuel. Sus ojos rebosantes de lágrimas tenían serias dificultades para ver siquiera los rayos del sol del mediodía que a esas horas se filtraban a raudales por las rendijas.