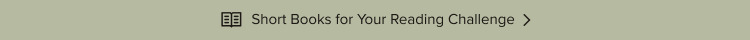David Villahermosa's Blog, page 3
December 15, 2019
3×1233 – Histérica
La muerte sí es el final
1233
Inmediaciones del centro de acogida a refugiados de Mávet
18 de septiembre de 2008
El bombero agarró con firmeza a Bárbara por el antebrazo y la levantó del suelo. Era evidente que lo estaba pasando mal, habida cuenta de los lagrimones que recorrían sus mejillas, pero él se mostró inflexible. La profesora había conseguido acabar con su paciencia: ya le había hecho perder demasiado tiempo.
El centro había sido asaltado por unos terroristas que habían venido con la intención de robarles los suministros, echando abajo las vallas y haciendo cundir el terror soltando a un puñado de infectados que habían traído consigo. Todos y cada uno de ellos habían perecido por el fuego de los soldados que protegían el centro, del mismo modo que ocurrió con un montón de civiles y demás trabajadores del centro, entre los que la profesora sospechaba que se encontraba su única familia.
Bárbara acababa de asumir la muerte de su hermano y la de su sobrino, después de llegar unas pocas horas tarde al centro de acogida a refugiados al que ambos habían acudido. Pese a que no había sabido distinguir con sus propios ojos ambos cadáveres en aquella enorme pira, la gorra parcialmente chamuscada que sostenía entre los fríos y temblorosos dedos parecía gritarle a la cara que dejase de buscar excusas para seguir ilusionándose, y asumiera de una vez por todas que estaba sola en el mundo.
El hercúleo esfuerzo que había hecho por reencontrarse con ellos había resultado en vano. Como la vez anterior, y la anterior a esa. La profesora llevaba más tiempo del que era capaz de recordar tratando de reencontrarse con Guillermo. Esta vez parecía la definitiva, pero tan solo le había hecho golpearse de frente con otro muro, uno mucho peor, porque ahora ya no había espacio siquiera para la esperanza.
DAMIÁN – No se lo voy a volver a repetir. Si no me hace caso, haré que uno de los soldados se encargue de llevársela a rastras. ¿Entendido?
Bárbara, aún con los ojos anegados por las lágrimas, levantó ligeramente la mirada y la cruzó con la del enfadado bombero. Ambos tenían la frente perlada de sudor, a causa de la enorme pira de fuego que envolvía aquél montón de cadáveres de gente inocente, víctimas de la locura que se había desatado en todo el mundo las últimas semanas. El olor a carne humana chamuscada resultaba repugnante.
La profesora asintió y, sumisa, con la mirada gacha, volvió por donde había venido. El bombero respiró aliviado y siguió con sus quehaceres. Bárbara caminó arrastrando los pies de vuelta al acceso al centro, algo mareada por la contundencia de las malas noticias que había recibido. Había bastante gente trabajando con escaso ánimo, que vieron con muy malos ojos que una civil se pasease por ahí en medio.
Al volver al punto de partida descubrió apesadumbrada que el autobús que la había traído hasta ahí ya no estaba. Había partido en algún momento mientras ella trataba de esclarecer el destino de su hermano. Ahora bastante más nerviosa, deambuló de un lado para otro, pero no fue capaz de encontrar ningún otro autobús que pudiera llevarla a un lugar seguro. Porque de lo que no cabía la menor duda, era que el centro de Mávet ya no lo era.
Pese a las miradas reprobatorias que le ofrecían, Bárbara acabó acercándose a uno de los soldados que trabajaban en la reconstrucción de la valla caída.
SOLDADO – Señorita, no puede estar aquí. Este lugar no es seguro.
La profesora se limitó a ignorarle. No tenía fuerzas para discutir.
BÁRBARA – ¿Dónde está el autobús que había aquí?
SOLDADO – Recogió a todos los civiles que quedaban y se fue hacia Midbar.
BÁRBARA – ¿Cuándo?
SOLDADO – No sé… Hará unos cinco minutos.
Bárbara respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Estaba francamente hastiada de llegar siempre tarde a todo.
BÁRBARA – ¿Y no queda ningún otro?
El soldado negó con la cabeza. Su compañera le llamó la atención. Él asintió, y se dirigió de nuevo a la profesora.
SOLDADO – Estamos trabajando en la reconstrucción del centro. Haga el favor de alejarse de aquí. Es peligroso.
BÁRBARA – ¿No van a venir más autobuses?
SOLDADO – No lo sé. No me haga perder más tiempo, se lo pido por favor.
BÁRBARA – Pero… ¿Entonces qué hago?
El soldado levantó los hombros, en señal de ignorancia. Aquél hombre también acababa de perder a toda su familia, y no tenía presencia de ánimo ni para resultar empático.
SOLDADO – No lo sé. No lo sé y no tengo tiempo de discutir ahora con usted. Haga el favor de abandonar las premisas del centro.
Bárbara miró hacia atrás, hacia la carretera por la que había venido. Las farolas estaban todas apagadas, aunque por fortuna, la luna estaba casi llena. Miró de nuevo al soldado, pero éste ya no estaba ahí. Se había alejado hacia otra porción de la valla caída, en compañía de la otra soldado.
La profesora empezó a reírse. Lo que comenzó como una risa discreta, acabó tornándose en una verdadera carcajada a voz en grito. Ambos soldados se giraron hacia ella, con el ceño fruncido. Bárbara se rió aún con más fuerza, histérica.
Comenzó a caminar por la carretera con la gorra medio chamuscada de su hermano sujeta en la mano, consciente que tal acto era una temeridad manifiesta, habida cuenta que era noche cerrada, y que los infectados eran seres eminentemente nocturnos. Algo dentro de sí la empujaba hacia el desastre. Algo dentro de sí deseaba con todas sus fuerzas acabar de una vez por todas con tanto sufrimiento.
Pasados unos minutos deambulando a solas por el arcén de la carretera vacía y desierta en plena noche, echó un vistazo a un enorme cartel blanco que pendía de unos robustos postes a lado y lado de la carretera. Tan solo mostraba dos indicaciones. La que hacía referencia al desvío a Mávet, hacia la derecha, estaba indicada en la parte superior de la señal. Debajo había una segunda indicación con una flecha apuntando hacia arriba, en la que pudo leer: SHEOL 40.
Su propio instinto la empujó hacia la derecha y cogió el desvío a Mávet, al que llegaría en menos de diez minutos. Por fortuna, aún no estaba lo suficientemente poco cuerda como para seguir tentando a la muerte.
December 14, 2019
3×1232 – Reinicio
Reinicio
1232
El destino de los infectados estaba escrito desde su propia concepción. Una sociedad basada exclusivamente en la caza indiscriminada de cualquier ser viviente, con especial predilección por sus semejantes, de la manera más violenta e irracional imaginable y sin la más básica noción de agricultura ni ganadería, estaba abocada a su propia extinción.
El infectado medio comenzaba su nueva vida lleno de vigor, y su propio instinto asesino, sumado al hecho de su antinatural salud, parecía que le empujaba en la dirección del éxito indiscutible. Pocos depredadores se atrevían a plantarles cara, más cuando se reían en la cara del peligro y se aliaban instintivamente para acabar con cualquiera que osase enfrentárseles. Sin embargo, esa misma ansia, esa misma voracidad y violencia sin parangón, hacía que allá donde reinase su hegemonía, acabasen quedándose solos en cuestión de días. Semanas en el peor de los casos.
Los infectados, al carecer de nada que llevarse a la boca y no ser capaces de entender que una simple zarza llena de moras podía salvarles de la muerte por inanición, acababan pereciendo irremisiblemente. Tardaban muchísimo más de lo que cualquier médico del mundo previo a la pandemia hubiese considerado siquiera creíble, pero lo acababan haciendo. Incluso después de más de un año sin haber ingerido alimento ni agua en algunos casos, pero acababan muriendo.
Jamás les hubiera faltado alimento de no haber estado impregnado en su ADN ese raro nuevo instinto que les inculcaba el rechazo hacia el canibalismo entre ellos mismos. Pero lo estaba, e incluso cuando el hambre era tan atroz que se veían obligados a atacarse entre ellos con tal de llevarse algo a la boca, el remedio era peor que la enfermedad, pues todo cuanto ingerían acababan vomitándolo, cuando su cuerpo lo rechazaba con violencia, obteniendo como único resultado la muerte de un semejante.
Por otra parte, los infectados eran extremadamente fértiles, con un ratio de fecundación rayano en el 100% en la mayoría de los casos. Sin embargo, ello venía acompañado de una desagradable letra pequeña. Sus hijos nacían perfectamente sanos: estaban infectados, igual que sus progenitores, pero al no haber sido vacunados, tenían una salud de hierro.
Si tal idiosincrasia no era suficiente mala noticia para ellos, pues eran incapaces de perpetuar su especie, a ello se le sumaba el hecho que el parto siempre acababa, irremediablemente, con la vida de la madre, por una cuestión de incompatibilidades de flujos sanguíneos sumada a unas violentas hemorragias que ni la más fuerte de las infectadas era capaz de soportar.
Esos bebés, aún estando perfectamente sanos, y siempre que la madre muriese antes que ellos, porque en muchas ocasiones la madre, hambrienta y agotada, optaba por alimentarse de su propio bebé recién nacido, al carecer de nadie que cuidase de ellos, acababan muriendo de igual modo. En ocasiones era por pura inanición, pero otras muchas veces fallecían al servir de alimento a cualquier otro infectado que pasara lo suficientemente cerca para oler la sangre recién derramada.
Ese hecho les convertía en cierto modo en estériles, pues la única manera de seguir propagándose era la de infectar a nuevos huéspedes que hubiesen estado vacunados previamente, y los pocos supervivientes que quedaron, no tardaron mucho en detectar que las únicas personas que no enfermaban y se transformaban en esos seres eran precisamente quienes no habían sido vacunados, y por ende, nadie más se vacunó, y todas las vacunas que encontraron fueron destruidas. Eran destruidas con violencia y saña, conscientes que habían sido las culpables de todo en primera instancia.
Todas las personas que nacían después del inicio de la pandemia lo hacían ya inmunes a la enfermedad que había acabado con la vida de sus padres, sus tíos y sus abuelos. Porque al fin y al cabo, la infección como tal era una mera entelequia: no existía. Por su propia concepción, el problema estaba abocado a solucionarse por sí solo tan pronto muriese la última persona vacunada sobre la tierra. La supervivencia de quienes habían conseguido burlar a los infectados en primera instancia, por ende, era tan solo una cuestión de paciencia.
La sangre del roedor que Guillermo había guardado celosamente durante tantos años era en realidad la panacea con la que José había soñado, por la que había trabajado sin descanso, desatendiendo a su familia y alejándose cada vez más de su hija. De haber seguido trabajando en ella en vez de desecharla, de haberse dado cuenta que el efecto que tenía en los roedores era absolutamente inocuo al ser humano, al final habría podido transformarse en una realidad, sin que ello acabase traduciéndose en el destino más indeseable y atroz imaginable para la raza humana, como había sido el caso. No obstante, incluso después de muerto, lo había conseguido.
Pese al duro varapalo que había sufrido, la sociedad como tal estaba aún muy lejos de extinguirse. A pesar de haberse diezmado hasta un escaso 0,00458% de la población mundial previa a la pandemia, llegando a cotas de mil años antes de Cristo, la raza humana supo sobreponerse a ese duro golpe.
La evolución de la sociedad previa al desastre había sido tal, que el conocimiento de quienes habían sobrevivido, aunado a la vastísima fuente de información que había en libros y documentos digitales extendidos literalmente por todo el planeta, permitieron que la ciencia y la cultura no pereciera con ellos.
Lo hicieron en pequeñas sociedades que, aunque la mayoría de ellas nacía con la mejor de las intenciones, acababan inexorablemente cometiendo los mismos errores de las que las precedieron. Las pequeñas guerras por el control de los pocos suministros y bienes del mundo antiguo que aún funcionaban estaban a la orden del día, y los grupos nómadas de bándalos que se limitaban a llevárselo todo por la fuerza después de asesinar a sus legítimos dueños, lamentablemente también.
Llegó un momento en el que la entera totalidad de la raza humana estuvo infectada, pero no vacunada. Ello distorsionó por completo, una vez más, el concepto de la medicina y la propia esperanza de vida, que crecía en el peor de los casos por encima de los 130 años.
Los infectados estaban lejos de ser inmortales, y eso fue lo que permitió que la sociedad acabase afianzando esa segunda oportunidad que se le ofrecía para empezar de cero. Pero como no podía ser menos, volvió a cometer los mismos errores del pasado, discriminando por el color de la piel, adoptando actitudes abiertamente heteropatriarcales, alimentando venganzas por pura envidia, fomentando guerras, resucitando religiones cuando ya casi se habían extinguido…
Aunque por fortuna, ello no ocurrió en todos los casos. Aquí y allá siempre quedaban pequeños reductos de esperanza en los que había espacio para poder seguir soñando y luchando con ahínco por un mundo mejor.
December 13, 2019
3×1231 – Bárbara
1231
Supermercado abandonado a las afueras de Sheol
28 de septiembre de 2009
BÁRBARA – Zoe…
Bárbara acunaba en sus brazos con extrema delicadeza y cariño el cuerpo inerte de su hija contra el suyo. Tenía la mirada triste y cansada de quien sabe que ha llegado al límite de sus fuerzas.
BÁRBARA – Necesito que me escuches con atención.
La niña se acercó un poco más. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y tragó saliva, invitándola a continuar.
BÁRBARA – Zoe… No voy a salir de ésta.
Bárbara se estremeció al notar un escalofrío en la espalda. Zoe frunció el ceño, contrariada y en cierto modo ofendida.
ZOE – ¿Pero qué tonterías dices? Has perdido un poco de sangre, eso es todo. Pero… te pondrás bien.
La profesora negó con la cabeza, muy segura de lo que decía.
BÁRBARA – No me queda mucho. Lo noto, pero… necesito decirte…
ZOE – ¡¿Quieres hacer el favor de callarte?! ¡No te va a pasar nada! ¡Nada! ¡¿Me escuchas?!
Bárbara sonrió, aún cuando no había motivos para hacerlo. No esperaba menos de Zoe.
BÁRBARA – Ven. Dame la mano.
A esas alturas Zoe a duras penas podía ver lo que tenía delante, de tan anegados como tenía los ojos de lágrimas. No obstante, acató la orden de Bárbara sin demora. La profesora tomó aire de nuevo. Cada vez le costaba más. Era como si estuviese empequeñeciendo, alejándose lenta y paulatinamente de la realidad que la envolvía. Acarició la huesuda mano de la niña, manchando aún más de sangre la cinta violeta que tenía anudada a la muñeca.
BÁRBARA – Sólo… Sólo quiero que sepas que… Para mí has sido como una hija. Encontrarte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Te lo digo con el corazón en la mano.
ZOE – Bárbara, no…
BÁRBARA – No pensaba irme tan pronto… Yo… De verdad que lo siento. Y lo siento también por ella.
A Bárbara cada vez le costaba más mantener los ojos abiertos. Zoe estaba al borde del colapso nervioso. Eso no podía estar pasando.
ZOE – Bárbara…
BÁRBARA – Zoe… Te quiero.
En el mismo instante que el bebé que sostenía entre sus brazos inhaló su primer aliento, Bárbara exhaló su último. Fue solo un momento, un instante, una porción infinitesimal antes de morir. Bárbara se fue al otro lado de la vida consciente que su hija estaba viva. Se fue sabiendo que, contra todo pronóstico, había conseguido darle ese último regalo antes de irse, y que la dejaba en las mejores manos que era capaz de imaginar. Se había ido con una ligerísima sonrisa dibujada en el rostro.
Zoe, aún con los lagrimones recorriendo sus mejillas y la nariz llena de mocos, sonrió abiertamente al ver cómo se abrían los ojos castaños de su hermana. No se dio cuenta que Bárbara había dejado de ejercer presión en su mano. El bebé enseguida empezó a llorar con ganas. La enorme sonrisa que le cruzaba la cara se congeló en un rictus de dolor al comprobar que Bárbara no se movía. Tampoco respiraba.
ZOE – No. No, no, no, no, no. No puede ser.
Zoe notó cómo le traqueteaban los dientes en la boca. Soltó la mano de Bárbara y le comenzó a agitar el hombro, presa del más absoluto pánico.
ZOE – ¡Bárbara! ¡Bárbara, despierta! ¡No te puedes ir! ¡No te puedes ir ahora, después de todo lo que hemos pasado! ¡No te lo tolero!
Zoe le gritó hasta desgañitarse, y la maldijo por abandonarla. Pero nada de lo que hiciera podría cambiar lo que ya estaba escrito a fuego en el libro de la vida y la muerte. Consciente de la realidad y la contundencia de tan pésima noticia, se abrazó a ella, dejando al bebé protegido entre madre y hermana, y los llantos de las dos niñas se fundieron con el eco de la lluvia que seguía cayendo con insistencia en los lucernarios del techo. Al parecer, el cielo también estaba de luto.
Pasó más de una hora antes que Zoe atesorase el valor suficiente para asumir que se había quedado sola. Sola al cargo de una recién nacida prematura que no hacía más que llamar a su madre con sus agudos llantos. A ella ya no le quedaban más lágrimas por derramar.
Aún temblando de pies a cabeza, pese a que no hacía tanto frío, se levantó y observó el macabro escenario: la madre muerta sujetando a la hija. Respiró hondo, sorbiendo los mocos, y tragó saliva acto seguido, mientras la mandíbula le seguía temblando incontrolablemente.
Se llevó la muñeca a la boca, y utilizó los dientes para deshacer el nudo de la cinta violeta que la había venido acompañando desde hacía un año. Se sorprendió al comprobar que medía casi un metro. Se acercó al cuerpo sin vida de Bárbara y levantó la mano que había estado sujetando la suya cuando murió. Quería ofrecerle ese último obsequio antes de tomarle el relevo. Era plenamente consciente que la vida de aquél bebé dependía de ella, y Zoe estaba dispuesta a darle los mismos cuidados que su madre le hubiese brindado, de haber tenido la oportunidad.
Tras anudar con cuidado la cinta violeta en la muñeca de Bárbara, reparó en el anillo de Enrique. Aquella niña merecía tener un recuerdo de su madre, y Zoe sabía a ciencia cierta que el anillo de Enrique fue algo muy importante para ella. Se lo quitó, y se lo guardó en el bolsillo, implorando su perdón, aún siendo plenamente consciente que de haber podido hablar, le hubiese dado su bendición.
Separar biológicamente a Bárbara de su hija no fue en absoluto plato de su gusto, pero era algo que debía hacer. Se molestó incluso en volver a ponerle la ropa interior y los pantalones, para dignificarla en su muerte. Su prioridad ahora mismo era cuidar del bebé, pero Bárbara tendría el sepelio que se merecía en su debido momento, y ella ya había escogido el lugar idóneo: junto a su madre. Guillermo había dejado incluso el hueco preparado para ello.
Pese a que sabía que podría devolverla a la vida en un abrir y cerrar de ojos, pues tan solo necesitaba acercarse a una farmacia y coger una muestra de la vacuna ЯЭGENЄR, tal idea ni siquiera cruzó su mente. Ya había pasado por eso con Morgan, y no estaba dispuesta a hacer pasar a Bárbara también por semejante humillación. Si algo había aprendido ese último año, era que el hombre no debía interceder en los designios de la muerte.
Con el bebé en brazos, envuelto en mantas limpias, ahora mucho más tranquilo, se arrodilló y dio un beso a Bárbara en la mejilla.
ZOE – Adiós mamá.
La pequeña sin cinta violeta en la muñeca respiró hondo, esforzándose por ahogar un puchero, y dio la espalda la mujer responsable de que ella siguiera con vida, con su hermana recién nacida en brazos. Se alejó de ella sintiendo un agujero en el corazón que jamás nadie podría volver a llenar, pero con el firme propósito que Bárbara estuviera lo más orgullosa posible de ella en la larga vida que aún tenía por delante.
December 9, 2019
3×1230 – Parto
1230
Supermercado abandonado a las afueras de Sheol
28 de septiembre de 2009
Por más que lo intentó, Zoe fue incapaz de hacer entrar en razón a Bárbara. Se lo suplicó y llegó en cierto modo a enfadarse con ella, pero la profesora se negó en redondo a moverse. Era consciente que el parto era inminente, y que no tendrían tiempo de llegar de vuelta a la masía antes que se hubiese producido. Y no tenía la más mínima intención de dar a luz ni en plena calle ni a la carrera mientras Zoe conducía el furgón a toda velocidad por la ciudad fantasma.
Había roto aguas sin que se presentase ningún síntoma previo, mientras paseaba tranquilamente por uno de los muchos pasillos de aquél gran supermercado. El principal problema residía en el color del líquido amniótico. Ella y Zoe habían leído mucho al respecto de todo el proceso de un parto, las últimas semanas, habida cuenta que tendrían que encargarse de llevarlo a buen puerto sin más ayuda que ellas mismas. Por ello no le gustó en absoluto el tono rosado que tenía.
Las contracciones se habían presentado prácticamente al mismo tiempo que se produjo la rotura del saco amniótico. Pese a que no podía sentir dolor como tal, Bárbara las notaba con meridiana claridad, como una especie de flato intermitente. Su rápida cadencia también la había cogido por sorpresa. A ese respecto, y por mucho que hubiese leído, todo era nuevo para ella.
La profesora estaba en esos momentos más preocupada que ilusionada por lo que estaba por venir. Llevaba deseando ser madre desde hacía prácticamente una década, y ahora parecía que por fin el mundo, que se había reído en su cara privándole de su deseo más íntimo, le daría de nuevo una oportunidad. No obstante, ella ya se sentía más que ahíta a ese respecto, pues Zoe había ocupado con matrícula de honor ese huequecito en su corazón, durante el escaso año que ambas habían convivido.
En esos momentos Zoe volvió corriendo del pasillo donde había cogido aquél conejito, que a esas alturas había olvidado por completo, con una cantidad a todas luces excesiva de toallas y unos cuantos cojines. Bárbara sonrió, cansada, y se dejó ayudar, mientras la niña fabricaba una especie de cama improvisada no sin antes apartar aquellos cartones manchados de sangre. No estaría ni por casualidad a la altura de un parto en la masía, donde lo tenían todo preparado, pero debería bastar.
Zoe estaba atacada de los nervios. Aunque se esforzaba sobremanera por que no se le notase, estaba más inquieta incluso que la propia Bárbara. Ella parecía agotada y somnolienta. Había amanecido en muy buena forma y con bastante ánimo, pero todo había cambiado en cuestión de minutos. No estaba convencida que pudiera ocurrir todo tan rápido, pero las contracciones se estaban volviendo cada vez más frecuentes, a una velocidad lindando con lo alarmante.
Lo que antaño habían sido pequeñas pérdidas esporádicas, más frecuentes que la menstruación que había perdido pero algo menos abundantes que ésta, ahora se había convertido en algo parecido a un grifo abierto al que se le hubiera roto el mando, de modo que no hubiese manera alguna de hacer que dejase de brollar lenta pero ininterrumpidamente. Bárbara no estaba convencida de si eso era algo relativamente normal tras haber roto aguas, o si por el contrario era un problema grave. En cualquier caso, no tenía modo de averiguarlo ni mucho menos de ponerle solución.
La niña de la cinta violeta en la muñeca ayudó a Bárbara a desnudarse de cintura hacia abajo. Pese a que no hacía apenas frío, la profesora tenía la frente perlada de sudor. Por fortuna, la naturaleza había decidido poner algo de su parte, y el bebé se había colocado en la posición adecuada por sí solo. Pese a que las contracciones eran cada vez más y más frecuentes, Bárbara tuvo serias dificultades para dar el siguiente paso.
Transcurrió más de media hora hasta que finalmente la cabeza del hijo biológico primogénito de Bárbara comenzase a asomar entre los labios de su vagina. Desde que comenzasen las primeras contracciones, Bárbara había perdido una cantidad de sangre incompatible con la supervivencia, pero ahí, seguía, al pie del cañón, más que dispuesta a darle a su bebé la oportunidad que, como bien Zoe había señalado allá en el islote meses atrás, merecía, por más que el mundo hubiese decidido ponérselo todo en contra.
Zoe, lejos de echarse a llorar y entrar en pánico, demostró ser la mejor aliada que Bárbara hubiera podido imaginar, ayudándola en todo momento a mantener la calma y respirar adecuadamente, tal como ambas habían aprendido en los libros que habían leído juntas, y ayudando al bebé a venir al mundo.
Una vez comenzó a asomar, todo ocurrió en cuestión de minutos. Zoe tomó el relevo a Bárbara cuando a ésta prácticamente ya se le habían acabado las fuerzas, y finalmente, entre las dos, consiguieron obrar el milagro. Se trataba de una niña. Una niña con el pelo moreno, igual que el de su difunto padre.
La niña de la cinta violeta en la muñeca la sujetó entre sus temblorosos dedos, mientras Bárbara, tan mareada y afectada por la pérdida de sangre que le costaba incluso mantener los ojos abiertos, al límite de sus fuerzas y extenuada en demasía, lo observaba todo desde su mullida posición sobre los cojines que Zoe le había traído. La niña era muy pequeña. Era demasiado prematura. Había nacido un mes antes de tiempo, y no respiraba.
Zoe trató de convencerse de que tan solo eran imaginaciones suyas, pues estaba extremadamente nerviosa. La cogió con toda la delicadeza que pudo por sus diminutas piernecitas, sucias con la sangre de su madre y algo moradas, y le dio un golpecito en las nalgas, esperando que comenzase a llorar de un momento a otro. Pero eso sencillamente no ocurrió.
BÁRBARA – De… Déjamela. Por favor, Zoe.
Zoe, al borde del llanto, entregó el bebé a su madre. Bárbara, que se sentía desfallecer por momentos, esbozó una sonrisa cansada, y acunó a su hija entre los brazos. Era demasiado pequeña para distinguir en ella facción alguna, pero reconoció la nariz de Carlos en su minúscula cara, con aquellos ojitos cerrados. La atrajo a su pecho y ella también cerró los ojos, que enseguida se anegaron de lágrimas, al igual que los de Zoe.
December 6, 2019
3×1229 – Aguas
1229
Supermercado abandonado a las afueras de Sheol
28 de septiembre de 2009
BÁRBARA – ¿¡Hola!?
El eco de su voz se mezcló con el de las gotas de lluvia que impactaban con fuerza en los altos lucernarios del techo. Toda precaución era poca. Era la tercera vez que gritaba hasta casi desgañitarse, con objeto de cerciorarse que el supermercado estaba vacío y que podrían deambular por él sin preocupaciones. Zoe respiró aliviada al comprobar que había tenido suficiente, y ambas se dirigieron a la puerta automática que les llevaría a la sala de ventas.
Zoe siguió a Bárbara por el supermercado abandonado. Ambas se sorprendieron del hecho que no apestase ahí dentro. Al parecer, los alimentos que se habían echado a perder, habían tenido tiempo incluso de momificarse.
La profesora parecía tener las ideas muy claras. Fueron directas al pasillo de las golosinas. A la niña de la cinta violeta en la muñeca se le dibujó una gran sonrisa en el rostro. Bárbara conocía muy bien la afición de la pequeña por los dulces, y hacía ya mucho tiempo que habían consumido hasta el último osito de goma de su particular alijo en la masía.
BÁRBARA – Adelante. Puedes coger lo que quieras.
Zoe asintió, y comenzó a llenar su mochila con una variada selección de gominolas y dulces de todos los tipos, colores y tamaños. Bárbara la admiró por ello, pues al mirarla, pudo ver de nuevo a la niña que no había podido siquiera conocer, la niña inquieta, testaruda y con un corazón que no le cabía en el pecho previa a la pesadilla que les había tocado vivir, afortunadamente, en compañía la una de la otra.
Ese tipo de alimento tenía una fecha de caducidad larguísima, y aunque había pasado más de un año desde que el mundo se fuera al garete, la enorme mayoría, por no decir todo, estaba aún en perfecto estado. La profesora se limitó a mirar cómo la niña se lo pasaba en grande, dejando su pequeña mochila de supervivencia hasta arriba del tipo de alimento que menos necesitaban en esos momentos.
Una vez el frenesí de la recolección hubo menguado, Bárbara se acercó a Zoe, con una sonrisa en la cara.
BÁRBARA – Ya que estamos aquí, vamos a coger unas cuantas cosas más. Pero… Sólo podemos coger cosas que no tengamos ya en la masía. Pequeños caprichos, cosas como las golosinas que… nos apetezcan, cosas que eches en falta, y… sobre todo… que no estén caducadas o… en mal estado. ¿De acuerdo?
Zoe asintió, consciente que se lo pasaría de lujo, y se pusieron manos a la obra. Cada cual cogió uno de aquellos carritos de plástico que había junto a la línea de cajas, y comenzaron su particular recolección de pequeños tesoros, conscientes que esa sería la última oportunidad de hacer algo así que tendrían en mucho tiempo.
Deambularon juntas durante unos diez minutos, siendo quizá demasiado selectivas a la hora de escoger qué introducir en aquellos pequeños carritos que arrastraban de un lado para otro. Resultaba más que evidente que el lugar era seguro, pero aún así, seguían estando alerta. Eso era algo que, por más tiempo que pasara, jamás las abandonaría, algo que prácticamente había quedado impregnado en su ADN.
El supermercado estaba en bastante buen estado, para lo que ellas recordaban de la última vez que estuvieron ahí. Bárbara y Zoe incluso sospechaban que ellas habían sido las dos últimas personas en pisarlo, pero se equivocaban, pues aunque pocos, otros saqueadores habían entrado a abastecerse después que ellas partieran de Sheol con más ilusión por encontrar un destino mejor que un buen plan.
Poco después se separaron. Cada cual tenía sus propios gustos y sus propias ideas al respecto de qué llevar de vuelta a la masía, y curiosamente, la enorme mayoría de las cosas que metían en sus respectivos carritos no las escogían porque les gustasen a ellas mismas, sino pensando la una en la otra.
Finalmente Zoe llegó a un pasillo que estaba literalmente intacto. Se quedó maravillada al ver el buen aspecto que lucía, pues si se abstraía lo suficiente, y obviaba la fina capa de polvo que lo cubría todo y el hecho que el supermercado carecía de luz artificial, podía incluso imaginar que el tiempo no había pasado, y que se encontraba en el mundo previo a la pandemia.
Allá donde los demás pasillos estaban más o menos tocados, herencia de quienes los habían saqueado con anterioridad, ese, al carecer de nada que fuera de verdadera utilidad en tiempos de crisis como los que vivían, había pasado desapercibido.
Se trataba de un pasillo a medio camino entre un bazar asiático y una tienda de menaje del hogar. Le llamó poderosamente la atención un conejito de peluche con las orejas muy largas y una equis cosida en forma de ombligo. Le pareció bellísimo y lo cogió con delicadeza. Levantó una pequeña nube de polvo al hacerlo, y concluyó que necesitaría un buen lavado antes de ofrecérselo como primer regalo de su vida a su futuro hermano. Pero por fortuna, aún tenía tiempo: Bárbara no saldría de cuentas hasta pasadas tres o cuatro semanas.
Habida cuenta que el carrito que llevaba ya estaba demasiado lleno, concluyó que su pillaje había llegado al fin, y no fue hasta entonces que se dio cuenta que hacía un buen rato que había perdido a la profesora de vista.
ZOE – ¿Bárbara?
Zoe escuchó la voz de su madre adoptiva muy lejos. Sin darse cuenta, se había alejado y mucho de ella mientras deambulaba por la tienda. Siguió la voz hasta que finalmente dio con Bárbara. La encontró en mitad de un pasillo, respirando agitadamente por la boca, sentada sobre unos cartones, en el suelo, sujetándose el bajo vientre con las manos. Tenía los pantalones empapados, y bajo ella había una mancha más que considerable. Zoe se quedó de piedra.
BÁRBARA – ¿Puedes…? ¿Puedes venir a ayudarme, por favor?
El conejito de peluche cayó al suelo, esparciendo aún más polvo, al tiempo que Zoe corría a ayudar a Bárbara, con una expresión de franco desconcierto y consternación en el rostro.
December 2, 2019
3×1228 – Madre
1228
Cementerio de Sheol
28 de septiembre de 2009
Con aquél gran paraguas negro bien sujeto en la mano izquierda, Bárbara colocó el ramo de rosas silvestres blancas sobre la tumba de su madre. Aún recordaba que eran sus favoritas. Notó cómo Zoe la cogía por el costado, ofreciéndole su calor y protegiéndose así aún más de la lluvia. La miró a los ojos, removió su pelirrojo cabello y sonrió. La lápida de la tumba de su padre estaba justo al lado, pero Bárbara sabía a ciencia cierta que estaba vacía: de seguir ahí, el devenir de la Historia hubiese sido otro muy distinto.
La decisión de abandonar la masía por última vez antes del parto no había sido sencilla. Bárbara era plenamente consciente que una vez diera a luz, pasarían meses antes que encontrase de nuevo fuerzas, valor, y sobre todo un motivo de peso para salir. O para permitir a Zoe que lo hiciera. Visitar a su madre, que en breve hubiera podido ser abuela de no ser por la enfermedad que se la había llevado antes de tiempo, era algo que llevaba mucho rondándole la cabeza.
Desde la masía de los abuelos estaban demasiado cerca del cementerio para no pensar al respecto: a duras penas quince minutos en coche en el peor de los casos. Bárbara sabía a ciencia cierta que el camposanto había hecho de cortafuegos ante el avance imparable del incendio, y que, por ende, esa zona era segura. Al menos tan segura como lo era la masía, en cualquier caso. Ese, sumado al hecho que había amanecido lloviendo con fuerza, había sido el principal motivo por el que se había animado a proponerle esa pequeña excursión a Zoe. La niña, como era de esperar, había aceptado encantada. Ninguna de las dos había abandonado la masía desde el desafortunado incidente de las palomitas.
Bárbara mantuvo una breve conversación en voz alta con su madre, disculpándose por no haber venido antes a visitarla, e informándola de la buena nueva que, si todo iba bien, en algo menos de un mes tendría su primer nieto. Zoe se mantuvo en un silencio respetuoso. No era más que una espectadora en aquél emotivo episodio familiar, pero estaba convencida que se hubiese llevado muy bien con Ana, a juzgar por cuánto Bárbara le había explicado de ella.
La lluvia, lejos de amainar, se había intensificado desde que abandonaran el furgón, hacía unos diez minutos. No habían visto infectado alguno desde que se fueron de la masía, pero aunque hubiese habido alguno cerca, la idea que pudiera atacarlas resultaba cuanto menos impensable. Habida cuenta que ya habían hecho lo que venían a hacer, la profesora invitó a Zoe a volver al furgón. La niña asintió, y ambas se pusieron en marcha.
Bárbara escogió un camino distinto para la vuelta, forzándose a pasar frente al ataúd en el que tal día como ese, pero un año antes, había despertado. Ese era un episodio de su vida que no recordaba con especial cariño, pero algo dentro de sí la obligó a acercarse a echar un vistazo. El ataúd seguía exactamente en el mismo sitio, sobre aquél gran cajón de hormigón. El otro ataúd, el que había impedido su huida, haciéndola pensar que alguien la había enterrado en vida, seguía a sus pies. De lo que no había rastro alguno era de su antiguo morador. Bárbara se acercó un poco más.
El ataúd seguía en bastante buena forma, pese a haber pasado tantísimo tiempo a la intemperie, solo que ahora estaba anegado por agua de lluvia y lleno de hojas secas. Zoe parecía algo nerviosa, y Bárbara decidió no demorar más la partida: ya no se les había perdido nada más en el cementerio.
Pasaron frente a la fosa que Bárbara viera al poco de despertar, junto a aquella enorme excavadora. Ahora era poco más que un gran agujero en el suelo con una especie de sopa fangosa de la que sobresalían docenas de huesos y cráneos humanos: un espectáculo francamente desolador.
Continuaron hasta llegar a la entrada, y caminaron de nuevo sobre el portón de acceso al cementerio, que alguien había echado abajo arrancándolo de sus goznes desde la última vez que Bárbara había estado ahí, para acto seguido dirigirse de vuelta al furgón policial que habían aparcado justo delante. Zoe ocupó el asiento tras el volante, y ambas pusieron rumbo de vuelta a la masía.
Al poco de arrancar pasaron frente al edificio en el que se encontraba el piso del señor y la señora Soto. Bárbara se preguntó si la señora Soto seguiría encerrada en el lavabo, tal como ella la había dejado. Concluyó que debía llevar ya mucho tiempo muerta, pero no tenía la más remota intención de comprobarlo.
Avanzaron un poco más por la carretera, con los limpiaparabrisas funcionando a toda potencia, hasta que llegaron a la altura del portón trasero de entrada de suministros del supermercado donde ambas se habían conocido. Zoe frenó suavemente, hasta quedar a pocos metros de la persiana, que seguía parcialmente abierta. Cruzó su mirada con la de Bárbara y acto seguido, sin mediar palabra, se apeó del coche y caminó en esa dirección.
Aunque en el fondo tenía todo el sentido del mundo, Zoe no era capaz de dar crédito al hecho que su bicicleta roja siguiera ahí y en aparente perfecto estado. Tan solo necesitaría una mancha para hacer que recuperase por completo su pretérito esplendor. Una enorme sonrisa le surcaba la cara cuando sintió que la lluvia dejaba de azotar su joven cuerpo. Se giró a tiempo de ver a Bárbara cubriéndola con el paraguas negro.
ZOE – ¿Nos la podemos llevar?
BÁRBARA – Por supuesto.
Entre las dos introdujeron la bicicleta en la parte trasera del furgón y lo cerraron con contundencia acto seguido. La niña pretendía ocupar de nuevo su asiento tras el volante cuando se dio cuenta que Bárbara se había quedado parada en la acera, entre el furgón y la persiana del supermercado.
BÁRBARA – He tenido una idea. ¿Quieres que entremos un momento?
Zoe la miró, ceñuda e incrédula. Ese día la profesora estaba demostrando ser una caja llena de sorpresas.
ZOE – Sí. Sí, claro.
En menos de un minuto, ambas habían sorteado el estrecho espacio entre la persiana y el suelo. Bárbara lo tuvo especialmente complicado, dada su abultada barriga.
November 29, 2019
3×1227 – Arrepentimiento
1227
Masía de los abuelos de Bárbara en la periferia rural de Sheol
17 de septiembre de 2009
Bárbara estaba sacando agua del pozo para regar el huerto, tirando de la cuerda para que subiera el cubo de zinc, cuando escuchó en la lontananza el ruido del motor del furgón policial. Soltó la cuerda sin pensarlo un instante y corrió hacia las puertas de forja de entrada al recinto, tanto como se lo permitió su más que prominente barriga. A su espalda sonó el eco del chapoteo del cubo lleno al impactar de nuevo en el agua del pozo.
Estaba atacada de los nervios desde que descubrió al poco de despertar que Zoe no se encontraba en las premisas de la masía. Trató de dar con ella llamándola a voz en grito, pero tan pronto se dio cuenta que el furgón también había desparecido, perdió toda esperanza. Por más vueltas que le dio, no fue capaz de encontrar ningún motivo coherente para que la niña hubiese decidido partir sin avisarla, a sabiendas que aún estaba durmiendo, y fue incapaz de no ponerse en lo peor. Por fortuna, a duras penas hacía media hora que se había despertado.
Bárbara abrió el portón de acceso para dejar pasar el furgón, y cerró con contundencia acto seguido. Durante unos segundos, mientras ella corría hacia la parte delantera del vehículo para reencontrarse con su hija adoptiva, se prolongó en el aire el sonido de la vibración metálica del golpe entre ambos portones.
La profesora abrió la puerta del conductor del furgón con violencia. En esos momentos no sabía si estaba más enfadada o aliviada. Tan pronto vio el lamentable aspecto que lucía la niña, con toda la ropa manchada de sangre y algo más pálida que de costumbre, aunque no supo dilucidar si se trataba por el más que evidente contratiempo que había sufrido o por el bochorno que estaba pasando, se le vino el mundo encima.
BÁRBARA – ¿¡Estás bien!?
ZOE – No… yo… sí… Sí, estoy bien…
Bárbara la abrazó, y ambas se pusieron a llorar a moco tendido entre los campos de cultivo, mientras la madre gata que hacía ya largo tiempo que había perdido de vista a toda su prole, las observaba, lamiéndose las patitas para luego limpiarse la frente.
Segundos más tarde, Bárbara pareció despertar de un trance y prácticamente la arrastró de vuelta a la masía, ofreciéndole un brazo en el que apoyarse, por más que ella parecía necesitar más ayuda que la niña a ese respecto. La obligó a tumbarse sobre el sofá de la salita, que mancharon con su sangre, y la ayudó a quitarse la mochila, que quedó tirada en el suelo. Acto seguido, tras pedirle permiso por miedo a hacerle daño, hasta ahí llegaba su ceguera por la tensión del momento, la desnudó de cintura para arriba. Zoe estaba demasiado avergonzada por la situación como para ofrecer resistencia.
La profesora observó la herida reciente del impacto de bala. Parecía un pequeño esfínter manchado de sangre reseca, y estaba rodeado de un más que evidente moretón del tamaño de un pomelo. En cualquier caso, no parecía demasiado grave. Al menos no para los estándares en los que ellas vivían en esos momentos, estando ambas infectadas de aquella especie de panacea universal. Aún así, la profesora no se quedó para nada tranquila.
BÁRBARA – ¿Qué te ha pasado? ¿Te han atacado…?
Zoe negó con la cabeza. Quería que se la tragara la tierra.
BÁRBARA – ¿Qué es esto…? ¿Qué te…? ¿Cómo…?
La pequeña de la cinta violeta en la muñeca no podía seguir negando la evidencia. Además, no tenía intención alguna de mentir, y mucho menos a Bárbara.
ZOE – Me han disparado.
BÁRBARA – ¿¡Qué!? ¿Quién te ha disparado?
ZOE – Un chico… Un chico joven. Yo… salí a… salí a buscar…
BÁRBARA – ¿Te han seguido?
ZOE – No. Tranquila. No me ha seguido nadie.
Bárbara trató de ignorar la sonrisa triste que mostraba Zoe, perfectamente convencida de lo que decía.
BÁRBARA – No. De tranquila nada, Zoe. No te puedes fiar de nadie. Y si no, mira a Héctor, que pensábamos que…
ZOE – Te digo que no, Bárbara. En serio. No me ha seguido nadie.
BÁRBARA – ¿Cómo estás tan segura?
ZOE – No, Bárbara. Te lo digo de verdad. Está muerto. Hecho pedazos. Se lo han comido.
BÁRBARA – ¿Infectados?
Zoe asintió, triste. No se alegraba de la muerte de Armando, y no le culpaba por lo que había hecho. En cierto modo, incluso sentía lástima por él.
BÁRBARA – ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te fuiste?
ZOE – Fui a una tienda… En… en la tienda había unos cuantos infectados, pero… estaban durmiendo.
BÁRBARA – ¿Entraste igualmente?
ZOE – Sí…
Bárbara puso los ojos en blanco. Habían hablado al respecto en más de una ocasión, y a ella le preocupaba mucho que Zoe se creyese invencible por el mero hecho que los infectados la ignorasen.
ZOE – Ellos no me hicieron nada. Ellos… se portaron muy bien. Pero… entonces vino un chico. Iba armado.
La profesora tenía una y mil preguntas para la niña, pero prefirió dejarla hablar.
ZOE – Los infectados le vieron y… le intentaron atacar, pero… él los mató. Con la pistola.
BÁRBARA – ¿Y se pensó que tú eras uno de ellos? ¿Te confundió con uno, por eso te disparó?
ZOE – No.
La expresión seria en el rostro de la niña hizo que a Bárbara se le erizase el vello de los brazos.
ZOE – Levanté las manos. Le pedí que no disparase, pero… lo hizo igualmente.
BÁRBARA – ¿Seguro que te oyó?
ZOE – Sí. Sí que me oyó. Me pidió que me acercase. Y en cuanto me vio bien los ojos…
Zoe comenzó a hacer pucheros. Bárbara, consciente de lo duro que debía resultar para ella, la abrazó de nuevo. No había mucho más que contar. Una vez ambas se tranquilizaron, Zoe se incorporó y agarró la mochila que yacía a sus pies.
ZOE – Pero mira. Te he traído esto…
Zoe sacó del interior de la mochila una de las dos cajas de palomitas para microondas que había traído consigo y se la ofreció. Bárbara la observó con el ceño fruncido, sin entender muy bien qué se proponía.
BÁRBARA – ¿Eso es lo que habías salido a buscar?
Bárbara chistó con la lengua, visiblemente molesta. Por fin lo había entendido. La niña lo único que había intentado era contentarla, obsequiándole con el fruto de su antojo de la noche anterior. Zoe esperaba que ello sirviera para apaciguar su estado de ánimo y que la perdonase, pero la reacción de la profesora fue muy distinta. Puso una mano en su huesudo hombro desnudo y la miró fijamente a los ojos.
BÁRBARA – No me vuelvas a hacer esto. ¿Me oyes? Sé que lo has hecho con buena intención, pero te has expuesto a un peligro innecesario. Lo que has hecho es muy estúpido.
ZOE – Lo siento…
Una lágrima recorrió la mejilla de Zoe, e impactó contra el tapizado del sofá.
BÁRBARA – Necesito que seas más consciente del peligro que hay ahí fuera, Zoe. Aunque los infectados no te ataquen, el mundo está lleno de gente mala. No nos podemos permitir separarnos.
Bárbara tragó saliva.
BÁRBARA – Tienes que prometerme que no me vas volver a dejar sola, y menos ahora, Zoe. Te necesito.
Ambas estallaron en llanto por enésima vez, y se volvieron a abrazar. Bárbara confió en que Zoe hubiese aprendido la lección, aunque no las tenía todas consigo. Esa niña era demasiado testaruda.
El proceso para extraer la bala alojada entre sus costillas, limpiar la herida a fondo y darle unos puntos que era evidente que no necesitaba para acabar de cerrar la herida que ellas mismas habían vuelto a abrir fue lento y farragoso. Pese a que ninguna de las dos lo expuso en voz alta, ambas recordaron y mucho a Abril. Al menos, el hecho que la niña hubiese perdido la capacidad de sentir dolor, ayudó considerablemente.
November 25, 2019
3×1226 – Amargo
1226
Tienda de ultramarinos abandonada al este de la ciudad de Sheol
25 de septiembre de 2009
De no haber estado infectada, en esos momentos Zoe ya estaría muerta. Había pasado casi una hora desde que perdiese el conocimiento, pero a esas alturas la herida ya se había cerrado por sí sola, y no sangraba. Contraviniendo las leyes más básicas de la biología humana, su joven cuerpo estaba regenerando a marchas forzadas toda la sangre que había perdido tras el disparo, que no era poca. Esa noche tendría mucha hambre.
Zoe notó algo húmedo en la mejilla. Entreabrió los ojos y vio a la niña infectada, la única moradora original de la tienda que había sobrevivido a los disparos de Armando, sosteniendo algo entre los dedos y acercándoselo a la cara repetidamente. Le costó un poco enfocar de nuevo y amoldar sus ojos a la luz que entraba por los ventanales, pero distinguió que se trataba de un dedo índice humano, del que colgaba un trozo de tendón sanguinolento.
El silencio de la sala era únicamente roto por un leve murmullo húmedo con una cadencia irregular, y el inconfundible sonido de masticación con boca abierta. El olor metálico de la sangre sumando al de las heces y el sudor rancio tan típico de los infectados resultaba francamente desagradable. La pequeña de la cinta violeta en la muñeca se incorporó, lo que hizo que la pequeña infectada hundiese la cabeza entre los hombros, algo cohibida, desde su posición en el suelo. Se llevó una mano a la sien, y acto seguido la estiró para recoger el obsequio que la infectada le ofrecía.
ZOE – Gracias…
La infectada, que la observaba con la boca abierta, hizo un pequeño asentimiento con la cabeza y una mueca con los labios manchados con la sangre de Armando, que Zoe confundió con una sonrisa. Acto seguido le dio la espalda y comenzó a reptar hacia la entrada de la tienda. Al parecer, había perdido la capacidad de andar, pues se desplazaba únicamente con la fuerza de sus escuálidos brazos.
Zoe tenía sentimientos muy encontrados. Observó aquél macabro obsequio. Se preguntó si era el mismo dedo que había apretado el gatillo de la pistola que a punto había estado de acabar con su vida. Se levantó, aún algo mareada, y descubrió a cuatro infectados arrodillados alrededor de lo que quedaba del cuerpo de Armando, que a esas alturas resultaba irreconocible. La pequeña infectada se unió a ellos. El suelo estaba empapado de sangre, y había marcas rojas de pisadas y restregones por todos lados. A ninguno de ellos pareció importarle mucho que Zoe hubiese despertado. Estaban demasiado ocupados con sus propios quehaceres.
La niña caminó hacia ellos, pues estaban obstaculizando parcialmente la única vía de salida. Al acercarse un poco más, uno de los infectados se giró hacia ella, le gritó, y trató de darle un manotazo, visiblemente molesto. Zoe dio un rápido paso atrás, más sorprendida que asustada. El infectado le mostró los dientes, amenazante, protegiendo su botín. Tenía toda la cara manchada de sangre, y la barbilla le goteaba.
ZOE – No, no te preocupes, que no te voy a quitar nada…
El infectado le aguantó la mirada un par de segundos más, pero al ver que Zoe no le enfrentaba, continuó a lo suyo. Su aspecto delataba que hacía mucho que no se llevaba nada a la boca, y estaba disfrutando sobremanera aquél jugoso manjar. Zoe sintió una mezcla de asco, pena y alivio al verles de esa guisa. Resultaba evidente que esos seres no tenían nada que ver con las personas que fueran antes de enfermar, pero era indiscutible que tenían las mismas necesidades que el común de los mortales.
Zoe les rodeó, y se disponía a abandonar la tienda, tranquila al ser consciente que nadie la iba a atacar, y mucho menos ahora, cuando cayó en la cuenta que había dejado atrás lo que había venido a buscar en primera instancia. Volver con las manos vacías no compensaría tanto sufrimiento, de modo que dio media vuelta.
En esta ocasión, ninguno de los infectados le prestó la más mínima atención, y Zoe se planteó si le hubiesen ofrecido idéntico tratamiento de no haber estado infectada. En cualquier caso, prefería no saberlo: no tenía la más mínima intención de compartir el mismo destino de Armando.
La niña infectada tenía la cabeza hundida en el vientre abierto de aquél pobre diablo. Zoe aprovechó que no la veía, y tiró el dedo que aún sostenía detrás del mostrador. Aliviada al ver que no la había descubierto, anduvo hasta el lugar donde descansaban aquellas dos pequeñas cajas de palomitas para microondas y se las llevó consigo de vuelta.
Antes de salir echó mano de la pistola descargada de Armando y de su riñonera, que alguno de los infectados le había arrancado al tratar de acceder a la carne blanda de su estómago. Se dirigió al furgón, que había aparcado justo delante de la tienda, apurada al pensar lo preocupada que debía estar Bárbara a esas alturas por su ausencia. Pero antes decidió comprobar el contenido de la riñonera.
Encontró un paquete de tabaco empezado, un mechero, una navaja enorme y al fondo, una bolsa de plástico con cierre hermético que contenía al menos dos docenas de pequeñas bolsas de plástico que a su vez contenían un polvo blanco muy similar al azúcar que había esparcido por el suelo de la tienda. Zoe no sabía a ciencia cierta qué era eso, pero no le gustó una pizca. Lo tiró todo menos la navaja a una papelera cercana, que hacía meses que había perdido la bolsa a causa del viento, y se subió al furgón.
Sorprendida por lo bien que se encontraba, después de lo cerca que había estado de la muerte, puso rumbo a la masía. Le gustaba conducir, pero sabía que el combustible era un bien demasiado preciado para malgastarlo con frivolidades. Por fortuna, la felicidad de Bárbara no era frivolidad, al menos bajo su punto de vista.
November 22, 2019
3×1225 – Maldita
1225
Tienda de ultramarinos abandonada al este de la ciudad de Sheol
25 de septiembre de 2009
Fue un reconocimiento fugaz, pues tan pronto Armando, el chico, descubrió la presencia de Zoe en la pequeña tienda, aquél infectado al que ella había despertado reparó en él y corrió a su encuentro. Armando pareció perder de un plumazo todo interés por la niña y se giró hacia el infectado. Descargó tres balas en su pecho, al tiempo que gritaba de puro pánico. El infectado cayó de bruces hacia delante, partiéndose la nariz al estamparse contra el suelo. No se volvería a levantar.
El ruido de los disparos despertó de nuevo a las otras tres infectadas. Las dos mujeres corrieron al encuentro del joven, y éste les brindó idéntico tratamiento al de su compañero ya muerto. Gastó mucha más munición de la necesaria para el gusto de Zoe, y apuntó sin pensarlo demasiado, a bulto, sin centrarse en los órganos vitales más importantes, pero aún así consiguió abatirlas antes que supusieran una amenaza real a su vida.
La infectada famélica, aquella que parecía llevar varios meses sin alimentarse, se había vuelto a despertar con todo el revuelo, pero por algún motivo que Zoe no alcanzó a dilucidar, no había imitado a sus congéneres, y por ende, había sido la única de los cuatro que había sobrevivido. Armando ni siquiera había reparado en ella, de tan sobrecogido como estaba por la situación.
Temblando de pies a cabeza y con la mandíbula traqueteándole nerviosamente dentro de la boca, Armando apuntó a Zoe. Ella levantó las manos, dejando caer la cajita con las palomitas para microondas y gritó, asustada.
ZOE – ¡No dispares!
Armando se quedo de piedra al escucharla hablar. Su cabeza no concebía lo que acababa de presenciar, y quiso convencerse de que lo había imaginado, fruto del estrés.
ZOE – Por favor, no, no… no dispares.
El chico respiró hondo. Era la primera persona con la que hablaba en más de ocho meses, y estaba francamente conmocionado. Apuntaba con la pistola y con la linterna a Zoe, incapaz de decidir qué hacer.
ARMANDO – Da un paso al frente.
Zoe acató presta la orden del chico. El crujido del azúcar resonó en la silenciosa estancia. La niña se quedó quieta. Armando parecía cualquier cosa menos amigable.
ARMANDO – Otro. Más.
La niña de la cinta violeta en la muñeca dio otro paso al frente, y al fin quedó bañada por la luz se filtraba por los huecos entre los pósters y las cartulinas que había pegados con celo a la luna que daba a la calle, mostrando con aún más claridad sus ojos de infectada.
ARMANDO – ¿Eres…? ¿Estás…?
Zoe hizo un rápido gesto moviendo la cabeza a lado y lado alternativamente, consciente que negar la evidencia sólo empeoraría las cosas. Hacía mucho, mucho tiempo que había dejado de utilizar las gafas de sol. Tras su improbable resucitación con la ayuda de Bárbara y Guillermo, las había llevado durante un tiempo en Bayit por puro complejo, pero ahora que vivía sola con la profesora, ya no tenía ningún sentido para ella, y por eso había dejado de utilizarlas. Resultaba evidente que se había cometido un error.
ARMANDO – Estás infectada.
ZOE – Déjame que…
Zoe dio otro paso al frente, tratando de encontrar la manera de hacerle entrar en razón. Se vio incluso tentada a echar mano de su propia pistola, que descansaba en la mochila que llevaba a la espalda, al menos para estar en igualdad de condiciones, pero concluyó que era demasiado peligroso.
ARMANDO – ¡No te muevas! Eres uno de ellos…
ZOE – No, no, no. Te equivocas. Yo sólo…
ARMANDO – ¿Qué hacías aquí dentro, con toda esta… escoria, si no? ¡¿Eh?!
ZOE – Puedo explicarlo, yo…
No le dejó siquiera acabar la frase. Armando apretó el gatillo y la bala voló por el aire hasta impactar en el costado derecho de Zoe, unos centímetros por debajo de su pezón.
ARMANDO – Putos infectados…
Zoe no notó dolor como tal con el impacto, pues hacía mucho tiempo que había perdido la capacidad de sentir dolor. Lo percibió más como un golpe, un golpe contundente que fue de todo menos superficial, y se internó en su joven cuerpo varios centímetros.
Con los ojos abiertos como platos, se llevó la mano al costado. Llevaba puesta una simple camiseta blanca con el logotipo de una extinta caja de ahorros que hacía años que había sido absorbida por un banco de mayor entidad. La mancha de sangre crecía a una velocidad alarmante, y enseguida le empapó la mano, escurriéndosele entre los dedos, y manchando el suelo lleno de azúcar.
Notó cómo las fuerzas la abandonaban, y cómo se le nublaba la vista, mientras Armando la observaba con extrema atención. Hincó las rodillas en el suelo, mientras todo a su alrededor daba vueltas.
El ruido de los disparos había alertado a otros infectados de la zona. Para cuando quiso darse cuenta, ya estaban demasiado cerca, y no había lugar al que huir. Trató de abatirles con su pistola, que había robado del cuerpo sin vida de un policía hacía un par de meses, pero ésta no respondió, por más que lo intentó una y otra vez: había gastado su última bala con Zoe.
Una mujer desnuda de cintura hacia arriba y con el pelo recogido en una trenza muy maltrecha se abalanzó sobre él. Armando trató de zafarse de ella, pero ésta le había asido con fuerza. A ella se unieron otros cinco infectados, y entre los seis le tiraron boca arriba al suelo y comenzaron su ritual de violencia y destrucción. El que menos, debía llevar unos dos meses sin llevarse nada a la boca, a juzgar por su aspecto. Estaban increíblemente hambrientos.
Armando cruzó su mirada con la de Zoe, que había apoyado su otra mano en el suelo con objeto de minimizar el golpe, consciente que caería de un momento a otro.
ARMANDO – ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor!
Zoe le hubiera ayudado. Por más que hubiese demostrado que no se lo merecía, no hubiera dudado un momento en echarle una mano, pero fue incapaz. Desde su posición en el suelo, cada vez más mareada, lo único que pudo hacer, antes que las fuerzas le abandonasen definitivamente y se quedase sin conocimiento a causa de la ingente pérdida de sangre, fue ver cómo aquél joven era despedazado por los infectados que acababan de entrar a la tienda. Luego, la oscuridad lo envolvió todo.
November 18, 2019
3×1224 – Antojo
1224
Tienda de ultramarinos abandonada al este de la ciudad de Sheol
25 de septiembre de 2009
Zoe había salido de madrugada sin avisar a Bárbara, que a esas alturas seguía durmiendo a pierna suelta en su propio dormitorio. Pedirle permiso hubiera roto la sorpresa, y hubiera resultado estúpido. Al menos en su cabeza tal razonamiento tenía sentido, aunque luego se arrepentiría de ello.
No era la primera vez Zoe salía de las premisas de la masía desde que llegaran hacía ya más de cinco meses, y aunque las primeras veces siempre lo había hecho en compañía de Bárbara, tampoco era la primera vez que lo hacía sola. Sí era, sin embargo, la primera ocasión que salía sin ponerlo en su conocimiento y consensuarlo previamente.
La razón era bien sencilla: el parto de Bárbara era más que inminente, y la noche anterior había mencionado que le apetecía mucho comer palomitas. Unas simples y mundanas palomitas de maíz con algo de sal: un antojo de embarazada como otros tantos que había tenido con anterioridad. Pero ellas no tenían maíz ni ninguno de aquellos sobres para microondas del alijo general de Bayit con los que Paris había arrasado en cuestión de días tras la llegada al barrio. Zoe quería agasajarla con ese pequeño regalo, y salir a buscarlo fuera fue la mejor idea que se le ocurrió.
Conducir el furgón, ahora ya vacío, habida cuenta que su contenido descansaba en el sótano de la masía, era algo que veía incluso con normalidad. Si un año antes alguien le hubiera explicado que conduciría un furgón policial, le hubiera tildado de loco. Pero las cosas habían cambiado mucho en ese corto período de tiempo.
Aquella zona de la ciudad parecía haber sido evacuada con mucha presteza. No en vano Sheol había sido la zona cero de la pandemia en todo el globo, y sus habitantes, los que no tuvieron ocasión de huir a tiempo, los primeros en sucumbir a ella. Muchos de sus comercios y locales, a diferencia de los otros tantos lugares que Zoe y compañía habían visitado durante su largo peregrinaje, estaban prácticamente intactos. Ella lo sabía porque no era el primero que visitaba.
Aquella humilde tienda de ultramarinos en concreto tenía incluso la puerta abierta de par en par, sin signos de violencia. Sus estanterías estaban cubiertas de una capa de polvo más que considerable y bastante desordenadas, y el interior estaba descuidado, con artículos caídos por doquier, pero las estanterías, pese a estar algo tocadas por previos saqueadores, no estaban vacías. Zoe supuso que por ese motivo aquellos cuatro infectados, dos mujeres, un hombre y una niña, habían decidido pasar ahí el día.
Entró con cautela, sorteando un paquete de azúcar casi vacío que parecía haber rodado por toda la tienda antes de acabar ahí. Los infectados estaban durmiendo, a resguardo de la luz que entraba por los ventanales que daban a la fachada, llenos de pósters de bebidas energéticas y artículos de bollería industrial, así como cartulinas de variopintos colores con ofertas escritas a mano con faltas de ortografía. Ella no tenía intención alguna de despertarles, pero su presencia no hizo que descartase el local.
Era extremadamente sencillo distinguir a los infectados recientes de los de la primera ola. De los cuatro que dormían en la tienda sólo uno de ellos era de los antiguos; una niña un año menor que ella, que respiraba con dificultad, haciendo un ruido parecido a un silbido cada vez que soltaba el aire por la boca. Zoe sintió lástima por ellos, pero en ningún momento hizo siquiera el amago de abatirles: tenía otro propósito en mente.
Después de dar varias vueltas por el local, cuando ya había abandonado prácticamente toda esperanza, finalmente encontró lo que había venido a buscar. Había dos paquetes, pero estaban en una estantería demasiado alta para ella. Zoe no había crecido ni medio centímetro desde que comenzase la pandemia. Era una niña baja incluso para su edad.
Con una radiante sonrisa en el rostro, se puso de puntillas, y consiguió tocar la caja de palomitas con la punta del dedo índice y el corazón, pero lo único que consiguió fue empujarla un poco más adentro. Entonces se resbaló con el azúcar que había desperdigado por el suelo y cayó de culo al suelo. Tragó saliva, y al levantar la vista se encontró con cuatro pares de ojos observándola con atención.
ZOE – Braur.
El infectado más viejo, un hombre medio calvo y entrado en carnes, el único de los cuatro que se había levantado, ladeó ligeramente la cabeza, extrañado. La mujer que había a su lado, que bien podría haber sido su esposa, respondió a Zoe una incongruencia similar.
ZOE – Exacto.
Ninguno de los cuatro parecía tener la menor intención de agredirla. Zoe lo sabía a ciencia cierta, por eso mismo había entrado en primera instancia, pese a saber que ellos estaban dentro. Aún así el corazón le bombeaba a toda velocidad bajo el pecho. Por más tiempo que pasara, jamás se acostumbraría a que la considerasen uno de ellos.
La niña infectada se acomodó de nuevo en el suelo y continuó durmiendo. El hombre se mantuvo de pie, de cara a la pared, mirando sabría Dios qué. Las otras dos infectadas tardaron unos segundos más, pero también se dispusieron a seguir durmiendo. Entonces la niña de la cinta violeta en la muñeca se relajó, y siguió a lo suyo, como si no hubiera pasado nada.
Intentando hacer el menor ruido posible para no volver a incomodarles, agarró un par de cajas de detergente en polvo y se subió encima para poder alcanzar las ansiadas cajas de palomitas para microondas. Las cogió y bajó de las cajas de detergente, que se habían hundido considerablemente con su peso y amenazaban con romperse. Se disponía a meterlas en la mochila que llevaba a las espaldas cuando le vio.
Estaba en pleno umbral de la puerta de entrada, y lucía mucho más abrigado de lo que exigía el inminente otoño. Era un chico de unos veinte años, y sostenía una pistola cargada en una mano y una linterna en la otra. Parecía tan asustado como hambriento. Fue entonces cuando enfocó a Zoe, cegándola por un instante, y vio con cristalina claridad el enfermizo color de sus ojos.