Guillem López's Blog, page 3
March 28, 2020
Manaha
Una de mis obsesiones, otra más, es la culpa, cómo perdura en el tiempo, se transforma y se plasma, especialmente a nivel intergeneracional. Es un poco gótico todo esto y me duele admitirlo, pero estamos habitados por los fantasmas de los que nos precedieron y sus pecados. Manaha es un encargo que recibí a finales de 2015 para una antología que buscaba nuevos enfoques de la obra y universo de H. P. Lovecraft. Hacía poco que había leído el relato Wendigo de Algernon Blackwood. Canibalismo, ritos ancestrales y el enfrentamiento entre el mundo natural y nuestro mundo como una batalla ineludible que conduce a la más terrible de las derrotas. Un monstruo que corre a tal velocidad que sus pies están ardiendo. Supongo que me dije: ¿de qué huye la mayor parte del mundo occidental?: del dolor y la culpa. Así que escribí Manaha, pero rechacé el encargo. A veces hay que elegir no publicar lo que escribimos. Es complicado. Tampoco hay que darle más importancia.
MANAHA
“Now you seen it too. My fiery burning feet! And now, that is, unless you kin save me an’ prevent… it’s time for…”
The WendigoALGERNON BLACKWOOD
—Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos —murmuró Samuel—. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan ocultarse los que hacen iniquidad.—¿De qué estás hablando?Samuel Ross —antes Voors— no respondió a esa pregunta, aunque sabía muy bien lo que decía. Había cruzado medio mundo para proteger a su familia de sí mismo y de las leyes de Dios y los hombres. Abandonó Groningen, luchó contra el océano y trabajó como un esclavo en Nueva York hasta que pudo comprar dos acres al este de White Iron Lake, más allá de Duluth y de lo que la cordura aconsejaba. Cambió su apellido, arrastró hasta allí a su mujer y sus seis hijos, borró las huellas en el camino, disparó a su perro y quemó cualquier documento de la vieja Europa. Lo hizo y no sirvió de nada porque, al fin y al cabo, Dios creó al hombre y a los monstruos a su imagen y semejanza.—Samuel —insistió la mujer a su espalda—, ¿qué va a ser de nosotros? Samuel, dime algo.Él no respondió. Se llevó la mano a modo de visera al ceño y escrutó la distancia boscosa. Los vio al otro lado del valle, entre maleza y rocas desmenuzadas. Una veintena de salvajes tentaban los campos sembrados de su rancho, cómplices de algo que está por ocurrir. Eso le preocupaba más si cabe. Un indio que no se esconde es peor que aquellos que llegan de noche y te rebanan el pescuezo antes de que puedas decir amén.—¿A dónde huiré de tu espíritu? —musitó—. ¿A dónde huiré de tu presencia?—¿Qué dices, Samuel? —lo interrogó la mujer.Se volvió apenas sobre el hombro. Las arrugas formaron un abanico en el vértice de sus ojos.—Salmo ciento treinta y nueve —explicó con una extraña culpa en el tono.Regresó a los indios. Podrían ser Chipewa o Cree; a veces los Cree viajaban al sur en busca de colonos con los que comerciar. Aunque era tarde para eso. El invierno se acercaba. ¿Qué demonios querían? Miró a lo alto. El cielo estaba despejado. Las primeras estrellas sembraban de vanidad la bóveda celeste. Sintió que el horizonte se replegaba tras el público mudo. Un foco cayó sobre él, sobre su casa y su familia. Un escalofrío le recorrió la espalda.—¿Pa? —Lo interrogó el niño y al no recibir respuesta insistió con reparo—. ¿Pa?—Trae mi rifle, Mathias —masculló Samuel.Los salvajes llegaron con el crepúsculo. Ese momento en que el tiempo deja de existir y el sol, en su lenta agonía, convierte el paisaje en un abismo. Los grillos cerraron el aserradero. Todo se volvió violeta y negro y el mundo retuvo la respiración al sentir la cuchillada de las sombras. Allí estaban, los malditos indios y sus graznidos en torno a un moribundo. En la distancia sólo eran siluetas. Tras ellos el cielo todavía se veía azul. Pronto se convertirían en espectros fronterizos y reirían como coyotes en celo.El chico corrió y asustó a sus hermanas y a su madre y también al niño de pecho que ocultaba entre los brazos. Samuel dio media vuelta. La mujer se sumergió en la oscuridad de sus ojos y boqueó asfixiada, sin decir nada, quizá en busca de un madero al que aferrarse y mantenerse a flote. Pero él se hundía en las profundidades, cargado por las cadenas de la mala sangre. Un reproche afloró entre ellos. El estómago se le encogió con la estocada. Samuel gruñó y regresó a los salvajes y se acarició la barba nueva en el mentón. Escuchó las pisadas de Mathias, a trompicones, con el rifle al hombro y la cartuchera en bandolera, como un soldado en miniatura.—¿Samuel? —Su nombre, nada más. El matrimonio, con el tiempo, es un derroche de frases a medias, pullas y bromas sin gracia. ¿Qué vas a hacer ahora, Samuel? Decía el silencio. Y él respondió con la boca prieta, bufando por la nariz como un cerdo salvaje mientras cargaba el rifle y amartillaba el percutor.“Maldita sea —pensó—. ¿Por qué me pones a prueba? ¿Acaso no ves que he cambiado, que cuido de los míos, que soy maná y fortaleza?”—¿Vas a matarlos, pa? —preguntó el pequeño Mathias.“Oh, no. Señor, ¿por qué me pones a prueba?”Caminó firme hacia ellos y el chico lo siguió como un perrito faldero que no sabe lo que hace. Pretendía algo que no comprendía, algo que quedaba lejos de su entendimiento. Ser un hombre es ser un cobarde, es aceptar la debilidad, la inmundicia de la vida, la inutilidad frente a la voluntad de Dios y sus caprichos. Por eso Samuel huyó de Holanda y corrió hasta topar con los grandes lagos. Se detuvo en aquel lugar anónimo, fuera de los mapas, para creer que era libre y que podía ser otra cosa, que no arrastraba tras él su mal fario de presidiario, el destino previsible de su calaña. Pero el niño hombre lo seguía sin porqué, sin saber a dónde iban, directos hacia los indios, hacia algo que no podían llegar a conocer.Se vio a él mismo caminando tras la sombra del hombre que debería haber sido, sin comprender la meta ni el propósito, tan sólo huir adelante, jugar a los dados con Dios en un callejón oscuro. Ah, son pendencieros los dioses, los auténticos y los falsos. Hatajo de rencorosos hijos de puta. Y lo habían encontrado. Porque los salvajes, ¿qué eran ellos sino otro rostro de Dios?Pasaron el abrevadero y la porquera y los indios se inquietaron como espectros, pero no se movieron. Samuel sentía el miedo en su hijo y en él mismo y disimuló y se mordió las tripas a cada paso. Los indios esperaban. Rostros pintados de blanco y negro. Al frente de todos ellos un enjuto descamisado levantó un brazo para marcar a Samuel el límite de lo recomendable.Exclamó una advertencia incomprensible.Mathias topó con su trasero cuando Samuel se detuvo.El hechicero se acercó como lo haría un perro abandonado, trazando un zigzag, ofreciendo el costado. Abalorios de hueso adornaban el pecho teñido de cal. Los párpados desaparecidos, las encías podridas. Agitó un saquito de piel frente a ellos que sonó a dientes de leche, a dedos rotos.Samuel levantó la barbilla. El rifle cruzado frente al pecho. Los salvajes lo observaron como quien contempla un fenómeno natural. El sol se había derramado sobre las copas de los árboles y la oscuridad germinaba y se arrastraba fuera de su madriguera. Destellaron las primeras estrellas. Había miedo en los ojos del indio y también curiosidad. Se sintió como una serpiente en un número de feria. Entonces comprendió que los salvajes no deseaban mercadear o siquiera amenazar a los suyos, tan sólo eran meros testigos que permanecían a un lado, en la platea del mundo real, frente al minúsculo escenario sobre el que actúan dioses y máquinas venidas de otro lugar y otro tiempo. El vértigo le mordió los tobillos.—Wiindigoo —musitó el hechicero y lo señaló como quien apunta a la parca—. ¡Wiindigoo!Él dio un paso atrás y, con un tropezón, Mathias retrocedió también. Con ese paso, con ese minúsculo paso vinieron también muchas cosas más. Samuel miró abajo, al temblor creciente en las rodillas, como quien presiente una avalancha. El mismo derrumbamiento que le había perseguido toda su vida. Quizá porque todo lo anterior, toda su existencia había sido un paso atrás. Desde la pila bautismal, el fango del suburbio, los muelles y un crimen, manchado en sangre y alcohol, el presidio, la vergüenza, el amor y el temor a Dios. Pero él escapó de allí. Dejó atrás el penal y los trabajos forzados y huyó bien lejos. Aunque, ¿realmente se puede escapar de uno mismo? Dios no olvida ni perdona el precio del perdón.—Vamos, Mathias —susurró—. Vamos a casa.El viejo hechicero agitó los huesos una vez más, espantando a Samuel y los suyos, haciendo que retrocediesen al lugar del que habían salido. Samuel y su progenie corrieron hacia la cabaña, convertida ahora en un punto de fuga luminoso en el horizonte de la noche. El granjero aceleró el paso, empujó a su hijo y ambos trotaron sin mirar atrás, espoleados por los aspavientos del chamán.¡Manaha! ¡Manaha!Retumbó un trueno y el eco se entremezcló con el júbilo de los salvajes, que levantaron los brazos y jalearon como espectadores privilegiados.¡Manaha! ¡Manaha!La tormenta apareció a lo lejos. Una lengua de niebla se abrió paso entre los árboles. Repentinas bandadas de pájaros escapaban entre las copas agitadas. Torbellinos de hojarasca y ramas aparecieron a los lados. Samuel no dio crédito a lo que veía. Una ola de lluvia y viento avanzaba desde el valle, barriendo todo a su paso. Apenas les dio tiempo para cubrirse el rostro con el codo. Agua helada y barro les azotaron la piel descubierta.—¡Atras! —Gritó, pero apenas escuchaba su propia voz —¡A casa!Las cabras formaron un caótico coro de ángeles degollados. El cercado se inclinó, derrotado. Cerró la puerta a duras penas con la ayuda de Mathias y su mujer. El polvo se colaba por las rendijas. El cañizo del techo aguantó la embestida. Las contraventanas daban furiosos aplausos de madera muerta.Samuel echó un rápido vistazo. Estaban todos. Ateridos, helados de miedo, pero todos. Corrió a la ventana y apartó la lona. En la tormenta, allí en lo alto: siluetas. Espíritus que celebraban el espectáculo. Los demonios del pasado habían regresado.—¿Qué vas a hacer, Samuel? —Musitó su mujer, apenas sin voz. El niño berreaba entre sus pechos. Él no respondió. Miró sobre el hombro y se mordió la boca antes de regresar a la ventana. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Reverberaba en su cabeza, como el mordisco de un cepo que rompe las patas del conejo en un barranco profundo y el eco taladra cada rincón y baila con los gemidos moribundos.¿Qué vas a hacer, Samuel? —una voz del pasado en su cabeza—. ¿Qué vas a hacer?La noche se desplomó sobre ellos de la misma forma que uno aplastaría un nido de víboras, a pisotones. Los niños se reunieron entre las faldas de la mujer. El pequeño lloraba, los otros murmuraban medias palabras a su regazo. Mathias se plantó junto a Samuel. Quería ser mayor, ser un hombre, aunque no era más que un niño y los niños nacen y mueren y acaban enterrados junto al cobertizo. Samuel esperaba. Los salvajes continuaban allí y el viento barría el mundo y arrastraba la granja a un lugar sin medidas. En ese momento los escuchó. Cantaban. Y sus voces se aliaron con las dentelladas del torbellino y formaron una danza arrítmica. La cañada había desaparecido, arrollada por una capa de brea a la que asomaban zarpazos de agua arrastrados por el vendaval.Samuel corrió al otro lado de la casa y tomó la Biblia de la alacena. Se la tendió a la mujer. Ella lo miró desde abajo y los niños la imitaron. El bebé calló.—Lee —ordenó.La voz de ella saltó el abismo y tropezó con las sílabas y rodó en la ventisca que envolvía la casa.—¡Yavhé es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?!Samuel regresó a la ventana y oteó sin éxito en busca de los hombres coyote y sus ojos. Guturales tonadas se arrastraban desde la distancia hasta la profundidad de la noche tormentosa. Llegaban con el viento, con un ritmo ancestral que corría en el cielo, en la hierba, en los ríos y en las venas de los hombres que cargaban con los horrores del mundo en sus cicatrices. Pero él, él era un pecador temeroso de Dios; sí, un hombre malvado, un penitente; de los que alimentan al monstruo con cadenas y salmos y rezan, oh sí, cada noche, para que los demonios no pasen la cerca y beban la sangre de las cabras, ni rompan el cuello a las gallinas o pisoteen las cosechas; él era un hombre arrepentido.—¡Más alto! —gritó.Su mujer se atragantó. Los niños lloraban.—¡Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia; me ocultará en lo oculto de su tienda; me encumbrará en una roca!El vendaval arreció, golpeó la puerta y las bisagras de cuero se rajaron y Samuel y Mathias se lanzaron contra el tablero y resistieron la embestida.¡Manaha! ¡Manaha! Aullaban los salvajes.Los largos brazos de la muerte se colaron bajo la casa y la sacudieron en alto y enredaron los tobillos de todos. La mujer dio un alarido. La Biblia cayó a sus pies.—¡No! —gritó Samuel.Todo se inclinó a un lado. Las sillas se desplazaron como en alta mar. Las cortinas se desgarraron de arriba abajo. Mathias corrió hasta su madre y recuperó el libro. Ella se apartó el pelo de los ojos y leyó con valentía.—¡Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga; y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria!Las estrellas se desplomaron. Los coyotes enloquecieron y en sus carcajadas escupieron la carne de seres blandos, sin huesos.¡Ma! ¡Na! ¡Ha!Un frío repentino mordió su carne. Samuel sintió los dedos entumecidos. Un resplandor gélido asomó a las rendijas de la madera. Tras la luz, una sombra, un animal en el vórtice profundo y lejano. Susurraba una pestilencia afilada y cortante. No había escapatoria posible; olfateó su genética culpable; no podía correr ni esconderse; estaba allí, en él, en los pliegues de la memoria, en los secretos inconfesables.—Tú eres yo, Samuel, no puedes cambiar eso.Tambores en lo lejano.Éxtasis.La piel retrocedió, abrasada por el contacto con la voz del millón de voces.¡Wendigo!Todo se detuvo, suspendido en caída libre. Las cacerolas habían volado por los aires, los muebles brincaron en su lugar, el estómago revuelto y vacío como un lugar abandonado.La mujer murmuró despacio, masticando las palabras.—A ti alzo mi voz, Yavhé, roca mía.Samuel retuvo el aliento. También lo hizo la casa entera. El aire silbaba todavía bajo la puerta. A lo lejos se escuchaban los tambores, como dos corazones solapados en un ritmo frenético. ¿Qué ha ocurrido? El repentino chubasco había dejado paso a un fina llovizna que se desplazaba según el capricho del viento racheado. Batían ráfagas intermitentes que arrastraban briznas de hierba y guijarros alrededor de la granja. Ya no volaban las herramientas por los aires, los maderos sueltos del tejado apenas castañeteaban sus clavos. ¿Qué ha ocurrido? Samuel. ¡Samuel!Regresó en sí y se puso en pie de un brinco. Una docena de ojos lo contemplaban desde aquel amasijo de faldas y chal en que se había convertido la mujer y los niños. Un cuerpo del que brotaban medios rostros y piernas y brazos rotos que se cerraban en torno al torso. Samuel, ¿qué ha pasado? Él no respondió. Caminó hasta ellos, acarició a Mathias en la cabeza, se apoyó en el hombro de su esposa. El repentino agotamiento le disolvió los músculos. Suspiró. Negó con la cabeza y ella se espantó. Quizá era un buen momento para mentir, para convencerla de que la lucha no era fútil, que había cambiado, que era realmente otro y la amaba porque podía amar. Ah, sí, el amor, ese caldo químico que se regurgita cada sabbat y en el que puede ahogarse incluso el más casto de los calvinistas. El amor: una tortura medieval, una fachada, una máscara.—Hay algo ahí fuera, pa —dijo el pequeño Mathias.El hombre y la mujer con sus doce ojos se retorcieron sobre el chico como las manillas blandas de un reloj ebrio.Samuel cayó un paso al frente. Hincó la rodilla en tierra y recogió el rifle. El viento se había agazapado, convirtiendo su aullido en una aguja de hielo que perforaba su cabeza por los cuatro costados sin prisa, poco a poco.—¡Ahí está! —Advirtió Mathias, señalando un ventanuco.Pero afuera no había más que un vendaval resentido que repartía latigazos y golpes cruzados en disputa con la noche. El batir de los tambores continuaba vivo. El susurro sibilino se deslizaba en la cabaña.—No hay nada ahí fuera —anunció, suspicaz—. Los salvajes no se acercan por el momento. Ni parece que tengan intención de hacerlo. ¿Qué demonios están...?Samuel pegó la nariz al vidrio. Las sombras se sacudían las formas y cualquier parecido con lo que él recordaba de su rancho. Las líneas rotas, formaban túneles de negrura y recodos y caminos adoquinados en obsidiana resbaladiza. Nada era lo que debía ser. El bosque quedó mudo, el cobertizo tendía un puente desvencijado a ninguna parte. Una estrella resplandeció en lo alto, como un guiño, y las montañas lejanas se vinieron abajo.—Pero... ¿qué es eso? —Musitó.El vaho en el cristal se esfumó. Observaba otro lugar a través de sí mismo, de su propio reflejo translúcido. Y era un lugar horrible, sin ángulos rectos, áspero. Un paisaje en movimiento que acechaba con un murmullo insoportable, un crescendo sibilino que cabalgaba el viento.Samuel, Samuel.Estrechó los párpados. De entre el oscuro ejército palpitante apareció otra cosa.Samuel.Se acercaba y se alejaba, caminaba con pasos heridos o aparecía y se desvanecía. Quizá era el suelo el que se descomponía con sus huellas o el horizonte el que se replegaba en una ola sin cresta.Samuel, Samuel.Los tambores retumbaban.Se alejó de la ventana. Estaba cubierto de sudor y respiraba a sorbos. Lo había visto bien, no había lugar a dudas. En la ventana, tras el reflejo en el cristal. Piel cuarteada y cuernos de alce, ojos vacíos, sables por garras y pies ardientes, encendidos y humeantes como rescoldos carbonizados. Pero el rostro, eso era suyo, su propia cara. No había lugar a dudas. Y la cara es el espejo del alma.—¿Pa?—¿Qué ocurre Samuel? —Preguntó ella—. ¿Qué podemos hacer?—Nada —respondió por fin—. No podemos hacer nada.Llegó el pánico y congeló todo. La mujer y los niños se convirtieron en estatuas de sal. Samuel caminó a un lado y se apoyó en la alacena. La culata del rifle besó los maderos del suelo. El filo del viento daba tajos a sus pensamientos. Un repentino velo de tristeza ensombreció su rostro. Nada cambiaría, nada.Samuel, Samuel.Un hombre es lo que es hasta las últimas consecuencias y Dios... bueno, hay que reconocer que los dioses juegan con ventaja. Se calzan los mitos y leyendas, las constelaciones, los salvajes alucinados que bailan al son de tambores y vomitan el mejunje de hongos y aúllan como perros de las praderas. ¿Qué pueden hacer los hombres contra eso? La derrota no es sólo previsible, es necesaria. Como su vida. Una pieza clave para justificar la existencia de Dios y el demonio, de todos los dioses, todos los demonios. Al fin y al cabo, ¿qué sería de ellos sin hombres como Samuel? Nació y luchó por sobrevivir. Eso es todo. Porque no hay más que matar y morir en algunos lugares, en esos suburbios industriales que el progreso caga en el extrarradio de urbes infinitas, entre anodinos bloques de ladrillo separados por callejas en las que se fornica y se juega y se sueña, malos sueños a veces, casi siempre. En esos lugares, los dioses se hacen reales y los hombres y las mujeres también. Así es el mundo, el que reflejan los charcos de meados, el que cuelga en los ganchos del matadero, a la salida de las fábricas, a medianoche en el pub, en el culo de los sacerdotes y la boca de los monaguillos. Ahí está la verdad, la palabra de Dios. Oh, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él, ¿qué hizo él? Emborracharse y compadecerse y al regresar a casa, a aquel cuchitril de dos habitaciones.¿Qué vas a hacer, Samuel? ¿Samuel?Oh, sí, la voz del viento es la voz de su primera mujer, aquella noche, en Groningen.¿Qué vas a hacer, Samuel?Y lo hizo, la mató a golpes, a ella y al niño que cargaba en su vientre, amén. Debe de haber un lugar especial en el infierno para los que asesinan a su prole. En el séptimo círculo, de la mano de Virgilio, abajo, más abajo. ¿Qué harás ahora, Samuel? Cuando ya no hay un presidio que no sea el mundo, cuando no hay un lugar en el que esconderse y volver a empezar. El fracaso es una tumba demasiado estrecha para pasar la eternidad. Y él había fallado como marido y como hombre, ¿qué podía ser en adelante? ¿Un monstruo de pies ardientes que corre y corre y escapa sin escapar?El viento susurraba la venganza de Dios.Samuel. Eres como yo, Samuel.Con caricias suaves erosionaba los pensamientos. La voz de arena y vidrios rotos no dejaba resquicio a las dudas. Los hombres caían rendidos a la evidencia, a la predestinación culpable. Uno es lo que es. Señor, perdóname, porque no sé lo que hago. Y se dejó resbalar por la garganta húmeda de la derrota, murmurando versículos de ácido. Por sus frutos los conoceréis, sí, por sus frutos. Samuel descubrió el miedo en los ojos de la mujer y en los de los niños, mucho miedo. En la infinita noche del tiempo.
Antes de que el sol asomase al fondo del valle, pero mucho después de que los pájaros anunciasen un nuevo día, Samuel apareció en la puerta de su cabaña. La noche todavía hincaba las garras en los recodos oscuros y gélidos y los colores se ocultaban bajo tierra. Era uno de esos momentos en que el mundo y sus fronteras pierden definición y no hay líneas rectas ni lugares seguros. Los salvajes detuvieron, exhaustos, los tambores. Lo observaron desde lejos. Samuel caminaba con pies zompos, inservibles, cubierto de sangre oscura y seca. Levantó el puño. Goterones viscosos resbalaron entre sus dedos. Lo mostró con rabia, con despecho enajenado de perdedor. En su mano estrujaba un pequeño corazón tibio. Se lo llevó a la boca y lo masticó con fuerza.Tras un instante eterno, los salvajes recogieron los aparejos y salieron cabizbajos y resignados, sin un sonido. Regresaron a sus vidas de espectros, de mitos y leyendas. Un remolino de viento bailaba en torno a Samuel, a las garras y cuernos de alce, ojos vacíos, los pies ardientes.
Guillem López. 2017.
 concept art from Shadow of the Damned
concept art from Shadow of the Damned
Published on March 28, 2020 04:03
March 26, 2020
Vacaciones
Para la antología Retrofuturo (Cazador de ratas. 2016) —que también coordiné— no me puse ninguna barrera a la hora de hilvanar géneros y fuentes. El propósito de la antología partía de la idea de llevar el Steampunk a los años setenta que, por otra parte, siempre me han parecido la cumbre de la decadencia. Una década nacida de las pesadillas lisérgicas del verano del amor, la crisis de los combustibles sólidos, guerra fría, primeros atisbos de la amenaza climática, neoliberalismo salvaje, paro, pobreza y heroina. Años que culminaron con el estallido del punk, como no podía ser de otra manera. Visto así, era como volver a casa. Hacía poco que había descubierto la historia de Teresa Plà Meseguer, La pastora, una maqui valenciana intersexual que huyó a Andorra hasta que fue detenida en los años sesenta. Su condición me cautivó desde el principio, como una luz en la oscuridad, y me propuse utilizarla en mi historia porque yo quería hablar de un mundo que muere, otro que nace y entre medias alguien que no pertence a ninguna parte, que habita en la frontera. Los lugares indeterminados son incómodos, a nadie le gusta aquello que no puede definir, especialmente a los fascistas y conservadores: es el viejo diablo, los demonios más allá del límite, donde no tienen poder ni control. Así que pensé en una ciudad de València, sometida al fascismo, pero que levita entre las nubes encadenada a España. También metí futurismo retro y algo de mitología grecorromana, protagonistas que son los malos, la miseria de la periferia siempre cerca del abismo y una guerrillera de clase obrera, roja y trans. Una escopeta de cañones recortados, por favor.
VACACIONES
Valencia, en mil novecientos setenta y dos, es conocida por la paella, las fallas y porque amanece casi a las diez de la mañana. Lo de la paella y las fallas es una costumbre. Lo de amanecer dos horas tarde es consecuencia lógica en una ciudad que levita entre las nubes y tierra firme. La urbe es en realidad un peñasco flotante amarrado a España, en previsión de que huya del poniente mar adentro o que el garbíla empuje demasiado al norte. Sus habitantes ya se han acostumbrado al vaivén y a muchas otras cosas. Entre ellas el zumbido de tanto reactor nuclear, turbina, generador y enjambre de turistas por todas partes.Es lo que tiene una ciudad flotante: hélices del tamaño de un campo de fútbol y bares con terraza junto al abismo. Un reclamo infalible. La reserva espiritual de Occidente a vista de pájaro. ¿Quién puede resistirse a echar un vistazo? Camareros con pajarita corretean entre las mesas y cantan las tapas. Tellinas, calamares, bravas, mejillones. Oído cocina. Mujeres rubias con pantalones de campana. Un galgo afgano. Y por la tarde toros y flamenco. En Valencia, la ciudad flotante. Olé. Arriba España o, mejor dicho, abajo, allí abajo.Vázquez observa a esos turistas que ríen en las terrazas. Está sentado junto a la ventanilla del trolebús, detenido en un semáforo. El periódico sobre el regazo. Vacaciones, piensa, ¿se puede estar de vacaciones todo el tiempo? Levantarse tarde, comprar el pan, vermut con ginebra y dos aceitunas, siesta, salir a pescar. Una semana más y se jubila. ¿Y qué es la jubilación si no unas vacaciones que acaban en el último y definitivo final? En realidad no son vacaciones, es una especie de epílogo innecesario, una justificación, una lista de excusas. En comisaría ya le hicieron una fiesta de despedida. Le regalaron un bonito trofeo de cerámica pintado a mano, con la bandera nacional, el escudo de la brigada y el lema: GRANDE Y LIBRE. Fue un momento emotivo. Descorcharon una botella de champaña y brindaron. ¿Por qué lo hicieron? Desde la distancia le parece una celebración morbosa y terrible. Llegado a este punto, Vázquez siente un extraño vértigo que lo agarra de las tripas. Dejará Valencia y dará con los pies en el suelo. Se mudará a Cartagena con Paqui. Levantarse, beber, siesta, beber, pescar… Vázquez está jodido.Las puertas delanteras se abren con un suspiro hidráulico y Mateo Morales sube a bordo. Vázquez amaga un gruñido, sacude el periódico y se parapeta tras él. Morales, un tipo de los que esgrimen lajuventud con chulería y prepotencia, se sienta a su lado.—Buenos días, jefe —dice.—No me llames jefe —masculla él.—¿Por qué?—Porque no soy tu jefe, coño.—Perdón.—Y se supone que somos policía secreta —dice, sin apartar la atención del diario—. Cantas mucho.—Perdón, no puedo evitarlo.Vázquez murmura algo que no se entiende. El joven cruza los brazos, tararea una cancioncilla y mira atrás. Da un repaso a todos y cada uno de los pasajeros. Un par de viejas, un obrero y varios estudiantes a los que mira sin parpadear hasta que se sumergen entre los hombros. Finalmente, chasquea la lengua y regresa a Vázquez.—¿Qué lees? —Pregunta.—El diario.—¿Ha pasado algo?—Pepe Legrá defendió ayer el título europeo en Inglaterra.Morales mastica la respuesta y arruga la boca.—¿Ese es el moreno, no? —Lo interroga.—Sí.Asiente y se balancea en el asiento.—Yo soy más de fútbol —confiesa.Vázquez, ahora sí, se vuelve y lo observa como quien descubre medio gusano tras morder una manzana. Durante un breve instante, recuerda cuando Zapata se convirtió en campeón de Europa, veinticinco años atrás. Y cómo su cuñado —en paz descanse— tras apagar la radio y encender un cigarrillo dijo: ojalá todos los problemas pudiesen resolverse en un ring, nos iría mucho mejor. Eso dijo. A sabiendas de quien era él y a qué se dedicaba. Claro que era una conversación a puerta cerrada. Después fumaron en silencio mientras apuraban la copa de Terry. Arreglar las cosas a mamporros, como Dios manda, pero en un ring. ¿Cómo podía explicarle algo así a Morales? ¿Podría acaso entenderlo aquel falangista de última hora? Ni siquiera adaptando el símil al fútbol, en el Bernabeu, durante la final de la Copa del Generalísimo. Vázquez se rinde cuando la imagen del Caudillo en calzones viene a su mente.—Dicen que la han cogido —murmura, de repente, Morales.Él parpadea mientras trata de descifrar las palabras. Hay satisfacción y placer contenido en sus ojos y en la comisura de los labios.—¿Qué dices? —pregunta, por fin.—La graya.Las cejas de Vázquez salen disparadas y con el frenazo le arrugan toda la frente.—No me jodas.—La han cogido.El inspector paladea la noticia y disimula la sorpresa.—Y ¿tú cómo lo sabes?—Porque lo sé y punto —Morales sonríe.Vázquez regresa al diario y observa una fotografía de Legrá en la que sacude un mamporro al otro púgil. Si él pudiese hacerlo, si pudiese soltarle un bofetón a mano vuelta al novato de Morales. Pero los tiempos han cambiado. Todo es diferente ahora. España está cada vez más lejos, allá abajo, al final de las cadenas que evitan la fuga de Valencia.—¿No vas a decir nada? —pregunta el joven.Con un suspiro largo y sostenido, dobla el periódico y se pone en pie. Toca la campanilla y como colofón de aquel ritual exasperante, dice:—Morales, que son las nueve. No jodas.El chirrido de los frenos acompaña a la rabia que trepa las mejillas de Morales. Parece que va a estallar. Que se rasgará la camisa, sin dar muchas voces, aunque a lo mejor saca la pistola, como hacen los de su calaña cuando discuten en los bares y zanjan la discusión sin palabras, con la simple presencia del arma sobre la barra. Pero no hace nada de eso. Vázquez le guiña un ojo y el otro, desconcertado, corre tras él.—¿Lo sabías? —pregunta a su espalda—. ¿Lo sabías?Se apean cerca de Fernando el Católico y caminan hasta comisaría. No hay conversación alguna entre ellos. El tráfico es ruidoso a primera hora. A los petardeos de los motores se une el chirrido eléctrico del aerorail. Un enjambre de triciclos y bicicletas espera la señal de salida en cada paso de peatones. Cuando cruzan la puerta, un par de grises se cuadran. Antes de alcanzar el ascensor, un tipo de aspecto ratonil y anteojos de vidrio grueso sale a su paso desde una garita.—¡Vázquez! —Grita.—Coño, Jumilla —que no es su nombre sino el pueblo donde nació su padre.—La tienen abajo —anuncia tras bajar el tono. El conserje toma a Vázquez por el codo y lo obliga a inclinarse. Apesta a café y goma de borrar—. La cogieron anoche. La tienen en la nevera.Vázquez murmura un ronquido que no abandona el pecho y asiente. Después busca con la mirada ese lugar oscuro en el que se arrojan las escaleras.—¿Crees que os llevará hasta ella? —lo interroga Jumilla sin soltarle el brazo—. ¿Sabe dónde se esconde…? Ya me entiendes…El inspector no puede más que desviar la mirada a los dedos artríticos de Jumilla, en torno a su abrigo, como una garra horrorosa a juego con el aliento y la piel ajada del tipo. Hay miedo en sus ojos, un terror venido de otro tiempo, de los mitos y leyendas que habitan en ese pecho huesudo disfrazado de trabajador público.—¿Cómo sabes tú eso? —salta Mateo Morales—. ¿A qué viene tanta pregunta?El conserje se aleja un paso. Levanta las manos nudosas a modo de disculpa.—Jumilla —añade Vázquez con un guiño cómplice—, vamos a llevarnos bien.Jumilla desaparece en la garita, a espiar desde la tiniebla, ordenar el correo, dar recados y graznar las horas.—Y tú —continúa Vázquez sobre el hombro—, no levantes la voz.—Perdón —murmura, Morales, camino de las escaleras—. Me toca los cojones…—Esa boca, Morales.—Perdón.
La nevera, y unas pocas habitaciones más, son, en realidad, salas de archivo que se utilizan para otros menesteres y que quedan a disposición de la Brigada Político Social y sus necesidades. Es un escenario lúgubre, húmedo y frío, que cumple su cometido al momento. El largo pasillo, mal iluminado, distribuye puertas idénticas a ambos lados. El suelo está sucio. Las paredes necesitan una mano de pintura. Eso es todo. Los colores están prohibidos. Hay una mesa de despacho a modo de control de seguridad, con una lamparita diminuta que no ilumina más que un cenicero desbordado. Un par de tipos en mangas de camisa fuman en la frontera brumosa de las tinieblas.—Vázquez —dice uno cuando los ve aparecer.—¿La habéis cogido? —Pregunta él.El agente sonríe con sorna y aplasta el cigarrillo en el cenicero. La articulación hidráulica de su codo chirría un poco. Su sonrisa desvela unos dientes de sierra, oxidados, que castañetean antes de hablar.—¿Tú qué crees? —Responde.—¿Ha dicho algo?—Ni una palabra.—Entonces —dice Vázquez—, ¿de qué coño te ríes?Los agentes se agitan, incómodos. Morales se apunta el tanto y silba, con los brazos en jarras. El sistema de soporte vital de uno de ellos borbota bajo la camisa.El veterano ruge y salta adelante. La gabardina flamea tras él.—¿A dónde crees que vas? —Exclama uno de los agentes, pero Morales se interpone.Vázquez responde sin volverse.—Si no canta pronto la perderemos otra vez —dice—. O habla ahora o la conectamos a la máquina.Morales sonríe con un lado de la cara y levanta una ceja. Es algo que aprendió en las películas americanas y que le gusta practicar frente a un espejo. Mala suerte, dice antes de salir tras Vázquez.
Hace frío en la nevera. Es un cuartucho de tres por dos. Sin ventanas. Una bombilla cuelga de un cable. Al fondo hay un somier de muelles conectado a una batería. En el suelo, en una posición de contorsionista, una mujer desnuda. Cierran la puerta tras ellos. La contemplan sin acercarse. Cuando la vista se les acostumbra, adivinan la barra de hierro que cruza la espalda tras sus brazos y comprenden la postura encogida.—Vaya cromo —murmura Morales.La mujer se agita y balbucea. Tiene los muslos cubiertos de moratones.—Sácale la barra —ordena Vázquez.Morales se clava el índice en el pecho y abre mucho los ojos.—¿Yo? —Dice—. ¿Estás loco? Es la graya. No pienso tocarla.El veterano suspira y se pellizca el entrecejo. Después carraspea.—Soy el inspector Vázquez —dice a la prisionera—. No voy a hacerte muchas preguntas. Sólo una. Y quiero que me contestes.Silencio. Algo gotea en alguna parte.—Te prometo que no van a pegarte más —dice, pero incluso a él le parece una burda mentira y se avergüenza sin motivo.El otro se adelanta y la empuja con el pie. Ella cae de costado.—¡¿Vas a colaborar o no?! —Exclama.—Morales, hostia.—Perdón —musita y se hace a un lado.Vázquez se acuclilla. Saca la barra que aprisionaba los brazos de la mujer y ella se derrumba con un gemido largo. Queda tendida de costado. Un murmullo apenas asoma a sus labios y el inspector se inclina y tiende el oído.—¿Qué dice? —Pregunta Morales.El inspector se pone en pie y mira alrededor. Ignora a su joven compañero y la respuesta es más un pensamiento propio lanzado al aire.—El ojo —dice—. Que quiere su ojo.Morales maldice y la insulta, pero él no le hace caso. En un rincón descubre lo que busca.—¿Qué es eso? —Pregunta Morales y se asoma sobre el hombro con actitud infantil—. ¿Qué es?—No tengo ni idea —responde el inspector—. Parece…Parece una imagen. La típica medallita de latón. Aunque, al prestar atención, la virgen se destapa, en realidad, como un ojo con párpado en posición vertical. También podría ser un coño o una boca sin dientes, Vázquez no está seguro.—¿Es esto lo que quieres? —La interroga Morales—. ¡Contesta!El inspector se arrodilla junto a ella y, con delicadeza, desliza la medalla alrededor del cuello de la Graya. De cerca, en la penumbra, parece una vieja, aunque sabe que no puede ser. Tiene las mejillas hundidas y los labios agrietados. ¿Cuánto tiempo lleva allí dentro? ¿Unas pocas horas? Aquel lugar tiene la facultad de volverlos a todos viejos, de consumir cuerpos y almas. De todos ellos, incluido él. El tiempo le da la razón sin necesidad de encañonarlo. Se ha hecho viejo por dentro y por fuera. Y con la edad uno sólo puede mirar hacia atrás porque delante, ¿qué queda?, la muerte, el dolor, la culpa, las confesiones falsas que la vida te saca a golpes. ¿Ves? Tenía razón. Viejos, todos viejos.—Diles que preparen la máquina —ordena a Morales.La máquina es un artilugio de otro tiempo, tan poco fiable como una escopeta de feria. Sin embargo, no tienen otra alternativa. Necesitan una respuesta pronto o toda la operación dará al traste. Estás cosas hay que hacerlas rápido, antes de que corra la voz y los agentes se encuentren como un perro que persigue palomas en el parque. El hecho de confesar no tiene ninguna utilidad real si no produce el efecto deseado: más detenciones. En realidad todo se reduce a una secuencia interminable de detención-confesión-detención. Y así hasta el fin de los tiempos o hasta acabar con el último comunista. Lo que ocurra antes.Con la ayuda de los otros, amarran a la graya a la máquina. Correas de cuero en los tobillos y las muñecas y émbolos y sensores por todo el cuerpo. Ella se somete porque hace rato que ha renunciado a todo. No confesará por propia voluntad. Es algo que Vázquez sabe bien. Lo ha visto muchas veces. Llegados a este punto pueden delatar a cualquiera, incluso al ratoncito Pérez. Y no es a él a quien buscan.A una señal del agente a los mandos de control, Vázquez hace la pregunta.—¿Dónde está La Veneno? Repito. ¿Dónde está La Veneno?Dan la corriente y la mujer se sacude. Es doloroso porque la verdad duele, salga a golpes o el remordimiento la vomite fuera. La máquina comienza una larga serie de pitidos que anteceden a su digestión mecánica. Los agentes esperan, hombro con hombro, frente a la bandeja de salida. Las rendijas expulsan vapores que hieden a sudor, a puchero de garbanzos y lejía. Un largo traqueteo precede la aparición de una pequeña nota de papel manuscrito.Todos ceden el dudoso honor al inspector Vázquez. Él carraspea y se acaricia la yema del índice y el pulgar antes de tomar el papel. Lo lleva a la luz mortecina y lee.—Vicente Grau Moliner, el gallo. Calle de la Asunción. Benimatet. Valencia.
Aparcan frente a un descampado. Es una calle sin asfaltar, salpicada de socavones inundados. Casitas de planta baja a ambos lados. Ventanucos diminutos y oscuros en los que se intuyen sombras proletarias. Una manada de perros vagabundean de un lado para otro. Pájaros desplumados en los cables de la luz. Unos niños interrumpen sus juegos junto a un Simca al que parece alguien haya masticado y escupido. Vázquez aguanta la mirada a los pequeños de zapatos hambrientos. Busca sus ojos centelleantes bajo las cejas, allí dentro, ocultos en una madriguera heredada de padres a hijos. Finalmente, los niños salen corriendo, dando voces: la social, mare, la social.Vázquez hincha los carrillos y resopla fastidiado.—Teníamos que haber traído a una pareja —dice.—¿Llamo a la Guardia Civil? —Propone Morales, echando mano de la radio emisora.Benimatet es un barrio de las afueras, tan cerca del abismo que casi podrían decir que cuelga en el vacío. Es una de esas consecuencias lógicas a las grandes urbes. Un tumor al que darle la espalda y negar su existencia. Los turistas no lo visitarán nunca. El NODO enfocará las cámaras a otra parte mientras crece y crece cada año. Y entre los valencianos de huerta, inyecta inmigrantes extremeños y cordobeses, obreros de la construcción, peones industriales, buscavidas, chatarreros y un par de licenciados. Son la mugre y están enfadados. El lugar ideal en que encontrar a La Veneno.Hace tiempo que andan tras ella. Mejor dicho, tras él. Era un hombre del interior, un maqui, que se vino a la ciudad a seguir con la lucha. Atracó un par de bancos. Puso una bomba en las grúas del puerto durante la huelga de estibadores. Un mal bicho, desafecto al Régimen. Bandolerismo. Propagador del marxismo y el contubernio judeo-masónico. Aunque, como tantos paisanos, huyó del pueblo para transformarse. Se dejó el pelo largo, se afeitó las piernas y los brazos, se pintó los labios. Es un revolucionario travestido. Por eso es cosa de la Brigada Político Social, por lo de repartir panfletos en las fábricas y animar a formar sindicatos. Lo de las faldas es sólo un agravante.—No —responde, por fin, Vázquez—. Deja a los tricornios tranquilos.Morales desenfunda su pistola y comprueba la recámara.—¿Qué haces? —Pregunta el inspector. El joven duda, como si en la pregunta estuviese implícita la respuesta o hubiese algún tipo de trampa.—Vamos a por él, ¿no?—No me jodas, Morales —masculla—. Guarda eso.—Pero… —duda—, ¿por qué?—Porque yo lo digo, coño.Mateo Morales no oculta su enfado. Guarda el arma en la chaqueta de forma brusca y abre la portezuela del coche de una patada.—¿Se puede saber qué te pasa? —Pregunta Vázquez cuando sale.—Me pasa que estoy harto.—Morales… —canturrea en tono de advertencia.—Es verdad, coño. Me tratas como si estuviese tonto. Y merezco un respeto. Por lo menos de la misma forma en que yo te respeto a ti.—El respeto se gana.—¿Y cómo piensas que podré ganármelo si no paras de meterte conmigo?Vázquez rebusca en la gabardina. Saca una cajetilla de ducados y la golpea contra el dorso de la mano. Después, lleva un cigarrillo a los labios y ofrece otro a Morales. El chico lo acepta con un gruñido airado. El viejo policía repite sus maneras de ritual y enciende una cerilla. Ahueca la mano y ofrece fuego a Morales. Después, enciende el suyo, arroja la cerilla y da un par de caladas. Todo con parsimonia exasperante.—Está bien —dice, mirando a otra parte.—¿Está bien, qué?—Me jubilo la semana que viene —dice—. ¿Verdad?—Eso espero.Vázquez ignora la puya y se explica.—Bien —dice—. Pues toma el mando. ¿Qué ocurre? Lo digo en serio. Toma el mando. Me haré a un lado. Tienes razón. Haz las cosas a tu manera y veamos qué pasa.—No me jodas, jefe.—Lo digo en serio, coño.—Pero… —farfulla—. ¿Y La Veneno?—A estas alturas, La Veneno debe de estar rumbo a Barcelona o Mallorca —dice—. Tendremos suerte si encontramos algo.Mateo Morales duda. Inclina la cabeza y baja la mirada, casi de costado, como un animal desconfiado. Pensaba que todavía tenía que aguantar una semana más a aquel vejestorio malcarado, aquella gloria del Movimiento que estaría mejor guardada en una vitrina, junto con las medallas de legionarios y requetés. Retiene la sonrisa todo lo que puede. Apenas unos segundos más y se convierte en Steve McQueen.—Bien —dice al tiempo que da una palmada—. Lo haremos a mi manera.Vázquez da una profunda calada. Asiente con los párpados entrecerrados y lo apunta con el cigarrillo.—Pero con calma —añade.El otro ríe.—Comunistas y maricones —dice como si hablase consigo mismo—. Hoy es mi día de suerte.Los perros callejeros observan desde lejos a los policías cruzar en diagonal la calle. Llaman a una puerta. Lo hace Morales. Primero unos golpes de nudillos y, cuando la respuesta no llega, con el puño y a la voz de: ¡Brigada Social! Vázquez apura el cigarrillo y prepara la placa. Escuchan el mecanismo del cerrojo y la hoja se entreabre, no mucho. Morales empuja y entra a las bravas. Vázquez suspira y lo sigue.Dentro está oscuro y los detalles aparecen poco a poco a sus ojos. La casa no tiene recibidor. Es un saloncito al que dan dos puertas. En el centro una mesa y cinco sillas con asiento de esparto. Morales arrincona a la mujer que ha abierto la puerta. Es joven, aunque tiene aspecto de cansada. Sin embargo, su ropa es anticuada: vestido negro y delantal gris; el pelo recogido en un moño. Morales le da un bofetón cuando protesta y dice: ¡He dicho Brigada Social! Ella baja la mirada, pero no se cubre. Se la ve azorada y el bofetón ayuda a que los colores se arrebolen en sus pómulos. Morales la acosa con preguntas: ¿Quién está en la casa? ¿Dónde está Vicente Grau? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está La Veneno?Vázquez da un vistazo alrededor. En las paredes unos pocos retratos en sepia de ancianos vestidos de labradores. Miran a la cámara con gesto trascendente y regio. También unas piezas de alfarería y trabajos en cáñamo. Al inspector todo eso le parece un viaje al pasado. Como si al atravesar aquella puerta hubiesen salido en la España de hace cuarenta años, en tierra firme. Y recuerda su infancia y la guerra y todas esas cosas que había enterrado en el armario de las medicinas. Al volverse descubre un montón de cuerpos apelotonados en un rincón. A las sombras aparecen ojos y cabezas desordenadas, brazos y orejas y bocas de sapo. Son tres o cuatro chiquillos. Niños y niñas que lo observan como una araña que espera en guardia.—Vicente es mi hermano —responde la mujer.—¿Y La Veneno? —Insiste Morales.—La Veneno no sé quién es.En esta ocasión, el bofetón la lanza contra la pared. Un pequeño cuadrito con un poema bordado en un pañuelo vuela por los aires.—¡No me toques los cojones o acabamos todos en comisaría!—¡No le miento! ¡No sé de qué está hablando!Morales levanta el puño, pero antes de descargar un mamporro mira a Vázquez. Hasta aquí llegan sus recursos.—Señora —dice el inspector—, no complique las cosas.—Le digo la verdad.—¿Dónde está su hermano?—En Francia.—¿Y qué hace en Francia?—Trabajar.—Ya. Claro.—¡Te he dicho que no me toques los cojones! —Morales lanza un puñetazo a la mujer, aunque esta se zafa y protege con los brazos. Fallar el golpe lo enoja más si cabe, así que la coge por el pelo y la lanza contra el rincón donde están los pequeños. Jadeante, abre mucho los ojos al descubrir a su público.Los policías intercambian una mirada. Morales solícito y el otro como si fuese el tribunal para una oposición. De alguna forma, ambos se encuentran cómodos en esos nuevos roles que se han dado. El joven guiña un ojo y comienza a quitarse el cinturón y enrollarlo en torno a los nudillos.—Señora —insiste Vázquez, conciliador—, no lo haga peor de lo que ya está y responda a las preguntas de mi compañero, por favor.—Pero, ¿qué preguntas? —Chilla ella—. Ya les he dicho todo lo que sé.Morales da un golpe al cinturón y lo tensa. Muerde el aire y masculla.—Es que no puedo con esta gentuza, de verdad.Los golpes suenan a tambor roto, a muñeco de trapo. Ella gime un par de veces, hasta que algo se rompe y el aire escapa de sus pulmones todo de una. Todavía hay tiempo para una patada en el estómago. Vázquez, ahora sí, pone la mano en el hombro de Morales. Está sudando, el pelo sobre la frente.—Señora —dice Vázquez—, hágalo por ellos.Y mira sobre el hombro a los niños. Ahí están, en el vacío del rincón, como un cuadro abstracto sumergido en betún. Espantados. Tienen tanto miedo que no lo olvidarán nunca.La mujer gimotea algunas excusas y él niega con la cabeza. No es ninguna impostura, le apena realmente aquello. Todo podría ser mucho más fácil, como en un ring. A mitad de cuenta ella levanta la mirada. Tercer asalto.—Bien —dice Vázquez antes de cavilar las siguientes palabras—. Veremos qué opina el juez. Los niños acabarán en un orfanato y salir… lo que se dice salir, de ahí no se sale. ¿Qué ocurre? ¿No me cree? ¿Tiene usted teléfono, señora?—¡No!Vázquez se pone en pie y saca otro cigarrillo.—¿No tiene teléfono o no quiere que llame al juez?Ella baja el hocico y brama. No habla. Vázquez lo comprende. ¿Para qué hablar? Si todo fuese tan sencillo como en el cuadrilátero. Mueve los pies. A un lado, a un lado. Lanza un jab de izquierda. Izquierda. Izquierda. Cintura. Mucha cintura. Por fin, crochet demoledor y al suelo. —Voy a buscar un teléfono y que vengan los civiles —dice. Después, ofrece un cigarrillo a Morales.El joven agente lo toma y, con una sonrisa sádica, lo guarda tras la oreja derecha.—Para luego —dice.Vázquez da media vuelta y camina hasta la puerta, pero detiene su mano en la llave. Mira atrás. Morales se acaricia la entrepierna. A sus pies, la mujer lloriquea. Es hora de retirarse y ceder la corona. Los años lo han vuelto un blando de mollera dura. Suena la campana. Tres veces. En cierta manera, Morales es él mismo, con todo el ímpetu y fanatismo y todo aquello que hizo durante la juventud por el Movimiento, por España. Siente que, al salir por la puerta, se libera de algo. Hay algo de catártico en ello. De repente siente que al contemplar a Morales se concede el perdón. Que atrás queda el pasado y todo lo otro delante, incluida la memoria. Así que imagina sus vacaciones, con Paqui, en la costa. Levantarse tarde, salir a pasear, vermut, siesta, pescar. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere asomarse al abismo? En Valencia, la ciudad flotante. Das una patada y te salen estudiantes comunistas, obreros, putas y drogadictos. Eso no hay quien lo pare. Quizá Mateo Morales lo intente un tiempo. Unos años más. A golpe de bañera y cinturón de cuero. Hasta que suene la campana. Al rincón. Se acabó lo que se daba. Vencedor a los puntos: el pueblo borracho, sucio y rojo. Es el momento de abandonar el ring. Vázquez sabe que solo es el principio. Cuando acabe, él estará de vacaciones.Escucha el clicmuy claramente. No pasa un segundo entre un sonido y la explosión, pero puede escucharlo perfectamente diferenciado. Clic. Un percutor que golpea. Clic. Y al instante la detonación y la cabeza de Mateo Morales estalla en mil pedazos. El cuerpo descabezado sacude los brazos de forma un tanto ridícula y cae como un títere inservible. Hay salpicones de sangre y sesos en las paredes. Mira abajo. Tiene trocitos de hueso y jirones de su cara en la solapa de la gabardina.El cañón aparece desde la puerta al fondo y tras él va una mano, un brazo y La Veneno. Nadie hace nada. Silencio absoluto. Por un momento, Vázquez cree que ha quedado sordo por el escopetazo. Mira a la mujer y a los niños-araña en busca de una respuesta, algo que le confirme: es real, está pasando. Pero nada de eso ocurre y todos permanecen así, petrificados a ojos de La Veneno.Y la mira a ella, a él o a lo que sea. Porque ser, todavía no sabe lo que es. Hinca en el hombro la culata de la escopeta de dos cañones recortados. Los ojos verdes destacan en la piel pálida. Pómulos altos, mentón cuadrado. La boca tan recta y carnosa. ¿De dónde ha salido? Es una aparición, una sombra venida desde ese lugar en que los hombres como él no pueden fijar la vista. Es roja, maqui, terrorista, obrera, es otra cosa y no pertenece al mundo que tanto se han esforzado por moldear a golpe de fusilamiento y NODO. Es guapa, se dice Vázquez y el pensamiento lo desconcierta y busca el apoyo de nuevo en la mujer, que ya no llora, y en las arañas-niño, que no pierden detalle. Petrificado, todo de piedra. Es guapa. Clic.
Guillem López. 2016.

Published on March 26, 2020 02:51
March 24, 2020
Cita a ciegas
A finales de 2015 comencé a darle vueltas a una idea que más adelante se convertiría en el leiv motiv de Arañas de Marte: la realidad, su percepción y nuestra posición y postura en y ante ella. Me fascina la forma en que nos dedicamos a construir realidades para enmascarar la incapacidad de aceptar que nada de aquello que damos por seguro en nuestra vida existe realmente ni es como pensamos. Como en las películas y en los programas de televisión, somos espectadores de un baile de máscaras, la representación visual de dos mil años de prejuicios y arquetipos. Consumimos ficciones que son reflejos de aquello que debería ser, espejismos de nosotros mismos, para calmar el desasosiego ante la realidad del mundo que hemos construido y la culpa derivada de nuestro fracaso. La sociedad contemporánea vive para reconciliarse consigo misma y lo hace mediante la mentira. Somos una democracia, somos iguales ante la ley, somos pacíficos y respetuosos, somos responsables de nuestros actos, somos el progreso y esta es nuestra verdad. Básicamente queremos aliviar la carga que supone haber asesinado, colonizado, aplastado y vejado a todo lo que se ha movido y todavía se mueve en este planeta. En ese contexto nació el relato Cita a ciegas. De alguna forma, para demostrar que nos negamos a nosotros mismos en una interpretación magistral, como en una de esas obras de sombras chinescas en que nada es realmente lo que parece y al final acaba sin pena ni gloria y ya está. Más o menos es lo que le ocurre a la protagonista del relato. Intenta mantener el control de su charada, aliviar la culpa a través de la felicidad ajena, lo que ella piensa que es la felicidad, hasta que la realidad aparece con todas las consecuencias y la arrolla. ¿Y qué hay en la realidad? Justo ahí, al otro lado. El horror.
CITA A CIEGAS
—Está bien que te preocupes por el bienestar de tu amiga, pero hay que darle un tiempo para que gane confianza. ¿Lo entiendes, Mati?Ella asintió, con el bolso sobre el regazo.—Cada persona tiene su proceso, ¿lo entiendes?—Sí, sí, claro.—No se puede tener todo bajo control, Mati.—Por supuesto. Claro. Sí, sí.
Por el momento, la cita es todo un éxito. Eva y Luís hacen buena pareja. Ella es alta y morena; él es alto y moreno. Ambos están más cerca de los cincuenta que de los veinte. Ella viste falda estampada y chaqueta de lana; él vaqueros y camisa a cuadros. Se ríen los chistes. Han mostrado interés por la situación laboral del otro, un aspecto básico del ritual de apareamiento moderno. Mati no les quita ojo de encima y, cuando los ve sonreír o charlar durante más de un minuto, pellizca el brazo a Pere, su respectiva y paciente pareja. Todo marcha a la perfección.Han salido a cenar. Mati había reservado mesa en un restaurante italiano. A todo el mundo le gusta la comida italiana. El único inconveniente de la velada ha aparecido al pedir la cena: Eva es de cerveza, Luís de vino. Al final han tomado cerveza y vino. La democracia siempre triunfa. Tras la cena han caminado por el paseo marítimo y Mati ha tenido la idea de dar un paseo hasta el parque de atracciones. En realidad, finge con perfecta interpretación y juvenil acento: ¡Ey! ¿Por qué no vamos hasta la feria y montamos a alguna atracción? ¡Yo quiero un algodón de azúcar! La verdad es que sabía exactamente lo que harían al salir del restaurante, incluso había ensayado su frase frente al espejo del baño. Todo sigue el guión que ha escrito en su cabeza.
Al caer la noche, cientos de personas arrastran los pies entre las atracciones y casetas de rifas, tiro al blanco, pesca al pato, el barco pirata y la rana loca… El rumor de la multitud bucea la amalgama de música y sonidos estridentes, bocinas y campanas. Destellos repentinos y mil bombillas de colores iluminan todo y nada; las sombras dan tijeretazos por todas partes. Es una maldita locura. Mati comienza a pensar que quizá no ha sido tan buena idea. Sin embargo, en el guión que el apuntador de su cabeza lee, su siguiente frase es: ¿Quién se atreve a montar en El Castillo del Terror?En sus planes todo conduce a aquel momento. Las vagonetas para dos viajeros. Eva asustada. Luís que cruza el brazo sobre sus hombros. Un grito repentino. Un beso en la oscuridad. Voila! L’amour! Así que lo propone. ¿Quién se atreve a montar en El Castillo del Terror? La idea no funciona exactamente como había imaginado. No hay respuesta jovial, ni corren cogidos de la mano a sacar los billetes. Tan solo un silencio evasivo y demasiado largo. Pere resopla, agobiado por la multitud que marcha alrededor. Luís tuerce la boca y mira al suelo. Y Eva, como si cambiase de tema, confiesa un sueño recurrente con el Castillo del Terror que la persigue desde niña. Mati se queda perpleja. ¿Por qué no sabía nada de ese sueño? ¿Se lo ha ocultado durante todos aquellos años o es que acaba de inventarlo? Mati sonríe y disimula lo mejor que puede.
Guillem López. 2015
 Foto: Edwin Soto
Foto: Edwin Soto
Published on March 24, 2020 01:20
March 23, 2020
Todos los niños del mundo
Finales de verano de 2014. Había firmado con la editorial Aristas Martínez la cesión de derechos de Challenger. Venía de publicar dos novelas de fantasía épica que tuvieron una acogida más que aceptable, pero sobre todo de una travesía en el desierto de más de dos años. Si alguien todavía se acordaba de mí, lo que menos esperaba era una novela coral que giraba en torno al accidente del transbordador espacial en 1986. Me propusieron escribir un relato para la revista Presencia Humana #4, por eso de que se fuese escuchando mi nombre otra vez y la transición no fuese tan brusca. Escribí Todos los niños del mundo, un relato de trincheras, máquinas monstruosas y soldados que luchan contra un ejército de niños que amenaza el mundo, su mundo, y no van a permitirlo de ninguna manera. Creo que la idea surgió cuando escuché una noticia en la que se criminalizaba a unos menores detenidos tras una manifestación. Hay que contextualizar lo que fueron los primeros años de la década: paro, incerteza, corrupción, gente en la calle, rodea el Congreso, activistas detenidos por terrorismo... La rabia y el odio con que hablaron de ellos algunos medios de comunicación se convirtió en relato. ¿Hasta donde están dispuestos a llegar algunos con tal de mantener sus privilegios? Lo de la guerra y las trincheras es circunstancial. Me interesa la alegoría porque, francamente, vivimos atrincherados, en el fango, pasamos la vida resistiendo, con la fe ciega puesta en sobrevivir hasta la jubilación y salir del frente. Pero la guerra nos perseguirá siempre. Utilicé de nuevo ese escenario en la antología Cuentos desde el otro lado, coordinada por Concha Perea (Nevsky. 2016). Pero esa es otra historia. Lo importante aquí era matar niños de lunes a sábado, jornada partida; abierto en Navidad y puentes.
TODOS LOS NIÑOS DEL MUNDO
Recuerdo bien la tarde en que llegó el novato porque había un niño moribundo en la alambrada y sus maullidos eran un metrónomo afilado. Nosotros estábamos acostumbrados, pero para un novato no era fácil hacer oídos sordos, así que se acurrucó en un rincón y hundió la cabeza entre los hombros. Si cierro los ojos todavía puedo verlo allí, asfixiado bajo la chaqueta de pana, con la corbata torcida y ese bigotito recortado. Cómo temblaba el desgraciado. La memoria es un testigo que se deja meter mano. Es cierto. Todo lo otro se ha convertido en una bruma pegajosa que me incomoda, me provoca urticaria, como cuando los cañones disparaban gas y el viento lo empujaba de vuelta a nuestras trincheras. La guerra ocurrió. Eso creo. Lo importante es que ganamos y el mundo sigue siendo nuestro, a nuestra manera. Y el novato… recuerdo la tarde en que llegó.Yo tenía treinta y ocho años. Lo sé porque recibí una carta de mi hermana esa mañana. Malas noticias. Después del correo apareció el alférez y abandonó allí al novato, con el contrato en el bolsillo de la chaqueta. Nadie le prestó atención, ni siquiera los rateros que se dedicaban a desplumar a los nuevos antes de que les diesen un tiro o los despanzurrasen a morterazos. Yo tampoco le hubiese hecho caso pero la cosa es que la carta de mi hermana debió de ponerme las tripas del revés. Lo miré de lejos, con el codo hincado en los sacos terreros. No era más que un paquete con pintas de oficinista trasnochado, tan asustado como un ratón fuera de su escondrijo. Era patético. Reflejaba la triste realidad de la guerra, de cómo estábamos perdiendo la guerra. Si habían enviado a un tipo como aquel, es que la cosa estaba jodida de verdad. Sin armadura, con un casco abollado que le venía grande y un rifle viejo rematado por una bayoneta de óxido y sangre seca. Era la antítesis de un hombre, lo contrario de aquello por lo que luchábamos. Pero claro, mirando alrededor, ¿quién podía decir que éramos un ejército de hombres libres? Todo tenía un aire chabacano y cutre, como el escenario de una película barata. La trinchera, los uniformes, las armas de plástico, el café aguado, el fango y la mugre. Lo único auténtico era la peste a carne podrida y mierda y la voz de aquel niño enredado en la alambrada.Me puse en pie y caminé hasta él. Mi capote acorazado de barro viejo pesaba como un demonio. Dejé el fusil a un lado y él levantó la vista. Tenía los ojos claros. Era joven. Casi podría haber estado en el otro bando. Pero allí estaba, con nosotros, dispuesto a morir por su trabajo, su familia, su modo de vida que también era el nuestro. En realidad, su papel era sustituirme a mí cuando cayese la noche y comenzasen los combates, interponerse en el camino de alguna bala, pisar una mina o prender una mecha demasiado corta. Eso, él no lo sabía aunque quizá lo sospechaba.Dijo algo que no entendí. Tartamudeaba por el frío o por el miedo. Todo él temblaba. Yo dí un gruñido porcino y me senté a su lado.—De Valladolid —murmuró—. Soy de Valladolid.Asentí y comprendí que antes había dicho su nombre. Yo no le dije el mío porque trae mala suerte. Busqué en el interior de mi pelliza. Saqué el tabaco. Golpeé la cajetilla en el dorso de la mano y le ofrecí un cigarrillo. Él lo aceptó.—Contable —dijo—, administrativo contable.Un disparo lo sobresaltó. Jacinto apuntaba el arma sobre los sacos hacia la tierra de nadie y la alambrada. Los otros lo llamaban con fastidio porque tenían una partida a medias y era el turno de Jacinto. Era mejor jugador de tute que fusilero.Asentí de forma paciente y ofrecí fuego al novato. Él ladeó la cabeza y sonrió nervioso. El humo escapó entre sus labios. Tosió y dio unas cuantas caladas cortas que lo ocultaron tras un velo ocre.—No tengo hijos. —Las palabras cayeron a sus pies. Ambos miramos abajo, en busca de aquel mejunje regurgitado. Se volvió hacia mí. Pensé que rompería a llorar. La piel pálida, de sebo, todo él como un ídolo escolástico. Yo pestañeé y torcí la boca. Él repitió—. No tengo hijos.Di un largo suspiro. Quizá demasiado paternal. No era mi propósito. Disimulé la vergüenza con un escupitajo. Estiré las piernas y crucé una bota sobre la otra. Reposé la espalda y me toqué la polla. Me gusta tocarme cuando pienso; me gustaba cuando tenía polla. Miré arriba. Nubes de ceniza. Un tetraheli pasó sobre nosotros con su rítmico traqueteo y el zumbido de las turbinas. El novato me imitó y buscó mis pensamientos en el cielo, como si pudiese descifrar en las alturas lo que pasaba allí abajo. Fumaba como un lagarto amaestrado. Un nuevo disparo lo hizo volverse. Los lamentos del niño en el alambre desaparecieron y Jacinto regresó a la partida de naipes.—Mejor —dije. Me sorprendí al escuchar mi propia voz, rota, estéril como la tierra que defendíamos. Carraspeé—. Mucho mejor.Él se volvió. La boca entreabierta, espantado, como si no pudiese aceptar aquellas palabras. Tal vez fue la manera en que lo dije. La tranquilidad de los supervivientes saca de quicio a idiotas y fanáticos. El novato era un idiota. De tener dos dedos de frente hubiese huido de la guerra. No lo hizo y ahora trataba de convertirse en lo segundo a toda prisa. Los fanáticos son impermeables, son tipos de principios, de convicciones. En la guerra no hay lugar para las dudas. El que duda se mata o se deja matar. Yo supe bien pronto de qué lado de la bayoneta quería estar.—Claro —bufó una media sonrisa y encogió los hombros—, ¿quién quiere traer niños a este mundo?
Cayó la tarde y no pasó nada. A lo lejos se escuchaban las baterías de artillería. El suelo retumbó un par de veces y nosotros nos reíamos con sorna porque a alguien le estaban zurrando de lo lindo. Sin embargo, las bromas se ahogaron con el presagio de que la batalla final se acercaba. Es algo que todos los animales saben: cuando llega el momento; ¿y qué éramos nosotros sino animales? Así que guardamos silencio porque las palabras se vuelven de esparto. Sólo se escuchaba a algún Comisario de propaganda que jaleaba: ¡matadlos! ¡matadlos a todos!, con los ojos iluminados por las explosiones. El incendio de la ciudad resplandecía en el horizonte. Luego supimos que esa noche los bombarderos lo habían soltado todo, que no dejaron más que un mar de escombros. Sin náufragos, sólo cascotes y pedazos de muertos.Así que esperamos.En la guerra, como en la vida, todo es esperar. Un aburrimiento que vuelve locos a los más pintados. Porque durante el tránsito que va del nacimiento a la muerte —desde que te enfundan en tu uniforme, te dan un nombre y un fusil, te destetan y violas a las mujeres del enemigo, atiendes en clase, en la última fila, y suplicas por un final rápido cuando a un amigo le vuelan los sesos—, uno espera y espera y los altavoces no callan un instante, ni siquiera cuando duermes, cuando intentas dormir. Mientras haces la instrucción y al graduarte, al salir de compras por Navidad, al ver pasar los desfiles militares o ejercicios acrobáticos en televisión… siempre resuenan de fondo las soflamas, las advertencias. Esperas y esperas, con el pensamiento muerto, hasta que, de repente, todo ocurre muy rápido. Como un gran final. La mayoría viven y mueren con una expresión pasmada, una sonrisa tonta.Es una broma sin gracia.Entonces comenzó todo.Las bengalas bailaron sobre la tierra de nadie, esa zona muerta que nos esforzamos en levantar entre ellos y nosotros, un laberinto de excusas y trampas mortales salpicado de cráteres. Un paisaje marciano, de otro planeta pero aquí, en lunes. Y el murmullo de mil gritos apareció en la distancia, abriendo el camino a la marea que se nos venía encima. Corrían y saltaban y nuestros morteros pellizcaban sus filas con estallidos sordos. Las ametralladoras tabletearon sobre nuestras cabezas. Yo me agarraba el casco y cerré los ojos y la boca para no tragar barro. El novato gritaba a mi lado. Ni siquiera él escuchaba su voz. Lo empujé y traté de apartarme de él, poner tierra de por medio, pero él se arrastró, buscando el cobijo de mi cuerpo.Los silbatos nos empujaron afuera, como un mecanismo irracional que habíamos aprendido en la escuela. Apuntar y disparar, apuntar y disparar. Estaban cerca y ya casi podías ver sus ojos. Sus cuerpecitos estallaban como globos de tripas y sangre bajo el fuego de las ametralladoras. Disparar, disparar. Pero no pudimos frenarlos. No esa noche. Y saltaron sobre nosotros como pequeños diablos. Los niños, los malditos niños.El primero se ensartó en mi bayoneta. Volteé el fusil sobre mi cabeza y di con él contra el suelo. Lo rajé de arriba abajo y no tuvo tiempo para llorar ni quejarse. Se quedó lívido en un instante. Vestía una camiseta de tirantes y un pantalón andrajoso. Era todo hueso y pellejo y me recordó a un perro que solía visitarnos en la trinchera y que decidimos matar porque no servía más que para traernos pulgas. Hay cosas que deben hacerse a conciencia, por el bien común, por conservar el estado de las cosas, las cosas que valen la pena. Es algo que hemos conseguido; luchamos y ganamos, por eso estoy aquí para contarlo.En adelante todo se volvió confuso, como cada vez que luchamos en las trincheras. Había disparos y gritos y explosiones. Se luchaba a cuchilladas, a zarpazos. Es algo que no se puede explicar con palabras ni con imágenes. Matar así, de esa forma, de cualquier forma. El mundo desaparece, se convierte en el ojo de una cerradura y uno se acuclilla y espía, con horror y morbo siniestro, lo que ocurre al otro lado. Y lo que ves… oh, eso debe ser la pesadilla de algún enfermo hijo de puta. Las cadenas de los blindados aplastaban en el fango todo lo que se les ponía por delante. Salpicones de líquido amniótico y humores viscosos que te dejaban ciego. Bebés entre nuestras botas, ahogándose en el mosto de sus propios cuerpos. Bombas mecánicas, gigantes de carne recosida con remaches y polillas voladoras. Y sus vocecitas de niña, lazos rosa, y la empalagosa cantinela en sus filas y los dientecitos pequeños y afilados como agujas, hechos para demoler la civilización, para comerse el presente, el futuro, nuestro futuro.Ah, los niños. El grueso de su ejército no tendría más de nueve o diez años. Algunos eran más mayores. Saltaban nuestras defensas y se lanzaban sobre ti dando tajos al vientre, a la entrepierna. Los machetes hacían su trabajo en las distancias cortas. Para eso se inventaron, para convertirnos en máquinas y fabricar carne picada que te salpicaba la cara. Y no podías detenerte, no había descanso ni pausa, ni hora del almuerzo ni nada, porque si lo hacías… pararse es la muerte, el final; no hay que parar, nunca. Los hombres de principios no se detienen, los hombres seguros de sí mismos. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos!, gritaban. Eran ellos o nosotros. Venían a destruir, a transformar, a castrarnos y vestir nuestro pellejo como amuleto. Porque eso hacían. ¿No lo sabías? Si te cogían con vida te cortaban los huevos. Eran ellos o nosotros.Sentí la primera cuchillada por la espalda y luego una segunda que, en realidad me rajó el culo de parte a parte. Caí como un muñeco de paja de esos que se queman en las fiestas del pueblo. El dolor no lo he olvidado, supongo que dejó ahí sembrado su recuerdo, en la cicatriz. Rodé sobre mí mismo para mirar a los ojos al que me había matado, por orgullo más que nada. Era un chico alto y atlético, de pelo largo y oscuro como su ropa. El cabrón tenía un cuchillo en cada mano y un cinto cruzado sobre el pecho del que colgaban unas cuantas bombas de mano y sueños de cristal.En momentos como éste me gustaría recurrir a todas esas memeces literarias que se utilizan en los discursos conmemorativos. Cuando uno se sube a la tribuna del senado y loa a sus antepasados, a los hombres y mujeres que construyeron nuestras instituciones, la familia, la patria, y después canta el himno y se lleva la mano o el muñón al pecho. Patrañas. Yo mojé los pantalones. Miré abajo y vi la sangre viscosa y el meado y me imaginé con el culo roto y la lengua azul asomando al tajo que aquel chiquillo me abriría en la garganta. La muerte nos devuelve a lo que somos.Una sombra apareció tras él y el rostro del chico se descompuso, se vino abajo como el queso tibio. Dio un paso a un lado con los ojos en blanco y cayó junto a mí. Yo todavía no sabía qué era lo que había pasado, así que me quedé allí, sentado sobre los filetes de mi culo y parpadeé, sorprendido o extasiado. El novato levantó sobre su cabeza la piedra con la que lo había golpeado y se abalanzó sobre él. Las balas silbaban por todas partes y el novato parecía otra cosa, un soldado de verdad. Había sufrido una metamorfosis y lanzó su rabia en forma de piedra sobre el niño que me había acuchillado. El cielo se prendió fuego y el novato levantó la piedra y la dejó caer una y otra vez y otra y otra más. Gritaba, creo que yo también lo hacía. Su silueta no era suya, era otra cosa, como la piedra, que me pareció una máquina de escribir, una de esas antiguallas, una Olivetti. Lo hizo hasta que el carro de acero saltó por los aires y él se quedó jadeando sobre las teclas, con la camisa y la corbata manchadas de sesos y hueso blanco, tan blanco. Era el cerebro de un niño, suave y puro.Nos miramos un instante. Él jadeaba. Yo también. La lucha continuaba y los niños no paraban de llegar. Los tetras disparaban cohetes sobre nuestras propias trincheras y un lanzallamas achicharró el puesto de mando y se interrumpió la emisión durante un rato. Muchos telespectadores se perdieron el final. Qué hedor la carne abrasada. Los altavoces berreaban: ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Y eso hicimos, vaya sí lo hicimos. Durante todo el día y toda la noche. Salvamos el mundo. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Y al novato no volví a verlo. Desapareció con su máquina de escribir o lo mataron. No lo recuerdo. Como otras tantas cosas que olvidé de la guerra. Hay que olvidar para salvar el mundo que nuestros padres construyeron, un mundo viejo al que traer niños nuevos.
Guillem López. 2014
 Autor: Otto Dix
Autor: Otto Dix
Published on March 23, 2020 08:54
March 22, 2020
Barbacoa
Barbacoa pertenece a la esfera de influencia de Challenger, cuando todo lo que escribía se reducía a una escena en la que un grupo de personajes charlan en torno a una mesa. Hubo un tiempo, durante mi formación como escritor, en que trabajé bastante el texto teatral. La conversación puede llenarlo todo, no hace falta mucho más, está todo ahí. De alguna forma, el lector va saltando de un personaje a otro y, cuando llega el final, tiene las mismas certezas y dudas que todos ellos. ¿Qué ha ocurrido? Pero, ¿lo mata o no lo mata? Me gusta que esa sea la primera reacción a mi trabajo: la incertidumbre. Después de todo, la vida es una infructuosa búsqueda de certezas y escribir es plantear preguntas. No se puede conocer la verdad a través de la literatura. Como mucho, comprender la realidad de un personaje a través de sus ojos, suponer la del autor por sus palabras y convencerse de que se ha entendido algo. Eso es todo. Al final uno cae en la cuenta de que tiene tantas o más dudas que al principio, le han tomado el pelo y nadie le ha explicado nada. Como la vida misma. Ahí tiene la puerta. Gracias por su visita. Adiós.
BARBACOA
La grasa que gotea sobre las brasas chisporrotea y arde. Hay que cuidarse de esos deslices repentinos, casi inesperados, que pueden dar al traste con una buena barbacoa casera. Ha comenzado la primavera y los ritos arcanos contemporáneos se disfrazan de atavismos comprensibles para alardear en el trabajoel lunes por la mañana. Por eso el papel del cocinero y anfitrión es una especie de título escolástico, casi sagrado, como un maestro de ceremonias con gorro y guantes, delantal de Hommer Simpson —Hot as Hell—, paleta y pinzas. Así luce Jordi, que reparte sonrisas y cervezas heladas y cocina para sus invitados. Sacerdote y adeptos. Carne muerta para celebrar el final del invierno.La conversación, que podría discurrir por lugares comunes, previsiones estivales y prejuicios varios, se instala, como era previsible, en la noticia que ha sacudido València esa misma semana. Jordi no se sorprende ni se ofende, al fin y al cabo es uno de los protagonistas y, en cierta manera, lo esperaba con satisfacción y orgullo. Además de anfitrión y cocinero, es el personaje principal de la barbacoa.Su mujer, Mar, está dando unos pocos detalles en baja voz, casi en un murmullo. Esther levanta las cejas y lo mira espantada. Él ha guiñado un ojo a causa de una vaharada de humo. El hombre que está de pie —gafas de pasta, polo a rayas, nombre de obrero: Paco—, con una lata de cerveza frente al pecho, tuerce la boca y le pregunta.—Entonces —dice. Hace una pausa, hasta que lo acepta: no hay eufemismos para lo que quiere preguntar —. ¿Te llevaron a comisaría?Jordi se aleja del fuego y tose. Asiente. Da un largo trago a la cerveza. —¿No te asustaste? —Interviene otra mujer, menuda y sofocada, que sí está asustada. —No —responde él y ríe, despreocupado—. ¿Por qué?Los otros intercambian miradas apuradas. —¿Te interrogaron? —Insiste Esther. —Esther, por favor —la reprueba Rovira, un tipo de cuerpo extraño, como si hubiese entrenado sólo de cintura para arriba en el gimnasio durante años, y cuyo mal transplante de pelo remata la semejanza a un muñeco articulado—, claro que lo interrogaron. Es normal en un caso así. ¿Verdad, Jordi?Él se encoge de hombros y agradece la explicación del juguete hormonado. Después carraspea y controla las hamburguesas desde el rabillo del ojo. —Me tuvieron allí toda la mañana —explica. Sonríe con un lado de la boca y asiente varias veces—. Comencé el turno a las seis de la tarde y salí de comisaría casi a las cuatro. ¿Sabéis lo que es eso? Creo que me acabé el café de la máquina. Es horroroso. Ahora entiendo mucho mejor a los policías.Todos ríen excepto la mujer bajita con cara de espanto y su propia esposa, Mar, que corre a matizar su declaración y apagar la repentina alegría. —Se portaron muy mal con nosotros —un tic involuntario la obliga a repetirse—. Muy mal. Muy mal. Como si fuésemos culpables de algo. —Qué horror —añade la bajita. —Es que la cosa no es para menos —dice el tipo de gafas y parece que su apunte ofende a Mar. —Joder, Paco —exclama y se vuelve hacia los niños antes de bajar el tono—. Que Jordi no tiene nada que ver en todo el asunto.A su lado, la otra mujer sigue en su ensoñación privada y murmura: terrible. —Oye —pregunta Rovira a Jordi —, ¿y qué te preguntaron? —Pues lo típico. Que cómo era Enrique. Que cuánto tiempo hace que lo conocía. Que si venía alguien a visitarlo a veces. Que si patatín, que si patatán… —¿Y qué tal? —¿Qué tal? Bien. Yo les dije lo que sabía y ya está. —No, quiero decir, ¿qué tal con el Enrique ese en particular? —Joder, si yo soy el primer sorprendido por todo —explica Jordi con indiferencia —. Yo qué iba a saber.La mujer bajita con cara de espanto se lleva la mano al pecho y camina en círculos. —Mira, Jordi —dice—, nosotros que te compadecíamos por tener que vigilar la morgue del hospital y resulta que el que estaba enfermo era tu compañero de turno. Es que lo pienso y no me lo creo.Jordi sonríe y la toma por el hombro con la mano enguantada en la manopla. —Los vivos son el peligro, Dolors —dice —, siempre os lo he dicho, no los muertos. —Qué razón llevabas —corrobora Dolors, sin dejar de palmearse el pecho. —Hoy venían algunos detalles en el diario —añade Paco. —¡Ay, por favor! —Dicen que el tío podía llevar haciéndolo desde hace años y… —Explica Paco. Se detiene, empuja sus gafas en el puente de la nariz y esboza un gesto macabro — puede que incluso robase cuerpos en más de una ocasión. —¡Qué asco! —Es de película —Ríe Rovira —. De película.Jordi retira las hamburguesas y comienza a salar unas enormes chuletas rosadas. —Yo es que no me explico cómo puede ser que nunca notases nada —insiste Esther con más incredulidad que suspicacia en el tono. —Supongo que es como cuando aparece un maestro pederasta —explica Jordi—. Tú misma eres maestra. Imagina que uno de tus compañeros es detenido un día. Aparece la policía y se descubre que ha violado a varios niños y que los grababa en video y compartía los videos en internet. Comienzan a aparecer padres y madres que algo sospechaban. Se monta un circo; sale a la luz una denuncia anterior… oh, misterio, nadie cayó en la cuenta hasta que fue demasiado tarde. —Pero tienes que atar lazos, pistas, detalles… —Claro, como en el caso del pederasta, que todo el mundo comienza a verlo claro cuando el tipo está entre rejas y media docena de chiquillos tienen el culo como un bebedero de patos. —Por favor, Jordi —Mar se vuelve hacia los niños que juegan en el jardín—, qué bestia eres. —Pues es lo mismo —continúa él—. A mi compañero, hasta que lo han pillado con las manos en la masa, era un tipo normal. Muy majo, de hecho. —Joder. —Pero, entonces —insiste Esther —, ¿no notaste nada? —Mira, es lo que te digo. Atar cabos a posteriori es muy fácil. Se tomaba su tiempo para hacer la ronda. Yo no le di importancia. Es normal. La noche es muy larga y cada uno se entretiene como puede. Salía a fumar, se daba un garbeo por el Hospital. Igual tonteaba con alguna enfermera del turno de noche. Pueden ser mil cosas. ¿Tengo que suponer que está en la morgue, con la polla en la boca de un muerto?La respuesta unánime es un murmullo general de quejidos y arcadas fingidas. Jordi se concentra en las chuletas. Da la vuelta una a una y evita las repentinas llamaradas. Frunce el ceño. El sudor perla su frente y las arrugas sobre los labios. —¿Qué ocurre? —Continúa hablando—. No os pongáis exquisitos. Mejor con los muertos que con los vivos. ¡Es verdad! Al tipo le gustaba montárselo con fiambres, ¿dónde está el problema? —Jordi —Esther deja el nombre suspendido en el aire, apoya el peso sobre una cadera y levanta una mano—, ¿lo dices en serio?Él se da la vuelta. Siente los ojos irritados por el humo. Todos esperan una respuesta, así que responde a todos. —¿Preferís que lo haga con los vivos? Dime que prefieres a un violador que a un necrófilo. —Tío —interviene Paco en una actitud parecida a la de su mujer—, son los restos de personas reales, con familia y amigos que esperan darles una sepultura digna. —No, no, no, no... —Jordi levanta las pinzas, como único dedo de la manopla —. Son cuerpos cedidos al Hospital para investigación y demás mandangas. Nadie los espera fuera con una corona de flores. No hay ninguna lápida con su nombre. Los utilizan para cualquier cosa, los hacen pedacitos o yo qué sé y, después van directos al horno. —Joder —murmura Paco—. No dejan de ser personas. —Muertas, personas muertas. —Que cedieron su cuerpo a la ciencia —puntualiza Esther—, no a un vigilante nocturno que se entretiene con sus perversiones. Es asqueroso.Jordi se desplaza a un lado, abre una portezuela bajo la barbacoa y extrae una gran fuente de metal. —Llamad a los niños —dice—. Las hamburguesas se están enfriando.
La conversación se diluye, aunque los restos quedan como un naufragio tras la tormenta, salpicando la playa, llevados por las olas de aquí para allá. Los niños aparecen y no paran de hablar mientras dan dentelladas a sus hamburguesas. Apenas se sientan. Al poco ya han regresado al jardín. Jordi dispone las chuletas en la fuente. Rovira se acerca, cerveza en ristre. —Oye —dice, en baja voz. Mira sobre el hombro y reprime un eructo—, ¿es verdad que lo pillaron..? Ya sabes…Jordi abandona las pinzas a un lado y se quita la manopla. Se limpia el sudor de la frente con la manga y resopla. Da un largo trago a la cerveza. Mira a Rovira y niega con la cabeza al tiempo que paladea. —Dicen que con una chica joven —explica el otro y vuelve a mirar atrás. —La trajeron por la tarde —aclara Jordi—. Rubia, bajita… Tendría unos veinte años seguro. Yo es que no me gusta leer las fichas de entrada. Aunque, mira, con eso sí que podría haber notado algo. Enrique las leía todas. Era como su club de lectura.Rovira gruñe, aunque en realidad pretendía ser una risa. —¿Y lo pillaron…? —Insiste —. ¿Follándosela? —No. Se durmió a su lado. Trajeron otro cuerpo a las cuatro o las cuatro y cuarto. Yo lo llamé varias veces, pero no respondió a la emisora. —En ese momento la conversación se hace pública y todos escuchan de nuevo—. Cuando abrí el depósito para los sanitarios los pillamos durmiendo, desnudos. Bueno, durmiendo él, porque ella estaba muerta. —Vaya pillada —musita Esther. —Qué asco, por favor —inquiere la otra.Se escuchan las risas y los gritos de los niños.Jordi apura la cerveza. Se arma con las pinzas y la manopla antes de regresar a las brasas. Rovira aparece a su espalda y murmura. —Rubia, veinte años… —dice—. Tampoco es tan grave.Jordi lo enfrenta y ambos se aguantan una mirada torva. El calor abrasador les araña el rostro. —Y menudas tetas… —afirma Jordi y Rovira, ahora sí, ríe y se aleja unos pasos. Los otros esperan en vano que comparta el chiste, pero al no hacerlo pasan a otras cosas.
El perro husmea bajo la mesa. Alguien ofrece crema solar a otro. El sol brilla en lo alto, solitario en el cielo azul. Parece verano. No es normal para estas fechas. No, no lo es. Se toman rodeos para evitar lo inevitable. Rovira va de acá para allá con una sonrisilla tonta. Mar aliña una ensalada y cada vez que mueve la vinagrera arriba y abajo, él imagina que es su polla la que sacude. Se está corriendo sobre la lechuga y el tomate. Va un poco borracho, es la verdad, así que se sienta a la mesa. Esther se inclina y no puede evitar sumergirse en su escote. Tiene los pechos grandes, cubiertos de pecas. Seguro que son blandos y de pezones marrones. Ahora se siente culpable, así que baja la mirada. Se supone que ha sido invitado para tantear a la otra divorciada del grupo, Dolors, no para mirar el escote o imaginar pajas de las esposas de sus amigos. Jordi aparece en escena con una gran bandeja humeante. —Id comiendo chuletas —propone, al tiempo que sale por un lado—. ¡Voy a la cocina! ¡Tengo una sorpresa!Los otros obedecen y se abalanzan hambrientos sobre la carne. —Qué apañado es —dice Dolors con vocecita aflautada. —Sí —Mar suspira y da un pequeño bocado a una chuleta—, mucho.Algunas miradas corretean sobre la mesa, se tientan y se animan entre chupeteos y mordiscos. Al final, Esther, como no podía ser de otra manera, es la que da un paso al frente. Deja el hueso en el plato y se limpia los labios con una servilleta. —Mar —dice—, ¿qué te ocurre? ¿Estás preocupada?Su amiga, encogida sobre la mesa, aparta el plato y mira al otro lado, hacia el jardín en que juegan los niños. —Pues sí —confiesa al fin—, claro que estoy preocupada. —¿Por Jordi? —La interroga Paco, pero antes de que llegue a responder, interviene Rovira entre sonoros chasquidos de la carne bajo los molares. —No tienes que preocuparte de nada, mujer —dice—. Al otro le caerá un buen paquete y en un par de meses, todo olvidado. Estas cosas son así. Mucho ruido en la prensa y pocas nueces.Mar lo fulmina con la mirada. Su mandíbula se desplaza a un lado y hace público lo que piensa, aunque no es lo que desea o quizá sí, ¿qué importa si se nota que no soporta a Rovira porque es un chulo y un misógino y preferiría no verlo en su casa? Tal vez así sea mejor y su cita a ciegas, o lo que sea esto, acaba por irse al traste y libran a la pobre Dolors de un especimen que debería estar condenado a morir solo. —¿Por qué no piensas un poco lo que dices? —replica. Rovira se queda pasmado con la chuleta asomando a los labios—. Jordi es el vigilante nocturno de la morgue y su compañero, con el que pasaba doce horas cuatrodías a la semana, se dedicaba a… hacer todas esas cosas horribles. Tengo razones de sobra para estar preocupada. —Ya. Sí. Tienes razón… —añade Rovira, conciliador. —Es que no comprendo cómo no se dio cuenta antes —apunta Esther, con exasperación.Dolors, trata de contener las ínfulas y sospechas en ese punto, ejercer de escudo ante el evidente sufrimiento de Mar, y lanza una mirada espantada a Esther. —Ya lo oíste antes, mujer —dice—, esas cosas pasan todos los días, frente a uno, y nadie se da cuenta. —Según la prensa la cosa ha sido muy fuerte —interviene Paco, que mantiene la vista en el plato y no percibe los gestos de Dolors para que no siga con el tema—. El tipo llevaba años en plantilla. Y no sólo está el tema de la necrofilia. Dicen que van a exhumar todos los cuerpos de cinco años a esta parte. —¿Por qué? —Tráfico de órganos. De cuerpos. Hay todo un mercado para eso. —¿Un mercado?Dolors se rinde y evita mirar a Mar, que sigue ojiplática la conversación. —Los decapitan y los venden a coleccionistas. Después despellejan las cabezas y dejan las calaveras bien limpias. Para misas negras o rituales satánicos. Cosas por el estilo, ¿sabes? —Orgías satánicas… —musita Rovira, los labios húmedos de grasa. —Y luego está eso de los necrófagos. —Oh, no, no, no… —Esther se cubre los oídos con las manos.Paco detiene la costilla frente a la boca, mira la carne jugosa antes de explicarse. —Gente que come cosas muertas. —Toda la carne que comemos está muerta —apunta Rovira. —De personas muertas —aclara, Paco.Esther aparta el plato y cruza un brazo en la espalda de Mar. —Tranquila —dice—, no va a pasar nada. —La policía investigará el asunto y, además —apunta Paco—, ya tienen un culpable. —Sí —Mar alza la voz demasiado, con fastidio evidente—, pero es que el tío se dedicó a borrar las cintas de las cámaras de seguridad y utilizó el código de Jordi. —Joder —salta Paco—. Y ¿ahora qué? —Bueno, él ha declarado que se lo robó, pero… a mí me preocupa que lo echen. Yo sé que él no ha hecho nada malo y menos… ya sabéis. La cosa está más sucia de lo que él la pinta. Lo hace por quitarle hierro, para que los niños no se enteren y que yo esté tranquila. No sé qué pasará. —Está claro que no van a acusar a Jordi —apunta Paco, que comienza su sentencia con firmeza y la acaba con un tono interrogante que no pretendía en absoluto. —Por supuesto que no —escupe Mar, casi ofendida. —¿De qué estamos hablando? —Rovira despliega las manos junto al plato, como un orador en pleno congreso—. Cuerpos decapitados. Sexo en la morgue. Rituales y orgías… No sé vosotros, pero van a necesitar algo más que unas pocas grabaciones de seguridad desaparecidas para acusarle. Por favor, todos le conocéis bien. Pensad en Jordi, nuestro Jordi. ¿Cuánto hace que lo conoces? ¿Quince años, veinte? Y tú estás casada con él, por favor. Mira, por lo que a mí respecta es tan inocente como un corderito —agita el hueso pelado en alto—. ¿Qué es lo más sucio y pervertido que puede hacer un tipo como él? ¿Una paja en una web de octogenarias cachondas?Los otros resoplan y bajan la mirada. —Y eso no es delito, joder —concluye él su alegato de defensa—. No que yo sepa. —Oye —interviene Paco, pero su indignación queda sepultada por la duda—, no dudamos de Jordi, ¿verdad? —Nadie duda de su inocencia —lo apoya Esther. —Es su trabajo lo que puede perder, ¿de acuerdo? —Aclara Mar—. En ningún momento he dudado de él.Un golpe de brisa corre sobre la mesa. Alguien toma su vaso y carraspea antes de beber. Otro pasa la lengua entre los dientes. Unos dedos juguetean con el borde de la servilleta. —¿Y la policía? —La voz de Dolors se apaga cuando los ojos de todos caen sobre ella. Carraspea apenas y se explica—. Quiero decir… Lo interrogaron en comisaría. —¡Es lo que siempre hacen en estos casos! —Protesta Mar. —Si hubiese sido acusado tendrían que haber llamado a su abogado —explica Paco. —No lo han acusado. —Mar dispara las palabras sílaba a sílaba mientras golpea la mesa con el índice. Después baja la voz y mira a todos y cada uno—. Escuchadme bien. Es de mi marido de quien estamos hablando. Jordi no ha hecho nada malo excepto confiar en un compañero de trabajo. Nada más. Y mucho menos, follarse un cadáver, mutilarlo, participar en orgías o rituales y comer carne muerta. ¿Lo entendéis? Punto y final.Los otros asienten y musitan breves respuestas que apenas abandonan los labios. Se quedan sentados, evitando la rabia en los ojos de Mar. Juguetean con los restos de comida en el plato. Rovira hurga con un palillo entre los dientes. Esther se muerde los labios y Paco se sirve un poco de ensalada con movimientos felinos y silenciosos. En ese momento, regresa Jordi. Levanta una ristra de longanizas de algo más de un metro. Oscuras, de textura sanguínea salpicada por motas blancas, anudadas con un cordel que cuelga en los extremos. El cocinero sonríe satisfecho y balancea en alto su trofeo. —¡Voilá! —Exclama—. ¡Longanizas caseras! Las hice ayer mismo.—¿Cómo que las has hecho tú? —Pregunta Rovira con la boca llena. —Pues eso —responde Mar—. Las hace él. Es su última afición. Hacer salchichas. —¿En serio? —Salta Dolors.—¡Pues claro! —exclama Jordi, sonriente—. Me compré una picadora de carne profesional. Puedo hacer cualquier tipo de embutido. ¿Qué os parece? Menudo aspecto, ¿eh? ¿Quién se va a comer una longaniza? ¡Están de muerte!Su euforia se diluye en el silencio del repertorio. Jordi se esfuerza por balancear a un lado y otro la ristra de longanizas, como si de una obra de arte se tratase. Rovira es el único que lo mira a los ojos. Esther y Paco se ocultan bajo las cejas y Mar, su mujer, niega con la cabeza, la boca torcida. Jordi no entiende, así que acaba por ofrecer su obra a Dolors que, compungida, presa de un rubor asfixiante, se da golpecitos en el pecho. La mujer espera un apoyo que no llega, así que sonríe y dice con vocecita rota: —Yo una longaniza sí que me comeré.Jordi, aliviado, regresa a las brasas. Todos los invitados callan. Rovira sonríe y se acaricia la entrepierna bajo la mesa.
Guillem López. 2014
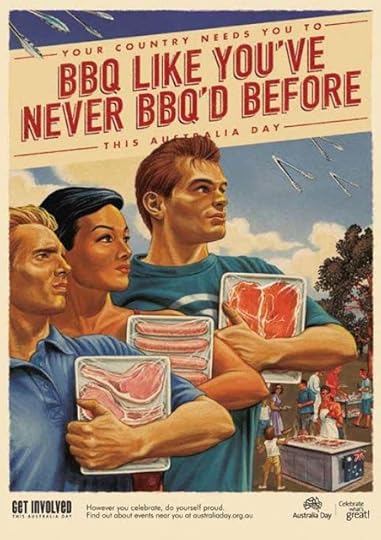
Published on March 22, 2020 01:25
March 21, 2020
El dharma de Yoda
Allá por 2010 acababa de publicar mi primera novela. La guerra por el norte recibió una acogida estupenda y yo trabajaba en la continuación, Dueños del destino, ajeno a lo que se me venía encima. Apenas unos meses después perdería el trabajo y, como consecuencia, me vería obligado a salir de mi casa con lo puesto y comenzaría un peregrinaje por habitaciones y hogares de amigos y conocidos. Sin embargo, en aquel momento yo solo era un autor novel con un miedo tremendo a hablar en público. La única manera que conozco de solucionar las cosas es enfrentarse a ellas, así que decidí prepararme una conferencia de una hora de duración en la que hablaba sin parar y a pecho descubierto ante un auditorio. Joey Ramone, pidiendo a gritos tratamiento de choque, era mi inspiración. Decidí que el tema de la conferencia sería un acercamiento al germen de las enseñanzas Jedi en Star Wars desde el budismo zen. ¿Por qué los Jedi son lo que son y dicen lo que dicen? Me estrené en la Hispacon de 2011. Después de varios pases más, concluí aquella locura en el primer festival Celsius de Avilés, frente a una sala enorme atiborrada de fanáticos de Star Wars que se encontraron, entre el pasmo y el escepticismo, a un desconocido cubierto de tatuajes que micro en mano se disponía a magrearse con sus películas favoritas. Aplaudieron un buen rato. Soy el Robert Mitchum de este rollo nuestro. Sobreviví y superé el miedo a hablar en público. Pero casi no lo cuento.
Star Wars y el budismo zen:el dharma de Yoda.
Es difícil encontrar alguien, hoy en día, que no conozca, aunque sea de pasada, a los Caballeros Jedi de Star Wars y al maestro Yoda. Mucha gente, no sólo aficionados al cine fantástico y de ciencia ficción, reconocen las frases más populares de esta saga cinematográfica y, por ende, las enseñanzas Jedi o lo efectivo y espectacular que resulta utilizar La Fuerza, esa energía mística que conectael universo. Sin embargo, ¿dónde está el origen de su filosofía? ¿Entendemos lo que realmente dice el maestro Yoda? ¿Podemos deshacernos de nuestro rol como espectadores y convertirnos en verdaderos padawan de la enseñanza Jedi?Hoy vamos a ser esos niños que rodean al maestro y, como ellos, prestaremos atención a las palabras y encontraremos un nuevo sentido para tanta citaresultona con aires de coaching empresarial. Y lo haremos a través de la filosofía budista, en concreto del budismo zen.
¿Por qué el budismo?
Según el propio George Lucas en una entrevista en la revista Times en 1999: “por aquella época todos éramos un poco budistas.” ¿A qué época se refiere? ¿Por qué eran todos un poco budistas? ¿Y qué significa eso?Para acercarse al germen de lo que serían los Jedi hay que ponerse en situación. Mediados de los años sesenta; California; un joven estudiante de cine se deja conquistar por la nueva corriente que empapa todo durante los años hippies hasta ponerlo perdido: el New Age. Corrían vientos de contracultura y rebeldía que habían instaurado el nacimiento de un nuevo periodo en la historia de la civilización. En 1962 comenzaba la era de Acuario, que presuponía un cambio de conciencia en la humanidad, y así se creo ese cansino batiburrillo de filosofía, esoterismo, gnosticismo, astrología y, por supuesto, orientalismo —encabezado por el budismo y el taoísmo—.Fue en ese ambiente de la nueva era en que un joven estudiante de cine comenzó a idear las aventuras galácticas de un nuevo Flash Gordon. Poco a poco el proyecto fue tomando forma y, tras dirigir su primera película, trabajó en el primer esbozo del guión junto a su esposa y su amigo Francis Ford Coppola. En este primer guión aparece una antigua religión en la galaxia formada por monjes guerreros defensores de la paz y que conocían los caminos de una corriente mística que todo lo unía: La Fuerza. Como una peli china de artes marciales, tan de moda en los setenta, pero en el espacio.
Pero, ¿qué es el budismo?
El budismo es una religiónque busca la superación del sufrimiento a través de la iluminación y que está basada en la experiencia de un hombre, llamado Sidharta Gautama, que nació en La India hacia el siglo sexto antes de Cristo. Consta de diferentes sectas, cada una con su particular interpretación de las enseñanzas de Buda, por toda Asia. Sin embargo, nos centraremos enla rama del budismo chino —llamado Chang—, más conocido con su denominación japonesa: zen. El budismo japonés, junto con el budismo tibetano, son las dos corrientes más internacionales de esta religión.El budismo Chang llega a China en el siglo once de nuestra era, cuando Bodhidarma, un monje hindú, decide llevar las enseñanzas de Buda a ese basto imperio. A su llegada, el emperador reinante, que había construido templos y redactado sutras, preguntó al monje qué mérito tenía todo lo que había hecho, a lo que éste respondió: ninguno. El emperador, que evidentemente no estaba acostumbrado a que le hablasencon franqueza, le preguntó quién era él para hablarle así, y el monje respondió con un todavía más desconcertante: no lo sé. Después de aquel episodio, Bodhidarma marchó al templo de Shaolín y meditó en una cueva, frente a una pared, durante nueve años. Si alguna vez vaisal templo de Shaolín, en china, se puede visitar la piedra frente a la que meditó Bodidharma y en la que, supuestamente, quedó impresa la silueta de su sombra. Cuando descendió la montaña había ideado un nuevo sistema de ejercicio físico y meditación para los monjes del templo basado en los movimientos de los animales de la jungla. Así nació el Kung fu. ¿Cuáles eran las características de esta nueva enseñanza? La iluminación a través de la rectitud diaria además de la meditación y la atención en cada una de las acciones presentes. El poder de la mente sobre el cuerpo.Llegados a este punto, quizá algunos se pregunten: ¿es Yoda un buda?A oídos de un budista, la respuesta a esta pregunta sería: sí. Porque según las enseñanzas de Sakyamuni, y como reza el dicho japonés: todos los seres vivos son buda. Entonces, ¿Son los Jedi monjes de Shaolín? Supongo que algo así tenía en mente Lucas cuando escribió por primera vez el esbozo de lo que serían sus monjes guerreros. Los monjesbudistas siguen un estricto código moral llamado la cuarta noble verdad del óctuple sendero que consiste en: la comprensión correcta, la aspiración correcta, lenguaje correcto, conducta correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y meditación correcta.En este caso la palabra correcto es la mejor traducción posible de la palabra Samma, en lengua Pali. Se refiere a la mesura, por influencia taoista: el camino del medio, el justo centro. Como podemos observar, el óctuple sendero es, exactamente, un caballero Jedi, por delante y por detrás.Sin embargo, debemos establecer algunos matices y licencias. Y es que, si bien el propósito de un monje budista es abandonar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. ¿Cuál es el propósito de un caballero Jedi? Defender la paz y la justicia en la galaxia y la República. Aunque parezca extraño a oídos de un desconocedor de las enseñanzas de Buda, los monjes no tomarían partido por un gobierno justo porque la justicia supone un concepto parcial, moral, y que lleva al error. La República es la mejor forma de gobierno para la República; para un monárquico la mejor forma de gobierno es la Monarquía, y para el emperador, obviamente, el Imperio es el mejor gobierno posible. Cuando nos referimos a estos conceptos, independientemente de nuestras consideraciones y según la forma búdica, no existe la mayoría, el bien de unos por el mal de otros, tan sólo la relatividad del concepto con todo lo que ello comporta. Es por eso por lo que los monjes Shaolin no luchaban —excepto en escasas ocasiones, tal que invasiones bárbaras o revueltas populares—, por los gobiernos o dinastías. Sí, eran unos equidistantes de mierda. Pero, el fracaso de la Orden Jedi comienza en el momento en que se convierten en defensores de un estamento político-burocrático como es el senado galáctico.Por todo esto, encontramos que las enseñanzas de Yoda y los Jedi encuentran su reflejo en los pilares fundamentales del budismo. ¿Por qué los Jedi no pueden casarse? ¿Por qué siente Obi Wan la destrucción de Alderaan? ¿Qué significa: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes? ¿Es el miedo una puerta al lado oscuro? Como diría un maestro zen, o el mismo Yoda: tu mente de preguntas despeja. Por qué no hay.
Los pilares del dharma explicados por Yoda.
La compasión.Durante el episodio segundo de Star Wars, El ataque de los clones, tiene lugar la siguiente conversación entre Anakin y Padmé:—¿Se os permite amar? Creía que un Jedi lo tenía prohibido—. Pregunta Padmé a Anakin.—El apego está prohibido. La compasión, por contra, que para mí no es sino el amor incondicional, no. Se puede decir que se nos alienta a amar—. Contesta Anakin.La compasión, en el budismo, se llama Jihi. Esel amor universal, el más profundo. Significa convertirse en el otro, eliminar la dualidad a la que estamos acostumbrados en el amor y que enfrenta a dos seres diferentes. Sin embargo, la compasión sin sabiduría no sirve de nada. Hay que salvarse a uno mismo para salvar a los demás, de otra forma contagiamos nuestras enfermedades en lugar de ayudar. Este precepto es algo que Anakin olvida de principio a fin; contamina su propósito con sus miedos y flaquezas, de forma que, en lugar de ayudar, resulta el desequilibrio que condena a todos sus seres queridos. Por eso mismo, Yoda teme que Luke caiga en el mismo error y, cuando abandona su entrenamiento en Dagobah para ayudar a sus amigos, le advierte:—Si acudes en su ayuda antes de acabar tu entrenamiento destruirás todo por lo que ellos han luchado.Lo que Yoda pretende decir es: ayúdate a ti mismo antes de ayudar a los otros. Un enfermo no puede sanar y, en su ansia egoísta, tan sólo causa problemas y sufrimiento.
Momento presente, intuición y conocimiento innato.
—Tengo un mal presentimiento —dice Obi-Wan.
—Yo no siento nada —responde Quin-Gon Jinn.
—No hablo de la misión maestro, presiento algo lejos... se evade.
—No te concentres en tu ansiedad Obi-Wan, que tu concentración esté aquí, como debe ser.
—Pero el maestro Yoda dice que debo ver hacia el futuro —replica Obi-Wan.
—Pero no a expensas del momento.
Diálogo entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi al principio de Episodio IEl momento presente es de una importancia crucial en el budismo zen. La concentración absoluta en los actos que se llevan a cabo en el momento exacto alejan las distracciones de la mente y mejoran los resultados de las labores. Sirven de ejemplo las disciplinas artísticas del antiguo Japón: la caligrafía, arreglos florales, origami, bonsai, incluso la ceremonia del té se vuelve un arte del perfeccionamiento y la concentración. Al alejar las distracciones se consigue la felicidad en la tarea y la perfección absoluta.—Un Jedi debe tener la más profunda concentración, la mente más equilibrada. Durante mucho tiempo ha distraído su mente hacia el futuro. Nunca ha estado donde él estaba, en lo que estaba haciendo.Yoda a Obi Wan, refiriéndose a Luke Skywalker.Rinzai es uno de los patriarcas del zen Japonés. Durante uno de sus discursos, un oyente malintencionado le preguntó cuál era su poder, en referencia a otromaestro del que decían podía caminar por sobre las aguas. Rinzai respondió: cuando tengo hambre como; cuando tengo sueño duermo . Tras la aparente sencillez de esta enseñanza descubrimos que muy pocos son los que duermen tranquilos, sin sueños y en paz; o comen sin otro pensamiento que no sea saborear la comida, masticar y tragar. Ese es el mérito del momento exacto. La mayoría deja paso a los sentimientos y ansiedades de lo pasado o lo futuro, y eso es fuente de sufrimiento y aleja de la paz interior y la iluminación. Por eso Yoda teme que en los pensamientos sobre un futuro ignoto o un pasado atormentado, el pádawan de Obi-Wanno haya hecho más que acumular rencor, mal karma y sentimientos de fracaso que, evidentemente, lo conducirán al lado oscuro.Y, una vez se vive el momento presente, hay libertad de acción absoluta y verdadera, con la intuición como motor de las acciones. Lo espontáneo, libre y automático.—Deja a un lado tu consciencia y actúa por instinto. —Obi Wan a Luke en el Halcón Milenario.Y poco después:—Utiliza tu instinto, Luke. —cuando le insta a desconectar la computadora de su Ala-X.¿Por qué hay que dejar paso a la intuición, eliminar el pensamiento? Cada ser, cuando nace, es buda, se encuentra en estado puro, en el satori. Después se aleja de ese estado, el Karma contamina su verdadero estado luminoso y olvida la verdad natural que reside en él.—La mente de un niño maravillosa es. —dice Yoda a Obi-Wan frente a sus padawan en Episodio II.¡El mismo maestro Yoda, con toda su sabiduría, confía los serios problemas de Kenobi a la intuición de un niño!Es por esto que la búsqueda de la iluminación es un regreso. Todo camino hacia delante es un deshacer lo aprendido, un viaje interior a lo que las imposiciones morales, las minusvalías de los otros, enterraron y nos hicieron olvidar. Luke Skywalker emprende un viaje en busca de un padre que nunca conoció y, cuando lo encuentra, clama por su amor, por lo que su padre ya no es. Al no conseguir lo que desea lucha con él y ¡lo mata! Sin embargo, en ese momento percibe que ese era el camino que su Karma le dictaba: convertirse en el monstruo, el mismo ser despiadado que fracasó en el camino de la Fuerza. Así que lo perdona y en la redención, renuncia a la lucha, encuentra su estado original y se convierte en el padre que debería haber sido y no en lo que fue.Hay múltiples ejemplos de este retorno a la acción natural durante la saga de Star Wars.—Concéntrate en el momento, siente, no pienses. —Qui-Gon Jinn a Anakin Skywalker, antes de la carrera en Boonta Eve.Es por esto que los Jedi se obligan a actuar por instinto: intuición pura.Por otra parte, en relación al regreso al niño interior, también se atiende a lo que se conoce como conocimiento natural. Hay un conocimiento natural que se transmite de una generación a otra, un remanente intuitivo que pertenece a la especie, al colectivo, y no al bagaje del individuo. Es lo que el psicólogo alemán Karl Gustav Jung, discípulo de Freud, denominó el suconsciente colectivo. Se comparte una consciencia, un conocimiento, que se transmite mediante el vínculo invisible que nos une y hace uno.Un ejemplo:—¿Eres piloto? —pregunta Padmé a Anakin.
—De toda la vida —responde el niño.Vive el momento presente sin otra interferencia; actúa sin pensar más que en la misma acción intuitiva; atiende al conocimiento anterior que ya reside en ti, en todos. Por lo tanto, para el budista, todos estamos unidos, todos somos lo mismo; un estado que se denomina…
Interdependencia.
En el budismo todo se encuentra conectado, de forma que los opuestos pueden ser y no ser, lo mismo y diferente.—La Fuerza es lo que le da al Jedi su poder, es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia.Obi-Wan Kenobi hablando de la Fuerza a Luke Skywalker.En la manera budista, yo y los demás somos la misma cosa. Durante su visita a las ciudades Gurgan, en Naboo, Quin-Gon Jinn dice a sus líderes que la desaparición de unos provocará el fin de los otros, pues están unidos en su sino. ¿Por qué deberían sufrir las consecuencias si viven bajo el agua y están ajenos a la guerra? Porque según las enseñanzas budistas —o Jedi— todo está relacionado; un poco, quizá, a la manera determinista. La causa y el efecto son la misma cosa, indivisibles, aunque no veamos la relación aparente entre los opuestos, existe. Lo que ocurre a unos, por insignificantes que sean, afecta a todo el conjunto. Nadie puede permanecer ajeno a su alrededor, al entorno, al universo.—Debes sentir la Fuerza a tu alrededor; aquí, entre tú y yo. El árbol, la roca, por todas partes.Explica el maestro Yoda.De la misma forma, los otros seres vivos, las plantas, las montañas, el planeta, la galaxia entera son yo mismo, así que herir a los otros, es herirme a mí mismo.—He sentido una perturbación en la Fuerza, como si millares de almas gritasen al mismo tiempo.Obi Wan cuando el planeta Alderaan es destruido.Este es uno de los pilares de la disciplina Ahimsaque deriva en la no violencia. Todo lo que haga contra los otros, lo hago contra mí mismo. El mejor ejemplo de este caso lo encontramos en los consejos que Yoda da a Luke al respecto de su agresividad en combate. Debemos apuntar que el joven Luke, preso de sus sentimientos, siempre desenfunda su sable antes que su oponente, y así es que cuando entra en la cueva del planeta Dagobah y se enfrenta a la visión de Vader, es su propio rostro el que encuentra dentro del yelmo. Sin embargo, es en su último movimiento, durante el Retorno del Jedi, en que vence al lado oscuro, enfundando el arma y arrojándola lejos de él: no necesita armas para derrotar al emperador. Ha vencido a su padre, al karma que arrastraba desde el nacimiento, pero la rabia lo acerca a los deseos del emperador. Entonces se deshace del sable, del arma que había fabricado él mismo tras perder la que heredó de su padre en combate singular con él.¿Qué significa el rostro de Luke en el yelmo de Vader? ¿Por qué Obi Wan se deja vencer en combate con su viejo alumno? En Star Wars el maestro se sacrifica para que el alumno tome el lugar que le corresponde, algo muy típico del budismo zen. El Bosatsu, Bodhisattva en sánscrito renuncia a la iluminación y elige permanecer en la tierra para ayudar a otros a alcanzar la iluminación y, de la misma forma, elige cuando es el momento de partir. Son numerosas, las historias en que el maestro anuncia el momento de su muerte a sus alumnos.—Si me matas, tendré más poder del que posiblemente te puedas imaginar.Obi-Wan Kenobi a Darth Vader antes de bajar sus defensas.La desaparición del cuerpo del maestro y su partida en paz, son también símbolos de la alta elevación espiritual. Obi-Wan y Yoda no dejan cuerpo tras de ellos cuando mueren. Así pues, el maestro cede su lugar al discípulo a través del sacrificio. De esta forma, encontramos que maestro, alumno y enemigo se unen en la misma persona, en una especie de trinidad. Todo está en él; bien y mal, luz y oscuridad, el maestro bondadoso y el corrupto malvado. Y ésta es la unicidad del budismo, en la que toda vara tiene dos extremos de una misma sustancia. Todos los Jedi son Sith en potencia, y todos los Sith son Jedi que han caído en el lado oscuro. En cada uno de ellos se encuentra el otro, de forma irreversible. Esta es una de las mayores enseñanzas de Star Wars y del budismo: la unicidad.
La percepción de la realidad.
—Descubrirás que muchas de las verdades en las que creemos dependen de nuestro punto de vista.Obi Wan a Luke tras la muerte de Yoda.Nada es lo que parece o como juzgamos, porque el que juzga se equivoca y presupone una realidad que es indefinible. Resulta que hay tantas realidades como observadores, ya que cada ser viviente tiene su propia percepción de la realidad y, al fin y al cabo, como se sabe, lo que cuenta son los sentimientos propios hacia la realidad percibida y no la realidad en sí. Son los sentimientos negativos de uno los que vuelven un día gris en un día triste o incluso uno soleado en un mal día. La percepción manda sobre la realidad.—Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos.Obi-Wan a Luke.Porque, durante su entrenamiento, Luke no ve una esfera flotante que dispara una descarga que debe parar; Luke ve una descarga eléctrica que quizá no detendrá y le proporcionará una buena ración de dolor. Su percepción determina su fracaso. De esta forma, nuestros sentimientos cotidianos son los que definen la realidad única y personal en la que vivimos. Lo que para unos es una mala noticia, para otros es un suceso maravilloso; el vaso está vacío, medio lleno o tiene más que suficiente para saciar la sed.—Tu enfoque determina tu realidad.Qui-Gon Jinn a Anakin al salir de Coruscant en dirección a Naboo.Durante el entrenamiento de Luke en el planeta Dagobah, el maestro Yoda tropieza, una y otra vez, contra el muro de los prejuicios de su discípulo. Algo que debe destruir si pretende convertirse en un Caballero Jedi.—El tamaño no importa —dice Yoda—. Mírame a mí. Me juzgas por mi tamaño, ¿eh? Y no deberías, porque mi aliada es la Fuerza, y una poderosa aliada es... La vida la crea, la hace crecer, nos penetra y nos rodea... ¡Seres luminosos somos! ¡Tú eres la materia bruta! Debes sentir la Fuerza a tu alrededor, aquí, entre tú y yo. Sí. El árbol, la roca, por todas partes; incluso entre la tierra y la nave.
—Pides lo imposible —añade Luke.
(Yoda eleva el Ala-X sobre el pantano)
—Yo... No puedo creerlo. —se disculpa Luke.
—Ya. Por eso has fallado —concluye Yoda.Y un momento antes:—¡Tú siempre dices: “no se puede”! —reprende Yoda a Luke—. Nada oyes de lo que digo.—Una cosa es mover piedras. Esto es diferente.—¡No es diferente! Tienes que olvidarte de lo que has aprendido.Es por eso que Yoda pretende liberar a Luke de sus propios miedos y prejuicios. Un niño no tiene prejuicios, no está condicionado todavía, son los adultos los que transfieren a él sus miedos e incapacidades que con la edad hace suyas. En japonés se denomina Mushotokua la disciplina de hacer las cosas por el mismo hecho de hacerlas, sin finalidad, sin meta, sin objeto, sin prejuicios. Por eso el maestro dice al alumno:—Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.Dice Yoda a Luke.Lo que el maestro viene a decir aquí es: olvida tus miedos, tu lógica aprendida, tus prejuicios sobre los que es posible o no lo es y, simplemente, haz lo que debes hacer. No anticipes el fracaso o tus posibilidades a la acción.Sin embargo, Luke falla. Y fracasa porque es incapaz de deshacerse del objetivo, la meta en la acción, el propósito de algo que su lógica le dice es imposible. Mushotoku: hacer las cosas por el mismo hecho de hacerlas, en el momento presente, sin finalidad, sin beneficio.Y esta forma de percibir la realidad, toda la importancia búdica de lo subjetivo, nos conduce al relativismo moral de los budistas y al siguiente punto importante en su filosofía.
La no-dualidad. Bien y mal. Luz y oscuridad.
Puede sonar extraño, incluso escandaloso, pero según el budismo zen no se puede diferenciar el bien del mal. Si atendemos a la enseñanza, todo es relativo, subjetivo, y eso produce que lo que es bueno o malo para unos sea lo contrario para otros. El bien y el mal no se encuentran en la naturaleza. Un gato no es malvado por jugar con un ratón antes de matarlo; un león no es malvado por cazar antílopes; el cielo no es malvado por descargar una tormenta que arrasa todo a su paso o bondadoso por regar los campos y traer la vida con la lluvia. El bien y el mal están ligados al hombre, son conceptos morales, por lo tanto relativos y no universales. Falsos. Eso no quiere decir que Vader no sea malvado, al contrario, es el paradigma del mal, pero a ojos del emperador Palpatine es adecuado, quizá incluso blando si lo compara con lo que puede llegar a ser su hijo, Luke.—Desde mi punto de vista los Jedi son el mal.Dice Anakin Skywalker.Nosotros dictaminamos lo que está bien o mal, y en esa apreciación o juicio podemos caer en el error. Por eso el budista no toma partido o no debería hacerlo. No juzga. Es el motivo por el que lo apropiado es imaginar la luz frente a la oscuridad en un infinito campo de grises. En la saga de Star Wars se representa una lucha de la luz contra la oscuridad. No hay dualismo; ambos extremos son, en realidad, la misma cosa. El Imperio nace de la corrupción política de la República, de la misma forma que los Sith nacen de los Jedi.—Ese lugar… —dice Yoda—. El lado oscuro es fuerte allí.—¿Qué hay dentro? —pregunta Luke.—Sólo lo que lleves contigo.Conversación entre Yoda y Luke Skywalker en Dagobah.Luke toma las armas para enfrentarse a su propio temor. Y falla.La demostración de esto se encuentra en el mismo Anakin y su ciclo vital, su pequeño Samsaraen el que nace, crece, ambiciona, posee, pierde, se redime y muere. Y esto enlaza con el siguiente puntal en el dharma de Buda, el apego.
El apego
El apego, o más bien la incapacidad de aceptar la impermanencia, es fuente de sufrimiento. Si no hay desapego, si uno se resiste al cambio, produce choque y conflicto. En palabras de Obi-Wan Kenobi a Luke Skywalker:—Entierra tus sentimientos. Son dignos de ti, pero podrían servir también al emperador.Ciertamente, y como dijo Lucas en una entrevista en 2005, Star Wars es una saga que gira en torno al apego. Anakin no puede deshacerse de las cosas, tiene demasiado miedo a perder: su madre, su novia, su maestro, su poder… así se vuelve avaricioso y cae en el lado oscuro. Como dice LaoTseal respecto en el texto canónico del Taoísmo, el TaoTeKing: el que se aferra no conserva. Y Anakin da palos de ciego, tratando de mantener lo que ama a su lado pero, al igual que en las arenas movedizas, cuanto más bracea, más se hunde en el lado oscuro.—El miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es.YodaDe nuevo el temor resulta el acicate a todos los malos presagios que se ciernen sobre el hombre.—El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro; el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Veo mucho miedo en ti.Yoda a Anakin en el Consejo Jedi.Pero, ¿qué es el miedo? ¿Por qué conduce al lado oscuro? El miedo se manifiesta de muchas formas. Se tiene miedo al fracaso, a no cumplir las expectativas propias o de los otros —que normalmente tienen mucho que ver con las propias—. ¿Qué carga Anakin Skywalker a sus espaldas? Expectativas, anhelos, proyectos que los otros ponen sobre él —su madre, su maestro, la profecía…— y forman el espejismo de lo que debería ser, una imagen ideal que no se puede alcanzar. Y todo esto es un reflejo del ego. Se teme fallar por apego al ego, a esa imagen que uno tiene de sí mismo. Hay que huir del miedo, alejarse del apego y concentrarse en aquí y ahora. ¿De dónde viene el miedo? Es el resultado de la duda, la ansiedad. Y cuanto uno más persigue lo deseado, más fracasa en su objetivo, el miedo aumenta, y también el empeño por aferrarse a lo deseado. Recordad a Lao Tse: el que se aferra no conserva. El miedo crece en una espiral que lo hunde en el lado oscuro y se vuelve ira, rencor, odio y sufrimiento. El sufrimiento es el motor del lado oscuro. Por eso hay que abandonar el miedo a través del desapego.
La impermanencia
Porque en el budismo no tiene mucho sentido tratar de aferrarse a las cosas ya que todo cambia. Nada permanece. Desde la cuna a la tumba el cambio es constante. El mundo, nosotros mismos, nuestras ideas, están en permanente mutación. Así que, ¿de veras vale la pena resistirse al cambio y provocarnos el sufrimiento hasta el último momento, además de traer el dolor y la desgracia a los nuestros? Anakin sabe que Padmé morirá y, en lugar de aceptarlo, se dedica a luchar contra lo inevitable. Provoca su desgracia, el sufrimiento de aquellos que lo aman y el mal Karma que perseguirá a sus hijos, separados y enviados al otro extremo de la galaxia. Hay que abandonar los instintos de conservación y aceptar lo que nos llega, sin juicio, aquí y ahora. Preocuparse por lo que fue o lo que será, cosas que no existen en la realidad búdica, sólo genera ansiedad y miedo. Durante la lucha final entre Quin-Gon Jinn y Darth Maul, en La amenaza fantasma, los oponentes se encuentran separados por un campo de fuerza. Mientras el Sith se deja llevar y utiliza su frenesí por el combate, el Jedi se sienta y medita, vaciando la mente. El zen tiene un nombre para eso. Es el Shikan Taza:simplemente sentarse, sin meta, sin objetivo, centrado en el presente, en la meditación zazen.
El viaje del héroe, un viaje interior
Por todos estos motivos, el camino hacia la iluminación, hacia la superación del sufrimiento, es un camino de vuelta, un viaje interior. El mismo viaje que emprende Luke y que su padre emprendió antes que él.—¿Por qué deseas ser Jedi?—Por mi padre.Conversación entre Yoda y Luke.Es una figura arquetípica la del joven que abandona hogar y familia en busca de aquello que un destino superior le deparará. Es una constante en todas las tradiciones orales que se repite de una cultura a otra. Sin embargo, Anakin viaja hacia fuera, en pos de algo que no puede alcanzar, un padre que no existió, mientras que Luke viaja en busca de un padre que no conoció y que, cuando por fin encuentra, resulta ser el paradigma del mal, la némesis de lo que debería haber sido el ideal del padre piloto, rebelde y Jedi.—Tu destino está ligado al mío, Luke.Dice Darth Vader.Y más adelante:—Acepta tu destino y únete a mí.Entonces comienza su viaje interior, tragado por el torbellino del miedo a convertirse en ese padre malvado. Si aquel padre idealizado que no llegó a conocer, falló al luchar contra el lado oscuro, ¿cómo podrá él triunfar si, ni por asomo, puede compararse con el Anakin Skywalker que había imaginado? Es por esto que todavía confía en la redención de su padre, por lo que aún espera que abandone el lado oscuro y regrese a él.—Todavía hay bien ti, puedo sentirlo.Dice Luke a Vader.Sin embargo, su padre lo entrega al emperador y después amenaza con hacerse con su hermana. En la escena más poderosa de toda la saga, los sentimientos de apego de Luke lo traicionan y estalla en ira contra el padre malvado, contra sí mismo y su vana esperanza de que todavía quedase algo de aquel Jedi que fue. Entonces acaba con Vader, se venga por el abandono, por ser aquel monstruo enmascarado, y pasa al lado oscuro. Cae en la ira, la rabia, el apego por los suyos, el rencor. Sin embargo, la iluminación le llega al observar su mano mecánica y el padre malherido: ha caído en la trampa y la única solución es entregarse al sacrificio, dejar de luchar, arrojar el arma y aceptar las consecuencias. Así vence al lado oscuro y Anakin se redime; su hijo ha conseguido lo que él no pudo.
El dilema Skywalker
Así es como llamo al interrogante que sobrevuela toda la saga de George Lucas, impregnando a la estirpe de los Skywalker.—¿Es el lado oscuro más fuerte? —pregunta Luke a su maestro.—No, no, no —responde Yoda—. Más rápido, más seductor. Pero no más fuerte.Hay una atracción natural en los Skywalker por el lado oscuro, por conocer qué hay al otro lado, indagar en los rincones de lo prohibido; tentar al peligro.Pero, ¿por qué no es el lado oscuro más fuerte? —No hay porqué —dice Yoda a su alumno—. Libera la mente de preguntas.Yoda no responde. Simplemente, da por hecho que el alumno aceptará que el lado luminoso es más fuerte. Ten fe, confía en la enseñanza. Pero Luke no acepta esa respuesta, de la misma forma que su padre tampoco lo hizo; debe descubrir por sí mismo la verdad del lado oscuro, asomarse al vertiginoso precipicio del reverso tenebroso de la Fuerza.Hay una explicación para todo esto, y es que, al igual que el yin y el yang forman la acción y la recepción del tao, el lado oscuro no puede existir sin la luz. Los Sith nacen de los Jedi y no al contrario. ¿Por qué no es el lado oscuro más fuerte? Porque el lado oscuro es parte del lado luminoso. La oscuridad es ausencia de luz. El lado oscuro depende de eso, de la ausencia de luz. Si queda luz, si todavía hay una pequeña chispa en lo profundo, como en Vader, todavía hay posibilidad de redención. Ese es el gran error de Yoda y Obi-Wan, suponer que no hay posibilidad de redención en un Sith, pero Luke sostiene que mientras quede algo de luz, siempre se puede regresar del abismo.Hay una anécdota que le ocurrió al maestro Deshimaru cuando era un joven monje. Viajaba en un carguero japonés durante la Segunda Guerra Mundial y, en plena noche, se encontraron en una batalla naval. Cundió el pánico entre la tripulación; los torpedos pasaban bajo la quilla, explosiones, disparos y fogonazos que iluminaban la noche. Sin embargo Deshimaru se sentó en cubierta, en posición de zazen, y meditó. Quizá un Lord Sith habría buscado un arma para plantar cara a sus enemigos, o un bote para ponerse a salvo y abandonar a los otros. Pero el Jedi mantiene la calma, espera, atento, sin dejarse llevar por los sentimientos. Shikan Taza. Como dijo Yoda, el lado oscuro es más impresionante, más rápido, más seductor, aunque, en el fondo, seres luminosos somos.
Guillem LópezAvilés. 2012

Published on March 21, 2020 02:35
March 20, 2020
No mires abajo
En el primer párrafo de La polilla en la casa del humo, Veintiuno explica bastante bien la idea que, poco después, desarrollaría en el siguienterelato. Pero además, lo realmente interesante, es que No mires abajo serviría de germen para investigar y plasmar en obras futuras un concepto que me rondaba pero que todavía no había descubierto. Si bien al principio lo que me interesaba era la generación de la realidad a partir de su mención, incluso mediante la negación de la misma, como dice Veintiuno, la cosa derivó hacia otro lugar o, mejor dicho, el no-lugar. Pensaba, por aquella época, que la advertencia —no mires abajo—, que solía provocar el efecto contrario, generaba además la aparición de una realidad ajena al sujeto que era advertido —que existía abajo y todas sus consecuencias— y eso era lo que realmente me atraía y sobre lo que quería escribir. Porque, a un nivel literario, me gusta imaginar una existencia dependiente de la consciencia y que, al contrario que García Márquez, algunas cosas existen desde que son nombradas. En este caso, comencé a darle vueltas a la idea de un avión que despega y cuando aterriza, horas después, se dan dos fenómenos muy extraños: que los que bajan no son los mismos que subieron, porque han cambiado, y que bajan en un espacio que no se corresponde con la realidad que abandonaron. Y para llegar a esas probablesy horribles posibilidades, algo ocurre en el interior del avión. Ese es el no-lugar: un escenario de tránsito en el que todo lo que ocurre es artificial, que solo sirve de paso de una realidad a otra y en el que los personajes se encuentran perdidos. Ambas ideas se mezclaron en mi mente y dieron lugar a este relato. ¿Qué ocurriría si, durante el tiempo que pasamos en ese no-lugar, además de cambiar nosotrosresulta que el mundo también ha cambiado y ya no es aquello que recordamos, a medida de nuestras expectativas y previsiones?
NO MIRES ABAJO
Fasten your seatbelt.
—Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza…—¿Qué has dicho? —Pregunta Eli. Algo ha debido entender de lasiniestra imprecación, porque lo toma de la mano. Ferran recibe las caricias como si fuese la muerte en persona su compañera de vuelo. Pero no lo es. No todavía. Así que se esfuerza por esbozar una mueca temblorosa que no pasa por sonrisa. Ella da unas palmaditas en la garra de nudillos pálidos que se aferra al reposabrazos.—Relájate —dice—. Dentro de poco habremos aterrizado.El avión da una sacudida. Ferran se vuelve y responde a las palabras de Eli con una mirada enajenada. Se escuchan algunas risas nerviosas. Ella lo ignora con un golpe de hombro. Toma la revista de la compañía y la hojea por enésima vez.—Piensa en lo que nos vamos a reír —murmura entre dientes.—Necesito una copa —dice él.Eli abandona la revista y busca a las azafatas en el pasillo central.—¿Otra? —pregunta y tuerce la boca—. Creo que has hecho tarde, cariño.—Quiero decir, en cuanto bajemos —aclara.Una nueva turbulencia sacude el aparato. Más risas nerviosas. Ferran ha sentido el golpe en los pies, como si hubiesen pasado sobre un bache, aunque no ruedan en ninguna carretera, sino a veinte mil pies de altura y bajando.—Oye, ¿estás bien? —Eli deja la revista—. No tienes buen aspecto.Ferran hincha los carrillos cuando expulsa el aire. Cavila la respuesta. Espalda tiesa, mirada al frente.—He superado el despegue, pero no sé si podré con el aterrizaje —confiesa.—Ferran —dice ella y, de nuevo, lo toma por el brazo—, cariño…Por fin, él se vuelve. Hay una súplica silenciosa en la mirada de condenado camino del patíbulo.—¿Quieres cambiar deasiento? —Pregunta ella.Ferran asoma la lengua a los labios y después los dientes en otro intento fallido de sonrisa.—No importa —murmura. Devuelve la miradaal frente y repite para darse fuerzas—. No importa.—Piensa en lo que nos reiremos mañana.—Oh, sí, es muy gracioso.—Oye, podrías escribir algo sobre esto.—¿Sobre el miedo a volar? Eso está muy visto.—Oh, vaya —replica—. Cómo sois los escritores. Todo está inventado. ¿Verdad?No escucha las últimas palabras de su mujer porque está demasiado concentrado en un mantra incontrolable. El susurro que apenas abandona los labios se ha convertido en un eco omnipresente en su cabeza. Es su alter ego, el que lleva la cuenta con los ejercicios de respiración, da consejos útiles sacados de manuales de autoayuda y enumera cada rutina con el mismo sonsonete que utiliza su terapeuta. Cómo lo odia. Su otro yo es un hipócrita. Capaz de pasar al reproche ante el primer inconveniente. Si el avión estallase en vuelo y ellos cayesen a tierra entre restos ardientes de fuselaje, las últimas palabras que escucharía en su cabeza serían: te lo dije. La has cagado otra vez. ¿No es cierto que te lo dije? Se va a estrellar. El puto avión se va a estrellar. Pero tú tenías que hacer este viaje. ¿Qué esperabas demostrar?Y cosas por el estilo.La voz amortigua la cantinela. Se vuelve con la boca entreabierta. La ventanilla refleja un espectro translúcido. Al otro lado, la oscura densidad de las nubes.—¡No mires abajo! —Exclama ella de repente.Ferran da un brinco y atrapa lasgafas al vuelo.—No mires abajo o será peor —le reprende. Libera elcinturón y se incorpora—. Vas a cambiarme el sitio. Venga, ahora mismo.—¡Hostia, cariño! —protesta él. Intenta colocarse las gafas, pero le tiemblan las manos—. ¡Si no se ve una mierda!—Cambiemos de asiento.—¡No!—¿Estás seguro?—Joder, claro que no estoy seguro —Le falta el airey tartamudea antes de seguir—. Pero, pero tendré que intentarlo.Eli suspira ante la tozudez de Ferran. Lo hace de esa forma resignada a la que ya se ha acostumbrado. Regresa a su asiento y se abrocha el cinturón.—Bien —claudica—. Como veas. Pero no mires abajo.Sin hacer caso, Ferran habla hacia la ventanilla.—No se ve un carajo —dice—. Mientras no tenga un punto de referencia, todo irá bien.Ella entorna los párpados y toma de nuevo la revista. Pasa las páginas mientras musita algo que no se entiende.Un minuto después, la voz del capitán aparece en los altavoces de forma repentina. Dice algo en inglés y después en castellano. Se escuchan murmullos de fastidio entre el pasaje.—¿Qué? —Pregunta Ferran—. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho?—Tranquilo, cariño —responde Eli.—Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso?—Son cosas que pasan.—¿Cosas que pasan? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa?Eli sonríe. Un ligero rubor ha aparecido en sus pómulos nórdicos. Hace calor allí dentro. No es solo cosa suya.—Cariño —murmura—, estás muy nervioso. Hay una tormenta sobre la ciudad y tendremos que esperar en el aire hasta que la cosa se calme. Eso es todo. ¿Comprendes?—Claro que comprendo —responde, indignado—. No estoy sordo. No estoy sordo. ¿Será posible? Una tormenta.—Es normal.Ferran la mira como si fuese una aberración de la naturaleza, aunque ella no se ofende.—¿Cómo de normal?—Normal.—¿Pasa mucho?Ya no tiene gracia. La paciencia se lleva por delante la ternura en la voz de Eli.—Normal no es habitual —explica.Una turbulencia pone el punto y final a sus palabras. Ambos saltan en los asientos. Alguien da un gritito al fondo. Risas nerviosas.—Oh, mierda —dice él.—Por favor, Ferran, ¿quieres tranquilizarte?—Estoy bien —traga saliva y la nuez sube y baja como un metrónomo del miedo—. No pasa nada.—Tranquilízate. Solo es un retraso.—Joder.—Volaremos en círculos hasta que la cosa se calme.—¿Cuánto tiempo?—¿Cuánto tiempo? Cariño, por favor, no lo sé.—No podemos volar mucho tiempo.—Solo será un rato, ya verás.—¿Y el combustible? ¿Qué pasa si acaba la gasolina o lo que sea que lleva este trasto?—No se acabará.—¿Cómo lo sabes?—Joder, porque pueden enfrentarse a estos imprevistos.—Tú misma has dicho que no era algo habitual.—Todo está previsto, cariño.—¡Ja! —La apunta con el dedo en alto—. ¿Está previsto el imprevisto? ¿Qué locura es esta?Eli tuerce la boca y lo mira fijamente. Ferran parece un condenado al que acaban de amarrar a la silla eléctrica. Suda y murmura pensamientos entrecortados en voz alta.—Solo es una tormenta —repite ella. Da por zanjada la discusión y regresa a la revista.Una voz aparece entre los asientos. Ambos se vuelven. Un tipo asoma la nariz y el bigote.—No había ningún aviso de tormenta —murmura—. Comprobé el pronóstico y daban buen tiempo para todo el fin de semana.Ferran abre mucho la boca.—Será por el viento —replica Eli. Enrolla la revista y la utiliza como batuta, poniendo el acento en cada sílaba—. Rachas de viento.Ferran interroga al viajero tras ellos. El tipo no añade nada más. Levanta las cejas, mastica el apunte de Eli y regresa atrás. Un bisbiseo germina en algunas filas. Las cabezas se inclinan a un lado y otro. En ocasiones, encuentran ojos sin párpados o con exceso de ellos, duros o demasiado blandos. Tras la última turbulencia ya no se escuchan risas. Una azafata pasa corriendo en dirección a la cabina. Eli se asoma y la ve desaparecer tras la cortina. Al volverse descubre a Ferran sobre la ventanilla.—¡No mires abajo! —Exclama.Él brinca de nuevo y amaga un grito enrabietado.—Perdón —se disculpa Eli.—No se ve nada, joder —explica.—Mejor así —murmura ella. Cabecea y repite—. Mejor así.Abre la revista y pasa las páginas, pero ya no lee. Ni siquiera mira las fotografías. Escucha el sonido de los motores, sigue el nivel de las luces del suelo —a veces desciende, estable la mayor parte del tiempo—, cada zarandeo y el vaivén de la nave. Un asistente de vuelo recorre el pasillo en dirección a la cola. Algunos pasajeros le preguntan y el responde con evasivas y una mueca cerea.—Tiene razón —dice el pasajero de la izquierda. Eli estrecha el cejo y el tipo se explica—. No hay ninguna tormenta.Ella estalla en una carcajada cortante y preñada de sorna.—¿Cómo lo sabe? —Pregunta al tiempo que niega con la cabeza.El tipo se encoge de hombros e insiste.—No hay ninguna tormenta —repite.Ferran se hincha como un globo. Eli intenta mantenerse firme, pero la verdad es que al sentir la tensión en su marido, balbucea.—¿Cómo que no hay tormenta? ¿Y qué es eso de ahí fuera? —Pregunta, señalando afuera.El pasajero mira sobre ellos y admite, con la boca pequeña.—Nubes —dice—. Pero no es una tormenta.Eli le apunta con la revista, de nuevo enrollada.—No diga tonterías —escupe.Una mujer asoma desde el otro lado.—Sólo es una excusa —dice.La revista se queda en alto, pero la amenaza no surte efecto, así que bufa, indignada.—Debería darles vergüenza —les reprocha—. ¿Por qué no se callan?Los otros regresan a sus bisbiseos, empujados por la pose enfurruñada de Eli. Ella, sin quitarles ojo de encima, se esfuerza por desplegar la revista sobre su regazo. Ferran murmura un galimatías. Se muerde los labios y toma aire, dando sorbitos rítmicos. Es la última vez que viaja en avión, la última.—¿Falta mucho? —Pregunta, entre dientes.—Cariño… —Se lleva ambas manos a la cara. Su voz suena amortiguada entre los dedos. El paso apresurado del asistenteque regresa hacia la cabina la interrumpe. El chico intenta no correr. Pegado a la oreja, un teléfono móvil.—¡Hey! —Exclama alguien—. ¡Nada de teléfonos!Eli se asoma al pasillo central. La tripulación conspira ante la puerta de la cabina. El azafato teclea en el teléfono, visiblemente nervioso. Al regresar atrás, Eli topa con la suspicaz suficiencia del pasajero de al lado. Quiere enojarse, pero no puede.—¿Qué ocurre? —Pregunta Ferran.Responde sin apartar la mirada del hombre y la mujer en la fila contigua. Ella enciende un teléfono a escondidas. Algunas voces protestan al fondo. Tras una turbulencia a la que siguen un par de chillidos histéricos, el avión comienza el descenso.—No pasa nada, cariño.—Estamos bajando —insiste—. ¿Estamos bajando?Eli busca al frente. El ángulo de inclinación es muy pronunciado. Los motores silban. ¿Un aterrizaje de emergencia? No parece que hayan sufrido avería alguna. Sin responder a Ferran, desliza una mano sobre la de él. Lo hace sin intención, de forma distraída.—¿Qué ocurre? —Salta él y estira el cuello, mirando a todas partes —. ¡¿Qué está pasando?!El tono de Ferran hace saltar todas las alarmas. Algunos pasajeros se ponen en pie. Piden una explicación, como si pudiesen pedir una hoja de reclamaciones o una comisión parlamentaria. Una asistente de vuelo corre por el pasillo. Despliega los brazos y ruega calma. Que todo el mundo regrese a sus asientos y se ponga los cinturones. No todos le hacen caso. Un niño de pecho berrea. La azafata es una mujer rubia. El maquillaje y el sudor dan un toque plástico a su rostro. Una turbulencia sacude el aparato y la azafata cae de espaldas. Los motores aúllan.—¿Qué está pasando? —Pregunta Ferran de forma mecánica, sin esperar respuesta alguna—. ¿Qué coño está pasando?Eli abre la boca, pero no dice nada. Descubre que su mano se ha cerrado sobre la de Ferran con tanta fuerza como la de él atrapa el reposabrazos. Da un nuevo vistazo hacia la cabina. La azafata rubia ha regresado a su asiento. Está llorando. Si no son lágrimas lo que hay en sus ojos, por lo menos gimotea y tiembla.Un agudo pitido precede a la voz del capitán en los altavoces. Dice algo en inglés. Después en castellano. Apenas se entiende nada. Vamos a proceder a un aterrizaje de emergencia. Permanezcan en sus asientos. Que Dios nos proteja.Una turbulencia obliga a cabecear a la aeronave. Ya no hay risas nerviosas ni gritos histéricos. El silencio es tétrico. Ferran bisbisea: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?Eli mira arriba. Todavía no ha cerrado la boca. La barbilla le tiembla un poco, quizá por el traqueteo del avión; quizá. Desde el ángulo de los párpados puede ver al hombre y la mujer de la fila contigua, abrazados. Las últimas palabras del capitán reverberan en su cabeza. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Ha sido un error? ¿Qué se supone que deben pensar los que no creen en ningún dios? ¿Se acogen a la física de los ingenieros, al protocolo de seguridad y emergencias del aeropuerto? ¿Qué hace un ateo en estas circunstancias? ¿Confía todo a los elementos metálicos que componen la estructura de la nave? Santa aleación de aluminio, litio y refuerzos de fibra de carbono, vela por nosotros, pecadores. Así que es todo una cuestión de probabilidades, de matemática. Una entre un millón. Quizá esa una es Dios. Quizá Dios sea también cosa de probabilidades, de una entre mil millones.Con un sonido extraño que los ensordece, el avión atraviesa las nubes. Como un movimiento reflejo, todos se vuelven hacia las ventanillas. Eli descubre el horizonte nocturno y la panza de la tormenta sobre ellos. Ferran también mira. Desde su asiento puede ver tierra firme. De repente, todo cambia. Un resplandor flamígero le ciega. La luz baila en su rostro. También se iluminan las nubes con extraños juegos de sombras y destellos reflejados.—¿Qué ocurre? —Pregunta ella—. ¿Qué es eso?Ferran no responde. Abre mucho los ojos. Queda lívido. Levanta una mano blanda y apenas toca con la punta de los dedos en el cristal. No pestañea. Los motores silban. Columnas de humo y espirales de ascuas ardientes ascienden hacia el cielo. Las alas dan tajos a la cortina de ceniza y polvo.—¿Qué ocurre? —Insiste Eli—. ¿Qué pasa?Ferran se vuelve muy despacio. El calor del incendio todavía se refleja en su piel. Con la misma lentitud baja la persiana de la ventanilla.—No mires abajo —dice.
Guillem López. 2016

Published on March 20, 2020 04:04
March 19, 2020
El pasatiempo
Siempre hay algo que antecede a una historia. Me preocupa la creencia de la generación espontánea en la creación artística. Es el causa sui de la literatura. En algún lugar se encuentra la causa originaria de la obra, a veces, en un lugar muy lejano y que creemos haber olvidado. En mi caso, quiero pensar que existe cierta causalidad circular por la que algunas ideas y tropos se desarrollan a lo largo de determinadas obras para acabar regresando sobre sí mismas. Es lo que ocurrió entre mi novela El último sueño, el relato El pasatiempo y La polilla en la casa del humo que, de alguna forma, cerraba el círculo. El pasatiempo fue el germen que definió todo el conjunto y que escribí entre el primer boceto de El último sueño y las primeras notas de La polilla en la casa del humo. El protagonista y su voz son casi un esbozo de lo que luego sería Veintiuno y su lamentable vida en el pozo. Pero ¿qué era de mi vida? A finales de 2010 perdí el trabajo y me vi obligado a abandonar mi piso a toda prisa porque no era capaz de afrontar la hipoteca. Los siguientes dos años sobreviví gracias a la caridad de mis amigos. Estaba trabajando en el borrador de Challenger, pero en mi cabeza germinaba otro mundo, subterráneo, oscuro, en el que hombres y mujeres ofrecen el cuerpo a una religión mecánica que los tritura, de la que son víctimas y alimento. Yo mismo era uno de esos despojos del sistema, haciendo cola en los servicios sociales, sin un futuro ni un presente. Y ahí fuera, al otro lado, la vida seguía como si nada. Bajabas al centro y veías tiendas y escaparates llenos de cosas que no podías permitirte y gente que sonreía y hablaba por teléfono porque sí podía pagarlo, gente que no pasaba la mañana en el Inem, día tras día, noche tras noche. Y los odiabas, vaya si los odiabas, casi tanto como a los políticos y sus mentiras. Así nació el pozo. Fueron años convulsos en que todo se caía a pedazos, el origen de las ruinas en las que vivimos hoy en día. El 21 de noviembre de 2011 encontré un trabajo para los próximos meses, talando pinos con una motosierra, y Rajoy comenzó de presidente de España, talando todo lo otro con el BOE. Lo recuerdo como quien recuerda a Baroja o un grabado de Goya, de esa forma: oscuro y como si le hubiese pasado a otros, pero nos pasó a nosotros. Tengo la teoría de que uno no es protagonista de su propia vida, que toma distancia como quien se protege contra el hecho traumático de vivir y experimentar esto en que hemos convertido nuestra existencia; hasta que la ve pasar ante sus ojos a todo color, Ultra High Definition, pero ya es demasiado tarde para nada.El pasatiempo fue traducido al inglés por Steve Redwood e incluido en el paquete de bienvenida a los asistentes a la Eurocon 2016.
EL PASATIEMPO
El gordo ignoró todas mis advertencias anteriores y vino a despertarme hacia la hora quinta o sexta. Soñaba, en ese momento, que estaba rodeado de fuego y no podía escapar. Atrapado entre las llamas, comenzaba a masturbarme pero no me corría por mucho que le daba a la zambomba. Eso soñaba cuando El gordo me despertó.—¿Qué quieres? —pregunté como quien espanta una mosca.Una risa aserró la oscuridad. Sentí su aliento en las narices. Deslizó una mano dentro del saco y me sacudió.—Despierta —dijo—. Es la hora, despierta.Lancé un manotazo a la voz gangosa y traté de darme la vuelta con un gruñido. Él me retuvo y repitió con la seriedad de un chamán loco: No. Es la hora. La mejor hora para lanzar el cepo.¿Quién sabe por qué le hice caso? Aunque, ¿qué otras opciones tenía? Por aquella época solía levantarme tarde y dejar pasar el tiempo. Como diría el Pontifex de mi distrito: había perdido la fe. Y era cierto, ya nada me importaba. Así que holgazaneaba desde que me levantaba hasta que el sueño regresaba y todo volvía a comenzar. Vagaba de una galería a otra, mascaba hongos con los adictos del canal, me sentaba en las entradas de la gran gruta y veía pasar a los mecánicos y sus ingenios, y también a los sacerdotes y a los esclavos despellejados. Me gustaba ver pasar a la gente. Al fin y al cabo, era un pasatiempo más. ¿Qué tenía de malo? Otros preferían bajar a los pozos de carne, a dejarse manosear en la oscuridad, descubrir el destino en las entrañas de niños púberes. Siempre he sido un tipo sencillo, de pocas ambiciones. Supongo que por eso andaba involucrado en los tejemanejes de El gordo.Abandoné el nicho y salí de la celda, arrastrando los pies. Los otros todavía dormían. Jinete roncaba como un cerdo degollado en la oscuridad. Apestaba a pies y a pedo y fue un alivio salir al túnel principal. El aire transportaba el subterráneo aroma avinagrado de la chusma y una efímera niebla que reflejaba la llama de las lámparas. En lo profundo se escuchaba el batir de las factorías y también el centrifugado de los excavadores con sus taladros. Me asomé al pozo. No los vi pero allí estaban. Un ejército de larvas que hurgaba la roca, embutidos en cuerpos retráctiles, ciegos y sedientos de alcanzar su cupo mensual. Yo estuve cerca de promocionar a excavador pero se me pasó la edad y mi cuerpo ya no podía ser modificado. Dijeron que no aguantaría las operaciones, que el rechazo espiritual me habría vuelto loco al despertar dentro de la vaina. A veces pasa, un excavador pierde uno o dos tornillos y mata a cualquiera que se le ponga por delante. Son fallos del sistema: los daños colaterales del progreso. Estuve muy cerca, pero me convertí en un liberto. Nadie quiere a los libertos, ni siquiera ellos mismos. Esa era mi ocupación en aquel momento.El gordo me cogió de la mano. Tenía la piel viscosa y fría de un pez putrefacto. Sus ojos también brillaban muertos, sin párpado, con un destello gelatinoso.—Vamos —dijo con jolgorio contenido—, es la hora; la mejor hora.Me asomé de nuevo a la baranda del pozo principal y bostecé. El calor abrasador de los hornos trepaba con un ronroneo. Pronto llegaría el cambio de turno y la multitud emprendería el descenso a las profundidades de la tierra. Abúlicos desarrapados, cavadores, chaperos, aguadores, cortaúñas, barreneros, mensajeros, capataces que restallaban látigos en alto y sacerdotes. Así era cada mañana. Excepto para los libertos.A mi edad estaba condenado a sufrir las vacaciones. El tiempo libre es una enfermedad que te consume y te debilita. Y para mayor desgracia, vacaciones indefinidas. Nadie apuesta por aquellos que están de vacaciones pasados los treinta. Se supone que hay que mirar a otra parte, dejar que se arruguen como un papel viejo al que le das fuego y, al poco, se convierte en ceniza y ya nadie recuerda lo que había escrito en él. Eso son las vacaciones indefinidas, un regalo venenoso que te consume hasta la muerte. Los hay con suerte y se reinventan; se meten a calientacatres, a cocinitas; o se pintan el cuerpo de hollín y aguardan en las esquinas a chiquillos despistados que llevarse al buche. Aún así no aguantan más de diez o doce años y esa no es vida para mí.—Ven —insistía El gordo—. Vamos.Yo suspiré y lo seguí sin ilusión. Las pasarelas colgantes se balanceaban a nuestro paso. El gordo canturreaba una tonada y, en ocasiones, hablaba consigo mismo y reía. Después, miraba atrás y decía: vamos, vamos, y reía de nuevo. Un mendigo andrajoso despertó a nuestro paso y levantó su escudilla por inercia suplicante. Cavilé que, con suerte, yo podría acabar como él —quizá en unos meses— cuando mis compañeros de celda me echasen a patadas y me robasen hasta el último cristal. Aquella posibilidad no despertaba en mí ninguna ansiedad o miedo, así es la vida. Lo aprendí en la escuela.Alcanzamos la gran escalinata y, llegado el momento, El gordo trepó hasta una cornisa que caía cerca del friso del viejo Senado. Una bandada de chupasangres salió volando entre gañidos perrunos y yo resbalé al pisar sus cagadas. Miré abajo. La mina despertaba y el sonido de las cadenas acompañaba a los primeros rezos del día. Los motores arrancaban y el eco de un rugido atronaba en las galerías de roca ennegrecida. Algún monje borracho gritaba alabanzas en lo profundo de la caverna principal. Me molestaba la rutina ajena, su vida cotidiana que recordaba a la mía, a la que yo perdí pero que no echaba de menos por despecho, por orgullo herido. Los latigazos, la jornada extenuante, las humillaciones… ya ni siquiera podía compadecerme de mí mismo. ¿Y qué es un hombre sin la capacidad de compadecerse? ¿Para qué inventamos a Dios si no?Sentí una repentina desconfianza y me detuve. El gordo debió de leerme la mente porque se giró al instante y trató de convencerme con un guiño lascivo que me estremeció. Por un momento temí que todo fuese un engaño, que su pasatiempo fuese una trampa y varios de sus compinches estuviesen esperando en la oscuridad de las galerías. Aunque, ¿qué podían querer de mí? Sólo tenía una boca y un culo. Nada en los bolsillos. Mi carne era escasa y dura y ningún cirujano compraría mis riñones o unos ojos medio ciegos.La sonrisa naufragó y suspiró. Acercó el cuerpo huesudo hasta mí. Me puso una mano en el hombro. De cerca, en la penumbra, me pareció un viejo famélico y agotado que había superado la estadística, la que lo condenaba a morir al poco de convertirse en un liberto, en un hombre inútil a la sociedad productiva.—Te gustará —dijo—. Sólo es un pasatiempo.Las campanas repicaron en el pozo y yo me volví como si fuese mi nombre el que pronunciaban. El gordo llevaba razón. Al fin y al cabo, no tenía muchas más opciones. Imaginé mi cuerpo hinchado, en el suelo, pasto para los sepultureros que te tiran a uno de esos silos para convertirte en papilla y alimentar a las parideras. El ciclo de la vida no tiene principio ni final. Algunos mueren, otros enloquecen y matan a sus compañeros de celda, al sacerdote que lo viola cada tarde, al capataz o a quien se le ponga por delante y después… al silo y vuelta a comenzar. Ahí estaba El gordo para dejarlo bien claro. ¿Por qué no buscar un buen pasatiempo hasta que llegase ese momento?El gordo se alegró cuando consentí y seguí adelante. De nuevo parecía un niño jorobado, de brazos esqueléticos y calva manchada. Sus bromas y bailes obscenos me hicieron sonreír.—Vamos —dijo—. Será divertido.Caminamos cogidos de la mano hasta que el túnel se estrechó y tuvimos que trepar en la oscuridad. La garganta de roca se convirtió en una chimenea. El gordo murmuraba una letanía solitaria y yo lo seguía. Pronto la oscuridad fue total y me vi obligado a tantear cada paso. Su voz se alejaba cada vez más, devorada por el suave eco, hasta que me encontré solo. Mis uñas arañaban la tierra negra. Aparecieron raíces fibrosas a las que agarrarme. La brisa se transformó de repente en un chorro fresco y húmedo. Levanté la vista, asustado, y vi la luz al final del túnel y la silueta recortada de El gordo.Al llegar a su altura, se llevó un dedo a los labios y guiñó un ojo. A un lado descubrí un saco sucio medio oculto bajo tierra removida. Miré afuera. La claridad era cegadora y tuve que cubrirme con la mano. Mi propia piel me pareció ajada y corrupta, cubierta de islas oscuras y cicatrices. El gordo canturreaba mientras preparaba los aparejos. El tono enfermizo de su carne, la espalda retorcida, el hirsuto pelo blanco… Nos habíamos convertido en otra cosa, en algo a lo que no estábamos acostumbrados allá abajo, en la mina, con la escasa luz de los faroles de aceite y los hornos. El gordo se volvió y rió. Mi expresión debía resultar graciosa. ¿Quién era ahora el tonto? Pasmado, me esforcé por discernir en la claridad del exterior, en aquel mundo luminoso. Rumor de hojas agitadas por el viento, el aroma de la hierba, de otra vida.El aire fresco lamió mi cara y puso en guardia a la memoria. Recordé el pequeño pasado, los días esos en que vivíamos sin trabajar y dormíamos en el suelo. Hubo un tiempo en que éramos niños; tiempos mejores. Siempre alerta, vigilantes, atentos a los violadores y los caníbales. Ser niño se había convertido en una bruma espumosa que nos obligábamos a tragar en pos de la supervivencia. Después, crecer a toda prisa, ser esquivo, ser fuerte, no llorar cuando uno de los otros aparecía tieso como un cirio de sebo viejo. Entonces llegaba el trabajo y olvidabas todo lo otro. Olvidar que sobrevivimos por costumbre, por ridícula perseverancia. La memoria te envenena la sangre. Yo recordé que una vez fui otro y eso me entristeció.El gordo lanzó un manotazo para llamar mi atención. Ya estaba preparado. En sus manos había enrollado una cadena larga. En el suelo, al final de la maroma metálica, descansaba un cepo oxidado. El gordo me tendió la cadena tras un codazo. Después, con esfuerzo, abrió el cepo y lo bloqueó con un pasador. Comprobó todo con meticulosidad de relojero. De nuevo me guiñó un ojo y pidió silencio. Se arrastró hacia la boca de la gruta y yo lo seguí. Al poco se detuvo, tomó el cepo y lo lanzó afuera. La cadena corrió por el suelo tras él hasta quedar tendida con un tintineo.Después esperamos.El gordo descansaba sobre los codos, con ambas manos alrededor de la cadena y la vista fija en la claridad diurna. Había una determinación extraña en él; una fijación que había transformado su perfil y que, de un plumazo, había borrado el labio leporino, los párpados caídos, la estupidez congénita, y lo había convertido en un cazador. Quizá fue cosa de la luz. No había visto nunca a El gordo realmente. En las cavernas nadie ve nada más que sombras. Quizá aquella luz iluminaba su verdadero ser. Y, de la misma forma, la luz diurna me cambiaría a mí también. La piel cenicienta, las uñas rotas y renegridas, los harapos que cubrían mi cuerpo deforme… quizá yo no era yo mismo.La cadena se sacudió con un chasquido y El gordo dio un repentino y fuerte tirón. Yo me espanté y, al incorporarme, me golpeé con la cabeza en la roca. Él recogía la cadena a toda prisa, dando bufidos y salivazos. Me tomó un instante reaccionar. Salté en su ayuda y tiré con todas mis fuerzas. El cepo apareció dando tumbos contra las paredes de la caverna, perseguido por una polvareda. Ambos nos detuvimos, sin aliento. Escuchamos el alarido.Un grito desgarrador se escuchó fuera. Era un hombre, eso era seguro. Aullaba de tal forma que el vello de la espalda se me puso tieso como puas. El gordo contemplaba con avidez el cepo. Pellizcado en los dientes de sierra había una pantorrilla, desde el pie hasta la rodilla, con el hueso de la tibia asomando a la carne roja, tan pálido y puro como el mármol pulido, tan obsceno como la polla de un ídolo de palo.Ambos nos miramos, extasiados. Los gritos de dolor fuera. El gordo se acuclilló a un lado. Esgrimió una sonrisa amplia de dientes podridos y yo le correspondí. La risa arrancó en mi pecho poco a poco, al principio como una tos tímida, después creció hasta convertirse en un júbilo infantil que nos contagiamos el uno al otro. Acabamos riendo a carcajadas, rodando por el suelo, las manos sobre la tripa y el rostro congestionado.Los aullidos fuera se transformaron en un triste lloro y en un gimoteo que balbuceaba palabras desconocidas.Nunca en la vida había reído tanto.
Guillem López. 2016.

EL PASATIEMPO
El gordo ignoró todas mis advertencias anteriores y vino a despertarme hacia la hora quinta o sexta. Soñaba, en ese momento, que estaba rodeado de fuego y no podía escapar. Atrapado entre las llamas, comenzaba a masturbarme pero no me corría por mucho que le daba a la zambomba. Eso soñaba cuando El gordo me despertó.—¿Qué quieres? —pregunté como quien espanta una mosca.Una risa aserró la oscuridad. Sentí su aliento en las narices. Deslizó una mano dentro del saco y me sacudió.—Despierta —dijo—. Es la hora, despierta.Lancé un manotazo a la voz gangosa y traté de darme la vuelta con un gruñido. Él me retuvo y repitió con la seriedad de un chamán loco: No. Es la hora. La mejor hora para lanzar el cepo.¿Quién sabe por qué le hice caso? Aunque, ¿qué otras opciones tenía? Por aquella época solía levantarme tarde y dejar pasar el tiempo. Como diría el Pontifex de mi distrito: había perdido la fe. Y era cierto, ya nada me importaba. Así que holgazaneaba desde que me levantaba hasta que el sueño regresaba y todo volvía a comenzar. Vagaba de una galería a otra, mascaba hongos con los adictos del canal, me sentaba en las entradas de la gran gruta y veía pasar a los mecánicos y sus ingenios, y también a los sacerdotes y a los esclavos despellejados. Me gustaba ver pasar a la gente. Al fin y al cabo, era un pasatiempo más. ¿Qué tenía de malo? Otros preferían bajar a los pozos de carne, a dejarse manosear en la oscuridad, descubrir el destino en las entrañas de niños púberes. Siempre he sido un tipo sencillo, de pocas ambiciones. Supongo que por eso andaba involucrado en los tejemanejes de El gordo.Abandoné el nicho y salí de la celda, arrastrando los pies. Los otros todavía dormían. Jinete roncaba como un cerdo degollado en la oscuridad. Apestaba a pies y a pedo y fue un alivio salir al túnel principal. El aire transportaba el subterráneo aroma avinagrado de la chusma y una efímera niebla que reflejaba la llama de las lámparas. En lo profundo se escuchaba el batir de las factorías y también el centrifugado de los excavadores con sus taladros. Me asomé al pozo. No los vi pero allí estaban. Un ejército de larvas que hurgaba la roca, embutidos en cuerpos retráctiles, ciegos y sedientos de alcanzar su cupo mensual. Yo estuve cerca de promocionar a excavador pero se me pasó la edad y mi cuerpo ya no podía ser modificado. Dijeron que no aguantaría las operaciones, que el rechazo espiritual me habría vuelto loco al despertar dentro de la vaina. A veces pasa, un excavador pierde uno o dos tornillos y mata a cualquiera que se le ponga por delante. Son fallos del sistema: los daños colaterales del progreso. Estuve muy cerca, pero me convertí en un liberto. Nadie quiere a los libertos, ni siquiera ellos mismos. Esa era mi ocupación en aquel momento.El gordo me cogió de la mano. Tenía la piel viscosa y fría de un pez putrefacto. Sus ojos también brillaban muertos, sin párpado, con un destello gelatinoso.—Vamos —dijo con jolgorio contenido—, es la hora; la mejor hora.Me asomé de nuevo a la baranda del pozo principal y bostecé. El calor abrasador de los hornos trepaba con un ronroneo. Pronto llegaría el cambio de turno y la multitud emprendería el descenso a las profundidades de la tierra. Abúlicos desarrapados, cavadores, chaperos, aguadores, cortaúñas, barreneros, mensajeros, capataces que restallaban látigos en alto y sacerdotes. Así era cada mañana. Excepto para los libertos.A mi edad estaba condenado a sufrir las vacaciones. El tiempo libre es una enfermedad que te consume y te debilita. Y para mayor desgracia, vacaciones indefinidas. Nadie apuesta por aquellos que están de vacaciones pasados los treinta. Se supone que hay que mirar a otra parte, dejar que se arruguen como un papel viejo al que le das fuego y, al poco, se convierte en ceniza y ya nadie recuerda lo que había escrito en él. Eso son las vacaciones indefinidas, un regalo venenoso que te consume hasta la muerte. Los hay con suerte y se reinventan; se meten a calientacatres, a cocinitas; o se pintan el cuerpo de hollín y aguardan en las esquinas a chiquillos despistados que llevarse al buche. Aún así no aguantan más de diez o doce años y esa no es vida para mí.—Ven —insistía El gordo—. Vamos.Yo suspiré y lo seguí sin ilusión. Las pasarelas colgantes se balanceaban a nuestro paso. El gordo canturreaba una tonada y, en ocasiones, hablaba consigo mismo y reía. Después, miraba atrás y decía: vamos, vamos, y reía de nuevo. Un mendigo andrajoso despertó a nuestro paso y levantó su escudilla por inercia suplicante. Cavilé que, con suerte, yo podría acabar como él —quizá en unos meses— cuando mis compañeros de celda me echasen a patadas y me robasen hasta el último cristal. Aquella posibilidad no despertaba en mí ninguna ansiedad o miedo, así es la vida. Lo aprendí en la escuela.Alcanzamos la gran escalinata y, llegado el momento, El gordo trepó hasta una cornisa que caía cerca del friso del viejo Senado. Una bandada de chupasangres salió volando entre gañidos perrunos y yo resbalé al pisar sus cagadas. Miré abajo. La mina despertaba y el sonido de las cadenas acompañaba a los primeros rezos del día. Los motores arrancaban y el eco de un rugido atronaba en las galerías de roca ennegrecida. Algún monje borracho gritaba alabanzas en lo profundo de la caverna principal. Me molestaba la rutina ajena, su vida cotidiana que recordaba a la mía, a la que yo perdí pero que no echaba de menos por despecho, por orgullo herido. Los latigazos, la jornada extenuante, las humillaciones… ya ni siquiera podía compadecerme de mí mismo. ¿Y qué es un hombre sin la capacidad de compadecerse? ¿Para qué inventamos a Dios si no?Sentí una repentina desconfianza y me detuve. El gordo debió de leerme la mente porque se giró al instante y trató de convencerme con un guiño lascivo que me estremeció. Por un momento temí que todo fuese un engaño, que su pasatiempo fuese una trampa y varios de sus compinches estuviesen esperando en la oscuridad de las galerías. Aunque, ¿qué podían querer de mí? Sólo tenía una boca y un culo. Nada en los bolsillos. Mi carne era escasa y dura y ningún cirujano compraría mis riñones o unos ojos medio ciegos.La sonrisa naufragó y suspiró. Acercó el cuerpo huesudo hasta mí. Me puso una mano en el hombro. De cerca, en la penumbra, me pareció un viejo famélico y agotado que había superado la estadística, la que lo condenaba a morir al poco de convertirse en un liberto, en un hombre inútil a la sociedad productiva.—Te gustará —dijo—. Sólo es un pasatiempo.Las campanas repicaron en el pozo y yo me volví como si fuese mi nombre el que pronunciaban. El gordo llevaba razón. Al fin y al cabo, no tenía muchas más opciones. Imaginé mi cuerpo hinchado, en el suelo, pasto para los sepultureros que te tiran a uno de esos silos para convertirte en papilla y alimentar a las parideras. El ciclo de la vida no tiene principio ni final. Algunos mueren, otros enloquecen y matan a sus compañeros de celda, al sacerdote que lo viola cada tarde, al capataz o a quien se le ponga por delante y después… al silo y vuelta a comenzar. Ahí estaba El gordo para dejarlo bien claro. ¿Por qué no buscar un buen pasatiempo hasta que llegase ese momento?El gordo se alegró cuando consentí y seguí adelante. De nuevo parecía un niño jorobado, de brazos esqueléticos y calva manchada. Sus bromas y bailes obscenos me hicieron sonreír.—Vamos —dijo—. Será divertido.Caminamos cogidos de la mano hasta que el túnel se estrechó y tuvimos que trepar en la oscuridad. La garganta de roca se convirtió en una chimenea. El gordo murmuraba una letanía solitaria y yo lo seguía. Pronto la oscuridad fue total y me vi obligado a tantear cada paso. Su voz se alejaba cada vez más, devorada por el suave eco, hasta que me encontré solo. Mis uñas arañaban la tierra negra. Aparecieron raíces fibrosas a las que agarrarme. La brisa se transformó de repente en un chorro fresco y húmedo. Levanté la vista, asustado, y vi la luz al final del túnel y la silueta recortada de El gordo.Al llegar a su altura, se llevó un dedo a los labios y guiñó un ojo. A un lado descubrí un saco sucio medio oculto bajo tierra removida. Miré afuera. La claridad era cegadora y tuve que cubrirme con la mano. Mi propia piel me pareció ajada y corrupta, cubierta de islas oscuras y cicatrices. El gordo canturreaba mientras preparaba los aparejos. El tono enfermizo de su carne, la espalda retorcida, el hirsuto pelo blanco… Nos habíamos convertido en otra cosa, en algo a lo que no estábamos acostumbrados allá abajo, en la mina, con la escasa luz de los faroles de aceite y los hornos. El gordo se volvió y rió. Mi expresión debía resultar graciosa. ¿Quién era ahora el tonto? Pasmado, me esforcé por discernir en la claridad del exterior, en aquel mundo luminoso. Rumor de hojas agitadas por el viento, el aroma de la hierba, de otra vida.El aire fresco lamió mi cara y puso en guardia a la memoria. Recordé el pequeño pasado, los días esos en que vivíamos sin trabajar y dormíamos en el suelo. Hubo un tiempo en que éramos niños; tiempos mejores. Siempre alerta, vigilantes, atentos a los violadores y los caníbales. Ser niño se había convertido en una bruma espumosa que nos obligábamos a tragar en pos de la supervivencia. Después, crecer a toda prisa, ser esquivo, ser fuerte, no llorar cuando uno de los otros aparecía tieso como un cirio de sebo viejo. Entonces llegaba el trabajo y olvidabas todo lo otro. Olvidar que sobrevivimos por costumbre, por ridícula perseverancia. La memoria te envenena la sangre. Yo recordé que una vez fui otro y eso me entristeció.El gordo lanzó un manotazo para llamar mi atención. Ya estaba preparado. En sus manos había enrollado una cadena larga. En el suelo, al final de la maroma metálica, descansaba un cepo oxidado. El gordo me tendió la cadena tras un codazo. Después, con esfuerzo, abrió el cepo y lo bloqueó con un pasador. Comprobó todo con meticulosidad de relojero. De nuevo me guiñó un ojo y pidió silencio. Se arrastró hacia la boca de la gruta y yo lo seguí. Al poco se detuvo, tomó el cepo y lo lanzó afuera. La cadena corrió por el suelo tras él hasta quedar tendida con un tintineo.Después esperamos.El gordo descansaba sobre los codos, con ambas manos alrededor de la cadena y la vista fija en la claridad diurna. Había una determinación extraña en él; una fijación que había transformado su perfil y que, de un plumazo, había borrado el labio leporino, los párpados caídos, la estupidez congénita, y lo había convertido en un cazador. Quizá fue cosa de la luz. No había visto nunca a El gordo realmente. En las cavernas nadie ve nada más que sombras. Quizá aquella luz iluminaba su verdadero ser. Y, de la misma forma, la luz diurna me cambiaría a mí también. La piel cenicienta, las uñas rotas y renegridas, los harapos que cubrían mi cuerpo deforme… quizá yo no era yo mismo.La cadena se sacudió con un chasquido y El gordo dio un repentino y fuerte tirón. Yo me espanté y, al incorporarme, me golpeé con la cabeza en la roca. Él recogía la cadena a toda prisa, dando bufidos y salivazos. Me tomó un instante reaccionar. Salté en su ayuda y tiré con todas mis fuerzas. El cepo apareció dando tumbos contra las paredes de la caverna, perseguido por una polvareda. Ambos nos detuvimos, sin aliento. Escuchamos el alarido.Un grito desgarrador se escuchó fuera. Era un hombre, eso era seguro. Aullaba de tal forma que el vello de la espalda se me puso tieso como puas. El gordo contemplaba con avidez el cepo. Pellizcado en los dientes de sierra había una pantorrilla, desde el pie hasta la rodilla, con el hueso de la tibia asomando a la carne roja, tan pálido y puro como el mármol pulido, tan obsceno como la polla de un ídolo de palo.Ambos nos miramos, extasiados. Los gritos de dolor fuera. El gordo se acuclilló a un lado. Esgrimió una sonrisa amplia de dientes podridos y yo le correspondí. La risa arrancó en mi pecho poco a poco, al principio como una tos tímida, después creció hasta convertirse en un júbilo infantil que nos contagiamos el uno al otro. Acabamos riendo a carcajadas, rodando por el suelo, las manos sobre la tripa y el rostro congestionado.Los aullidos fuera se transformaron en un triste lloro y en un gimoteo que balbuceaba palabras desconocidas.Nunca en la vida había reído tanto.
Guillem López. 2016.

Published on March 19, 2020 01:34
March 18, 2020
La visita
Durante los años en que planeé y escribí mi novela Challenger, todos mis relatos giraban en torno a dos ejes: Raymond Carver y el miedo como monstruo en sí mismo. Creo que ambas cosas se plasmaron especialmente en La visita. Por una parte, me fascinaba la manera en que Carver construía una escena en la que los personajes dialogan en torno al alcohol y el tabaco, como si fuesen dos más, interviniendo a su manera en la construcción de la narración. También en el juego metaficcional de la historia que se despliega en tantas capas que uno no tiene claro dónde está el principio o el final, porque todo ocurre dentro de otra historia que, a su vez, forma parte de otro espacio y otro tiempo. Por otra parte, comenzaba a formarse en mí la idea de que la realidad de nuestro mundo es una ficción apenas separada del horror y el abismo por el frágil velo del raciocinio y la estadística. La razón como un salvavidas ante la locura. Sin ese último refugio en el que guarecerse ante la tormenta, ¿qué queda de nosotros? El terror. Fuera de la armadura postindustrial solo somos animales asustados. El miedo existe por sí mismo y puede ser convocado. Hay monstruos ahí fuera.
LA VISITA
Guillem López. 2014.

Published on March 18, 2020 05:04
Leyenda de una era en descarga libre
Como dije, podéis encontrar mis dos primeras novelas: La guerra por el norte y Dueños del destino, en descarga gratuita en la plataforma digital Lektu.
En el siguiente enlace podéis acceder a la descarga directa de las novelas.
DESCARGA EN LEKTU
Ambas novelas fueron publicadas originalmente en la desaparecida editorial AJEC, dentro de su línea Excalibur Fantástica, en 2010 y 2011 respectivamente.
Espero que las disfrutéis.
Guillem
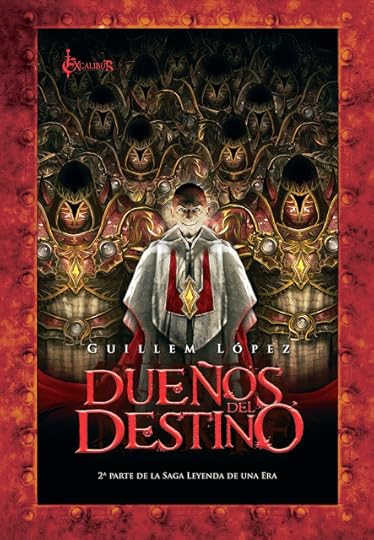
Published on March 18, 2020 04:43
Guillem López's Blog
- Guillem López's profile
- 204 followers
Guillem López isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



