Ramón Muñoz Carreño's Blog, page 5
November 17, 2013
Presentación en Alcalá de Henares: la crónica

Continuando con la promoción de la novela, esta vez pasamos por la Casa del Libro de Alcalá de Henares, en una noche bastante desapacible, lo que hace más de agradecer la buena asistencia de público.
Algunos pequeños contratiempos de última hora hicieron que la presentación no se desarrollase como estaba pensado en un principio, pero a pesar de ello creo que el resultado fue más que aceptable. Al final estuvimos casi una hora conversando sobre el Califato, la Alta Edad Media en España, etc. Y por supuesto sobre la novela y el intento qe supone de ofrecer una visión algo diferente de una época que me parece fascinante se la mire por dónde se la mire.

The post Presentación en Alcalá de Henares: la crónica appeared first on Las sombras peregrinas.
November 10, 2013
Presentación en Alcalá de Henares de El brillo de las lanzas
Continuamos con el proceso de promoción de la novela y en este caso toca visitar Alcalá de Henares, donde he tenido el placer de vivir durante muchos años, para presentar la novela en el excelente local que la Casa del Libro tiene en el Centro Comercial Alcalá Magna (C/Valentín Juara Belot 4). Me hace el favor de acompañarme mi sufrido editor, que será quien me presente.
La cita es el día 15 de Noviembre, a partir de las 19:30, y como en anteriores ocasiones estáis invitados a compartir el acto con nosotros .
https://www.facebook.com/events/34439...
The post Presentación en Alcalá de Henares de El brillo de las lanzas appeared first on Las sombras peregrinas.
November 5, 2013
Entrevista en El día de Córdoba

A tamaño completo aquí: http://www.eldiadecordoba.es/article/...
The post Entrevista en El día de Córdoba appeared first on Las sombras peregrinas.
November 3, 2013
La revolución fatimí

En marzo del año 909 d.C. el último gobernante del estado aglabí huyó en dirección a Egipto, dejando tras de sí sus palacios, que fueron pronto saqueados por la multitud. Era el último acto de un proceso que convirtió una provincia predominantemente sunita y dependiente del Califato de Bagdad (equivalente a lo que hoy serían Túnez, Algeria y parte de Libia) en un estado chiita que se opuso desde el principio a la autoridad de los califas abasíes.
Los responsables de esta sorprendente victoria fueron Abu Abdallah y su ejército de rebeldes bereberes. Sin embargo Abu Abdallah no reclamó el poder para sí después de derrotar a los aglabíes. Él luchaba en nombre de otra persona que en aquel momento se encontraba bajo arresto en la distante ciudad de Sijilmasa y a la que se apresuró a rescatar. Me refiero al hombre que a continuación sería proclamado califa con el significativo nombre de al-Mahdi (“El mesías”).
Siempre me ha parecido interesante la historia de Abu Abdallah. Durante dieciocho años actuó como misionero entre los bereberes Kutama, encendiendo el fuego de la rebelión contra los aglabíes para lograr la ascensión al poder de un hombre al que ni siquiera había visto. Un hombre que durante todo ese tiempo estuvo esperando tranquilamente, sin apenas exponerse, hasta que Abu Abdallah le entregó el trono en bandeja. Hace falta tener una enorme confianza en alguien para dedicarle tu vida de esa forma. Y aún resulta más sorprendente si tenemos en cuenta que Abu Abdallah solo conoció en persona a al-Mahdi después de haber vencido a los aglabíes.
Ambos venían de muy lejos. Abu Abdallah procedía de Kufa, en la costa este de Arabia. Y al-Mahdi había viajado desde Siria, donde una revolución semejante a la emprendida por Abu Abdallah en el norte de África fracasó por completo. El éxito lo encontraron a una enorme distancia de los lugares donde habían comenzado su andadura, en una parte del Islam completamente periférica hasta entonces pero que gracias a la revolución fatimí y al posterior nacimiento del Califato de Córdoba comenzaría a adquirir una importancia creciente.

Pero, ¿quiénes eran los fatimíes? Una respuesta exhaustiva sería demasiado larga, así que me limitaré a decir que se trataba de una secta chiita cuyos líderes proclamaban ser descendientes de Fátima, la hija del Profeta (de ahí su nombre). Los fatimíes formaban parte de la corriente chií conocida como ismailismo y también como septímanos, debido a que solo reconocían los siete primeros imanes chiíes. Los ismailitas consideraban que el séptimo de estos imanes, Ismael, no había muerto y volvería al final de los tiempos como mahdi, el mesías que conduciría el islam a su perfección. Lógicamente los fatimíes fueron considerados herejes por los abasíes y se vieron obligados a predicar en la clandestinidad durante sus primeros cien años de existencia, hasta que la victoria de Abu Abdallah les permitió alcanzar por fin una posición de poder.
¿Y cuál pensáis que fue la recompensa que obtuvo Abu Abdallah en premio a esta victoria y a los dieciocho años de esfuerzo que la precedieron? No fue la que cabía esperar, desde luego. Dos años después de su victoria fue asesinado a traición junto con su hermano después de que al-Mahdi se convenciese de que estaban conspirando contra él.
The post La revolución fatimí appeared first on Las sombras peregrinas.
October 30, 2013
Entrevista en ABC Córdoba

Podéis leer la entrevista completa aquí:
http://www.abc.es/cordoba/20131022/se...
The post Entrevista en ABC Córdoba appeared first on Las sombras peregrinas.
October 27, 2013
Luces y sombras del Califato (II)
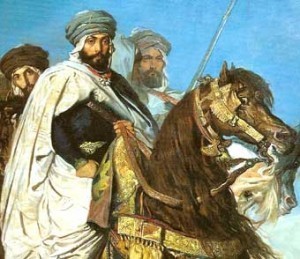
Hablábamos en la primera parte de las luces del Califato de Córdoba, centradas en la reconstrucción de la unidad territorial y la edificación de la espectacular ciudad palatina de Medina Azahara.
Pero no todo fue esplendoroso en el reinado de Abderramán III. Aunque la decadencia del estado omeya no comenzaría hasta casi cuarenta años después de su muerte, esta sería tan drástica que acabó por provocar la desaparición no solo del califato sino también de la propia familia omeya. También su esfuerzo por unificar al-Ándalus quedó en nada, produciéndose a principios del siglo XI d.C. la fragmentación en lo que hoy conocemos como reinos de taifas.
¿Tuvo Abderramán III la culpa de algo de lo que ocurrió después? En parte, sí. Como afirma un cronista anónimo: «Su orgullo le extravió cuando el estado de su reino era tal que si hubiera perseverado en su antigua energía, con la ayuda de Dios, habría conquistado el Oriente no menos que el Occidente. Pero se inclinó, Dios lo haya perdonado, por los placeres mundanos; apoderóse de él la soberbia, comenzó a nombrar gobernadores más por favor que por mérito, tomó por ministros a personas incapaces, e irritó a los nobles con los favores que otorgaba a los villanos…».
Tras el enorme esfuerzo realizado para reconstruir al-Ándalus, el califa parece conformarse con mantener intactas las fronteras del reino sin apenas realizar esfuerzos expansionistas en el norte o en el sur. No sabemos hasta qué punto tuvo que ver la derrota en la batalla de Simancas en el año 939 d.C. Abderramán III pudo salvar la vida a duras penas y, además, la forma en la que se había producido la derrota sugería un intento premeditado por parte de algunos señores vasallos de provocar la ruina del monarca. Las consecuencias, desde el punto de vista militar, no fueron excesivamente dañinas para el califato. Sin embargo Abderramán no volvería a salir nunca más de Córdoba al mando de su ejército. Ya fuese porque temía volver a ser traicionado o por cualquier otro motivo, lo cierto es que el califa concentraría a partir de entonces sus esfuerzos en la construcción de Medina Azahara.

La política del califato pasaría a ser estrictamente defensiva. Una defensa dinámica, en ocasiones, corroborando el viejo dicho de que la mejor defensa es un buen ataque, pero defensa al fin y al cabo. No hay interés en ocupar las comarcar devastadas durante las expediciones militares, solo la intención de impedir que las utilicen los cristianos. Tampoco en Marruecos se obtendrían victorias decisivas en la lucha contra el enemigo fatimí, aunque esta pugna constante tendría otras consecuencias a largo plazo: los esfuerzos por asegurar la frontera norteafricana provocaron el inicio de la incorporación masiva de contingentes bereberes al ejército omeya, lo que transformaría profundamente las estructuras militares del califato. Y unas pocas décadas después serían aquellos bereberes importados desde el Norte de África los que se enfrenten a los andalusíes en la guerra civil que aniquilará el legado de Abderramán III.
Los últimos años de vida de Abderramán III son oscuros, quizá sórdidos. Recluido en Medina Azahara «como un minotauro viejo y huraño en el centro del laberinto que construyó para sí», en palabras de Antonio Muñoz Molina, se abandonó a su vena sanguinaria, ordenando ejecutar a su hijo Abdulá por participar en una conspiración contra él y castigando de forma desproporcionada a los sirvientes y concubinas que despertaban su cólera. Murió solo y tal vez loco, ignorando que al estado aparentemente invencible al que había dado forma solamente le quedaban unas décadas antes de esfumarse sin dejar más huella que unas cuantas ruinas desoladas.
The post Luces y sombras del Califato (II) appeared first on Las sombras peregrinas.
October 23, 2013
Disparando contra la gallina de los huevos de oro

Imagínense que están leyendo una novela y al llegar al final se encuentran con que falta el último capítulo. En su lugar hay una nota de la editorial indicando que si deseas saber cómo acaba la historia tendrás que comprar ese último capítulo por separado. El precio del libro, sin embargo, es el de siempre. Este pequeño detalle de no incluir el final de la historia no implica ninguna rebaja.
O imagínense que están viendo una película en su cine habitual y tienen que tragarse varias escenas en las que los actores recitan sus diálogos y pegan saltos delante de un fondo verde. ¿El motivo? Pues que había prisa en estrenar la película y no les ha dado tiempo durante la postproducción para añadir los CGI que deberían incluir dichas escenas. Pero no se preocupen; tras finalizar la película, una amable nota del distribuidor nos indica que dentro de dos meses la volverán a estrenar con todos los efectos especiales previstos inicialmente. Naturalmente, nos indica la amable nota antes de los créditos, para ver esa versión completa habrá que volver a pasar por taquilla.
¿Suena absurdo? Pues si se lo parece sepan que esto es exactamente lo que sucede desde hace algunos años en el mundo de los videojuegos. De forma sistemática los juegos se venden sin pulir o con parte de su contenido original eliminado para poder revenderlo posteriormente en forma de DLC. El último caso, y uno de los más llamativos, es el de Total War: Rome 2. Tiene tantos fallos que resulta casi injugable, pero de todas formas se ha puesto a la venta. El estudio se ha comprometido a ir sacando parches para solucionar el desastre (como si fuera una especie de favor que le hacen a sus clientes), pero de todas maneras pasarán meses antes de que Total War: Rome 2 sea el juego que nos han prometido insistentemente que sería. Hasta entonces los que han comprado el juego tendrán que conformarse con lo que hay.
Es un ejemplo. Solo uno. Y me pregunto cuánto tiempo más tendrá que transcurrir antes de que los compradores de videojuegos se harten de pasar por el aro una vez tras otra. Es una vieja historia, demasiado repetida. La industria del entretenimiento encuentra una gallina de los huevos de oro y en lugar de tratarla con mimo se dedica a explotarla hasta que revienta. Y luego llegan las quejas. Quejas que nunca tienen en cuenta los errores que se han cometido. Porque, vamos a ver, ya es suficientemente molesto que instalar un juego original sea poco menos complicado que desactivar una bomba de relojería debido a las medidas anti-piratería que lleva incorporadas. Y también molesta lo suyo que los juegos cada vez incluyan menos contenido (aunque sin bajar los precios, ojo), obligando al jugador a comprar a precio de oro sucesivos DLC para alargar la vida del juego en nuestros PC o consolas. Pero que salga al mercado un juego que aún necesita varios meses o incluso un año entero de desarrollo para estar a punto, simplemente porque los dueños del estudio quieren recuperar su inversión lo antes posible, es inaceptable.
Lo dicho. La industria del videojuego está disparando contra la gallina de los huevos de oro. Y cuando le acierten y se chafe el negocio, vendrán el llanto y el crujir de dientes, como siempre.
The post Disparando contra la gallina de los huevos de oro appeared first on Las sombras peregrinas.
October 20, 2013
Presentación de El brillo de las lanzas: La crónica

El pasado día 17 de Octubre estuvimos presentando mi novela en la Librería Lé de Madrid, concretamente en el espacio que tienen habilitado para estos eventos en el sótano. Los que conozcáis ya esta librería sabréis que es una de las mejores librerías independientes que quedan en Madrid, a los que no la conozcáis todavía os recomiendo que la visiteis; no os decepcionará.
El comienzo estaba previsto para las 19:00, pero como suele ocurrir en estos casos se retrasó unos minutos. Al final comenzamos con un cuarto de hora de retraso: tras una excelente introducción de León Arsenal, que me hizo el favor de acompañarme en esta ocasión, estuve explayándome un rato sobre el momento histórico en el que se sitúa la novela, las distintas facciones que interactúan a lo largo de la misma, las posibles equivalencias en la actualidad con los acontecimientos que entonces se produjeron, etc. No fue un rato muy largo, porque creo que nunca hay que cometer el error de resultar aburrido, y después tuvimos un pequeño coloquio los asistentes, León Arsenal y ya. En conjunto creo que fue una gran tarde, en la que además tuve la oportunidad que saludar a personas a las que veo con menos frecuencia de la que quisiera.
[image error]
[image error]
[image error]
The post Presentación de El brillo de las lanzas: La crónica appeared first on Las sombras peregrinas.
October 16, 2013
Luces y sombras del Califato (I)

En esta primera parte, voy a empezar con las luces: El Califato de Córdoba representa sin lugar a dudas la etapa más brillante de la presencia islámica en la Península Ibérica (hay que recordar que al-Ándalus comprendía también territorios que en la actualidad pertenecen a Portugal). Supone la culminación del proyecto político que la familia de los Banu Omeya inicia en el año 756 d.C. cuando la guerra civil entre los partidarios y los enemigos de los Omeyas termina con la derrota de los segundos y la proclamación de Abderramán I como emir de al-Ándalus, un proyecto que avanza de forma desigual, estando a punto de fracasar a mediados-finales del siglo IX d.C., pero que alcanzará su cénit a partir del momento en el que Abderramán III decide reclamar el título de califa que habían llevado sus antepasados en Damasco antes de la revolución abasí.
No es casualidad que uno y otro soberano se llamasen igual. El hecho de que tuviera el mismo nombre que el conquistador de al-Ándalus fue decisivo para que el futuro Abderramán III fuera elegido para ser el heredero del oscuro Abdullah, considerando tal vez un buen presagio que llevase aquel nombre asociado con las hazañas de su antecesor. Fuera por el motivo que fuese, lo cierto es que no se equivocaron. Además de sofocar las rebeliones que habían puesto en peligro la supervivencia del emirato durante las décadas anteriores, Abderramán III prospera hasta convertirse en uno de los monarcas más poderosos de su época, un cambio de fortuna radical que se subraya con la proclamación del Califato en el año 929 d.C. Abderramán III ya no se considera inferior a nadie y para refrendarlo adopta el mayor título al que puede aspirar un soberano musulmán.
Reclamar el califato significa dar por cerrado el proceso de reunificación de al-Ándalus bajo la autoridad de los Omeyas, pero es también una respuesta a las principales amenazas que amenazaban entonces su régimen: el reino de León, al norte, y el califato tunecino de los fatimíes, al sur. No es, desde luego, un acto vacío o que solo tenga un contenido simbólico. El golpe en la mesa dado por Abderramán III va a convertir a al-Ándalus en una de las principales potencias de Europa y el Mediterráneo.
En el interior Abderramán III crea un eficaz aparato estatal que será el armazón que sostenga el califato y también, paradójicamente, el que provocará su destrucción cuando falte un califa que sujete con mano firme las riendas del poder. Un exitoso sistema fiscal le sirve además para conseguir el dinero que respalde sus ambiciosos proyectos. Y de sus muchos proyectos, ninguno tan fascinante como Medina Azahara, posiblemente porque fue completamente arrasada menos de cien años después de haber sido construída y nada hay tan evocador como encontrarnos las huellas de un esplendor perdido.

También hay mucho de simbólico en la construcción de la ciudad palatina, diseñada como una escenificación del Paraíso en la tierra. Se quería transmitir el mensaje de que tras la proclamación del califato Dios había permitido que el Paraíso existiese ya en este mundo. Y puesto que Medina Azahara estaba dispuesta a lo largo de una serie de terrazas, existían niveles diferentes, ocupando el más alto el califa, que solo tenía por encima a Dios.
Entre las muchas virtudes de Abderramán III no se encontraba la modestia, desde luego, y esto tendrá su influencia en esas sombras a las que haré referencia en una próxima entrada.
The post Luces y sombras del Califato (I) appeared first on Las sombras peregrinas.
October 13, 2013
¿Y quiénes eran los muladíes?
Muladí es un término que aparece con bastante frecuencia tanto en La tierra dividida como en El brillo de las lanzas y que tal vez pueda provocar cierta confusión. Estamos acostumbrados a oír hablar de los mozárabes, aquellos cristianos que eligieron mantener su religión y sus costumbres a pesar de vivir en zonas dominadas por musulmanes, pero no es tan común referirse a los que tomaron la decisión contraria: renunciar a su religión para convertirse al islam.
Cuando los musulmanes conquistan el reino visigodo encuentran una población local que es mayoritariamente cristiana. Sin embargo, dos siglos después, los cristianos constituyen una minoría en franco declive que teme por su continuidad en al-Ándalus. Este cambio no fue debido a la llegada de grandes contingentes de musulmanes venidos de fuera, ya que dichas migraciones fueron siempre limitadas, sino a la conversión masiva de los indígenas. Parece que el islam se convirtió en una alternativa extremadamente atractiva para las poblaciones de origen hispanoromano o visigodo. Pero, ¿por qué? ¿A qué se debía este atractivo?
No nos engañemos. La razón fundamental de este proceso de aculturación fue la situación de dependencia y marginalidad a la que estaban condenados cristianos y judíos dentro de la sociedad islámica. Tanto unos como otros debían pagar mayores impuestos que los mahometanos, estaban confinados en auténticos guetos, tenían limitados los oficios a los que podían dedicarse y, por supuesto, en caso de conflicto entre un musulmán y un cristiano los tribunales daban casi siempre la razón al primero, la tuviese o no. Por otro lado, cuando se producían matrimonios mixtos, los hijos eran considerados musulmanes desde su nacimiento y se les trataba como a apóstatas si más tarde elegían la religión del cónyuge cristiano. Y no olvidemos que la apostasía, cuando era la religión musulmana la descartada, se castigaba con la muerte en al-Ándalus.
Por lo tanto, fue el hecho de que convertirse al islam fuese la única manera de disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que los musulmanes la causa de que se produjeran tantas conversiones. Más adelante los muladíes descubrieron que incluso habiéndose convertido tendían a ser discriminados respecto a los musulmanes “viejos”, pero esa es otra cuestión que será objeto de una futura entrada.
The post ¿Y quiénes eran los muladíes? appeared first on Las sombras peregrinas.
Ramón Muñoz Carreño's Blog
- Ramón Muñoz Carreño's profile
- 2 followers



