Ramón Muñoz Carreño's Blog, page 3
March 2, 2014
George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (IV)
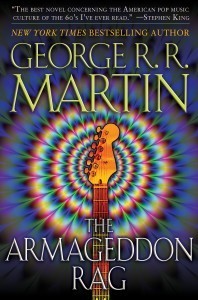
Vaya por delante que no he leído The armaggedon rag, así que no puedo decir si es buena, mala o regular. Las críticas que he leído son positivas, pero no puedo confirmarlas o desmentirlas con una impresión personal. Lo que sí puedo afirmar es que esta novela estuvo a punto de arruinar la carrera de George R.R. Martin por la sencilla razón de que no vendió un pimiento. Y cuando un escritor depende de que sus libros se vendan razonablemente bien para poder pagar las facturas cada mes, un solo fracaso puede ser demasiado.
Parte de la culpa posiblemente la tuvo el hecho de que The armaggedon rag es un libro muy difícil de etiquetar. Tiene una ambientación contemporánea, un misterio que resolver, mucha de la fascinación de George R.R. Martin con el rock´n´roll y bastante fantasía. ¿El argumento? Sandy Blair es un periodista musical convertido en novelista al que no le van muy bien las cosas, pero cuando el antiguo manager de una banda de rock de los 60s (los Nazgûl) es asesinado en un ritual satánico Sandy se ve arrastrado a una investigación que le conduce a lugares bastante tenebrosos.
Repito que desconozco si la novela se merece el poco éxito que tuvo. De momento no se ha publicado en castellano, pero me extrañaría que no acabe siendo traducida más tarde o más temprano, probablemente con una portada que induzca a los compradores a pensar que es algo distinto de lo que realmente es.
La cuestión es que el fracaso de The armaggedon rag obligó a Martin a buscarse otras fuentes de ingresos para subsistir. Como consecuencia de ello comenzará a trabajar como guionista en Hollywood (ya hablaré más extensamente de ello en una entrada específica), además de realizar labores como antologista. Hasta la aparición de Juego de Tronos, diez años después, no volvería a sacar al mercado una novela.
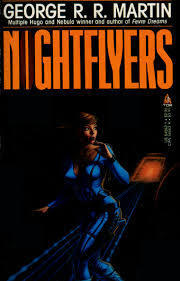
La siguiente publicación de George R.R. Martin, ya en el año 1985, sería una vez más una antología. Una antología algo desequilibrada, esta vez, ya que el peso lo asume casi completamente la novela corta que le presta el nombre: Nightflyers. Resumir la historia resulta bastante sencillo ya que, básicamente, se trata de Psicosis en el espacio. Y aunque el resultado no es una obra maestra, resulta bastante más digno de lo que pudiera esperarse con ese planteamiento de partida. Como curiosidad, existe una película de serie Z basada en la novela corta que tampoco me he atrevido a ver nunca.
Más interesante me parece lo que vino luego. Un fix-up (colección de cuentos enlazados como si fuesen los capítulos de una novela) titulado Los viajes de Tuf. Por cierto, que a pesar de lo que portadas como estas tratan de sugerir…
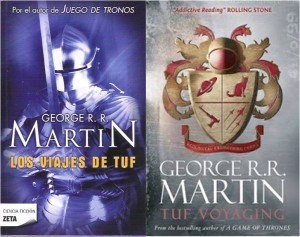
…Los viajes de Tuf no tiene nada que ver con la fantasía épica de Canción de Hielo y Fuego. Estamos ante una obra de ciencia-ficción pura, protagonizada por el Tuf del título, uno de los personajes más fascinantes creados nunca por Martin. Un mercader altísimo, calvo, pálido, gordo, vegetariano y amante de los gatos, además de mucho más inteligente de lo que aparenta, que gracias a un golpe de fortuna y a esa gran inteligencia acaba convirtiéndose en el propietario de una vieja nave especial que le proporciona un poder inconmensurable. Y de eso trata el libro, de cómo Haviland Tuf utiliza el enorme poder que ha adquirido para resolver problemas en diversos planetas, siempre de acuerdo a su peculiar sentido de la moralidad, mientras se convierte poco a poco en un personaje que casi acaba dando miedo, teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer.
The post George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (IV) appeared first on Las sombras peregrinas.
February 24, 2014
George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (III)
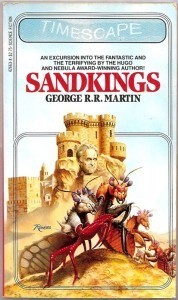
Poco después de Refugio del viento Martin publicó una nueva antología de ciencia-ficción que contiene algunos de los mejores relatos que en mi opinión haya escrito nunca, incluyendo el que probablemente sea el más conocido y dos que aunque no sean tan famosos se encuentran entre mis favoritos. La antología a la que me refiero es Sandkings y ese cuento que sería su mayor éxito hasta la aparición de Juego de Tronos (ganó los premios Hugo y Nébula, existe una adaptación televisiva y llegó a ser parodiado en Los Simpsons) es, por supuesto, Los reyes de la arena, un ejemplo excelente de la mala leche que se gasta George R.R. Martin cuando quiere. La peripecia de un millonario bastante desagradable que decide comprar unas mascotas muy particulares para divertirse avanza por unos cauces que no por previsibles resultan menos interesantes, hasta llegar a un final sorpresa digno de los mejores episodios de La dimensión desconocida.
Y sin embargo, no por ser el más famoso considero que Los reyes de la arena sea el mejor cuento de George R.R. Martin. Ya comenté en la primera entrega de esta serie lo mucho que me gusta Una canción para Lya, pero aquí aparece otra de mis debilidades: En la casa del gusano. Una de esas mezclas entre terror y ciencia-ficción que a Martin se le dan de maravilla, esta vez situada en una Tierra de un futuro tan lejano que apenas resulta reconocible. Un relato algo olvidado, pero que me ha dejado huella, y creo que no soy el único. Sin ir más lejos me sorprendería mucho descubrir que el autor de Metro 2033 no lo haya leído nunca, ya que las influencias me parecen evidentes.
Por último otro par de joyitas: The way of Cross and Dragon y The stone city. El primer relato es una curiosa exploración de las creencias religiosas en el futuro, con una conclusión tan cínica como probablemente acertada, mientras que el segundo vuelve a demostrar que George R.R. Martin habría podido ser un digno sucesor de Jack Vance si hubiera querido, más lírico pero con una capacidad similar para recrear cúlturas alienígenas más que llamativas (las referencias a Vance no son un simple capricho. Martin ha reconocido su admiración por el maestro e incluso ha dirigido junto a Gardner Dozois una antología-homenaje). Por cierto que The stone city es el segundo de esos favoritos personales a los que me refería antes.
Al año siguiente llegó la novela que parecía señalar el inicio de la transformación de George R.R. Martin en un escritor de masas. Y qué novela. No me atreveré a decir que Sueño del Fevre sea la mejor novela de vampiros jamás escrita. Pero si encuentran una lista de las mejores novelas de vampiros y Sueño del Fevre no está ahí, desconfíen de la seriedad de la lista.
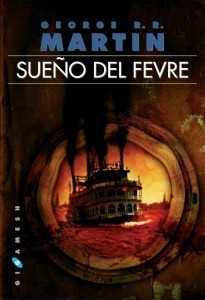
Casi se puede decir que el verdadero protagonista del libro es el barco de vapor que le da título, cuya construcción, travesías y final destrucción presenciaremos, contadas por su capitán, que es juez y parte en los acontecimientos. Los vampiros van introduciéndose poco a poco en una trama que se desarrolla en el Alto y Bajo Mississippi, llevando al lector en volandas por una trepidante aventura adornada por un notable rigor histórico.
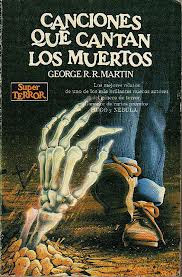
En 1983 llegan Canciones que cantan los muertos, una antología que se centra, esta vez sí, en el terror, dejando de lado la fusión con cualquier otro género. Aunque incluía algún relato que ya estaba presente en colecciones anteriores, solo por leer El tratamiento del mono ya merecería la pena adquirir este volumen. George R.R. Martin estaba en plena forma, y además de escribir obras de una gran calidad estaba empezando a conseguir la repercusión que se merecía después de doce años como escritor profesional. Todo iba viento en popa…
… y entonces llegó The Armaggedon Rag.
The post George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (III) appeared first on Las sombras peregrinas.
February 20, 2014
George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (II)
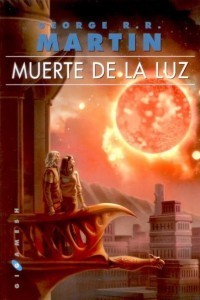
En 1977, solo un año después de que la colección Una canción para Lya apareciese en las librerías Martin publicó Muerte de la luz (Dying of the light). Esta novela tenía la particularidad de estar ambientada en el mismo universo de Una canción para Lya y algunos otros relatos escritos en aquella época, aunque dicho universo fuera simplemente un marco en el que situar historias muy distintas. En este caso nos desplázabamos al planeta Worlon, un planeta cuyos días como mundo habitable están contados ya que se aleja irremisiblemente de las estrellas que lo iluminan, internándose poco a poco en el espacio profundo. Antes de que eso ocurriera Worlon fue el escenario de un fabuloso festival interplanetario que ha dejado como recuerdo catorce ciudades, ahora casi completamente deshabitadas a medida que se acerca el fin. El protagonista, Dirk t’Larien, viaja a Worlon para reencontrarse con un viejo amor, pero ella ya no es la mujer que conoció ni tampoco es libre, al estar ligada a otro hombre.
Como no podía ser menos dadas las características del escenario escogido, se trata de una novela crepuscular en la que no solo muere un mundo, también la cultura a la que se ha unido la amada de Dirk es una cultura muribunda. Durante mucho tiempo Muerte de la luz fue una novela mítica en España debido a las dificultades para conseguirla. La edición de Edhasa era casi inencontrable y hasta que no apareció bastantes años después la edición de Gigamesh solamente podíamos consolarnos con la esperanza de descubrir un ejemplar en una librería de viejo (hablamos de los años 80, mucho antes de que Amazon y medios similares resolvieran este tipo de problemas). Quizás por eso me decepcionó un poco cuando al fin la pude leer, pero no me hagáis mucho caso, es una novela estupenda, con claras infuencias de Jack Vance (lo cual me parece una virtud) si bien la atmósfera nostálgica e incluso en ocasiones deprimente puede causar cierto rechazo.
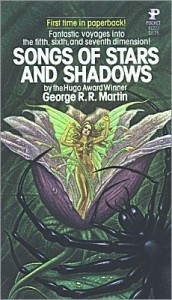
Ese mismo año Martin publicó Songs of Stars and Shadows, otra colección de relatos cortos. Y es que por aquel entonces era predominantemente un escritor de relatos, incluso Muerte de la Luz apareció inicialmente serializada en la revista Analog. De todos los cuentos incluidos destaca para mí This Tower of Ashes, una de esas exploraciones de la soledad que tan bien se le daban a George R.R. Martin en sus inicios (y que nos hace sospechar que debía ser una persona más bien solitaria en aquellos años 70).
Tendremos que irnos a 1980 para encontrar su siguiente obra significativa, más por lo que anunciaba que por la obra en sí. Se trata de The ice dragon, una deliciosa narración fantástica que prefigura el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Es curioso que siendo tan fácil integrar The ice dragon con su hermana mayor George R.R. Martin no haya sucumbido hasta el momento a la tentación de hacerlo, distanciándose de escritores como Isaac Asimov que en sus últimos años trató de unificar practicamente todas las obras de Ciencia-Ficción que había escrito a lo largo de su vida en una Historia del Futuro llena de inconsistencias.
En 1981 llegaría una nueva novela, fruto de la colaboración con la escritora Lisa Tuttle. Se trata de Windhaven, situada en el planeta del mismo nombre, donde el empleo de una especie de alas delta por parte de una casta privilegiada es el único sistema que permite comunicar las islas ocupadas por los descendientes de una nave colonizadora que se estrelló en el planeta muchos siglos antes. Una novela sencilla, casi juvenil, que aborda el viejo conflicto entre aquellos que han heredado sus privilegios y aquellos que deben recurrir a su habilidad para adquirirlos. Aún así, o precisamente por ello, una lectura muy amena y que deja buen sabor de boca.
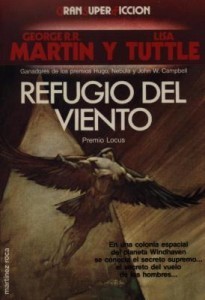
The post George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (II) appeared first on Las sombras peregrinas.
February 11, 2014
George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (I)
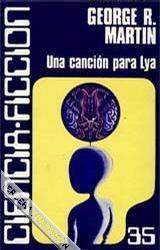
Hoy en día George R.R. Martin es uno de los escritores más famosos del planeta. Casi todo el mundo, incluso los que nunca leen nada que huela a ciencia-ficción o fantasía, ha oído hablar de Juego de Tronos, la versión televisiva de Canción de Hielo y Fuego. La próxima entrega de la saga es esperada con ansia por millones de fans mientras que los cinco libros que ya han sido publicados son objeto de un continuo análisis por parte de esos mismos fans, buscando pistas sobre lo que ha de ocurrir. A tanto llega el acoso que Martin ya ha amenazado alguna vez con matar a un nuevo Stark o incluso destruir Poniente de un plumazo si le siguen preguntando cuándo va a terminar The Winds of Winter, la siguiente novela de la serie.
Pero no siempre fue así. En realidad no ha sido así la mayor parte del tiempo. Martin es uno de esos escritores a los que el éxito les llega relativamente tarde, cuando ya llevan muchos años escribiendo y, en ocasiones, malviviendo. En su caso pasaron la friolera de 25 años desde que realizó su primera venta profesional hasta que publicó Juego de tronos en 1996. Y a pesar de lo que pudiera parecer Juego de tronos no fue un éxito inmediato (y por ello no interesó a las grandes editoriales, permitiendo que una editorial pequeña como Gigamesh pudiera conseguir los derechos de la serie en España). El boca a boca, en un momento en el que Internet comenzaba a funcionar como medio para difundir opiniones a una velocidad desconocida hasta entonces, fue lo que hizo que este libro supusiera el comienzo de la saga de fantasía más exitosa de los últimos tiempos.
¿Se debe este éxito tardío a que George R.R. Martin tardó veinticinco años en convertirse en un gran escritor? Pues no, al menos desde mi punto de vista. Siempre recordaré, bastante antes de que Canción de Hielo y Fuego arrasase, que en el transcurso de una conversación sobre cuáles eran nuestros escritores de ciencia-ficción favoritos le comenté a un amigo que todo lo que había leído de Martin me gustaba mucho o muchísimo. Y en la Worldcon de Glasgow en 1995 incluso pude tomarle una foto y charlar con él sin que hubiese prácticamente ningún otro admirador alrededor que nos interrumpiera. Sospecho que ahora sería mucho más difícil hacerlo.
Mi primer contacto con Martin se produjo gracias al libro cuya portada encabeza esta entrada. Una canción para Lya fue una de esas antologías de relatos que sacó la editorial Caralt a principios de los años 80, un experimento que no duró demasiado pero que nos dejó unas cuantas joyitas a lo largo de su andadura. Y esta es para mí una de ellas. Se trata de una colección que reúne los mejores relatos escritos por George R.R. Martin (aunque en la portada se comieran una de las Rs) durante sus primeros cinco años como escritor profesional. Como suele ocurrir en estos casos hay un poco de todo, desde los cuentos que delatan a un escritor primerizo hasta otros realmente excelentes como La segunda clase de soledad o Las nieblas se ponen por la mañana. Pero la pieza clave es, como nos sugiere el título de la colección, Una canción para Lya (A song for Lya). Una telépata atenazada por el miedo a la soledad encuentra en una civilización extraterrestre la respuesta que ha estado buscando toda su vida, aunque dicha respuesta puede resultar casi tan aterradora como la soledad que tanto teme. No diré mucho de este relato para no estropear el efecto que causa en el lector desprevenido. Solo voy a comentar que pocas cosas he leído en mi vida que me hayan causado un impacto emocional parecido. Y que después de leerlo era evidente que si no se torcía por el camino, Martin estaba destinado a hacer grandes cosas.
P.D.: Una curiosidad para los amantes de Canción de Hielo y Fuego. Si leeis Una canción para Lya estoy seguro de que los nombres de los protagonistas os van a sonar de algo…
The post George R.R. Martin antes de Canción de Hielo y Fuego (I) appeared first on Las sombras peregrinas.
February 6, 2014
Omar ibn Hafsún, el rebelde por antonomasia

Si hay una figura que se repite en la Historia de España es la del caudillo, ese individuo que gracias a su carisma consigue convertirse en el líder de un grupo de personas a las que conduce a la gloria o al desastre. Caudillos ha habido muchos, desde los que significaron un antes y un después en nuestra historia hasta los que resultaron ser meras anécdotas, derrotados por las circunstancias, por la mala suerte o por su simple ineptitud.
Omar Ibn Hafsún es un ejemplo perfecto de caudillo hispánico. Reúne prácticamente todas las características que solían tener estos sujetos: un pasado turbulento, una fuerte personalidad, un valor a toda prueba y una astucia nada desdeñable. No nos han llegado retratos suyos, así que tendremos que imaginarnos qué aspecto físico tuvo. Pero sabemos bastante sobre sus andanzas, que dieron forma a uno de los capítulos más interesantes de la tumultuosa historia de al-Ándalus.
Nació cerca de Ronda, en la región de Parauta, dentro de una familia muladí (es decir, descendientes de cristianos que se habían convertido al islam en algún momento) venida a menos. Ibn Hafsún presumía de tener antepasados nobles e incluso de descender del rey godo Witiza, aunque es muy posible que se tratara simplemente de un delirio de grandeza por su parte. De su madre no sabemos nada, de su padre solo sabemos que murió a manos de un oso. Tuvo dos hermanos, Ayyub y Chafar, que también han quedado en el olvido.
Omar no tardó mucho en demostrar de qué pasta estaba hecho. Primero se peleó con algunos soldados árabes y más tarde asesinó a un pastor beréber que le había estado robando el ganado a su familia. A consecuencia de estos incidentes tuvo que esconderse en las montañas del Alto Guadalhorce, donde entraría en contacto por primera vez con lo que luego iba a ser el emplazamiento de Bobastro. Allí se juntaría con otros fugitivos de la justicia como un Curro Jiménez cualquiera y formó con ellos una banda de forajidos que se dedicaba a robar por las coras de Rayya y Takoronna hasta que fueron capturados por el valí de Málaga.
Ese fue el final de la carrera de Omar como bandolero. Después de sufrir un castigo relativamente leve decidió huir al norte de África, en concreto a Tahart (en la actual Algeria), donde trabajaría como aprendiz de sastre. Pero este oficio debió de resultarle aburrido, o tal vez la culpa la tuvo un anciano que le predijo que llegaría a ser el rey de un gran reino, una de esas profecías que forman parte de cualquier leyenda que se precie; el caso es que Omar volvió a tierras malagueñas en el año 880 d.C., cuando al-Ándalus comenzaba a verse sacudida por continuos desafíos al poder de los Omeyas.
Ibn hafsun no perdió el tiempo. Gracias al apoyo de su tío Mohadir pudo reunir a un puñado de descontentos con la aristocracia árabe que dominaba entonces al-Ándalus y se hizo fuerte en las montañas, más concretamente en aquel Bobastro que ya conocía de su época como forajido. Allí fundó la ciudad que había ser la capital de aquel reino prometido y a la que ya dediqué una entrada propia en este blog hace unos meses.
Pronto comenzaría a hostigar a las fuerzas omeyas desde las montañas, con tanto éxito que el emir Muhammad I pensó que le saldría más rentable reclutarle que combatirle. Ibn Hafsún no tardaría mucho en cansarse de luchar al servicio del emir, sin embargo, y regresó a Bobastro para actuar como un señor independiente de Córdoba. Fue ganando poco a poco territorios, a veces aliándose con otros rebeldes y a veces combatiéndolos, hasta que en el año 886 d.C. el príncipe heredero le atacó con un poderoso ejército y estuvo a punto de vencerle. Pero la suerte vino en ayuda del muladí: Muhammad I falleció durante el asedio y el príncipe al-Mundhir tuvo que volver precipitadamente a Córdoba para asegurarse la sucesión.
No sería la única vez que circunstancias externas interrumpieron un asedio a Bobastro. Al-Mundhir volvería a la carga en el 888 d.C., pero murió en circunstancias dudosas (tal vez envenenado) y su heredero, Abd Allah, se apresuró a levantar el cerco. En los turbulentos años que siguieron a este acontecimiento el poder de Ibn Hafsún fue creciendo paulatinamente y llegó a amenazar la propia capital del emirato, aunque fue derrotado antes de conseguir conquistarla.
En el año 899 d.C. Ibn Hafsún se convierte al cristianismo, lo cual provocó el enfado de buena parte de sus seguidores musulmanes. El nuevo siglo, por otra parte, no le traería la victoria profetizada ni le proporcionaría el reconocimiento que había buscado enviando mensajeros a los Aglabíes, a los Fatimíes e incluso al rey asturiano Alfonso III. El emirato omeya fue arrebatándole territorios, al principio despacio, más rápidamente después de que Abderramán III llegase al trono, y el pequeño reino creado por Ibn Hafsún comenzó un declive ya irremediable. En el año 916 d.C. no ve otro remedio para evitar la derrota total que someterse a la soberanía de Abderramán III, pero esta jugada sería la última, ya que murió al año siguiente. Y unos cuantos años después, tras la conquista de Bobastro por el que sería el primer califa de al-Ándalus, sufriría la indignidad de que sus restos fueran exhumados y crucificados en Córdoba a mayor gloria del recién fundado Califato.
Como suele ocurrir en estos casos, Ibn Hafsún se ha convertido con el paso del tiempo en una excusa para reivindicar otras cosas. Desde los que quisieron convertirlo en una versión muladí del Cid Campeador hasta los que han hecho de él un adalid de la libertad o un proto-nacionalista andaluz. Pero no son más que mitos o visiones interesadas. Lo que nos queda es la figura de un hombre que pudo reinar, un rebelde con causa que solo se rindió cuando no tuvo más remedio y pensando siempre en volver a rebelarse cuando las circunstancias le fueran propicias. Un auténtico indomable que protagonizó una de tantas oportunidades oportunidades que jalonaron la historia de al-Ándalus.
The post Omar ibn Hafsún, el rebelde por antonomasia appeared first on Las sombras peregrinas.
February 2, 2014
Visión ciega, de Peter Watts

Peter Watts es un tipo curioso. Un biólogo marino que decidió impulsar su carrera literaria mediante el procedimiento de ofrecer sus libros gratis en Internet y le funcionó. Además ha tenido el dudoso placer de ser vapuleado por la policia fronteriza estadounidense por no obedecer las órdenes de los agentes lo suficientemente rápido (por lo visto retrasarse una décima de segundo en poner los brazos en alto cuando te lo exige un agente de aduanas les concede el derecho legal a asesinarte). Y por si esto fuera poco también ha padecido Fascitis necrotizante, la infección provocada por esa simpática bacteria conocida vulgarmente como come-carne (si deseais tener unas bonitas pesadillas por la noche buscad imágenes de esta enfermedad en Internet y vereis qué risa).
Uno podría imaginar que la peculiar forma de ser de Peter Watts es una consecuencia de estos incidentes pero no, él ya era así antes. Un individuo con una visión, digamos “desesperanzada” de la Humanidad. Vamos, que si creeis que George R.R. Martin retrata de forma muy cruda a los seres humanos estais bastante equivocados. Comparada con cualquier novela de Peter Watts, Canción de Hielo y Fuego es una película de Walt Disney, y de las blanditas.
Un reputado crítico de ciencia-ficción, James Nicoll, escribió que “cada vez que sentía que su deseo de vivir era demasiado fuerte, leía a Peter Watts”. Y aunque la frase es un pelín exagerada, es cierto que este hombre no le va a alegrar el dia a nadie. Lo que no quiere decir que sus obras no merezcan la pena. Y más en estos momentos en los que la literatura de ciencia-ficción para adultos anda un poco de capa caída.
Visión ciega es la única novela de Peter Watts traducida al castellano hasta la fecha. El punto de partida no parece excesivamente original. Se trata de una novela de Primer Contacto, en el que la Humanidad descubre que una especie alienígena ha llegado a nuestro Sistema Solar con intenciones desconocidas y envía a una nave espacial para averiguar todo lo posible sobre dicha especie y sus intenciones. Las novedades comienzan con las características de la tripulación elegida para entrar en contacto con los extraterrestres. Tenemos a una mujer con múltiples personalidades, un biólogo que se ha convertido en un cyborg, una soldado que es una máquina de matar en el sentido literal del término y el protagonista, al que solo se le pudo curar una forma particularmente grave de epilepsia extirpándole la mitad del cerebro. Y ya para rematar tenemos a la IA que dirige la nave y al capitán, que es un vampiro.
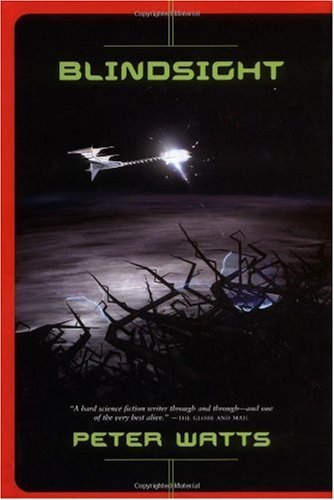
A pesar de lo que pueda parecer, la presencia de un vampiro no invalida el hecho de que sea una novela de ciencia-ficción. Peter Watts imagina a los vampiros como una especie que evolucionó paralelamente a los seres humanos y que se extinguió en los albores de nuestra civilización. El único ejemplar que queda es en realidad una recreación obtenida gracias a la tecnología de finales del siglo XXI. Y en medio de una tripulación formada por transhumanos con graves problemas psicológicos, por decirlo suavemente, no destaca demasiado.
El otro punto fuerte de la novela son los extraterrestres con los que van a encontrarse. Peter Watts opta por la vía explorada tan exitosamente por Stanislav Lem en varias de sus novelas, donde los alienígenas resultan prácticamente incomprensibles y cualquier intento de comunicarse con ellos deviene inevitablemente en un fracaso total. En este caso el problema ni siquiera se debe a que la cultura extraterrestre sea difícil de comprender. Es que los alienígenas simplemente no tienen cultura, porque tampoco tienen conciencia de sí mismos. Por describirlos de algún modo serían máquinas vivientes, aunque no es una descripción que les haga justicia.
Todo esto no es casual, por supuesto. Esta peculiar tripulación y estos aún más peculiares alienígenas sirven a Peter Watts para explorar los conceptos de individualidad y conciencia, con una profundidad que puede espantar a los que buscan entretenimiento sin pretensiones. Watts se pregunta si es posible que exista inteligencia sin conciencia individual o colectiva y si esto es una ventaja o un inconveniente. Y también se pregunta lo que representa ser humano en un momento en el que las personas pueden ser alteradas de muchas maneras. El resultado, para mí, es excelente. Eso sí, la novela es oscura, muy oscura, y las dudas que plantea pueden inquietar a más de uno. Como debería hacer toda buena novela de ciencia-ficción, por cierto.
The post Visión ciega, de Peter Watts appeared first on Las sombras peregrinas.
January 27, 2014
La puerta de África, la puerta de Europa

Hay lugares cuya localización les ha dotado de una gran importancia estratégica a lo largo de los siglos, lugares que han sido colonizados o conquistados sucesivamente por diversas civilizaciones, todas ellas atraídas por esa localización privilegiada. Como una posesión que todo el mundo codicia y nadie consigue mantener, han pasado de mano en mano hasta llegar a sus dueños definitivos o, al menos, a quienes las han conservado hasta nuestros días.
Ceuta es uno de estos lugares. En sus orillas han desembarcado fenicios, griegos, cartagineses, númidas, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, omeyas, idrisíes… Cada pueblo buscaba algo diferente. Para unos fue un puesto comercial, para otros una plaza fuerte que cerraba igual que un candado el sur o el norte de sus dominios. Porque la característica fundamental de Septem, como la llamaban los romanos, fue la de ser la Puerta de África. O de Europa, si la miramos desde la orilla contraria. Aquellos que deseaban pasar de un continente a otro como colonos o invasores tenían que pasar por fuerza por allí, provocando que el primer paso imprescindible para iniciar una invasión, o para evitar que llegara a producirse, fuese asegurar la posesión de Ceuta.
La lista de ejércitos que cruzaron la pequeña península en dirección al norte o al sur es interminable. Por Ceuta pasaron los vándalos de Genserico, las tropas de Belisario, los bereberes de Tariq (por cierto que el nombre de Gibraltar, esa especie de reflejo de Ceuta en el lado contrario del Estrecho, deriva de Jabal Tariq, «la montaña de Tariq»), los almorávides de Yusuf ibn Tašhfin o los portugueses de Enrique el Navegante. Curiosamente, el último cambio de dueño hasta la fecha no fue violento. Cuando la muerte prematura del rey Sebastián I provocó que los reinos de Portugal y España se unieran bajo la corona de Felipe II, Ceuta se integró en aquel reino único y cuando volvieron a separarse, ya en el año 1640, sus habitantes eligieron seguir formando parte de España. Sin embargo esto no supuso el final de los conflictos que desde siempre se han producido en torno a este apéndice del continente africano: en el siglo XVIII ingleses y marroquíes asediarían Ceuta varias veces con la intención de desalojar de allí a los españoles, sin éxito.
Y por supuesto, cuando el califa Abderramán III decidió extender hasta el Magreb la influencia del Califato de Córdoba, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues conquistar la plaza de Ceuta, naturalmente, cuyas murallas reforzó en gran medida
The post La puerta de África, la puerta de Europa appeared first on Las sombras peregrinas.
January 23, 2014
Mushishi

El mundo del anime es lo suficientemente amplio como para que resulte muy difícil no encontrar algo que te guste. Sí, ya sé que estamos acostumbrados a pensar que el anime se reduce a Mazinger Z y Bola de Dragón y sus múltiples derivados e imitaciones, pero lo cierto es que el anime, al igual que el manga, es simplemente un medio para contar historias. Y en ese medio cabe de todo, desde la acción desenfrenada de One piece hasta historias tan intimistas como ARIA. Desde el humor enloquecido de FLCL hasta la comedia desenfadada y con toques surrealistas que es Azumanga Daioh. Desde un slice of life puro como Honey and Clover hasta frikadas como Paranoia Agent. Y más, mucho más. En el anime, como en el cine, como en la literatura, cabe todo.
Y puesto que en el anime cabe todo, también resulta muy difícil señalar un ejemplo concreto y decir: es el mejor anime de todos los tiempos. Si tuviera que dar una respuesta basada en mis gustos personales y limitándome a las series pensadas para ser emitidas en televisión contestaría que Evangelion (de la que ya hablaré en detalle algún otro día) o Steins: Gate. Pero si medito algo más la respuesta, tendré que decir que el mejor anime que he visto en mi vida es Mushishi. Y me lo parece simplemente porque soy incapaz de encontrarle un solo defecto. Virtudes, en cambio, tiene muchas. Muchísimas.
Como tantos animes, Mushishi está basada en un manga que todavía no he tenido la oportunidad de leer. Se trata de una serie episódica, en la que cada capítulo cuenta una historia distinta, aunque todas tengan que ver con un tema general: la existencia de los Mushi y su influencia en la vida de las personas con las que conviven.

Los Mushi son una forma de vida diferente de todas las demás, a medias animales y a medias ectoplasmas, y que a veces exhiben poderes sobrenaturales. Normalmente resultan inofensivos, pero en ocasiones muy determinadas pueden causar graves problemas y en esos caso la única solución consiste en solicitar la ayuda de un Mushishi, una especie de maestros errantes que dedican su vida a recorrer el mundo estudiando a los Mushi.
Como ya nos sugiere el título, el protagonista de la serie es uno de estos Mushishi, de nombre Ginko, que viaja por el Japón rural encontrando diversas clases de Mushi y resolviendo los problemas que estos han causado. Dicho así, la cosa parece simple, pero no lo es, en absoluto. En primer lugar las historias que nos cuentan en cada episodio suelen ser excelentes, demostrando que no se necesitan varias horas de metraje para delinear perfectamente unos personajes o las situaciones en las que se han visto envueltos. En segundo lugar Ginko resulta fascinante a pesar de ser para el espectador un misterio que nunca se aclara. O quizás sea fascinante precisamente por eso. Y en tercer lugar esta serie nos permite asomarnos a un mundo distinto y recreado con exquisito detalle. La animación es maravillosa, la belleza de las imágenes es solo comparable a lo que podemos encontrar en las obras de Miyazaki, y la banda sonora es la guinda perfecta para el pastel.
He dicho antes que Mushishi no tiene defectos y lo que sigue no lo es, para mi gusto, pero conviene avisarlo: quien busque acción frenética que mire en otra parte. Mushishi se toma su tiempo para contar sus historias, para describir ese mundo parecido al nuestro y a la vez muy diferente, haciéndolo tan bien que tenemos la sensación de que hay mucho más que lo que nos estan enseñando. La segunda temporada comenzará a emitirse en Japón el próximo mes de Abril, después de una interrupción de siete años, así que este es el momento perfecto para acercarse a un anime que desde mi punto de vista es una auténtica obra de arte.
The post Mushishi appeared first on Las sombras peregrinas.
January 19, 2014
Ciudades perdidas

Una de las cosas curiosas que ocurren cuando te documentas con carácter previo a la redacción de una novela es que un libro te lleva a otro, un hecho histórico te hace fijarte en otros que pueden haber sido causa o consecuencia del mismo, etc. Empiezas pensando que te bastará con leer ciertos libros y documentos y al final acabas leyendo el doble o el triple del material que habías planeado en un principio. No solamente porque te lo exige la historia que piensas escribir, sino porque durante ese proceso de documentación continuamente encuentras alguna cosa que te pica la curiosidad y que te incita en saber más al respecto, incluso si tiene poco o nada que ver con la historia que tenías en mente.
El resultado, que para algunos será un problema y para mí es un aliciente, es que con frecuencia descubres por pura casualidad hechos y lugares que te hacen pensar: ¿Y cómo es que no sabía yo nada de esto? Y cuando por fin te enteras de su existencia te sientes inmediatamente fascinado.
Viene todo esto a colación de que mientras leía acerca del reinado de Abderramán III para preparar El brillo de las lanzas descubrí que una parte importante de su política exterior estuvo relacionada con el control de lo que hoy en día sería Marruecos, y no solamente por asegurar su frontera sur, que tantos quebraderos de cabeza causaría a los monarcas peninsulares hasta la época de los Reyes Católicos, sino también para garantizar la afluencia de esclavos y mercancias a al-Ándalus desde el África subsahariana.
Una cosa llevó a la otra. Descubrir los intercambios comerciales entre al-Ándalus y los reinos centroafricanos supuso descubrir las rutas caravaneras transaharianas, lo que a su vez supuso descubrir las ciudades que prosperaron gracias a dichas rutas. Ciudades que, en su mayor parte, estaban establecidas en oasis, como islas en las que efectuaban sus escalas las caravanas y sin las cuales su existencia habría sido imposible. Puedo imaginar la satisfacción que supondría para un comerciante, después de días y días soportando las terribles condiciones del desierto del Sáhara, divisar a lo lejos las murallas de una de estas ciudades. En ocasiones como promesa de un merecido descanso y en ocasiones como indicación de que ya habían alcanzado su destino, puesto que muchas caravanas intercambiaban sus productos en estas ciudades y daban la vuelta.
Fueron muchas las ciudades que nacieron y prosperaron gracias al comercio de las caravanas, ya fuese como puntos intermedios o como auténticos puertos al borde del océano de arena que señalaban el comienzo de un mundo menos hostil. En cualquier caso destacaron por su riqueza y por ser auténticas ciudades-estado durante gran parte de su historia, independientes y orgullosas. Algunos ejemplos serían Timbuctú, que aún existe, aunque reducida a una sombra de lo que fue. O Sijilmasa, que tiene un importante papel en El brillo de las lanzas y de la que solo nos quedan los restos. Como las ciudades de la Ruta de la Seda, fueron hijas de unas circunstancias concretas y cuando se impuso el comercio marítimo algunas sufrieron una larga decadencia y otras simplemente desaparecieron del mapa. Sijilmasa estuvo entre las segundas. Desapareció. Cuando fue visitada por León el Africano, allá por el siglo XVI, solo había ruinas. Antes de eso, Sijilmasa tuvo una influencia fundamental en la historia de nuestro país, pues aparte de ser una etapa fundamental en el comercio con al-Ándalus acabó siendo lugar de origen de los Almorávides, que después serían los responsables de la destrucción de los reinos de taifas.
No queda mucho para impulsar nuestra imaginación en la actualidad. Pero afortunadamente disponemos de las cronistas de numerosos viajeros para saber cómo fueron: ciudades cosmopolistas y multiculturales en las que se conocieron y mezclaron civilizaciones muy distintas, exponentes de una tolerancia religiosa y cultural que resultaba muy poco habitual en la época.
The post Ciudades perdidas appeared first on Las sombras peregrinas.
January 14, 2014
Sobre el podcasting
 Internet tiene muchas cosas buenas y también algunas que no lo son tanto. Una de las cosas buenas (y a veces malas) es la democratización de las opiniones. Hasta hace unos años, para expresar tus opiniones públicamente era imprescindible trabajar en un medio de comunicación. Y eso ha cambiado por completo. Hoy en día cualquiera puede difundir lo que se le pase por la cabeza a través de Facebook, Twitter, You tube, blogs… Otra cosa es que luego esas opiniones tengan mayor o menor repercusión, más o menos seguidores, pero hoy en día es posible ponerlas a disposición de todo el mundo para que se lean o se escuchen.
Internet tiene muchas cosas buenas y también algunas que no lo son tanto. Una de las cosas buenas (y a veces malas) es la democratización de las opiniones. Hasta hace unos años, para expresar tus opiniones públicamente era imprescindible trabajar en un medio de comunicación. Y eso ha cambiado por completo. Hoy en día cualquiera puede difundir lo que se le pase por la cabeza a través de Facebook, Twitter, You tube, blogs… Otra cosa es que luego esas opiniones tengan mayor o menor repercusión, más o menos seguidores, pero hoy en día es posible ponerlas a disposición de todo el mundo para que se lean o se escuchen.
Coincide este hecho con la decadencia del periodismo en general, que ha hecho que se acorten las distancias entre los “opinadores profesionales” y cualquier hijo de vecino con un poco de cultura y dos dedos de frente. Un ejemplo estupendo sería el periodismo deportivo, donde distinguir al cronista que hace la retransmisión radiofónica de un partido del forofo que berrea en el bar mientras ve ese mismo partido cada vez resulta más difícil.
Además de ofrecer contenidos cada vez de peor calidad, los medios de comunicación tradicionales ya solo se preocupan por lo que ellos entienden por público mayoritario, ignorando a aquellos sectores cuyos intereses se aparten de lo que sea popular en el momento. Se da la paradoja de que existe una oferta aparentemente muy amplia que, en realidad, no lo es tanto porque los medios se centran en lo que consideran que les va a proporcionar una buena audencia. Y así nos encontramos repetidos los mismos formatos por doquier mientras nadie se atreve a dirigirse a los sectores de población considerados minoritarios. En otras palabras, que si quieres estar al día de las andanzas de Belén Esteban tienes cientos de opciones para enterarte, pero como quieras oír hablar de cómic a alguien que tenga cierta idea sobre el tema lo llevas claro.
Estas cosas han ocurrido siempre, no nos engañemos, pero ahora es más evidente que nunca. E Internet ha dado medios a la gente para que haga algo al respecto. De repente cualquier hijo de vecino puede grabar un archivo de audio en su casa, solo o con un grupo de amigos, en el que hablen sobre aquello que más les guste y colgarlo en la red de manera que sea accesible para quien comparta sus aficiones. Esta es una de las ventajas de los podcast: la especialización. Al ser algo que se hace por amor al arte da igual si te escuchan cien o mil, lo importante es pasar un buen rato. De este modo podemos encontrar podcast dedicados a temas que en la vida se asomarían a un programa de radio tradicional.
Y otra ventaja es que la gente que hace podcast suele ser experta en aquello de lo que habla (hay excepciones a esta regla, claro). Lo cual les hace estar muy por encima de esos tertulianos que lo mismo hablan de política que de piscicultura sin tener ni puñetera idea de ninguna. E incluso cuando se trata de temas en los que no hace falta ser experto se aportan puntos de vista novedosos, que no están maleados por el sectarismo que resulta tan común en prensa, radio o televisión. Habiendo de todo, no resulta difícil encontrar podcast donde se habla con profundidad y seriedad sobre temas que en otros espacios reciben un tratamiento lamentable.
Y dicho todo esto, lo mejor es probar. Seguro que hay algo que coincida con nuestras aficiones y en poco tiempo se descubre cuáles son los podcast al respecto que más nos gustan. Solo hay que ponerse a ello. Y en mi opinión uno de los mejores sitios para empezar a buscar es este: www.ivoox.com/
The post Sobre el podcasting appeared first on Las sombras peregrinas.
Ramón Muñoz Carreño's Blog
- Ramón Muñoz Carreño's profile
- 2 followers



