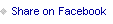Alberto Bustos's Blog, page 37
December 15, 2015
Cuándo se puede escribir uve
En español, las letras uve y be compiten para representar el sonido [b]. Sin embargo, dicha competición es desigual porque los contextos en que puede aparecer la uve son mucho más reducidos que los de su rival. Vamos a ver algunas de las restricciones que afectan a dicha letra.
En primer lugar, detrás de una uve solo puede aparecer una vocal, como en estas palabras:
vacío
tuve
vida
cautivo
bravucón
La excepción es ovni, pero esto se explica fácilmente. En realidad, esta palabra es una sigla: objeto volante no identificado.
La be, en cambio, no tiene esta restricción. Basta una ojeada al diccionario para comprobar que detrás de ella se puede escribir una diversidad de consonantes, por ejemplo: brillo, objeto, subterráneo, obnubilado…
En segundo lugar, la uve no aparece en final de palabra. Las pocas excepciones son claramente de origen extranjero: (cóctel) molotov. Tampoco es que tengamos muchas palabras que terminen en be, pero alguna hay, como baobab, club, esnob, web, etc. Aunque se trata también de préstamos, algunos de ellos tienen ya un grado de integración considerable en nuestra lengua.
En realidad, estas dos restricciones se pueden resumir en una: después de una uve tiene que aparecer una vocal. Si aparece una consonante, la grafía es incorrecta y si no aparece nada (final de palabra), también lo es.
En tercer lugar, cuando se puede escoger entre be y uve, se prefiere la be. Solo hay un puñado de palabras que admitan esta alternancia:
endibia/endivia
cebiche/ceviche
boceras/voceras (en el sentido de ‘bocazas’)
bargueño/vargueño
En cada par he destacado en negrita la forma con be porque es la más frecuente y la que se prefiere, aunque no se considere falta utilizar la otra grafía. Estos pares son pocos y cada vez van siendo menos. Por ejemplo, ya se ha desechado la antigua alternativa Serbia/Servia. Hoy solo se considera correcta la forma con be, lo mismo para el nombre del país que para sus derivados.
La uve es la eterna candidata a desaparecer en una hipotética reforma de la ortografía, pero de momento ahí sigue: enrocada y dando quebraderos de cabeza a generación tras generación de aprendices de español.

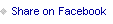

December 10, 2015
‘Hie-‘ o ‘ye-‘
En español tenemos unas pocas palabras que se pueden escribir con hie- o con ye-. Las más importantes son estas:
(1) hierba/yerba
(2) hiedra/yedra
He destacado en negrita las formas con hie- porque son las más comunes y las que se recomiendan. La otra posibilidad es también correcta. Si quieres usarla por algún motivo, lo puedes hacer (aunque normalmente necesitarás que haya un motivo).
En el caso de hierba, además hay que tener en cuenta todos sus derivados y compuestos, por ejemplo: hierbajo, hierbabuena, hierbaluisa, etc. La posibilidad de doble grafía también se les aplica a estos.
Hay que tener cuidado con un par de detalles:
a) Esta alternancia es la excepción y no la norma. Otras palabras como hiena o hielo no la admiten y, por tanto, es una falta escribirlas con ye-.
b) No es lo mismo hierro que yerro. El primero es un metal. En cambio, el segundo es un sinónimo de error. Viene del verbo errar (‘equivocarse’, piensa en Errar es de humanos).
Para evitar confusiones, lo mejor es que te acostumbres a usar siempre una sola grafía aunque haya dos que sean correctas.

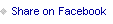

December 8, 2015
Etimología de ‘pichón’
Un pichón es un polluelo. Concretamente, en España es la cría de la paloma.
Su nombre viene del italiano piccione, que a su vez procede del latín pipionem. La denominación latina se formó a partir del verbo pipio, que significaba ‘piar’. Es fácil reconocer en este verbo una onomatopeya. Hoy, sin ir más lejos, utilizamos la forma pío pío para representarnos el canto de los pájaros.
El piccione italiano y el pichón español tienen como hermano lingüístico el pigeon del francés y el inglés. Todos ellos derivan en última instancia de la vieja imitación latina del canto de los pájaros.
En definitiva, un pichón es un animalito que pía. Eso es lo que intenta decirnos su nombre, aunque lo haga ya de forma amortiguada por el paso de los siglos.

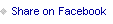

December 3, 2015
Cuándo se escribe -cción
En español tenemos palabras que terminan en -ción (1) y otras que acaban en -cción (2):
(1) sujeción, inflación, dejación, objeción…
(2) acción, construcción, reducción, elección, cocción, fricción…
Para muchas personas es complicado saber si hay que escribir esta terminación con una ce o con dos. Pues bien, hay una forma de averiguar si tenemos que duplicar la consonante. Las palabras que terminan en -cción vienen de vocablos latinos que tenían -ct-. Esa secuencia se ha transformado en español en -cc-:
(3) -ct- > -cc-
Sin embargo, la forma latina casi siempre ha dejado rastros en español y los podemos descubrir si prestamos un poco de atención. Cuando queramos saber si una palabra se escribe con -cción, lo que tenemos que hacer es rebuscar entre las de su familia. Si damos con alguna que contenga -ct-, ya está el misterio aclarado. Por ejemplo, para acción tenemos acto, actor, actuación y eso justifica el que escribamos dicha palabra con -cción. Mira otros ejemplos:
(4) construcción: constructor
(5) reducción: reducto, reductor
(6) elección: electo, electivo
Si sabes algo de inglés o francés, también tienes el problema solucionado porque en estas lenguas se mantiene la terminación -ction, por ejemplo:
(7) construction: construcción
(8) reduction: reducción
(9) election: elección
Esta comparación te ayudará para aquellas palabras como fricción y cocción para las que no vas a encontrar parientes castellanos con -ct-. La ortografía inglesa o francesa nos resuelve el problema:
(10) friction: fricción
(11) (con)coction: cocción
No obstante, si optas por esta vía tienes que tener cuidado porque en español hemos simplificado unas pocas terminaciones, por ejemplo, objeción:
(12) objeción / objection
En nuestra lengua, este nombre no tiene en su familia palabras con -ct-, sino con -t-. Por eso se escribe con una sola ce:
(13) objeción: objetar, objeto
Lo mismo ocurre con sujeción:
(14) sujeción: sujetar, sujeto
O sea, que si hay discrepancia entre nuestra lengua y las extranjeras, hay que quedarse con lo de casa.
Una última advertencia: deflación se debería escribir con doble ce porque se relaciona con deflactor. Sin embargo, solo tiene una porque sigue el modelo de inflación.
Ya sabes, cuando quieras saber si una palabra se escribe con -cción, busca alguna en su familia que se escriba con -ct-. Y si sabes inglés o francés apóyate en tu conocimiento de esas lenguas para que te saquen de apuros en la propia.

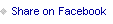

December 1, 2015
Cómo se pronuncia la ‘w’
La uve doble (w) solo aparece en palabras de origen extranjero. Esta letra se pronuncia de dos formas diferentes.
a) Como [u]: en casi todos los préstamos del inglés la uve doble suena como [u]. Este grupo es el más numeroso por la sencilla razón de que estamos inundados de anglicismos. Aquí tienes unos cuantos ejemplos:
(1) web: [uéb]
(2) brownie: [bráuni]
(3) twist: [tuíst]
(4) know-how: [nóu jáu]
b) Como [b]: esta pronunciación aparece en palabras que tienen diversos orígenes. Algunas proceden del alemán:
(5) wolframio: [bolfrámio]
(6) edelweiss: [edelbáis]
En este grupo se incluyen todos los nombres propios alemanes (7, 9), así como sus derivados (8) y adaptaciones (10):
(7) Wagner: [bágner]
(8) wagneriano: [bagneriáno]
(9) Wittgenstein: [bítgenstain]
(10) Westfalia: [besfália]
En alemán, Westfalia se llama Westfalen. Como el nombre de esta región histórica procede de dicha lengua, mantenemos la pronunciación [b] en la versión castellanizada.
También tenemos un puñado de nombres propios heredados de la antigua lengua de los visigodos. La uve doble se pronuncia aquí también como [b]. Esto hay que tenerlo en cuenta para estudiar la famosa lista de los reyes godos:
(11) Wamba: [bámba]
(12) Witiza: [bitíza]
Hay que añadir también a este modelo de pronunciación algún nombre procedente de otras lenguas, por ejemplo, Wenceslao:
(13) Wenceslao [benzesláo]
Es un error pronunciar como [u] la uve doble de todas estas palabras y otras semejantes. No debemos decir [uolfrámio], [uesfália], [uitíza] (los más puristas suelen arrugar la nariz cuando lo oyen). Esta tendencia tiene que ver con la manía de pronunciar todo lo extranjero como si fuera inglés.
La uve doble también se puede pronunciar como [b] cuando está en contacto con el sonido [u]:
(14) Kuwait: [kubáit]
(15) Hollywood: [jólibud]
Esta es la pronunciación más normal en España, pero no es de uso generalizado en todo el mundo hispanohablante.
Para resumir: lo que importa es que recuerdes que en las palabras de origen inglés esta letra se suele pronunciar como [u] y en las de origen alemán como [b]. Ya está.

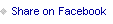

November 27, 2015
Más inferior
La expresión más inferior es incorrecta. Inferior significa ‘más bajo’. Como ya encierra en sí la idea de ‘más’, no podemos combinarlo con esta otra palabra. El siguiente ejemplo está mal redactado:
(1) La pelvis es la región anatómica más inferior del tronco.
Para arreglarlo tenemos dos posibilidades. La primera es utilizar inferior solamente:
(2) La pelvis es la región anatómica inferior del tronco.
La versión de (2) ya nos está diciendo que no hay ninguna región del tronco que esté por debajo de la pelvis. Por tanto, no hay necesidad de reforzar inferior con el adverbio más.
La otra posibilidad es sustituir inferior por más baja:
(3) La pelvis es la región anatómica más baja del tronco.
Aquí estamos expresando lo mismo que en (2), pero en lugar de emplear una sola palabra (inferior), nos estamos sirviendo de dos (más baja). Es una solución menos económica, pero que también nos puede sacar del apuro.
Más inferior es siempre una expresión incorrecta. No hay nada parecido a lo que ocurre con más mayor, que en determinadas circunstancias puede ser aceptable.
Lo que se acaba de explicar en este artículo vale también para expresiones como más superior, más mejor o más peor. Todas ellas son incorrectas y, por tanto, deben evitarse.

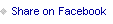

November 24, 2015
Un proyecto de libro de ortografía
Ya hace unos cuantos meses que publiqué Escribir un blog y que te lean, así que va siendo hora de remangarse y ponerse manos a la obra con un nuevo libro. Esta vez le toca el turno a la ortografía.
A lo largo de los años, muchos lectores y amigos me han comentado que querrían disponer de una recopilación de test de ortografía de calidad. Resulta que hay muchos exámenes (de oposición y de otros tipos) que incluyen cuestionarios de respuesta múltiple para comprobar cómo andan de sueltos los candidatos en esto de la be y la uve, la ge y la jota y otras lindezas de nuestra lengua. A veces se juega uno mucho en estas pruebas, por lo que pueden llegar a generar una cierta ansiedad.
Por lo que he visto, no es que falten materiales publicados, pero sí que me han comentado que vendría bien una obra amena y, sobre todo, con explicaciones prácticas para entender el porqué de las soluciones. Ahí es donde entro yo en juego.
En los próximos meses iré enviando por correo electrónico algunos avances del libro a los suscriptores del Blog de Lengua. Así, quien quiera podrá probarlos y darme su opinión. Sobre todo me interesan las aportaciones de quienes se van a enfrentar a un examen de este tipo próximamente. Estos materiales no se van a publicar en el blog por la sencilla razón de que son provisionales. Únicamente los voy a distribuir por esta vía hasta la publicación del libro.
Ah, por cierto, no te preocupes. Serán envíos espaciados. No hay peligro de que te desborde el buzón de correo electrónico. Y si no tienes nada que contarme, tampoco tienes por qué hacerlo.
Si te apetece seguir el proyecto y ayudarme en las pruebas, suscríbete al Blog de Lengua y te mantendré informado. Si ya estás suscrito, no tienes que hacer nada especial. Y si tienes por ahí un primo o alguna amiga que puedan estar interesados, avísalos para que no se lo pierdan.
Seguiremos informando.

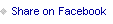

November 19, 2015
Etimología de ‘malaria’
La malaria es una enfermedad que se conoce también como paludismo. El nombre viene del italiano mal’aria, que es la contracción de mala aria, o sea, ‘mal aire’.
El motivo de esta denominación es que antiguamente se les achacaba a los malos aires el origen de las más variadas enfermedades. Todavía hoy empleamos en español expresiones como le dio un mal aire o cogió un mal aire. Estas sirven para explicar popularmente el origen de todo tipo de males. Como muestra de este uso popular podemos tomar un fragmento de una obra de teatro del siglo XX:
(1) En familia estábamos, y hubo de llegar esa gavilla de cornudos a desgraciarnos la noche y a dejarnos sin hacienda, sin gallina, y sin gota de sangre en el cuerpo. ¡Así se sequen todos de un mal aire! (Domingo Miras: Las brujas de Barahona].
Abundan los textos antiguos en que se señala la corrupción del aire como foco de infecciones, como este, del siglo XVI:
(2) Comenzó por este tiempo a haber mucha enfermedad en el ejército que tenía el duque en el lugar del túmulo, que era de muy mal aire; y adoleció el conde de Urbino y otros capitanes; y el duque hubo de mudar su campo a Pitillano [Jerónimo Zurita: Anales de la corona de Aragón].
Hoy sabemos que el paludismo no se transmite por el aire, sino a través de la picadura del mosquito anofeles. Más concretamente, son las hembras de esta especie las responsables de la transmisión.
El paludismo, por cierto, es una enfermedad que se ve favorecida por la presencia de aguas estancadas. Esto lo dice bien a las claras su nombre, que contiene la raíz palus, paludis, que en latín significaba ‘pantano’.
Nota: El ejemplo (1) está tomado del CREA (Corpus de referencia del español actual) y el (2), del CORDE (Corpus diacrónico del español). Uno y otro son obra de la Real Academia Española y se pueden consultar en su web: www.rae.es.

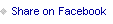

November 17, 2015
Cómo funciona un pronombre relativo
Voy a intentar explicarte cómo funciona un pronombre relativo. Es importante entender esto para utilizarlos correctamente. Ejemplificaremos con el más común, o sea, que.
Partamos de un ejemplo sencillo:
(1) La niña que vive en el piso de arriba quiere ser boxeadora.
Para llegar a una oración como la de (1) hay que dar una serie de pasos. Al examinarlos, nos vamos a dar cuenta de que el relativo acumula dos funciones: por un lado, enlaza oraciones y, por otro, tiene un oficio sintáctico dentro de una de ellas.
Vayamos por partes. Un pronombre relativo enlaza dos oraciones que se sitúan en niveles diferentes. El origen de una oración como (1) hay que buscarlo en dos oraciones simples e independientes:
(2) La niña quiere ser boxeadora. La niña vive en el piso de arriba.
Evidentemente, nosotros no hablamos así. En lugar de eso, lo que hacemos es combinar lo anterior en una sola oración. Vamos a dar un primer paso para conseguirlo:
(3) La niña (la niña vive en el piso de arriba) quiere ser boxeadora.
En (3) hemos incrustado una oración dentro de otra, pero esto sigue siendo demasiado básico. Para evitar repeticiones innecesarias, utilizamos un comodín: que. Este pronombre ocupa el lugar de la niña y se convierte en el vínculo entre la oración incrustada y la oración que la acoge:
(4) La niña que vive en el piso de arriba quiere ser boxeadora.
Bien, la oración incrustada es lo que se conoce como oración subordinada. En este caso concreto, lo que nos traemos entre manos es una oración subordinada de relativo. La oración que acoge a esta es lo que denominamos oración principal. O sea, ya tenemos clara la primera función del pronombre relativo: servir de vínculo entre una y otra (al mismo tiempo que se evita una repetición).
Vamos con la segunda función. Releamos la oración incrustada:
(5) La niña vive en el piso de arriba.
No es difícil darse cuenta de que la niña tiene una función dentro de esta oración: es el sujeto. Volvamos ahora a (4). Ya hemos dicho que el pronombre relativo es un comodín que está en lugar de la niña. Por eso asume la misma función que le correspondía a la niña en (5): es el sujeto de vive en el piso de arriba.
O sea, el pronombre relativo tiene dos caras. Con una mira a la oración principal (la vincula con la subordinada). Con la otra mira a la oración subordinada (asume una función en su interior).
El caso que hemos presentado arriba es muy simple. Vamos a examinar ahora uno un pelín más complicado. El pronombre relativo no es ahora sujeto sino complemento directo de la subordinada. Mira:
(6) El coche que hemos comprado es supersilencioso.
Para llegar aquí tenemos que partir también de una secuencia de dos oraciones:
(7) El coche es supersilencioso. Hemos comprado el coche.
Incrustamos la una dentro de la otra:
(8) El coche (hemos comprado el coche) es supersilencioso.
Damos un paso adicional que es cambiar de posición el coche en el interior de la oración incrustada:
(9) El coche (el coche hemos comprado) es supersilencioso.
Y ahora ya podemos hacer la sustitución por el pronombre relativo:
(10) El coche que hemos comprado es supersilencioso.
Es importante entender cómo se construyen las oraciones subordinadas de relativo para evitar caer en usos incorrectos, como los que encontramos en Vamos a luchar contra la contaminación con todas las fuerzas que disponemos y Es una película que no la había visto todavía. Quienes utilizan estas construcciones demuestran dos cosas: que no saben lo que dicen y que les gusta comerse de vez en cuando un bocadillo de pan con pan.
Pero de eso habrá que hablar otro día. Por hoy, bastante tenemos.

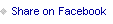

November 13, 2015
Presente histórico
El presente de indicativo (yo canto, tú cantas…) es el más básico de todos los tiempos verbales. Por eso mismo resulta enormemente flexible.
Este tiempo no solo lo podemos emplear para hablar de acciones presentes, sino también para referirnos a lo que sucedió en el pasado. Eso es lo que se conoce como presente histórico. En (1) te propongo un ejemplo que podría estar sacado perfectamente de un libro de historia:
(1) Napoleón invade España en 1808.
Naturalmente que podríamos haber utilizado aquí un tiempo de pasado:
(2) Napoleón invadió España en 1808.
Sin embargo, cuando alguien lo sustituye por el presente es porque está buscando consciente o inconscientemente lograr un cierto efecto. Al narrar hechos históricos en presente, lo que se consigue es un acercamiento. Se nos presentan como si estuvieran sucediendo aquí y ahora.
El presente histórico es muy frecuente en la historiografía, naturalmente; pero no es en modo alguno exclusivo de esta. En general, lo podemos encontrar en la narración, incluso en la lengua coloquial cuando contamos algo que nos ha sucedido. Por ejemplo, yo puedo explicarle así a un amigo un incidente que tuve la semana pasada con el coche:
(3) ¿Pues no va el imbécil y se salta un semáforo?
En el ejemplo (3) los verbos ir y saltarse aparecen en presente de indicativo aunque se están utilizando para referirse a acciones pasadas. Son, simplemente, muestras de un uso coloquial del presente histórico. Está claro que resulta más cercano el ejemplo anterior que este otro, en el que se emplean los tiempos de pasado correspondientes:
(4) ¿Pues no fue el imbécil y se saltó un semáforo?
No te dejes engañar por los nombres de los tiempos verbales. Presente, pretérito o futuro son etiquetas que no dan cuenta de la enorme variedad de valores que puede alcanzar una misma forma verbal en el uso. Para ser capaz de manejar el verbo español en toda su gama de posibilidades, tienes que ser consciente de que existen usos trasladados como el presente histórico.