Ramiro Sanchiz's Blog, page 6
May 7, 2019
Estrella distante (novela gráfica), Javier Fernández y Fanny Marín
Transmitir el virus Bolaño (en viñetas)
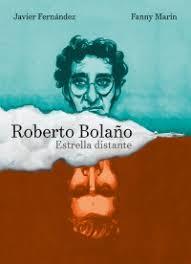
La hiperstición trae buena suerte. Imaginemos a un crítico (llamémoslo/llamémosla P) ante la obra de Roberto Bolaño. Digamos que este crítico quiere ser serio ante todo, riguroso, justo, sensato; no quiere dejarse llevar al baile misterioso del desierto por los primeros fantasmas que se le atraviesen, no quiere parecer demasiado entusiasmado con novelerías; quiere tanto ser erudito y exhaustivo, en suma, como ceñirse de manera elegante al sentido común. Un conservador, en otras palabras, funcional al sistema de la literatura y, por tanto, necesario. ¿Qué puede empezar a hacer P ante los textos de (y sobre) Bolaño? Pues muchos entre los P posibles dirán que hay que dejar de lado el mito y buscar al ser humano real, que hay que dejar de lado las leyendas y el hype y concentrarse en la obra. Ambas, con sus matices, son la misma idea, por supuesto, y es el tipo de cosas que lleva a resultados poco interesantes, a resultados digamos literarios. Quizá P puede pensárselo un poco mejor, dejar por un momento de ser P y dar por sentado que, en el caso de Bolaño especialmente, el mito es lo más interesante. Sí, sin dudas las obras tienen sus méritos y sus idas y venidas en tanto literatura, pero en última instancia –y P lo sabe, o debería saberlo– la literatura por sí sola (en su conmovedora pretensión de autonomía) no llega lejos; o llega, pero exhausta; o llega, pero vuelta un fantasma: justo una de esas compañías que el sensato P quería evitar.
Leave the gun, take the cannoli. ¿Por qué ficciones como El Padrino –por nombrar una fácil, indudable– se acoplan tan bien a los circuitos de la cultura, hasta el punto de permear la cultura pop con sus expresiones, sus imágenes, sus núcleos argumentales y conceptuales, hasta el punto de volverse mitos? ¿Por qué en los innumerables loops productores de significado de la literatura en particular o las artes y el pensamiento en general hay algunos nodos que parecen replicarse por sí solos, como virus? ¿Por qué ciertas ficciones se han vuelto virales desde hace siglos y siguen funcionando por sí solas?
Hackeando a Bolaño. Pensemos en la obra textual (por llamarla de alguna manera) de Roberto Bolaño en relación a su mito, y a este en relación a aquella. Ahí tenemos el loop. Y lo que se produce, por supuesto, es Roberto Bolaño, el último gran mito de la literatura latinoamericana. El mito alimenta los textos (nos otorga puertas de entrada, maneras de leer), y los textos, todos ellos, generan el mito. ¿No es más interesante indagar en los engranajes y mecanismos de este circuito productor que en poner voz engolada para decir que tal o cual de sus libros está “mejor escrito” o es “mejor en tanto literatura”?
Perspectiva. A grandes rasgos: la obra de Bolaño incluye dos grandes novelas, una serie de novelas cortas, un conjunto de cuentos, otros tantos poemas, algunos ensayos y reseñas. Podemos sumar también las entrevistas, sus apariciones públicas, las historias que contó de sí. Cada una de estas zonas o secciones sin duda ofrece un texto central, uno más digamos “legendario” que los otros. Quizá incluso un centro de rotación. Habrá quien prefiera “Últimos atardeceres en la tierra” a “Sensini” o “El ojo silva” a “El gaucho insufrible”, por ejemplo, y en última instancia no hay un gran consenso en cuanto a cuál es el cuento irrevocable de Bolaño. Algo similar, incluso más tenue, ha de pasar (supongo) con los poemas; en cuanto a las reseñas y ensayos, tengo para mí que el lugar central lo ocupan “Derivas de la pesada” y “Los mitos de Cthulhu”, y quizá parezca más fácil argumentar a favor de estos que, pongamos, de “Sensini” en el contexto de las ficciones breves. Sin embargo (y esquivo por el momento la cuestión más complicada de las novelas largas), creo que la mayoría de los lectores, incluyendo a los críticos, estaría más o menos de acuerdo en que Estrella distante es la joya entre las novelas cortas. ¿Por qué esto es así? Está mejor escrita, dirán algunos; es una novela corta perfecta o casi perfecta, dirán otros. Y seguro tengan razón. Un ejercicio interesante es leerla junto a Soldados de Salamina, de Cercas, (son la misma novela, en cierta forma) y buscar las diferencias a la hora de crear esas novelas perfectas, casi cerradas sobre sí mismas y capaces de conferir una inmensa “significatividad” (o potencial interpretable, por decirlo de otra manera) a cada uno de sus detalles. Por supuesto, caben otras respuestas. La brevedad de Estrella distante (unas 40.000 palabras) la vuelve más intensa, y su tratamiento de temas tan vastos como el mal y el destino, como la historia reciente de Latinoamérica y las miserias de la literatura parece resaltar desde esa brevedad, desde su esquema estilizado y su inteligencia. Está claro que los temas y las ideas pesan tanto (o más) que la prosa, digan lo que digan los formalistas, y el panorama de temas e ideas en Estrella distante es sobrecogedor. ¿Hay que añadir que se lee rápido, que es maravillosamente clara, hasta didáctica en su concepto, en su manual de instrucciones implícito, incluso a la hora de señalarnos los momentos en que hace trampa?
El planeta de los monstruos. Si me preguntan, me quedo con 2666, que en casi todo es todo lo contrario a Estrella distante. Es cierto también que Los detectives salvajes, con su tiempo que abarca décadas y su concentración de potenciales mitos (auto)biográficos es una buena competencia a la hora de que pensemos en el objeto literario más emblemáticamente bolañiano; pero, para volver al final del otro párrafo, ambas son más largas. Y no son pocos los lectores que temen las novelas largas. O los críticos: después de todo, en las novelas cortas es más fácil decir que algo está muy bien escrito o muy mal. Las novelas mutantes y deformes –como 2666, El arcoíris de la gravedad o La broma infinita–, o las novelas mutantes y casi deformes –como Mil de fiebre–complican las cosas.
Representación gráfica. No debería sorprender que a la hora de pensar en adaptar textos de Bolaño a la novela gráfica se elija antes que nada Estrella distante. O al cine, ¿pero qué es tantas veces la novela gráfica como la resignación a no poder hacer cine y, de paso, a entender que en las páginas de un comic se puede hacer muy fácilmente aquello que se comería millones en el cine, y que para colmo seguramente salga mal?
Virus replicadores. Javier Fernández, autor del guión de la novela gráfica Estrella distante, dijo por ahí que Bolaño “te inocula un virus que te engancha a su obra y no te suelta”. ¿Será Estrella distante, entonces, el vector más perfecto?
Bolaño/Belano. Como sabe cualquiera que se haya puesto a pensar en las tantas adaptaciones de Lovecraft al cine, hay cosas que se complican cuando se las representa visualmente. En Estrella distante podrá no haber (¿o los hay?) monstruos alienígenas grandes como montañas, pero la representación nos arrincona de todas formas. Para empezar, ¿cómo vencer la tentación de hacer que el narrador del libro tenga la cara de creador “real”, Roberto Bolaño? ¿Qué se estaría diciendo si se hiciera lo contrario? ¿Y no se está diciendo esto es de alguna forma autoficción o autobiografía cuando se lo representa así, con esos rasgos que todos los fans llevamos en el corazón y que también, por qué no, hacen al mito: los lentes redondos, el pelo despeinado, el aspecto algo desaliñado o desgarbado, la campera, la mirada tan deslumbrada como resignada? En última instancia, la novela gráfica no es tanto una adaptación como una reescritura (esto podría decirse de todas las novelas gráficas que derivan de textos literarios, pero a veces parece fácil encontrar una vocación más clara de ceñirse al texto o ser más fiel a la historia que a la historieta), y por tanto hay que pensarla como la tercera instalación en una serie que tiene a la posible vida de Bolaño como punto A, al narrador de Estrella distante (la novela) como punto B, y al Belano/Bolaño de Estrella distante (la novela gráfica) como punto C. Hay una deriva de personajes, digamos, y quizá los tres sostengan alguna forma de relación con la irrecuperable (incluso si apareciera mañana una biografía en la que elijamos creer) vida de Roberto Bolaño. De hecho, Belano, en tanto personaje recurrente en la obra de Bolaño, jamás es igual a sí mismo: el de Estrella distante (la novela) no es el mismo que el de Los detectives salvajes, y en rigor en Estrella distante (la novela) nunca se lo nombra así, Arturo Belano, aunque sí hay un “Arturo B” al comienzo, en una posición algo ambigua, entre personaje y productor (o co-productor) del relato; en Estrella distante (la novela gráfica) sí se lo nombra: Arturo Belano, y eso es ya una operación de lectura, una manera de hablar de Estrella distante (la novela) recreándola en viñetas. Sumémosle el aspecto bolañesco de este Belano de comic y ya está: el mito Bolaño. El virus Bolaño.
El horror. Otra instancia de lo irrepresentable: las fotografías que Ruiz-Tagle expone en aquel apartamento. Vale la pena recordar o resumir la primera gran zona de la novela: hay un joven militar que es de alguna manera aspirante a poeta (replicante, primero, pero todo poeta en el fondo no puede ser otra cosa que un replicante de poeta) y que, al tiempo que se infiltra (con el nombre de Carlos Wieder) en talleres literarios a modo de informante de la represión, empieza a concebir una obra propia, extrema, experimental. Esa obra incluye, al principio, escritura aérea (Ruiz-Tagle es piloto y se arroja al cielo para escribir citas de la Biblia y otros asuntos más crípticos) y una serie de fotografías que jamás nos son descritas a fondo pero que intuimos como representaciones del horror: asesinados, torturados, cuerpos rotos, mutilados, reventados. Bolaño, en la novela, se las arregla para dejarnos a los lectores el lugar de imaginar algo tan terrible: incluso los militares cómplices de Ruiz-Tagle se horrorizan ante las imágenes, y entienden que han de borrarlas como si nunca hubiesen existido. ¿Qué puede horrorizar así incluso a un montón de criminales? Ruiz-Tagle se ha ido un poco al demonio, digamos, como Kurtz en Camboya, río arriba.
Lo visible y lo invisible. Por supuesto, hubiese sido un error para la novela gráfica representar claramente esas fotos. Nada, después de todo, estaría a la altura de aquello que imaginamos como algo más horrible de lo que podemos imaginar. Es la misma razón por la que si se adaptara “El infierno tan temido”, de Onetti, al comic, tampoco deberíamos ver las fotos en cuestión. Y es, de paso, la misma razón por la que fallan más o menos todas las representaciones de Cthulhu, al que en realidad Lovecraft jamás describió explícitamente (en "La llamada de Cthulhu” se describen representaciones del monstruo, y sólo parcialmente al monstruo mismo). En el planeta de los monstruos podemos ver o intuir que hemos visto, pero no representar. La visión, a su manera, muere con nosotros; lo que se transfiere (el virus, en última instancia), es el horror.
Mitos del futuro próximo. Es fácil, a partir de lo anterior, señalar una de las virtudes de Estrella distante (la novela gráfica): en tanto se alinea con el eje de lo representado/irrepresentable esbozado por la novela que adapta, se las arregla para tomar el potencial de horror de la novela de Bolaño y conservarlo por entero (o incluso potenciarlo), del mismo modo que Blade Runner 2049 mantiene (con todavía mayor tensión) la ambigüedad con respecto a si Deckard es o no es un androide replicante. Es cierto que también da un paso hacia otra dirección: establece más claramente que la novela de Bolaño la conexión (auto)biográfica, pero esto ha de ser leído desde la idea de que la novela gráfica (evidentemente) fue producida en un mundo donde existe el mito Roberto Bolaño, a diferencia de la novela de Bolaño, que fue escrita en un mundo donde nadie sabía quién cuernos era Roberto Bolaño. El mito ahora está ahí, y nos hace leer las cosas: crea los objetos literarios en tanto posibilidades de lectura. En ese sentido, los juegos con lo representable y la representación, terminan por señalar ante todo a Roberto Bolaño en tanto mito. Belano y Bolaño se funden en una entidad singular y fascinante, que existe (como el Borges de “Tlön Uqbar Orbis Tertius”) entre la ficción y la realidad.
Estilos. Esto no quiere decir que no se pueda hablar de Estrella distante (la novela gráfica) en tanto creación artística en sí misma, formal, estética, estilísticamente. El guión de Javier Fernández funciona muy bien, incluso (o especialmente) cuando se separa (con sus títulos de secciones, sus ligeras desviaciones argumentales o estructurales) del original de Bolaño, y el arte de Fanny Marín es siempre fluido y expresivo. Hay viñetas hermosas (en todas las páginas del último capítulo, por ejemplo) y soluciones especialmente fascinantes (las imágenes de la película porno en la que Belano busca a Ruiz-Tagle). El concebible lector de Estrella distante (la novela gráfica) que no haya pasado previamente por Estrella distante (la novela) no habría de perderse gran cosa: la novela gráfica habla por sí misma, y con gran elocuencia. De hecho, cuando el estilo o las pautas de la representación es modificada para dar cuenta de una historia-dentro-de-la-historia (cosa que en la novela de Bolaño no sucede), la obra gana en riqueza y en su capacidad de proyectar un mundo. Quizá ese, junto a las decisiones sobre la representación o no-representación de ciertas entidades, sea uno de los grandes aciertos de esta novela gráfica.
Viralizaciones. ¿Volvemos a la idea del mito Roberto Bolaño? Se trata, en última instancia, de un mecanismo que sigue en funcionamiento, a través de nuevas lecturas, adaptaciones, inéditos que salen a la luz, dramas y comedias con tantos de los implicados en el lado más personal o humano del asunto. No hay una última transmisión desde el planeta de los monstruos, como leemos al final de Estrella disante; el mensaje sigue siendo transmitido y el virus se multiplica. Estrella distante (la novela gráfica) es una estación repetidora de esa transmisión, otra instancia en la transmisión del virus; comprender esto, y preguntarse por su íntimo funcionamiento para a su vez replicarlo en una obra válida en sí misma, es otro de los aciertos del equipo Fernández-Marín.
Published on May 07, 2019 16:37
Xenofeminismo, Helen Hester
El futuro será (xeno)feminista o no será
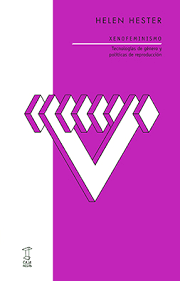
Entre los textos que integraban el compilado Aceleracionismo, publicado hace poco más de un año por la editorial argentina Caja Negra, sin dudas “Xenofeminismo: una política por la alienación” era de los más fascinantes, junto al ya clásico e inagotable “Colapso”, de Nick Land, y al “Manifiesto por una política aceleracionista”, de Srnicek y Williams.
“Xenofeminismo…”, firmado por el colectivo Laboria Cuboniks (anagrama de Nicolas Bourbaki, el grupo de matemáticos franceses), surgió de un seminario a cargo de Reza Negarestani y Armen Avanessian y se planteó indagar las posibilidades de intersección entre filosofías del siglo XXI como el realismo especulativo o las diferentes maneras de pensar el aceleracionismo (como teoría de la cultura, como filosofía política, etc), y una teoría y una práctica feministas. El colectivo reunió a seis mujeres: Diann Bauer, Katrina Burch, Lucca Fraser, Amy Ireland (una de las pensadoras más interesantes en la deriva poslandiana), Patricia Reed y Helen Hester.
“Xenofeminismo…” había sido publicado originalmente en el sitio web de Laboria Cuboniks allá por 2015; a modo de manifiesto, delineaba los cimientos del pensamiento xenofeminista: su racionalismo (“sostener que la razón o la racionalidad es por naturaleza una empresa patriarcal es conceder la derrota”), su antinaturalismo normativo (“el naturalismo esencialista hiede a teología”), su abolicionismo de género (“la ambición de construir una sociedad en la que los rasgos actualmente reunidos bajo la rúbrica de género dejen de proveer el entramado para la operación asimétrica del poder”), su naturalismo ontológico (“la naturaleza, entendida como el ámbito ilimitado de la ciencia, es lo único que hay”), su vocación de hackear el sistema de seguridad del wetware humano a través de terapias hormonales de tipo hágalo-usted-mismo y, sobre todo, la política y la ontología implícitas en el posible “lema” del movimiento: “¡si la naturaleza es injusta, cambiemos la naturaleza!”.
Helen Hester, una de las integrantes más visibles y activas del colectivo, publicó en 2018 el libro Xenofeminism, cuya traducción (Xenofeminismo: tecnologías de género y políticas de reproducción) fue ofrecida pasada la mitad del año por Caja Negra. La primera parte del libro ofrece una versión más didáctica, por decirlo de alguna manera, del contenido del manifiesto, a la vez que propone un ligero ajuste de términos que contribuye a la idea del xenofeminismo como proceso o deriva teórica (de lo cual, de hecho, extrae buena parte de su interés y su fuerza vital) en permanente reajuste. Aparece la idea de un “tecnomaterialismo” (el manifiesto de 2015 ya señalaba que “el xenofeminismo busca implementar estratégicamente tecnologías existentes para rediseñar el mundo”) junto a un “antinaturalismo”, que se complementan mutuamente en la práctica de ampliación de “la libertad humana”, a la vez que establece (como para alejar los fantasmas del humanismo más reaccionario y habilitar un fértil campo de intersección entre el posthumanismo especulativo y el transhumanismo) que “la distinción siempre precaria entre naturaleza y cultura ha sido irrefutablemente disuelta por los cambios que se produjeron en la ciencia y la tecnología (…) El firme rechazo a aceptar la idea de que la naturaleza sea siempre el límite de cualquier imaginario emancipatorio es un elemento clave del proyecto xenofeminista”.
Esta sección también se ocupa de establecer complicidades, oposiciones e incluso filiaciones con feminismos anteriores; así, el texto dialoga y discute con La dialéctica del sexo, de Shulamith Firestone, con el ecofeminismo de Maria Mies y Vandana Shiva y, particularmente, con la obra de Donna Haraway.
Volver al futuroSi se rastrea el origen del xenofeminismo al aceleracionismo de izquierda de Srnicek y Williams (o incluso más atrás, al aceleracionismo absoluto de Nick Land, a su vez construido sobre Capitalismo y esquizofrenia y el ciberpunk), está claro que la vuelta del futuro a la reflexión teórica sobre la cultura es un elemento de importancia capital. Fiel al propósito de Laboria Cuboniks de pensar en los diversos aceleracionismos desde una sincronía crítica de feminismos, Hester examina la noción del futuro o los futuros desde políticas de género y la inminencia del desastre ecológico. El segundo capítulo de Xenofeminismo da cuenta de estas reflexiones, centrándose en particular en la idea heternormativa y potencialmente racista detrás de pensar al niño (blanco) como el futuro del mundo. Si William Gibson había dicho (no queda claro dónde; él mismo lo ha olvidado y supone por ahí que fue en una entrevista) “el futuro ya llegó: es sólo que no está distribuido equitativamente”, esta sección del libro de Helen Hester da cuenta de algunos mecanismos de ese reparto injusto: ¿a quiénes, en otras palabras, se les ha cancelado el futuro? La pregunta, fascinante en sí misma, resignifica el viejo lema punk de no future y, a la vez, ofrece un gran punto de partida a la hora de descartar cierta vulgata cultural reciente que parecía anclarse en la ballardiana (y setentosa) “cancelación del futuro” o, como en los primeros escritos de Mark Fisher (eventualmente superados en sus últimos trabajos), presentarla como lo que Nick Land llamó en su momento el “miserabilismo transcendental”. El xenofeminismo, en ese sentido, está vivo y combate.
La tercera parte del libro es la más específica en su objeto de estudio, en tanto examina la apropiación y circulación histórica de ciertas tecnologías: el sistema del-em de extracción menstrual según era presentado por el feminismo de la década de 1970, por ejemplo, o las terapias hormonales. Esto último permite a Hester establecer otra coordenada ideológica del proyecto de su colectivo, presentando al xenofeminismo como un feminismo trans-positivo.
La idea de un futuro extraño, en principio ajeno, weird (de ahí el prefijo xeno, que recuerda a los xenomorfos de Alien, una película que ha sido leída sistemáticamente desde coordenadas de género, reproducción, tecnología y naturaleza), está entre lo más interesante que tiene para aportar el xenofeminismo, y no solamente plantea un campo riquísimo de reflexión desde los diversos feminismos sino que, retroalimentando aquellas filosofías que lo inspiraron, parece empezar a sugerir un aceleracionismo weird, clavado como un cable de corriente en un futuro posthumano. Leer a Helen Hester es participar del vértigo ante esos pensamientos y de esa laboriosa emancipación de tantas taras del humanismo y otros proyectos ideológicos (tantos de ellos “de izquierda”, curiosamente) incapaces de ofrecer otra cosa que no sea nostalgia, ingenuidad o aún más injusticia.
Published on May 07, 2019 16:35
La muerte del comendador libro 2, Haruki Murakami
Retrato de un hombre sin cara
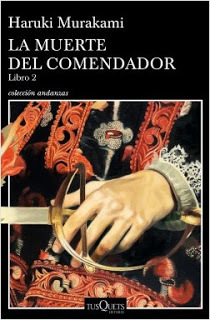
Cabe preguntarse hasta qué punto la decisión de dividir en dos tomos La muerte del comendador no fue en detrimento del destino de la novela entre los lectores de lengua española. En cualquier caso, ahora que la segunda parte ha sido publicada no sólo es posible hacerse una idea de la obra completa que supera las expectativas generadas por la primera sino que, también, parece fácil sentir que, así dividido, así cortado el libro, su primera parte no estaba a la altura de la segunda ni, concebiblemente, a la de la totalidad que integra.
Es decir: si esa primera mitad podía parecer poco intensa y quizá algo derivativa, la segunda cae del otro lado de una pauta estructural del libro que habilita un nuevo tempo para la trama, un vértigo creciente e incluso un incremento notorio de la sensación de extrañeza producida por lo narrado. Para los lectores de Murakami, por supuesto, eso era lo que cabía esperar en un principio, y si escenas como la exploración del pozo en el bosque parecían en la primera parte una versión algo light de los momentos más inquietantes de, pongamos, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, en la segunda esos elementos de la trama se aparecen revestidos de una suerte de cualidad ominosa o siniestra recuperada. La sensación es la de dar finalmente con Murakami, con el mejor Murakami, el que todos sus lectores queremos.
Quizá si la novela hubiese sido ofrecida completa (como en inglés y en japonés), esa cosa algo tenue de la primera parte se habría disuelto en el ritmo o tempo de una lectura más prolongada, y de La muerte del comendador cabría haber dicho que, a lo sumo, padecía de cierta lentitud algo exasperante en sus escenas iniciales. Por otro lado, leer el segundo tomo sin esperar gran cosa (en plan pesimista, digamos) opera como cuando se nos dice que una película es mala u horrible y, viéndola sin mayores expectativas, le encontramos una serie de elementos positivos sorprendentes que nos habilitan un disfrute inesperado. Es cierto que no se trata de que la primera parte fuese “mala” o “deficiente”: era, a lo sumo, algo desilusionante, tanto como esta segunda se vuelve sorprendente. La cesura entre ambos libros nos permite caer, en el segundo, en un mundo más oscuro y desolador, más allá de la caída “literal” del narrador, sin duda el mejor momento de la novela: tanto que el aparente “final feliz” queda cuidadosamente balanceado por la creciente extrañeza (el desapego emocional, la frialdad de una razón que va revelándose irracional o, mejor, torcida, deforme) de la voz narradora y, especialmente, por el recurso a una circularidad del relato, sobre el que obviamente no conviene adelantar detalles en una reseña.
Es cierto que no hay nada realmente “asombroso” en La muerte del comendador completa, pero no es eso lo que se le pide a Murakami; más bien se trata de buscar (y encontrar) en sus páginas ese registro de lo inquietante depurado de horror, de lo desolado libre de lo sublime, de una hauntología más viva (o dinámica) que espectral. Es posible que esto le haya salido mejor a Murakami en textos breves como After dark o en momentos concretos de sus novelas más largas (lo cual, por otro lado, es esperable en textos de la extensión de Kafka en la horilla, 1Q84 o la ya mencionada Crónica del pájaro…), pero La muerte del comendador lo muestra en posesión de una técnica más refinada, más sutil. En otros escritores (Pynchon, se me ocurre como ejemplo, o Philip K. Dick) esa sutileza no necesariamente debería pensare como una virtud a priori, pero quizá sí en Murakami, cuyas obras no se proponen la conmoción o el sobresalto sino más bien un registro pop de lo inquietante y el weird. En ese sentido, su última novela da en el blanco, a la vez que aporta a su ya nutrida bibliografía algunas de sus escenas más fascinantes. Por supuesto es imposible leer solo el tomo dos de La muerte del comendador, pero los lectores que puedan hacerse con ambos tomos y leerlos sin pausa en medio sin duda disfrutarán de esta novela y su misterio estilizado, austero y elegante.
Published on May 07, 2019 16:33
El último samurái, Helen DeWitt
La educación sentimental (con samuráis)
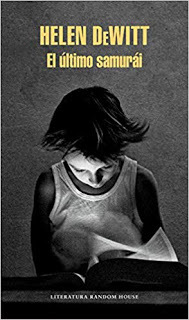
La historia editorial de El último samurái, primera novela de Helen DeWitt, parece interesante en sí misma. Tras un proceso larguísimo de idas y venidas con un agente, un editor que demandó varias veces que se cambiara el título (no convenía sugerir parecidos con la película protagonizada por Tom Cruise, aparentemente) y una primera edición agotada rápidamente y jamás reimpresa pese al éxito de crítica, al momento de la reedición de 2016 el libro ya había alcanzado cierto estatus de obra de culto. Un cliché crítico sería señalar que no se trata de “una novela para cualquiera”, pero esto es decir poco y nada: como todo libro fascinante y exigente, la primera novela de DeWitt sin duda termina por crear a sus lectores, por producirlos página tras página, del mismo modo que repelerá a los menos pacientes o a las sensibilidades que se saben refractarias a ciertos modos de novelar. ¿Cuáles son esos modos? Bueno, basta con hojear la novela. Ecuaciones, listados de declinaciones y conjugaciones, traducciones del japonés, un enciclopedismo permanente que pasa desde las obras para piano de Alkan hasta la antropología, pasando por la gramática del japonés, el latín, el griego y el finés, y la música de Schoenberg. Más, especialmente, el clásico Los siete samuráis, de Kurosawa.
Así listado parece fácil espantar a los lectores potenciales, pero lo curioso es que El último samurái, pese a su ambición enciclopédica, en ningún momento deja de fluir y entretener (y maravillar, por cierto). Hay algo extrañamente leve en su escritura (ensamblada de alguna manera con diarios que se proponen libres de toda pretensión literaria simple), de hecho, que parece deslizarse sobre la superficie de las cosas (de ciertos saberes en particular) y acelerar hacia la configuración de una historia tan emocionante como perfectamente calibrada en su expresividad y sus efectos: la de Sibila, una mujer brillante con evidentes carencias a la hora de funcionar en sociedad, y su hijo Ludo, un niño prodigio que aprende alemán, latín y griego a los cuatro años para leer La Odisea y los más importantes tratados de exégesis homérica (así como también, de paso, el Harmonielehre de Schoenberg).
El nudo básico del asunto es que a Ludo le falta un padre, y su madre lo sabe. Como el padre biológico es para ella un verdadero imbécil, un escritor cuyo trabajo pobrísimo no merece respeto alguno, Sibila decide que su hijo encontrará una figura masculina a imitar en la película Los siete samuráis. Sabe, a la vez, que Ludo no está preparado, a su corta edad, para entender del todo de qué va la trama de la obra maestra de Kurosawa, pero aun así lo somete a un visionado diario y a un análisis constante, con bibliografía incluida.
Al principio vemos todo esto desde la narración de Sibila, pero a medida que Ludo va creciendo es su voz la que toma el control de la novela. El proceso por el que la escritura de Ludo va volviéndose más compleja y su inteligencia desarrollándose sobre la página es, simplemente, asombroso, y si hubiera que elegir un rasgo de la novela para poner en evidencia el virtuosismo de su autora, bien podría ser esa construcción ya no solo de un personaje sino de una inteligencia, del funcionamiento o desenvolvimiento de una mente.
Samuráis hambrientosLudo se pondrá en busca ya no de su padre biológico (cuya identidad descubre por sí mismo) sino de su sustituto, su padre espiritual por decirlo de alguna manera; aprovechando los relatos que le hace su madre sobre hombres a los que admira, el niño pasa revista a siete candidatos, descartándolos uno por uno (excepto al último, evidentemente). La novela, en principio narrada ahora desde Ludo, se expande en las historias de vida de estos siete samuráis: a la manera de Moby Dick y de toda novela maximalista que se precie de tal, pronto la imaginación y las digresiones y tramas secundarias proliferan, tanto que sentimos que el narrador se ha vuelto algo más que un personaje concreto de la historia narrada, vuelto de pronto un mecanismo conceptual. El efecto es similar al de las modulaciones de narradores en Contraluz, de Pynchon, pero aquí siempre volvemos a la peripecia de Ludo y su búsqueda, como si se tratara de un nivel específico de energía al que el libro vuelve y desde el que despega para alcanzar los momentos más deslumbrantes.
Podría hacerse un listado más o menos completo de temas y procedimientos. La tensión entre repetición (la madre de Sibila, por ejemplo, era una aspirante a virtuosa musical que podía tocar 40 veces la misma pieza sin variar un solo énfasis) y variación (vamos entendiendo de a poco que los siete hombres buscados por Ludo son variantes del modelo de padre que ha hecho suyo; o, también, una de las historias que proliferan hacia la mitad del libro es la de un pianista japonés que daba conciertos de seis o siete horas en los que la misma pieza era recreada con variaciones sutiles, muchas veces no otra cosa que el ruido de un tambor como fondo), por ejemplo, o la pregunta con la que insiste Sibila (¿es Ludo un niño prodigio o apenas uno de intelecto normal al que simplemente se le ha enseñado cosas que todos nos resignamos a no enseñar a los niños?), llevada desde las ideas de Stuart Mill hasta reflexiones sobre la naturaleza de la consciencia y la inteligencia, son acaso los ejemplos más fácilmente visibles, pero la novela, que también habla de la pobreza, la adversidad, la naturaleza del genio, la aventura, la ética, la paternidad (por supuesto) y la maternidad es tan rica que cualquiera de los hechos culturales a los que alude (el cine de Kurosawa, la música del siglo XX, etc) o sus “grandes asuntos” trabajados parecen por momentos reclamar un lugar central, para después deslizarse de nuevo hacia el paisaje de fondo y volver a sugerir un ágil desfile de variaciones comparable a las treinta de Bach o a las otras tantas mencionadas por Ludo y su madre en sus diálogos vertiginosos, o también, por qué no, a la sucesión aparentemente inagotable de variaciones/recreaciones de Los siete samuráis (Sibila comenta Los siete magníficos con buen humor, pero la sabe inferior a la de Kurosawa)..
Ciertas obras de culto llegan a convertirse en clásicos; no hay manera de saber si ese será el destino de la primera novela de Helen DeWitt, pero su reciente traducción al castellano y su éxito creciente en su lengua original empiezan a confirmarla como una referencia ineludible de la narrativa del siglo XXI.
Usted no puede, no debe dejar de leerla.
Published on May 07, 2019 16:30
Serotonina, Michel Houellebecq
Astucias inhumanistas
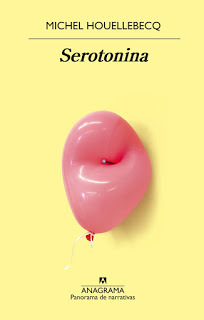
Hace ya bastantes años, el biólogo británico Richard Dawkins publicó un libro titulado El gen egoísta. Desde entonces la cultura pop lo ha asimilado de varias y dispares maneras, pero su propuesta básica es fácil de distinguir: se trata de pensar en la evolución desde el punto de vista de los genes, en lugar del más convencional centrado en los individuos o las poblaciones. Es tentador extrapolar esta idea a Serotonina, la más reciente novela de Michel Houellebecq, y pensar la novela completa no desde la muy literaria perspectiva de la “caracterización” y las “emociones” de sus personajes, sino desde la de ciertas moléculas, cuya interacción genera lo que al nivel de los individuos podemos llamar “comportamientos”, “ideas”, “sentimientos”, “emociones”.
Así, para mantener a flote sus niveles de serotonina, Florent-Claude Labrouste, el protagonista y narrador de la novela, recurre al “Captorix”, un nuevo antidepresivo de nombre jocosamente galo (podría ser un habitante de aquella aldea irreductible tan aficionada a la poción del druida Panoramix). Y resulta que la droga da resultado, más o menos, pese a la necesidad de aumentar progresivamente la dosis y, especialmente, a los efectos secundarios: el más notorio de ellos, la desaparición de la libido.
Ahí tenemos las premisas. Houellebecq se las arregla para desarrollarlas hasta construir una novela intrincada, de una complejidad que parece esconderse detrás de la aparente “sencillez” narrativa del relato en primera persona y su prosa fluida. Por supuesto que esto apunta a cierto oficio. Para su séptima novela, el tantas veces descrito como un enfant terrible de la literatura francesa contemporánea ha logrado sin duda alguna dominar el empleo de ciertos trucos: como los prestidigitadores, entonces, nos hará mirar hacia donde más le conviene mientras efectúa sus diestros juegos de mano o, si se prefiere la jerga más “literaria”, sus recursos retóricos y procedimientos narrativos.
Por ejemplo, el uso de la primera persona. Florent se nos aparece de inmediato como un hombre inteligente e instruido a la vez que cínico, misántropo y desencantado, con opiniones sobre más o menos todas las cosas y tan pocos reparos para sacarlas a la luz como para actuar siempre de acuerdo a sus propios fines (por ejemplo cuando planifica matar a un niño para salirse con la suya con una ex). Para un lector más o menos enterado de la carrera de Houellebecq, es fácil saltar el abismo y asumir que lo dicho por el personaje-narrador equivale a las opiniones del autor, convirtiendo así a Serotonina en una suerte de ensayo narrativo de Michel Houellebecq sobre la Francia contemporánea, Europa, el capitalismo tardío, la agricultura en la era de los transgénicos y los pesticidas, Monsanto y la política folk de Occupy y los Indignados (de hecho, la novela, escrita hace más de un año, se anticipó al movimiento grassroots de los Chalecos Amarillos). Las conclusiones a sacar, por supuesto, quedan a cuenta y riesgo de cada lector, pero lo cierto es que la notoria maestría narrativa de esta novela viene acompañada (o equivale a) por un refinamiento sublime del arte de la provocación, por ejemplo desde el aparente elogio a Francisco Franco de la página 33, donde se lo propone como “un auténtico gigante del turismo”.
Y así aparece una segunda tentación interpretativa: atribuir al uso del Captorix el “estado mental” del protagonista, sus ideas y su lectura de la realidad, como si se dijera un hombre normal sería incapaz de pensar estas cosas.
No faltará, entonces, quien hable de “deshumanización” para dar cuenta del estado de Florent, y en ese sentido cierto conocimiento de las novelas anteriores de Houellebecq parece venir a cuento. En esta línea (y si se entiende “humanismo” como una categoría amplia que incluye nociones de la “naturaleza” o la “condición” humanas vinculadas a la finitud, al libre albedrío, a la individualidad, la personalidad, la subjetividad, la espiritualidad), el inhumanismo se vuelve un tema clave, más allá (y una vez más esto queda a cargo del lector) de la posible “postura” al respecto asignada al autor del libro.
Más allá del principio de placerLa idea del deseo como elemento fundante o esencial de lo humano (en la literatura uruguaya aparece, por ejemplo, en toda la obra de Ercole Lissardi), sumada a la evidente cancelación de toda pulsión erótica en el protagonista, se convierte en el mecanismo narrativo-interpretativo que aleja a Florent de “la humanidad” y lo coloca en esa posición digamos “fría” o “descarnada” desde la que cuenta su historia. Pero en el fondo, como ya habíamos sospechado, no es la historia de un individuo sino la de la interacción entre ciertas moléculas: las de los antidepresivos y las de las neuronas de ese gran ensamblaje de células, moléculas y átomos dado en llamar “Florent”. En otras palabras, en esta historia neuroquímica, el libre albedrío, tan central a la perspectiva humanista, resulta por completo irrelevante.
Si se toma a esta idea como central al libro (es decir, aquello que “dice” Houellebecq, y ahí caemos en la trampa, naturalmente, de creer que Houellebecq quiere “decir algo” con su novela, lo cual no es ni fácilmente descartable ni tampoco tan evidentemente verdadero como querría suponer una lectura un poco más ingenua), la política parece desvanecerse, al menos de la instancia de la enunciación por parte del personaje/narrador. Es cierto que en la novela hay un bloqueo de ruta llevado a cabo por agricultores que protestan contra la globalización, la ausencia de medidas proteccionistas en la Francia contemporánea y, en suma, el neoliberalismo y el libre mercado, pero si actúan así, si prenden fuego maquinaria agrícola, si disparan contra la policía o si se suicidan como monjes autoinmolados en un documental sobre Vietnam, la razón es que ellos todavía desean, porque no toman captorix. Por supuesto, que la política desaparezca del plano de lo narrado parece corresponderse con su reaparición en el plano más “real” del autor, pero para estar seguros de ello, una vez más, deberíamos presumir que sabemos que Houellebecq quiso 1) decir algo con su novela, 2) y que ese algo es tal y cual alegato político-humanista-anticapitalista, o tal y cual alegato pospolítico-inhumanista.No voy a decir mi opinión acá, porque naturalmente carece de importancia. Pero sí me parece que vale la pena apuntar que a la literatura no le gusta el inhumanismo. Después de todo, suelen triunfar (en una suerte de selección natural darwiniana de lo cultural, algo sobre lo que también escribió Richard Dawkins) las historias que nos enseñan que no podemos escapar de ser nosotros mismos, que somos individuos con voluntad y esperanzas, que debemos fundirnos con la agencia común de la superación y emancipación humana y bla bla bla, sean la más boba comedia con Jennifer Aniston o Madame Bovary. El materialismo indiferentista de H.P.Lovecraft y el nihilismo antinatalista de Thomas Ligotti, por dar dos ejemplos fáciles, parecen destinados a sobrevivir en tanto, primariamente, las narraciones que les sirven de vector son leídas como horror, como género, como entretenimiento, en última instancia como algo distinto a la literatura en sí, que podrá prescindir del tema en virtud de la “forma” y pretender así el establecimiento de las condiciones de su propia “autonomía”, pero no parece tan cómoda con la desaparición del sujeto humano que ha tomado por protagonista.
A la vez, Florent, al final del libro, parece hacerse eco de aquella frase de J.K. Huysmans en el prólogo (escrito veinte años después de la novela) a À Rebours, sobre que después de pensar, decir o escribir ciertas cosas, sólo queda “elegir entre una pistola o caer de rodillas ante los pies de la cruz”. Por supuesto que en última instancia no se trata (una vez más) sino de otro efecto de la interacción entre ciertas moléculas, pero al nivel de la narración los últimos momentos del relato (y acaso del narrador) parecen terminar de ofrecer una perspectiva más compleja sobre Florent: un burgués, en última instancia, un hombre siempre protegido por la securocracia que, al final, deja ver que todavía latía su corazoncito en su nueva y espectacular comprensión del “punto de vista de Cristo” y de que “Dios se ocupa de nosotros”. ¿Se trata de una concesión literaria al humanismo? ¿De un truco, un recurso retórico para ofrecer el cierre, la aparentemente necesaria closure, como una armonía que tiende a resolverse en el acorde de tónica? ¿O el mecanismo digamos una vez más “filosófico” de la novela nos previene de esa lectura? Dejar las preguntas sin contestar es, por supuesto, otro signo (acaso el mayor) de astucia literaria.
Cosa que no le falta a Michel Houellebecq.
Published on May 07, 2019 16:29
January 31, 2019
selección 2018 (1)
Mil de fiebre,
Juan Andrés Ferreira.
El maximalismo oriental en su irrupción inesperada y el acontecimiento literario del año al este del río Uruguay. ¿Maximalismo oriental? Repítame eso, por favor. El primer término de la formula debe a la (criticable pero buen punto de partida) propuesta de Stefano Ercolino y el segundo debería ampliarse al ámbito rioplatense (aunque se podría argumentar que las novelas de Pola Oloixarac proponen una suerte de maximalismo a escala), como si se dijera que Mil de fiebre es tan grande que no cabe en la literatura uruguaya (algo parecido se dijo de Levrero, creo recordar), lo cual no deja de ser curioso para una novela tan paradójicamente “localista” como la de Ferreira, incrustada en Salto, allá en la frontera norte con el portuñol. Pero a no engañarse: el mundo de Mil de fiebre no es el nuestro: como en uno de sus modelos más claros, La broma infinita, la desviación con la realidad es pequeña como una astilla y está clavada en el punto más sensible posible, así que el resultado no es tan diferente al del jabalí gigante de La princesa Mononoke: en este caso los demonios deberían arrasar con la narrativa uruguaya como la conocemos, pero lamentablemente eso no sucederá (hay anticuerpos, hay sistemas de seguridad que evitan estas cosas, y en algunas reseñas que andan por ahí de Mil de fiebre pueden verse en casi pornográfico funcionamiento). ¿Por qué? Para decirlo brevemente, porque en los más o menos diez años que lleva de vida la más reciente etapa de la narrativa uruguaya, el modo maximalista es la excepción y la norma la nouvelle realista-minimalista (con un polo salingeriano en Daniel Mella y el otro en la búsqueda del bello estilo notoria en la trabajada prosa de Gustavo Espinosa, con Mercedes Estramil en algún lugar en el medio); por eso, la novela mastodóntica de Ferreira (con todo lo que debe tener el maximalismo: saber enciclopédico, imaginación paranoica, proliferación delirante, narrativa rizomática) es a su manera un monstruo que se ha escapado de su isla de la calavera e irrumpido en la aldea que se dice ciudad ante el río que pasa por mar.
Oktubre, Carolina Bello. La colección Discos de la editorial Estuario sigue el modelo de la serie 33 1/3 en casi todo, con la salvedad de que le restringe el ámbito a lo geográficamente cercano, o sea las dos orillas del Río de la Plata. Ambas, entonces, se codifican en una apertura a distintos modos: el periodístico, el ensayístico, el testimonial y… ¿las rarezas? Quizá sea una verdad triste que una novela (en oposición a, digamos, el típico librito hecho a partir de cuatro o cinco entrevistas y un recorto-y-pego de cosas dichas por críticos más consagrados) propuesta en el marco de esta concepción vaya a ser invariablemente recibida –me refiero a la versión local de la idea, o sea a Discos– por la prensa y la crítica vernáculas como una cosa rara, atípica, una anomalía. Pero hablar de la primera obra maestra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en clave ficcional podría (si fueran necesarias justificaciones) equivaler a la afirmación de que sobre ciertos aglomerados de signos sólo se puede producir un discurso que se presente como ficción: uno que, para pensarlo desde otro lado, se sirva de los circuitos productores de significado de la obra a la que refiere. O, todavía de otro modo, expandir el concepto de referencia para incluir la ficción. De ahí a la teoría-ficción al estilo Nick Land, el CCRU y Reza Negarestani sólo hay un paso, que cabe esperar sea dado en el contexto de Discos (ya que difícilmente el resto de la literatura uruguaya pueda digerir algo así. Es decir: no lo hará). El libro de Bello, en todo caso, se estructura en torno a una novela epistolar clavada frente a Chernobyl, Oktubre y el rock en la URSS. El gran estilo siniestro, austero y soviético, dividido en una pluralidad de voces que incluye crítica, reseñas, las cartas entre los protagonistas (una soviética ucraniana y un argentino) y un narrador al borde del éxtasis ante la Gran Catástrofe, el fantasma del fin de siglo XX que no sólo no nos deja en paz sino que ya ha llegado a definir lo que podemos entender a esta escala como nuestro hogar, en tanto hemos terminado por definir, ya usurpados del futuro, (y aquí es inevitable pasar por el pueblo fantasma de la hauntología a la Mark Fisher), ese término a partir de la manera en que cierto fantasma lo encanta: y si quieren un retrato, una imagen icónica, googlen el monumento 1970 en Pripyat; su gemelo oscuro, por supuesto, es la pata de elefante del reactor de Chernobyl.
Publicado originalmente en ArteZeta el 29 de enero de 2019.
El maximalismo oriental en su irrupción inesperada y el acontecimiento literario del año al este del río Uruguay. ¿Maximalismo oriental? Repítame eso, por favor. El primer término de la formula debe a la (criticable pero buen punto de partida) propuesta de Stefano Ercolino y el segundo debería ampliarse al ámbito rioplatense (aunque se podría argumentar que las novelas de Pola Oloixarac proponen una suerte de maximalismo a escala), como si se dijera que Mil de fiebre es tan grande que no cabe en la literatura uruguaya (algo parecido se dijo de Levrero, creo recordar), lo cual no deja de ser curioso para una novela tan paradójicamente “localista” como la de Ferreira, incrustada en Salto, allá en la frontera norte con el portuñol. Pero a no engañarse: el mundo de Mil de fiebre no es el nuestro: como en uno de sus modelos más claros, La broma infinita, la desviación con la realidad es pequeña como una astilla y está clavada en el punto más sensible posible, así que el resultado no es tan diferente al del jabalí gigante de La princesa Mononoke: en este caso los demonios deberían arrasar con la narrativa uruguaya como la conocemos, pero lamentablemente eso no sucederá (hay anticuerpos, hay sistemas de seguridad que evitan estas cosas, y en algunas reseñas que andan por ahí de Mil de fiebre pueden verse en casi pornográfico funcionamiento). ¿Por qué? Para decirlo brevemente, porque en los más o menos diez años que lleva de vida la más reciente etapa de la narrativa uruguaya, el modo maximalista es la excepción y la norma la nouvelle realista-minimalista (con un polo salingeriano en Daniel Mella y el otro en la búsqueda del bello estilo notoria en la trabajada prosa de Gustavo Espinosa, con Mercedes Estramil en algún lugar en el medio); por eso, la novela mastodóntica de Ferreira (con todo lo que debe tener el maximalismo: saber enciclopédico, imaginación paranoica, proliferación delirante, narrativa rizomática) es a su manera un monstruo que se ha escapado de su isla de la calavera e irrumpido en la aldea que se dice ciudad ante el río que pasa por mar.
Oktubre, Carolina Bello. La colección Discos de la editorial Estuario sigue el modelo de la serie 33 1/3 en casi todo, con la salvedad de que le restringe el ámbito a lo geográficamente cercano, o sea las dos orillas del Río de la Plata. Ambas, entonces, se codifican en una apertura a distintos modos: el periodístico, el ensayístico, el testimonial y… ¿las rarezas? Quizá sea una verdad triste que una novela (en oposición a, digamos, el típico librito hecho a partir de cuatro o cinco entrevistas y un recorto-y-pego de cosas dichas por críticos más consagrados) propuesta en el marco de esta concepción vaya a ser invariablemente recibida –me refiero a la versión local de la idea, o sea a Discos– por la prensa y la crítica vernáculas como una cosa rara, atípica, una anomalía. Pero hablar de la primera obra maestra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en clave ficcional podría (si fueran necesarias justificaciones) equivaler a la afirmación de que sobre ciertos aglomerados de signos sólo se puede producir un discurso que se presente como ficción: uno que, para pensarlo desde otro lado, se sirva de los circuitos productores de significado de la obra a la que refiere. O, todavía de otro modo, expandir el concepto de referencia para incluir la ficción. De ahí a la teoría-ficción al estilo Nick Land, el CCRU y Reza Negarestani sólo hay un paso, que cabe esperar sea dado en el contexto de Discos (ya que difícilmente el resto de la literatura uruguaya pueda digerir algo así. Es decir: no lo hará). El libro de Bello, en todo caso, se estructura en torno a una novela epistolar clavada frente a Chernobyl, Oktubre y el rock en la URSS. El gran estilo siniestro, austero y soviético, dividido en una pluralidad de voces que incluye crítica, reseñas, las cartas entre los protagonistas (una soviética ucraniana y un argentino) y un narrador al borde del éxtasis ante la Gran Catástrofe, el fantasma del fin de siglo XX que no sólo no nos deja en paz sino que ya ha llegado a definir lo que podemos entender a esta escala como nuestro hogar, en tanto hemos terminado por definir, ya usurpados del futuro, (y aquí es inevitable pasar por el pueblo fantasma de la hauntología a la Mark Fisher), ese término a partir de la manera en que cierto fantasma lo encanta: y si quieren un retrato, una imagen icónica, googlen el monumento 1970 en Pripyat; su gemelo oscuro, por supuesto, es la pata de elefante del reactor de Chernobyl.
Publicado originalmente en ArteZeta el 29 de enero de 2019.
Published on January 31, 2019 12:41
January 24, 2019
Los primeros editores, Alessandro Marzo Magno
Imprimir en Venecia
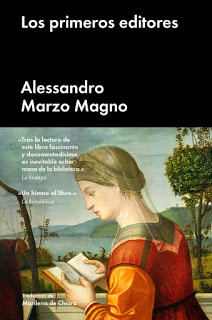
Es muy simple: quien tenga sus dudas acerca de que la historia de los primeros editores venecianos pueda ser fascinante, que lea Los primeros editores, de Alessandro Marzo Magno. No hay mucho más que agregar en ese sentido; el italiano elabora una serie de historias que nos transportan hasta fines del siglo XV y todo el XVI, y lo hace con gracia y elegancia. Uno de los ejes del libro es la labor de Aldo Manuzio, fundador de la industria imprentera veneciana y, a todos los efectos, el padre de la tal y como la seguimos (en gran medida) entendiendo hoy en día; así, el título de “primer editor” es presentado de manera convincente y entusiasta, e incluso en aquellos capítulos no centrados en Manuzio, la proyección de su figura fundante y su trabajo seminal establecen el fondo conceptual y narrativo del libro.
Pero en realidad es un poco más complejo, porque hay más en Los primeros editores que el relato de las peripecias de estos antiguos imprenteros y editores. Entre líneas, a veces incluso más explícitamente, Marzo Magno nos lleva a reflexionar sobre la relación entre cultura y tecnología, de una manera sutil y refrescante. Por ejemplo, en el octavo capítulo, “la edición musical”, leemos acerca de las primeras dificultades a la hora de imprimir notación musical en general y partitura en particular, pero la cosa no se detiene en el problema de imprimir las líneas del pentagrama primero, las figuras después y los textos finalmente, sino que se desprende la reflexión acerca de la influencia –sobre el proceso mismo de la música– de la posibilidad de disponer de un repertorio abundante de canciones en todo hogar que pudiese permitirse la (entonces carísima) adquisición de libros musicales. Si ahora damos por sentada la presencia de la música en nuestras vidas (e incluso, desde las plataformas digitales en la red, la “desmaterialización” del soporte, tanto como si se dijera que hacer sonar música es tan fácil, o más, que abrir una canilla), es especialmente iluminador leer sobre los procesos de relación entre tecnología (en este caso la impresión) y arte, cultura y vida cotidiana, y pensar así en una época donde no sólo era necesaria la presencia física de los músicos sino que, incluso, tampoco era fácil disponer de un repertorio amplio de composiciones a tocar. Los primeros libros impresos lanzados al mercado, en los albores de los albores de la modernidad, sirvieron para ampliar el acervo musical de cualquier músico, aficionado, aprendiz en proceso de dominar el arte, o incluso de un ejecutante o compositor más consumado; si Johann Sebastian Bach, dos siglos más tarde, recorrería Alemania en busca de viejas partituras, viejos maestros y nuevas tecnologías (nuevos órganos que había que poner a punto, pianofortes que había que probar), y de alguna manera hacía de su música una suma enciclopédica de artes compositivas tanto pasadas como capaces de mirar al futuro, el proceso en el que cabe pensar esos esfuerzos tiene un momento de especial relevancia en esa primordial inundación del mercado con libros que recopilaban decenas de composiciones. Cada músico, ayudado por la tecnología de la imprenta, esa memoria externa bio-USB digamos, empezó a ser capaz de acceder a un corpus en expansión, lo cual no sólo incidió en la “amenización” de las reuniones familiares de la burguesía sino, naturalmente, en las propias prácticas compositivas, así sea nada más que por la capacidad de tener más y más material para inspirarse y aprender.
Pero hay más procesos culturales vueltos visibles desde este libro: las relaciones entre el islam y occidente, por ejemplo, aparecen en los capítulos dedicados a las primeras impresiones del Corán, del mismo modo que la historia de la literatura o incluso la escritura –que es inextricable, por supuesto, de la de la imprenta y, secundariamente, de la de la edición– se espesa en el relato de las circunstancias de Pietro Aretino. Así, si Aldo Manuzio había quedado presentado como el “primer editor”, el Aretino pasa a ser el primer autor en el sentido de personaje público o figura incluso diríamos pop, con sus hordas de fans, sus controversias y sus chismes. Toda esta narrativa densa o, mejor, esta serie de digamos novelas potenciales, está en el libro de Marzo Magno, que se lee de un tirón y con placer, y con no pocas oportunidades de reflexionar.
Publicada en La Diaria el 23 de enero de 2019
Published on January 24, 2019 07:09
La silicolonización del mundo, Éric Sadin
¿Dónde quedaron los buenos valores (en los que creíamos)?
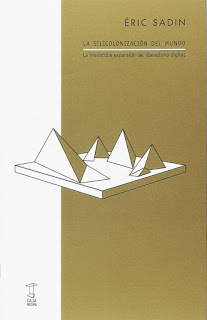
El texto de contraportada de La silicolonización el mundo, de Éric Sadin, puede hacer creer al lector que lo que está a punto de leer es una historia de Silicon Valley y el proceso por el que las tecnologías y filosofías agitadas en esa región de California se abrieron camino por el mundo. Sin embargo, si bien hay algunos capítulos dedicados a esa historia, no es ese el objetivo del libro. Se trata, más bien, de una suerte de manifiesto, un texto eminentemente político planteado como negación de los procesos de “silicolonización”. Que haya libros “políticos” en este sentido es fundamental para el debate sobre el camino de la cultura contemporánea, por supuesto, pero el gran problema de La silicolonización del mundo está, curiosamente, en lo poco que dice por fuera de ciertos lugares comunes, lo poco o nada que argumenta.
Ese “poco” es, en todo caso, una estrategia retórica; cuando Sadin hace historia, y comienza con el sueño de la contracultura estadounidense de mitad de siglo XX, recae siempre en una suerte de polarización demasiado evidente: aquello que por alguna razón le gusta o, mejor, le sirve, lo plantea en trazos esquemáticos, que incluso pueden parecer ingenuos (como su presentación del “verano del amor” de San Francisco, su relato del concierto de Altamont o su extraña y breve referencia a The Velvet Underground: quizá algo inevitablemente francés en su relación con el pop/rock o, más todavía, la cultura pop), y aquello a lo que se opone, lo presenta con evidente ironía para, llegado el momento, apelar a una suerte de tremendismo de la cita, donde el famoso argumento “ad hitlerum” (señalar coincidencias entre determinada idea o práctica y algo que el lector puede identificar fácilmente con los nazis en particular o el fascismo en general) casi nunca es escatimado. Y es aquí donde en evidencia el mecanismo que socava la pretensión argumentativa del libro y, por tanto, su aporte posible más profundo: Sadin siempre razona contra hombres de paja, contra la simplificación más burda de sus enemigos, a la vez que se regodea en presentarse a sí mismo y a sus aliados como herederos de la más rica tradición humanista.
Nada de lo humano saldrá con vida del futuroEse “humanismo” es clave, y curiosamente (o no tan curiosamente, claro) señala el lugar más débil del libro en cuanto a sus argumentos, en tanto Sadin se opone a la realidad aumentada, el transhumanismo, la “digitalización” (o “lo digital”, noción clave en el libro y expuesta de manera mínima), el capitalismo de las startup, el pensamiento cibernético, la gobernanza, la pospolítica y mucho más (véase el capítulo de la “negación integral”, a partir de la página 273) en nombre de los viejos valores del alma, la libertad, la individualización, el liberalismo político bien entendido y, ante todo, la noción humanista del ser humano en tanto entidad enfrentada con la finitud: se trata, por usar los términos de Ray Brassier en su ineludible ensayo recogido en el compilado de Aceleracionismo (editado, al igual que el que aquí nos ocupa, por la editorial argentina Caja Negra), de un alegato contra el “prometeísmo”, es decir el intento de trascender las condiciones limitantes de aquello que pudo ser eventualmente pensado como una “naturaleza” o “condición” humanas.
El de Sadin es un proyecto completamente reaccionario, entonces, que se yergue en contra de algunas de las líneas principales del pensamiento del siglo XXI, entre ellas los diversos aceleracionismos (si bien no los cita, Sadin, por ejemplo al rechazar las ideas de renta universal y profundización de la automatización de la fuerza laboral, se opone a las ideas del “aceleracionismo de izquierda” de Nick Srnicek y Alex Williams), las filosofías agrupables bajo la ontología orientada a objetos o el realismo especulativo, y el xenofeminismo. Esto no implica que cualquier sistema de pensamiento más o menos organizado que se enfrente a lo “nuevo” deba estar esencialmente errado, por supuesto, pero cuando preguntamos por los argumentos de Sadin para preferir esa rica tradición humanista que algunos damos por perimida, no tenemos respuesta en este libro, que parece dar por sentada la alta, bella y sublime talla de esa tradición.
Esto queda especialmente a la vista en el peor capítulo del libro en términos de inteligencia y movimiento de ideas. En el capítulo destinado a denostar el transhumanismo, Sadin hace uso de trucos tan burdos como apelar a la falacia ad hominem (señala, por ejemplo, que los transhumanistas no son expertos en nada y, además, “no se ven muy saludables”, p.224), a la falacia de apelación a la autoridad (para rechazar la posibilidad de plantear la “mente” en tanto sistema complejo de algoritmos apela a John Searle, notorio por su rechazo a esa noción, pero no propone un diálogo con, pongamos, Douglas Hofstadter, que la suscribe; a la vez, si apela a la complejidad del asunto lo hace para sacarse el problema de encima rápidamente) y a trucos retóricos tan simples como proponer que el transhumanismo (gran bolsa de posturas e ideas, todas discutibles) es vil y tonto porque se opone a “la grandeza de lo humano” (p. 226) y, nuevamente, a presentarlo como la peor caricatura de sí mismo (señalando que su objetivo es “el acceso a la eternidad”, p. 220).
El ya citado capítulo sobre la “negación integral” es el mejor lugar para tomarle el pulso al libro: desde oponerse al “servicio de préstamo de libros digitales” y al “libro digital” por “perjudicar a las librerías” (p.280), hasta negar “las pulseras que midan los flujos fisiológicos” (idem), pasando por la “digitalización sistemática de las prácticas educativas y el uso generalizado de tablets” y los “televisores conectados” (p.278), lo que Sadin teme y odia es no otra cosa que el cyborg. Y no hace falta ser un tecnófilo ingenuo suscripto a la revista Wired en los años noventa (justamente esa es una de las caricaturas a la que se dirige Sadin, como si las posturas fuesen esta o la suya, y ninguna otra) para sentir el tufillo reaccionario y, peor, ingenuo que mana de estas páginas. Pero, por supuesto, los humanistas siguen siendo legión, y sin duda disfrutarán del tosco libelo de Éric Sadin. El debate productivo y sugerente, sin embargo, está en otra parte.
Publicada en La Diaria el 3 de enero de 2019
Published on January 24, 2019 07:04
La muerte del comendador, Haruki Murakami
Crónica del retrato que desarmaba un mundo
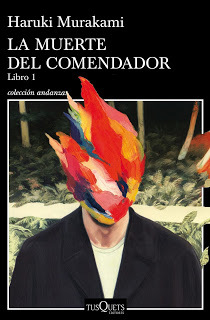
Dado el rechazo que despierta en cierta intelligentsia (cuyos miembros rara vez han leído algo más que Tokyo Blues) la obra narrativa de Haruki Murakami, debo confesar que tenía muchísimas ganas de que La muerte del comendador, su última novela, fuese una obra maestra. Pero malas noticias: no lo es. O, mejor, no lo parece aún. Hay cierta perplejidad en estas dos afirmaciones, y esta nota intentará hacer algo de sentido a partir de ello.
Para empezar, no estoy tratando de decir que no estemos ante un libro disfrutable, incluso una buena novela, o una novela fascinante por momentos. De hecho es todas esas cosas, y ya sólo por eso vale la pena. Pero pasa, en rigor, que si bien es fácil reconocer en su trama una suerte de deliciosa summa de tópicos presentes en las mejores novelas de su autor, se vuelve inevitable intuir una suerte de condición descafeinada o aguachenta, un Murakami más light, aunque no uno zero.
Pero atención: en español la novela será publicada en dos tomos y, por ahora, el único disponible es el primero (el segundo se espera para febrero de 2019). Debido a esto, resulta prudente suspender el juicio hasta que la obra completa quede examinada. Sin embargo, algunas líneas fundamentales del libro parecen proyectar una cota superior un poco más baja de lo que cabía esperar.
Voy a insistir en que La muerte del comendador de todas formas vale la pena. Hay algo del mejor Murakami por ahí, y si bien puede resultar estirado como poca manteca sobre una tostada demasiado grande, es sin duda alguna una manteca sabrosa (y termino acá con los símiles gastronómicos). Dicho de otro modo: si entendemos a “lo típico de Murakami” o incluso “lo mejor de Murakami” como ciertos climas opresivos, generalmente subterráneos (el fondo de un pozo, por ejemplo, que puede conducir o no a un universo paralelo o a un bolsillo o mazmorra del nuestro), cierta apelación a la disonancia cognitiva al mejor estilo slipstream, cierto uso sutil y tenso de lo que en otras épocas cabía llamar “lo fantástico” (y que ahora diríamos que es ciencia ficción o ficción especulativa, y ya), la construcción de vidas vacantes y personajes llenos de huecos, y un manejo siempre vibrante de las referencias pop, todo esto está presente en La muerte del comendador: quizá no de manera tan intensa como en los mejores momentos de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo o Kafka en la orilla, o incluso en las páginas más extrañas del primer tomo de 1Q84, pero después de un comienzo pausado y amable, las primeras “extrañezas a la Murakami” son bienvenidas por el lector de esta última novela, que inevitablemente esperará más… y no sabemos por ahora si lo encontrará. No en este primer tomo (en japonés y en inglés la novela fue publicada como un único volumen: la división pertenece a los editores en español), en todo caso.
Superficies empañadas y un complejo de agujerosEstá claro que hay que leer el libro completo (los dos tomos, es decir) para entender y justificar sus extrañas reiteraciones, sus digresiones no del todo expresivas, su sencillez demasiado aparente o incluso forzada, como si el narrador fuese un poco más idiota de lo que resultaría verosímil, y es posible, por tanto, que La muerte del comendador ofrezca la pauta por la que juzgarla adecuadamente una vez recorrido ese segundo tomo y examinada la obra completa, pero digámoslo así: la lectura del primer tomo, y esto ha de pasar por un juicio provisional por más que cierta intuición insista en que no hay muchas sorpresas a esperar, deja a esta última novela de Murakami (con su pintor de retratos atraído hacia un retratado enigmático, con sus historias de momias japonesas y pozos repletos de vidas o vidas horadadas por pozos) algo por debajo de aquellos libros que sentimos los mejores de su producción.
¿Hemos llegado a una conclusión? No, porque inevitable sentir que algo está escapándose, que hay algo más escondido por ahí. Está el cuadro aludido por el título, por ejemplo, encontrado por el narrador en la casa que le prestan para dedicarse a la pintura una vez que su mujer lo abandona. Murakami lo describe al detalle, nos da casi toda la información que cabe esperar se nos pueda dar sobre un cuadro, pero la curiosidad que le despierta esa pintura al narrador se contagia al lector y se entiende que, en efecto, no entendemos del todo qué está pasando, ni en el cuadro en sí, primero, ni en la vida de quienes lo contemplan, progresivamente. Esa esa ausencia de comprensión que va incrementándose, esa multiplicación de los fantasmas en las vidas de los personajes centrales, puede llegar a ser incluso fascinante.
Es posible, para cerrar, que La muerte del comendador esté poblada de enigmas, plena en pliegues hacia mundos subterráneos u ocultos; por ahora, hasta leer la segunda parte, habría que señalar, apenas, que parece faltarle convicción, empuje, energía.
En febrero veremos qué pasa.
Publicada en La Diaria el 18 de diciembre de 2018
Published on January 24, 2019 07:01
December 14, 2018
Mil de fiebre, Juan Andrés Ferreira
Fiebre al máximo
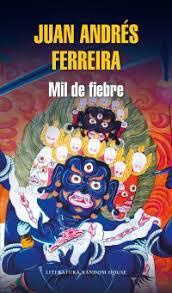 Maximizar, minimizar. Hay fundamentalmente dos maneras de entender el “maximalismo”. La primera, como una categoría metahistórica: el maximalismo en tanto despliegue (o radicalización, o llevada al extremo) de potencialidades inherentes a la narrativa, pasible de emerger en cualquier contexto histórico. Ejemplos: Tristram Shandy, Moby Dick, Ulises, Troya blanda, 2666. La segunda, como una categoría estrictamente histórica: el maximalismo en tanto rechazo o reacción al modo minimalista (“menos es más”) que, cabe argumentar, pareció imperar en momentos determinados de determinadas tradiciones literarias (la estadounidense en los ochenta, por ejemplo). Ejemplos: Submundo, La broma infinita.
Maximizar, minimizar. Hay fundamentalmente dos maneras de entender el “maximalismo”. La primera, como una categoría metahistórica: el maximalismo en tanto despliegue (o radicalización, o llevada al extremo) de potencialidades inherentes a la narrativa, pasible de emerger en cualquier contexto histórico. Ejemplos: Tristram Shandy, Moby Dick, Ulises, Troya blanda, 2666. La segunda, como una categoría estrictamente histórica: el maximalismo en tanto rechazo o reacción al modo minimalista (“menos es más”) que, cabe argumentar, pareció imperar en momentos determinados de determinadas tradiciones literarias (la estadounidense en los ochenta, por ejemplo). Ejemplos: Submundo, La broma infinita.Pulpos gigantes. Por una definición: en The maximalist novel, Stefano Ercolino propone una serie de características clave para la novela maximalista: 1) longitud; 2) enciclopedismo; 3) coralidad disonante; 4) exuberancia diegética; 5) completitud; 6) omnisciencia narrativa; 7) imaginación paranoica; 8) intersemioticidad; 9) compromiso ético; 10) realismo híbrido. No se trata ahora de comentar o discutir en profundidad las ideas de Ercolino, pero podemos tomar algunos de estos elementos –a modo de condiciones esenciales o más visiblemente fundamentales– en tanto parecen más evidentes en sí mismas o no dependientes del mismo nivel de argumentación. Así, a la hora de pensar en “maximalismo”, parece fácil hacer entrar en juego la longitud (toda novela maximalista es en principio “larga” o “muy larga”), el modo enciclopédico (se trata de novelas que pretenden agotar, o simular que agotan, uno o varios territorios del saber), cierta pauta proliferante (en lugar de “contar bien una buena historia” se cuentan muchas, demasiadas: abundan las digresiones hasta el punto en que no es dable distinguir “un” eje de la trama o, de hecho, “una” trama) e intersemioticidad (las texturas discursivas son múltiples, la novela no queda presentada como un discurso homogéneo, se dialoga con otros lenguajes: cine, música, artes visuales, etc). A la vez, la presencia o ausencia de los otros elementos del listado de Ercolino pueden servir de indicador a una individualización específica del molde en obras concretas; así, es difícil pensar en El arcoíris de gravedad sin los componentes de “realismo híbrido” e “imaginación paranoica”: pulpos gigantes mesmerizados aparte, esto queda claro ya con la irrupción de un moco en plan La mancha voraz por las primeras páginas del libro. Algo parecido podría argumentarse de 2666 en cuanto al realismo híbrido (esa suerte de efecto lyncheano que se mantiene al acecho y eclosiona tarde o temprano, aunque nunca se lleve a la novela al territorio plenamente genérico del weird o el slipstream) y a la “coralidad disonante” (cada sección en el libro de Bolaño parece ofrecida por un narrador diferente y, a su vez en su interior, se multiplican las voces narradoras intradiegéticas), o a La broma infinita con estos últimos elementos, o a Las correcciones desde el “compromiso ético” (por dar, en esto último, el ejemplo más trabajado por el propio Ercolino junto a Dientes blancos).
Maximalismo oriental. Entonces, ¿qué pasa con la novela maximalista en Uruguay? Primera respuesta: si nos ceñimos a la última iteración del paisaje literario uruguayo, es decir aquella inaugurada por la aparición de Casa editorial HUM (2007) y Estuario Editora (2008), entonces el molde privilegiado (desde la mera posibilidad material de edición hasta el encumbramiento crítico y sus protoconsagraciones) es la novela corta, aquella de un promedio de 40.000 palabras aproximadamente. Los ejemplos abundan: El hermano mayor, Carlota podrida, Hispania Help, pero también las novelas de Martin Lasalt, Eduardo Ferreiro, Mercedes Rosende, etc. La novela maximalista, por su mera extensión, se convierte en la más rara de las rarae aves. Segunda respuesta: si ampliamos el margen temporal y retrocedemos hacia la década de los noventa e incluso más allá, la extensión de ciertas novelas (La puerta de la misericordia, por ejemplo) aparece, sin embargo, como el único de los elementos propios de la novela maximalista que efectivamente acontece: en las de Tomás de Mattos, sin embargo, difícilmente pueda encontrarse imaginación paranoica, coralidad disonante (a lo sumo una “consonante”, disuelta en los modos de la novela epistolar por ejemplo), realismo híbrido o exuberancia diegética. Se trata de novelas cuya extensión no llega a espesarse tanto como para volverse autotélica o llamar la atención sobre sí misma, y en lugar de esto permanece como una cualidad necesaria, invisible de la propuesta narrativa: son largas porque lo que se cuenta es vasto, pero el modo de proliferación de la narrativa sigue, a lo sumo, una lógica lineal en el que las digresiones son mínimas o están plenamente “justificadas” por un fin narrativo superior. Si aceptamos entonces que no toda novela larga es maximalista, una tercera respuesta –y final– a la pregunta sobre el maximalismo en Uruguay podría ser que la novela maximalista local es tan rara que prácticamente no existe: o no lo hace en tanto no puede ubicarse en una tradición local (y sí, a lo sumo, en una internacional), dada la escasez extrema de semejantes. Excepciones, entonces: Troya blanda, que hace del molde maximalista-pynchoniano-metahistórico el eje de sus múltiples proliferaciones (diegéticas, semánticas, de registro discursivo), y quizá El infinito es sólo una forma de hablar. Más recientemente, el proyecto (del que hasta la fecha está publicado apenas el primer tomo) de Gabriel Peveroni con Los ojos de una ciudad china podría ofrecer algunos elementos (definitivamente la extensión, quizá también el modo digresivo cuasi caótico) para pensarla dentro del maximalismo. Peveroni, Hamed, Verzi: muy pocos ejemplos, y no siempre seguros.
¿Por qué escalar el Everest? Es decir, ¿por qué preocuparse? Después de todo, parece algo bastante establecido que el lector contemporáneo, sea por las razones que sea, pide narrativa breve; y si producir libros largos es prohibitivo dado el volumen del mercado local y los costos de impresión, entonces, una vez más, ¿por qué lamentarse del pobre destino de la novela maximalista en nuestro país? Bueno, porque falta aquí y porque está allá, y ninguna tradición literaria (de hecho, es fácil argumentar que no existe una tradición literaria uruguaya, salvo acaso como parte de la rioplatense) se basta a sí misma sin mirar hacia afuera, así sea para adquirir significado. O también: porque el paisaje es más rico con esas montañas que la geografía real nos negó y porque se dicen otras cosas desde esas novelas, cosas distintas (por tanto deseables si la variedad ha de entenderse como un valor y la complejidad como un aliciente) a la concebible próxima iteración de la saga olimareña de Gustavo Espinosa (sensei técnico de la novela corta realista vernácula) o, ya en el inframundo de la calidad y el interés literario, a la nueva integrante de la serie de novelas breves de Felipe Polleri.
Porque está ahí. ¿Es Mil de fiebre una novela maximalista? Para responder esta pregunta hay que desandar unos casilleros.
Estadística y sistemas complejos. Ante todo: su extensión rompe la pauta editorial que normaliza a la novela corta en Uruguay. Es cierto que cualquier autor dispuesto a autopublicarse puede gastar un montón de dinero en ofrecer a las librerías una novela de 1000 páginas, pero si nos ceñimos a la circulación mediada por los editores y las editoriales, entonces (descartadas las editoriales que hacen sus irrupciones en la escena local cobrando a los escritores) parece bastante fácil pensar que sólo una editorial transnacional está equipada (en términos de costos, absorción de costos y tolerancia a los proyectos no necesariamente viables a corto plazo en términos de éxito económico) para ofrecer libros cuyos precios de venta al lector duplican el de la “novela promedio” editada por, pongamos, HUM. Hasta la fecha, sin embargo, los códigos de relacionamiento con el mercado y la escena literaria que hacían a la operación de casas editoriales como Planeta y Penguin Random House parecían o bien replicar la maniobra de minimización de riesgo digamos “forzosa” para editoriales como Estuario, Criatura o Fin de Siglo (el caso de Banda Oriental es diferente en tanto opera con un sistema de suscriptores) o bien desinteresarse por todo aquello que no fuera evidentemente redituable en términos de comunicabilidad inmediata o más o menos probada efectividad comercial. Por eso, la aparición de Mil de fiebre es el acontecimiento clave de 2018: por primera vez en los últimos años una editorial transnacional apuesta en Uruguay por un libro largo (y por tanto caro), evidentemente complejo y escrito por un autor no consagrado que, de hecho, ofrece con ésta su primera novela. Es cierto que las mentes prudentes (aunque esas en general tienden al silencio y, por tanto, a seguirle el juego al status quo) podrían señalar que acaso sea esta la última novela de esas características publicada por Literatura Random House (o por Penguin Random House en general) y que, en todo caso, conviene “esperar” antes de jugarse a hablar de “acontecimientos” capaces de reformar drásticamente el campo literario (queda claro que para buena parte de la crítica, o sea el complejo País Cultural-Gabriel Lagos-Brecha, la favorita será la que reproduzca los valores confiables y seguros del establishment literario que hace a los críticos sentirse seguros de su capacidad de funcionar en el medio, y por tanto tocará a Herodes recibir la etiqueta de “novela del año”; no estoy aquí restándole calidad, ni mucho menos, pero lo cierto es que buenas novelas, incluso excelentes novelas, en el sentido en que sin duda lo es la de González Bertolino, en el contexto de valoración dentro de un sistema dado, la crítica uruguaya en este caso, salen todos los años o cada dos años: no puede decirse lo mismo de Mil de fiebre); pero incluso si la prognosis más negativase cumpliera, el gesto en sí de publicar una novela como la de Juan Andrés Ferreira es singular en el contexto inmediato, singular en los últimos años y merece por tanto nuestra atención; por otro lado, si la biblioteca digamos “local” de Literatura Random House se expande a más títulos, largos o cortos, maximalistas o minimalistas, por cierto, la importancia de Mil de fiebre no quedará sino más subrayada aún.
Cibernética de la crítica. A la vez, en un medio tan parco en cuanto a novelas maximalistas, la crítica (que, junto al sistema pautado por el mercado y a las acaso no despreciables decisiones editoriales de tipo consciente o deliberado en cuanto a estética o poética que podamos concebir, las haya habido “de hecho” o no), que en el 90% de los casos opera en términos del menor esfuerzo y por tanto buscando el estado energético más bajo posible (otra faceta de la notoria mediocracia vernácula) no puede pararse ante Mil de fiebre de otro modo que sabiéndola un monstruo, o ninguneándola. Es imposible, digámoslo así, leer la de Juan Andrés Ferreira con las herramientas con las que se lee una de Mercedes Estramil o Fernanda Trías. Sin embargo, nuestra crítica local, que es tanto una parte del sistema y sus pautas emergentes como los escritores o las editoriales, lo hará, seguramente, y por tanto a todos los efectos Mil de fiebre no será en verdad leída: porque no lo será todo aquello que la hace lo que es. Por ejemplo, la reseña publicada en La Diaria por Diego Recoba, un reseñista competente y un buen lector, pero que, en su manera de abrirse camino a través de la novela de Ferreira, no hizo sino reproducir las pautas con las que se estimaría, pongamos, Las arañas de Marte.
En plural. Pero, dirá el lector suspicaz, ¿no son ambas, en última instancia, literatura? La pregunta, o mejor su uso del singular en el último término, ya es su propia respuesta. O, en otras palabras, el maximalismo es algo porque demanda/suscita/modela un modo de lectura distinto, que le es particular
Dime cómo lees. Es ahí precisamente donde entra el maximalismo o, mejor, la pertinencia de hablar de maximalismo. Entendámoslo como lo entendamos, el maximalismo siempre funciona por oposición: al modo literario imperante (el minimalismo estadounidense de los ochentas, el modestismo editorial uruguayo de la segunda década del siglo XXI), a los modos de leer consabidos (y por tanto a lo que le gusta a la crítica, que por definición nunca procede a contrapelo en tanto institución), al mapeo estandarizado de relación fines-medios (se hace esto para contar una historia, se cuenta una historia para denunciar tal cosa, etc).
Y seré quien dices. Por eso podemos pensar que la pregunta sobre Mil de fiebre y el maximalismo es pertinente, en tanto se deriva de la evidente constatación de su singularidad. ¿Lo es, entonces? ¿Es la de Ferreira la gran novela maximalista del siglo XXI en Uruguay? Bueno, sí y no. Es decir: sí, de un modo particular y específico, que abre una necesaria complejización del modelo estándar (el de Ercolino) y permite nuevas incorporaciones a la categoría.
De múltiples senderos. Pero primero, ¿por qué no? Porque la de Ferreira es ante todo dos novelas cuyos capítulos quedan intercalados en una pauta basada ante todo en el procedimiento relativamente consabido del espejo. Cada una de estas sub-novelas que conviven en Mil de fiebre está centrada en un personaje (el escritor bloguero salvaje, cuasieremita y ridículo/irrisorio/brillante llamado Werner vs Luis, el periodista deportivo en principio más integrado a las pautas de lo social) y opera en general desde su punto de vista; a la vez, los personajes son presentados como contrapuestos y se da un esquema de correspondencias (de ahí el juego en espejo): la computadora de uno es negra y la del otro es blanca, uno pasa por el aparato psiquiátrico normalizador y el otro lo elude, uno se mantiene célibe excepto en el contexto de cierta parafilia y la historia narrada del otro está profundamente implicada a relaciones de pareja, etc. Entonces, si bien la novela prolifera (su extensión nunca se siente arbitraria: se ha seguido a los personajes y sus caminos complicados hasta el final amargo), las pautas en las que lo hace son lineales. Es cierto que las digresiones abundan, pero virtualmente todas obedecen a una lógica de caracterización: se nos brinda en detalle el mundo de estos personajes porque así es como se construyen en tanto tales. La caracterización, más allá de las idas y venidas del grotesco y lo caricaturesco, más allá de las ironías y crueldades del narrador (en general hacia Werner, un poco porque es evidente que hay un pequeño Werner en cualquiera que haya intentado escribir y publicar, y por eso yo levanto la mano primero en la sesión de werneristas anónimos), es más digamos “estándar” que las de Thomas Pynchon o David Foster Wallace o Roberto Bolaño, y más parecidas en ese sentido al lado más amigable del maximalismo, con Jonathan Franzen y la Zadie Smith de Dientes blancos. Es decir: no se rompe un verosímil psicológico consabido (más bien se lo refuerza con una plétora de prótesis farmacológicas) y se subsume el ímpetu proliferante de lo diegético al retrato de esos personajes; más o menos como en cualquier novela larga no necesariamente maximalista. Del mismo modo, si bien podemos hacer un tic en la casilla del modo enciclopédico (como La broma infinita, Mil de fiebre es también farmacopea-ficción), el realismo híbrido no aparece, ya que las únicas rupturas del pacto realista, como el final de Werner y la llamada telefónica al comienzo de su peripecia, se disuelven fácilmente en la caracterización. También, la imaginación paranoica no opera con la claridad con la que podemos verla en una novela de Pynchon.
Ingenio que se bifurca. ¿Y el sí? Porque por más que las digresiones puedan justificarse o explicarse en el contexto de la caracterización, el efecto de lectura está más cerca de lo caótico (el “vértigo” y el “océano” que aparecieron en una serie de blurbs editoriales durante la promoción del libro) y multitudinario que el de la progresión más o menos lineal de una novela no maximalista, independientemente de su extensión. Y además: porque el modo enciclopédico es quizá el verdadero corazón del maximalismo, más allá de la extensión incluso, y si este aparece y además se da junto a una clara apuesta por la digresión, sin importar la manera en que esta última opere en última instancia, lo que queda ha de ser maximalista. Pero hay más: después de todo, Mil de fiebre, como La broma infinita (novela que persiste en el horizonte de las influencias de la de Ferreira: una influencia, por cierto, manejada con felicidad), no transcurre en rigor en nuestro universo y sí en uno ligeramente paralelo, en el caso de la historia de Werner y Luis un Salto (ese otro polo de Uruguay, ese gemelo oscuro de la capital, esa mezcla de sordidez y conservadurismo, de orgullo y resentimiento) apenas transfigurado en el que existe la “salsa campeón” y donde la práctica de reforzar bebidas con psicofármacos está tan extendida como la de sumarle una rodaja de limón a un trago.
Es decir: sí, de un modo particular y específico. Se pueden enumerar más conexiones entre Mil de fiebre y el maximalismo: por ejemplo, la abundancia de registros o texturas de lenguaje, en especial desde la mitad del libro dedicada a Werner, donde entran en juego los posteos en su blog, sus borradores de relato y sus autoentrevistas. Entones, incluso si pensáramos que hay elementos entre los listados por Ercolino que efectivamente no están en Mil de fiebre, resulta más productivo pensar que la de Ferreira es en última instancia una novela que plantea un maximalismo particular: esto se siente en el propósito (extremadamente logrado) de construir un mundo ficcional, y la multiplicidad de modos discursivos va en esa línea tanto como en la de la caracterización. De hecho, si pensamos que El Arcoíris de la gravedad es rigurosamente el arquetipo de novela maximalista, en tanto este tipo específico de puristas deberíamos aceptar que 2666 no pertenece a la categoría, en tanto la prosa de Pynchon es harto compleja en sí misma y la de Bolaño se mantiene en un nivel de comunicabilidad y austeridad que parece tener poco que ver con la anterior. Pero, a la vez, está claro que la novela maximalista tampoco equivale a la “novela difícil” o la “novela barroca”; Paradiso no es una novela maximalista, por más que sea relativamente larga y difícil de leer en virtud de su mínima narratividad y su apelación constante a la metáfora y la imagen: le falta una materialización clara del modo enciclopédico (hay abundantes disciplinas involucradas, digamos, pero en ningún caso un gesto totalizador en relación a alguna de ellas), y su paranoia imaginativa y sus choques con el realismo estándar pasan más por el pliegue o textura de la escritura (por la “poesía” como fin en sí mismo) que por lo diegético. Mil de fiebre no ofrece una prosa verdaderamente barroca, convulsiva o en síntesis “extraña”: más bien hay una tensión fija en un modo inmediato, comunicativo al máximo, denotativo, que se mantiene admirablemente a lo largo de las casi 700 páginas del libro, y cuando ese tono se ausenta es porque el que habla (el que escribe, mejor dicho) es Werner. Su economía textural es clara, pero esto no necesariamente la vuelve no-maximalista; a lo sumo será un maximalismo cuyas pautas de dificultad difieren de los casos ejemplarizantes o incluso son menores en demanda.
Scherzo infinito. Quizá lo que la vuelve realmente maximalista sea más simple: es una novela-monstruo que también es ingeniosa, elegante y divertida, y eso parece activar cierta disonancia cognitiva. Es el de Ferreira un maximalismo oriental, pongamos, que mira hacia –como lo hace Werner– la “gran novela salteña” o, de hecho, la “gran novela uruguaya”. Esa vocación totalizadora parece proponer a Mil de fiebre en esa zona –solapable al maximalismo– que es la “novela total”, por usar el término con que Rodrigo Fresán describió en su momento a 2666, de su amigo Bolaño. Entonces, en el sistema de relaciones entre las características básicas de la novela maximalista, la inclusión de Mil de fiebre a la categoría permite pensar en una articulación diferente de esas características: la relación entre enciclopedismo y digresión, por ejemplo, generaría el “efecto maximalista” con total soltura, del mismo modo que podría pensarse que la conjunción de enciclopedismo, realismo histérico, paranoia imaginativa y voluntad totalizadora podrían acaso prescindir de la longitud para instalarse en los terrenos de un extraño “maximalismo a escala”.
¿Conclusión? Cómo no. El hecho de que una lectura provechosa de Mil de fiebre (en oposición a la que surge de examinarla con los mismos instrumentos con los que se examina cualquier novela breve) permita expandir nuestro conocimiento de novelas tan importantes como 2666 o La broma infinita, a la vez que replantea con su mera aparición una serie de pautas que hacen a la literatura uruguaya del siglo XXI como la conocemos hasta ahora, basta, me parece, para que podamos afirmar cómodamente que se trata el acontecimiento literario de 2018 (y quién sabe cuánto habrá que esperar para otra supernova así), en tanto, y de tantas maneras, hace comparecer a los editores, los críticos, los lectores y, también, a los escritores (en esto, finalmente, también me apuro a levantar la mano).
Publicada originalmente en El Astillero de las Letras, el 12 de diciembre de 2018
Published on December 14, 2018 12:54



