Ramiro Sanchiz's Blog, page 5
August 20, 2019
Humankind, Timothy Morton
Plantearse los temas centrales de la ecología y la biología desde la perspectiva del realismo especulativo en general y la ontología orientada a objetos (OOO de aquí en más) en particular parece algo tan obvio como necesario, urgente diría, y quizá uno de los mayores méritos de la obra de Timothy Morton (1968) es tomar la especulación ontológica y epistemológica de Quentin Meillassoux y Graham Harman para imbuirla de una urgente preocupación política por nuestras relaciones con lo que hemos dado en llamar naturaleza, medio ambiente o biósfera.
Si el núcleo duro de la filosofía de Morton está en libros como Dark Ecology y, en especial, Hyperobjects (Argentina-España, editorial Adriana Hidalgo, 2018), su penúltima publicación, Humankind (todavía no traducida al castellano) empieza a explorar el territorio vislumbrado por sus aportes más generales. La propuesta descansa en una serie de hipótesis epigonales de la OOO y expuestas con una retórica pop (en un inglés que se esfuerza por sonar oral y cool) que, a veces, hace lamentar una aparente falta de rigor especulativo, no porque Morton pretenda –como lo hace– escapar de la aridez de la exposición académica sino, más bien, porque aquí y allá se le escapan hechos tomados por dados o incluso “verdaderos” y que, en rigor, no pasan de hipótesis en el mejor de los casos (como la mayor parte de las veces que se refiere a astrofísica y mecánica cuántica) o de meros errores en el peor (como cuando señala que la falta de pigmentación o “blancura” en la piel de ciertas poblaciones es un rasgo genético que aparece después de la revolución agrícola), todos ellos notoriamente solidarios con sus propias hipótesis y conclusiones. La clave con Humankind, de hecho, parecería ser mirar más allá de los detalles e ir a lo que propone en su eje o ejes especulativos, para trabajar a partir de allí.
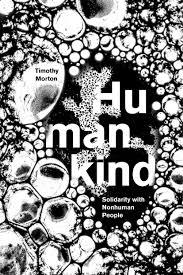 Uno de estos ejes podría ser caracterizado como el intento por reformatear la izquierda en general y el marxismo en particular desde una postura antiantropocéntrica. Morton se pregunta si acaso determinadas taras antropocéntricas del marxismo le son esenciales o simples bugs pasibles de depuración. Su opción favorita es la segunda, y el libro intenta avanzar en esa dirección, la de un “comunismo no antropocéntrico” o “comunismo ecológico”, un pensamiento de izquierda que diluya las barreras entre los seres humanos en tanto sujetos del conocimiento y entidades metafísica, ontológica y epistemológicamente privilegiadas, y el resto de la realidad física. A esta última Morton prefiere llamar “lo real simbiótico”, que queda presentado como una red de interrelaciones de la que emerge un hiperobjeto (es decir, una entidad no local, adherente, masivamente extendida e interobjetiva, como por ejemplo la biósfera, el calentamiento global, un evento de extinción, etc). La historia del capitalismo comenzaría, entonces, con la revolución agrícola y su “separación” entre el ser humano y lo real simbiótico, una suerte de “caída” ecológica/cognitiva que resuena con la evocada por tantas religiones, filosofías y esoterismos varios. A partir de esa caída o separación ya no somos capaces de pensarnos sino como algo aparte, algo cercenado de esa multiplicidad de relaciones ecológicas que hace al mundo físico. Se trata, en última instancia, de una afirmación del credo humanista antropocéntrico: que existe algo llamado “ser humano”, esencialmente diferente del resto de la realidad física y capaz de erigirse en garantía y foco de la realidad (como por ejemplo a través del sujeto transcendental en Kant, del geist hegeliano o del dasein en Heidegger). En algunos de los pasajes más brillantes del libro, Morton expone claramente la relación de este pensamiento humanista con el especismo y el racismo.
Uno de estos ejes podría ser caracterizado como el intento por reformatear la izquierda en general y el marxismo en particular desde una postura antiantropocéntrica. Morton se pregunta si acaso determinadas taras antropocéntricas del marxismo le son esenciales o simples bugs pasibles de depuración. Su opción favorita es la segunda, y el libro intenta avanzar en esa dirección, la de un “comunismo no antropocéntrico” o “comunismo ecológico”, un pensamiento de izquierda que diluya las barreras entre los seres humanos en tanto sujetos del conocimiento y entidades metafísica, ontológica y epistemológicamente privilegiadas, y el resto de la realidad física. A esta última Morton prefiere llamar “lo real simbiótico”, que queda presentado como una red de interrelaciones de la que emerge un hiperobjeto (es decir, una entidad no local, adherente, masivamente extendida e interobjetiva, como por ejemplo la biósfera, el calentamiento global, un evento de extinción, etc). La historia del capitalismo comenzaría, entonces, con la revolución agrícola y su “separación” entre el ser humano y lo real simbiótico, una suerte de “caída” ecológica/cognitiva que resuena con la evocada por tantas religiones, filosofías y esoterismos varios. A partir de esa caída o separación ya no somos capaces de pensarnos sino como algo aparte, algo cercenado de esa multiplicidad de relaciones ecológicas que hace al mundo físico. Se trata, en última instancia, de una afirmación del credo humanista antropocéntrico: que existe algo llamado “ser humano”, esencialmente diferente del resto de la realidad física y capaz de erigirse en garantía y foco de la realidad (como por ejemplo a través del sujeto transcendental en Kant, del geist hegeliano o del dasein en Heidegger). En algunos de los pasajes más brillantes del libro, Morton expone claramente la relación de este pensamiento humanista con el especismo y el racismo. Quizá el problema de fondo es que Morton, bajo su propuesta política del comunismo ecológico, se ve forzado a fetichizar la revolución agrícola y plantear una suerte de “Edén” anterior, un Paleolítico legendario en el que el ser humano era uno con la naturaleza. Ahora bien, este relato es tan parecido al mítico (y político-religioso) de la “edad de oro” que cabe sospechar; pero aún más, cuando Morton plantea la existencia de una “agrilogística” como caracterización de los modos de conocimiento y explotación típicos del capitalismo postneolítico, parece asumir una discontinuidad cultural de la que no hay mayor evidencia arqueológica o antropológica; en última instancia, si vamos a permitirle a Morton que nos convenza de semejante discontinuidad, lo cierto es que no nos aporta buenas razones para creerle al cien por cien. Esto puede ser un fallo ante todo retórico, por cierto, y también lo parecen las algo torpes acrobacias argumentales a las que se lanza para hacernos ver que esta idea de la separación posneolítica entre el ser humano y lo real simbiótico no equivalen a una simple reiteración del marxismo humanista, que señalaba o señala que el capitalismo aliena al ser humano de su verdadera naturaleza (en este caso la agricultura alienándonos de nuestra relación con lo real simbólico, que era fundante de nuestra identidad o ser en tanto especie).
En cualquier caso, es cierto que Morton plantea que esa “verdadera naturaleza” no parte de una esencia específica del ser humano en tanto tal, en tanto ser radicalmente diferente al resto, sino más bien de su integración con esa vasta no-humanidad que nos permea. En ese sentido, el segundo eje posible de Humankind es el más provechoso políticamente: debemos pensar que no somos un “algo” definido con contornos claros sino que lo que llamamos “nosotros” no es otra cosa que una vasta y compleja simbiosis con entidades que tendemos a llamar no-humanas: las bacterias de nuestra flora intestinal, los virus asimilados a nuestro genoma, el trigo y la soja que cultivamos a expensas de tantas otras especies vegetales y animales, las vacas, cerdos y ovejas que criamos, y también las prótesis tecnológicas con las que nos movemos y con las que nos relacionamos entre nosotros. El problema de Morton en Humankind es no llevar esa idea a sus últimas consecuencias: si definimos “ser humano” en términos de una continuidad con la realidad física, estamos precisamente eliminando la posibilidad de una esencia específica de lo humano (somos distintos a los delfines y los calamares, claro, pero esa diferencia se diluye en un continuo biológico, en tanto somos tan distintos de las arañas como los mosquitos de los helechos; y de hecho tampoco podemos separar claramente a la “vida” de la “no vida”), y así el antiantropocentrismo debe ser antihumanista o inhumanista si es consecuente consigo mismo. Timothy Morton, en cambio, determinado a evitar cualquier sombra de reduccionismo, prefiere imbuir esa integración a lo no-humano con cualidades mágicas u oscuras, y al hacerlo termina por aceptar (por más que los distribuya más equitativamente) privilegios ontológicos en principio indistinguibles de los que aceptaría un humanista. El paso que le falta dar, en todo caso, es afirmar que si todo lo que nos rodea posee esos privilegios, entonces nada los tiene. Pero esto comportaría un reduccionismo; la idea misma, entonces, de esquivar los reduccionismos del tipo “somos procesos cibernéticos” o “somos algoritmos” o “no hay sujetos sino procesos”, es indistinguible de un precepto gnóstico (“hay una realidad más profunda, una chispa divina”) fundamentalmente humanista o, al menos, en complicidad con el humanismo. Más allá de esto último (o incluso debido a esto último, en tanto motivador de discusiones), Humankind es un gran aporte al debate contemporáneo, y en ese sentido una lectura obligada para cualquiera que se interese por las relaciones (tan urgentes en estos tiempos de calentamiento global, cambio climático y extinción fuera de borda) entre ecología y filosofía.
Publicada en La Gata de Colette en mayo de 2019
Published on August 20, 2019 11:08
La ciudad perdida del dios mono, Douglas Preston
Parásitos, dioses antiguos y tecnología láser
La leyenda habla de una ciudad perdida en la región de La Mosquitia, Honduras, y puede rastrearse tanto a Hernán Cortés (quien, se dice, sabía de una región poblada por pueblos y aldeas de gran riqueza en la zona) como, más acá, a Charles Lindbergh, quien reportaría haber avistado una ciudad blanca al sobrevolar Honduras. Después, en 1939, el aventurero Theodore Morde habló de la “Ciudad del Dios Mono”, que equivaldría a la ciudad blanca del aviador y al complejo de pueblos y aldeas del conquistador. Si Guyana, Venezuela e incluso Colombia tienen su El Dorado, Honduras podría reclamar su Dios Mono, y la imaginación de Morde (quien fuera por cierto aventurero, explorador, diplomático, periodista y espía) añadió templos con esculturas de piedra que representaban animales y altares (ante la más grande de las estatuas, la que representaba al Dios Mono, por supuesto) donde se celebraban sacrificios humanos.
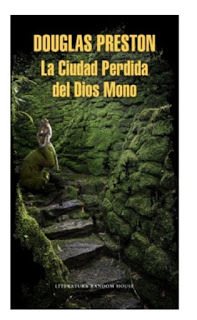 Quizá no haga falta ser fan de las películas de Indiana Jones para preguntarse qué tanto puede haber de verdad en estos reportes; así, entre fines del siglo XX y los primeros años de la década del 2000, algunos aventureros curiosos –por llamarlos de alguna manera– intentaron aprovecharse de los avances en la tecnología para escanear desde el aire los territorios de La Mosquitia. En última instancia, más allá de que pueda estar allí en verdad la específica “ciudad del Dios Mono”, y que ésta pueda o no ser la “ciudad Blanca” de otras tantas historias, quizá valía la pena rastrear las posibles construcciones de los pueblos que habitaron la región antes de la conquista.
Quizá no haga falta ser fan de las películas de Indiana Jones para preguntarse qué tanto puede haber de verdad en estos reportes; así, entre fines del siglo XX y los primeros años de la década del 2000, algunos aventureros curiosos –por llamarlos de alguna manera– intentaron aprovecharse de los avances en la tecnología para escanear desde el aire los territorios de La Mosquitia. En última instancia, más allá de que pueda estar allí en verdad la específica “ciudad del Dios Mono”, y que ésta pueda o no ser la “ciudad Blanca” de otras tantas historias, quizá valía la pena rastrear las posibles construcciones de los pueblos que habitaron la región antes de la conquista. Una tecnología específica llamada LIDAR (un método de escaneo de terrenos que emplea luz láser para elaborar representaciones 3D en alta definición del objetivo geográfico en cuestión) aportó la clave, y la historia de una expedición que visitó las zonas escaneadas para dar con las ruinas tan ansiadas es lo narrado por la crónica La Ciudad Perdida del Dios Mono, del periodista y escritor estadounidense Douglas Preston (1956). El libro, que circula en Montevideo desde hace unos meses, puede leerse como una fluida narración de aventuras y penurias en la selva tropical y, además, como una reflexión sobre la arqueología seria y la otra. Preston no se hace ilusiones ni cae en ingenuidades, y comprende que si dioses mono y ciudades blancas no pasan de mitos pintorescos, los reportes de estructuras en la selva y ruinas dispersas por la región sí valen la pena en términos de curiosidad arqueológica e histórica, y que la información que aporten este tipo de investigaciones (por más que puedan pasar por anatema en algunas cátedras) ha de arrojar algo de luz sobre la historia de los pueblos invadidos por los españoles.
De hecho, aparte de los relatos de serpientes y parásitos (lo más espeluznante es el testimonio del propio Preston contagiado de leishmaniasis, un conjunto de enfermedades en ocasiones fatales causadas por ciertos organismos unicelulares presentes en los jejenes) y de los eventuales hallazgos arqueológicos, el libro es especialmente interesante cuando reflexiona sobre la conquista de las américas y el genocidio de la población indígena a manos no sólo de los conquistadores españoles sino, más específicamente, de los microorganismos que éstos portaban y que en algunas ocasiones, según señala Preston, fueron usados como verdaderas armas biológicas. Es cierto también que Preston se hace un poco el tonto aquí y allá cuando no tiene más remedio que referirse, así sea tangencialmente, a las violaciones a los derechos humanos (en particular la desaparición y muerte de activistas) y los vínculos con el narcotráfico del gobierno (2010-2014) del presidente Porfirio Lobo Sosa, quien se mostró especialmente entusiasmado con las perspectivas de los posibles hallazgos arqueológicos en La Mosquitia. El libro, sin embargo, se sostiene a pesar de esto. Así, La Ciudad Perdida del Dios Monoes entretenido y por momentos incluso fascinante: incluso convincente, cabría añadir, en algunos pasajes.
Publicada en La Diaria el 6 de agosto de 2019
Published on August 20, 2019 11:04
Rayuela en el siglo XXI
Hace algunos años, el periódico argentino La voz del interior publicó un artículo del escritor y crítico cordobés Flavio LoPresti donde, bajo el título “Cortázar se quedó sin herederos”, se buscaba indagar sobre la presencia de Cortázar en la obra (narrativa y crítica) de un grupo de escritores contemporáneos, consultados a modo de encuesta. Algunas de las ideas en común son fáciles de ver: Cortázar como un escritor fechado, la suya como una obra que no ha envejecido del todo bien y que parece refugiarse apenas en cierto entusiasmo adolescente. Ya en 1985, de hecho, (o en su revisión de 1998), César Aira, en su Diccionario de autores latinoamericanos, se hacía cargo del aparente retroceso de Cortázar en términos de prestigio e influencia: “con sus altos y sus bajos (que nunca llegan a los extremos de lo uno o lo otro)”, escribió, “su centenar largo de cuentos constituye un viaje por la ficción que vale la pena hacer”. Pero, además: “no hubo maduración visible en Cortázar; un aire de perenne juventud baña toda su obra, indiscutida favorita de los jóvenes, lectura de iniciación y descubrimiento de la literatura”.
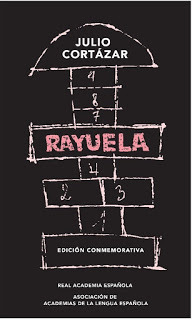
Esta línea de lectura quizá termina favoreciendo a los cuentos: hay un puñado incuestionable de textos que pasan muy cómodamente por ejemplos perfectos del género y deben su lustre, por tanto, a cierta orfebrería formal o artesanado. Cabe pensar que en su momento llevaban adherido otro atractor de valor: los tímidos coqueteos de Cortázar con el cuento fantástico decimonónico, tan persistente en su negación a las tendencias especulativas del siglo XX, por ejemplo.
¿Esto quiere decir que Rayuela terminó por convertirse en una suerte de obra menor, una moda de ayer? Hay que pensarlo mejor. Después de todo, acaso sea un poco injusto reducir un libro de su ambición y complejidad a un fenómeno “de iniciación y descubrimiento de la literatura”. Está claro, por otro lado, que un proyecto (o no-proyecto) como el de Aira y la figura de Cortázar como escritor latinoamericano comprometido (hasta la náusea romántica) con ciertos progresismos de izquierda, tan fechados y envejecidos como la ternura boba del gíglico, no se llevan bien. Pero si la era de Aira (por llamarla de alguna manera) tiene sus días contados (como muchos creemos), ¿se podrá empezar a pensar en una asociada revaloración de la obra de Cortázar, y de Rayuela en particular?
Esto equivale a preguntarse qué podemos encontrar ahora en Rayuela que nos interese; está claro que toda lectura comporta una forma de recreación o re-producción de la obra leída, y desde esta noción podemos empezar a reinventar Rayuela para este final de la segunda década del siglo XXI. Una manera de plantear esta inquietud es pensar en ciertas novelas que puedan asumir a Rayuela como antecedente, inspiración o precursora, o también que, por las características que reconocen en el libro de Cortázar (a la manera de lo propuesto por Borges en su clásico ensayo “Kafka y sus precursores”), terminen “creando” una nueva manera de pensar en Rayuela o incluso, por qué no, una nueva Rayuela. Desde estas novelas, es decir, podemos leer de otra manera ciertos aspectos de Rayuela no necesariamente consagrados por la crítica o, en última instancia, capaces de vincularse a una tradición novelística que podamos considerar vigente o incluso novedosa.
En su momento fueron señaladas (incluso Bolaño lo dice explícitamente en alguna entrevista) las conexiones entre Rayuela y Los detectives salvajes, y sin duda una concepción de la novela (“monstruo poliédrico”, decía Cortázar, señalando de paso la oposición entre esta forma y la más discreta y pulida de los cuentos) como juego conceptual y formal está profundamente implicada en ambos libros. Pero cabe pensar en textos tomados de otras tradiciones también, entre ellas el horror y la filosofía especulativa contemporánea.
La primera de esas tradiciones nos lleva a La casa de hojas, de Mark Z. Danielewski, publicada en su versión definitiva hace 19 años. Además de abundar en notas a pie de página y experimentar con tipografías diversas y además con la disposición del texto sobre la página, la novela hace uso de recursos un poco más convencionales, como el uso de diferentes narradores (recordemos que en Rayuela hay al menos tres: la primera persona de Horacio Oliveira, el narrador en tercera persona y las notas atribuidas al personaje Morelli) y la apelación a diferentes tipos de discurso: la narrativa más tradicional yuxtapuesta, por ejemplo, a la reseña o comentario de un documental y a la ficción epistolar (del mismo modo Rayuela vincula textos más claramente narrativos con poemas en prosa y los fragmentos de filosofía o crítica estética a cargo de Morelli). En cierto sentido, entonces, La casa de hojas “actualiza” Rayuela al mundo de fines del siglo XX y, de paso, lo inserta en la tradición de la novela de horror: en la novela de Danielewski lo narrado es la exploración de una casa inmensamente grande (por dentro, no así por fuera), que contiene espacios prehumanos, antiquísimos e imposibles, en los que acechan horrores lovecraftianos (pero, como señalaron muchos reseñistas, en última instancia el núcleo de la novela es una historia de amor); en la de Cortázar parece estar aguardando la incorporación de las escenas weird o incluso de pesadilla ambientadas en el manicomio de la segunda parte a una tradición del horror (o lo inquietante) contemporáneo.
Un segundo libro que proponer en esta descendencia (o retroinfluencia) rayuelesca es Ciclonopedia, del filósofo iraní Reza Negarestani, publicada originalmente en 2008. El libro se presenta ante todo como una serie de comentarios hechos por un grupo de lectores/editores a la obra de Hamid Parsani, filósofo renegado de la academia que propone la posibilidad de concebir al Cercano Oriente como una entidad consciente. El libro incluye fragmentos de las obras del filósofo (que de alguna manera equivale al Morelli de Rayuela), los comentarios de este grupo de lectores y una serie de notas que continúan la historia de la mujer que descubre uno de los manuscritos perdidos de Parsani.
Para Ciclonopedia, por otra parte, es central la noción de “teoría ficción”, acuñada en la década de 1990 por los filósofos británicos Nick Land y Sadie Plant, quienes fundaron en la universidad de Warwick la CCRU o “Unidad de Investigación de Cultura Cibernética” (“Cybernetic Culture Research Unit” en inglés) y propusieron a modo de línea de trabajo, junto a otras, la ya mencionada idea de “teoría ficción”, que retoma las propuestas conceptuales de textos como los relativos al profesor Challenger en Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari y, por qué no, aunque no hayan sido mencionados explícitamente, los escritos de Morelli en Rayuela, es decir “teorías” lo suficientemente detalladas como para funcionar en una discusión filosófica que, a la vez, son atribuidas a personajes ficticios y se construyen como una hibridación del lenguaje ensayístico con el narrativo. La evidente complicidad entre las ideas estéticas atribuidas por Cortázar a Morelli y los preceptos de la teoría ficción del CCRU y su realización en Ciclonopedia (de hecho, Negarestani alude explícitamente a conceptos del CCRU, entre ellos el de “hiperstición”, o ficciones que se vuelven realidad a sí mismas) permiten pensar a esta novela junto a Rayuela en una posible tradición de novelas hipersticionales o de teoría ficción. En español prácticamente no existen (aún) obras similares a Ciclonopedia, por lo que es interesante pensar que la influencia más viva de Rayuela en el siglo XXI todavía debe regresar a la lengua en que escribió Cortázar.
En última instancia, tanto La casa de hojas y en particular Ciclonopedia plantean un modo de hacer novelas que revitaliza Rayuela. Quizá, entonces, es tiempo de abandonar esa gastada idea del libro de Cortázar como un texto completamente dejado atrás por la literatura: los herederos de Cortázar, simplemente, deben buscar un poco más allá de los límites del castellano y, por decirlo así, bajo la piel de otros géneros.
Publicada en El Astillero de las Letras el viernes 16 de agosto de 2019
Published on August 20, 2019 11:00
Ciencias ocultas, Mike Wilson
Ambient Music
Un año después de la muerte de Stéphane Mallarmé apareció publicado su libro Poésies, que incluía el llamado “soneto en x”. El poema es una de las cumbres del arte verbal de su autor, lo que equivale a decirlo una de las cumbres de la poesía occidental, y podría resumirse (hasta donde se pueda “resumir” un poema) como la descripción de un cuarto con una ventana abierta. Cerca de la ventana hay una cómoda y un espejo decorado con ninfas y unicornios, y en el espejo se refleja la ventana y, más allá, la noche, o, más específicamente, la parte de la noche en que brilla la Osa Mayor. Entonces, además del convocado por su maravilla verbal (está basado en dos variantes de la rima que Mallarmé juzgó la más extrema de la lengua francesa y se deja leer como un encantamiento antiguo, además de incluir el insuperable alejandrino aboli bibelot d’inanité sonore), al misterio del poema es esencial su ambient music de quietud sobrenatural o naturaleza muerta. Quizá se ha terminado el mundo y brilla, al final, la constelación; quizá alguien ha muerto o ha culminado un ritual para invocar a los Grandes Antiguos. Se trata, en última instancia, de un instante fijo en el tiempo, de una descripción minuciosa extendida a lo largo de los catorce versos del soneto, que lo dice todo y no dice suficiente, o dice lo que necesitamos para pensar que se ha dicho todo y no entendimos nada.
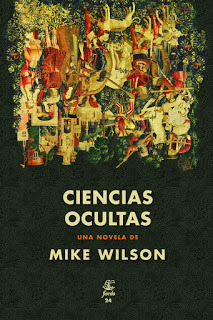 No sé, ni importa, si Mike Wilson tuvo en mente este poema cuando concibió y escribió Ciencias Ocultas, su sexta y más reciente novela, que coincide con el soneto en x en tratarse, por decirlo así, de una larga descripción, 117 páginas en el caso de la novela. Hay una habitación con ventanal, alfombra y biblioteca en la que dos mujeres, un hombre y un perro contemplan un cadáver, y hay un narrador fantasmal que repasa minuciosamente todo lo que rodea a estos protagonistas. Dicho así podrá producir el retroceso espantado de más de un lector, pero lo cierto es que Ciencias Ocultas es también un thriller, o una forma muy peculiar de thriller, que lleva al lector a través de una ansiedad y una tensión capaces de descargarse en cualquier momento bajo la forma de una tormenta eléctrica o, mejor, un nuevo Big Bang, por mencionar dos imágenes –o dos catástrofes– convocadas en más de una ocasión por el texto, que abunda en naufragios, calamidades y acontecimientos extraordinarios, acaso como contrapeso de la casi inmovilidad de la imagen fundamental, de la que aquí y allá, a medida que avanzamos en la novela, vamos obteniendo un nuevo pliegue, un nuevo movimiento que quizá no conduzca a ninguna parte pero, misteriosamente, lo contiene todo: lo que hay dentro de la habitación y todo un mundo cuya historia, en última instancia, es lo que Ciencias Ocultas, con una magia análoga a la del poema de Mallarmé, logra convocar.
No sé, ni importa, si Mike Wilson tuvo en mente este poema cuando concibió y escribió Ciencias Ocultas, su sexta y más reciente novela, que coincide con el soneto en x en tratarse, por decirlo así, de una larga descripción, 117 páginas en el caso de la novela. Hay una habitación con ventanal, alfombra y biblioteca en la que dos mujeres, un hombre y un perro contemplan un cadáver, y hay un narrador fantasmal que repasa minuciosamente todo lo que rodea a estos protagonistas. Dicho así podrá producir el retroceso espantado de más de un lector, pero lo cierto es que Ciencias Ocultas es también un thriller, o una forma muy peculiar de thriller, que lleva al lector a través de una ansiedad y una tensión capaces de descargarse en cualquier momento bajo la forma de una tormenta eléctrica o, mejor, un nuevo Big Bang, por mencionar dos imágenes –o dos catástrofes– convocadas en más de una ocasión por el texto, que abunda en naufragios, calamidades y acontecimientos extraordinarios, acaso como contrapeso de la casi inmovilidad de la imagen fundamental, de la que aquí y allá, a medida que avanzamos en la novela, vamos obteniendo un nuevo pliegue, un nuevo movimiento que quizá no conduzca a ninguna parte pero, misteriosamente, lo contiene todo: lo que hay dentro de la habitación y todo un mundo cuya historia, en última instancia, es lo que Ciencias Ocultas, con una magia análoga a la del poema de Mallarmé, logra convocar.Si bien no se trata de una pauta verbal en modo alguno incomprensible o ilegible, ya que la lógica de la descripción minuciosa es evidente desde las primeras páginas, la ilusión que crea la novela de Wilson es colocar al lector en la frontera tensísima entre entenderlo todo y no entenderlo nada (o no entender el por qué y el para qué, el borde télico del concepto del libro), sensación que no puede resolverse en otra cosa que avance y, por eso, la novela se lee para saber qué está pasando; y si se dijo alguna vez que las novelas se leen para saber qué va a pasar y las nouvelles para saber qué pasó, o al revés (según quién proponga la fórmula), de alguna manera Mike Wilson se instala en un género posible (no me animo a decir nuevo, pero sí novedoso) en el que leemos preguntándonos qué está pasando y por qué se nos está contando esto. Eso que pasa, entonces, es el hilo doble que conecta todo lo que se nos cuenta y describe: la manera en que cada cosa en la habitación (que es, como en el momento basal del relato policial, la de un misterio de cuarto cerrado) nos lleva tanto a una apertura expansiva hacia el afuera (con sus referencias a los sentineleses aislados, a los shakers del siglo XVIII y a los tapices medievales rastreados al menos hasta 1680, en la residencia parisina de la familia de la Rochefoucauld, por nombrar solo tres) como a la conexión misteriosa del adentro, el enigma final de quién mató, de quién es el muerto, de quienes lo contemplan y, en última instancia, quién narra. De lo que podemos saber y lo que queda más allá: de las ciencias que invocamos para saberlo.
Parece inevitable buscar el amparo de ciertas analogías para anclar el vértigo que produce un texto de la intensidad de Ciencias Ocultas, y así es posible, por ejemplo, pensar que la novela de Wilson, como aquel cuento de Borges ambientado en el interior profundo de la República Oriental, es una metáfora del insomnio, de la minuciosidad que da el insomnio a la percepción de los ambientes. En última instancia, este insomnio no es arbitrario en modo alguno, ya que lo retoma una de las líneas argumentales más claras (y más desoladoras) del libro, y remite, a su vez, a la manera en que, como lectores, hemos de abordarlo. Como las variaciones compuestas por Bach para el conde Hermann Carl von Keyserlingk, la novela de Wilson es música para insomnes: ya Joyce había dicho de su Finnegans Wake, una obra acaso sí de alguna manera ilegible, que había sido compuesto para un “lector ideal que sufre de un insomnio ideal”.
Algún lector habrá recordado también La vida, instrucciones de uso, que prolifera como la larga (larguísima) descripción de un edificio de apartamentos; lo más interesante de Ciencias Ocultas en este sentido no es su manera minuciosa (como las miniaturas de los manuscritos medievales a los que remite cuando refiere al mencionado tapiz de La caza del unicornio) o su producción a escala de lo que hizo Perec en más de 600 páginas, sino la modulación hacia el weird propuesta por uno de los términos a los que tienden tantas descripciones y relatos derivados de éstas: historias de dioses antiguos que esperan en las profundidades del mar, durmiendo y no-muertos, alargando sus tentáculos para enroscarlos alrededor de los mástiles de tantos barcos entre incautos y fascinados por el llamado ineludible (y no sigo porque está claro a dónde voy). Este costado enciclopédico del weird (casi total, diría, dado el espectro enorme de referencias y conexiones temáticas que hace la novela) es quizá la propuesta conceptual más importante del libro, que le da un lugar singular y destacadísimo en el panorama de la literatura latinoamericana contemporánea.
Precisamente, es una serie de modulaciones específicas del weird (es decir de lo inquietante sin ser del todo de horror, de la especulación con la maravilla que no es del todo ciencia ficción, del relato alucinante o mágico que no es del todo fantasía) lo que late en el corazón de la narrativa latinoamericana más reciente, y lo viene siendo, además, desde hace ya cierto tiempo, aunque sólo en el último par de años esto ha terminado de salir a la luz. Y lo ha hecho con la obra de Mike Wilson, pero también con la del colombiano Luis Carlos Barragán, la ecuatoriana Solange Rodríguez Pappe, el uruguayo Pablo Dobrinin, los chilenos Jorge Baradit y Álvaro Bisama y la boliviana Liliana Colanzi, por nombrar solo a un puñado.
Publicada en La Diaria el 16 de agosto de 2019
Published on August 20, 2019 10:58
July 26, 2019
Febrero 30, Amir Hamed; VALIS, Philip K. Dick, La novela luminosa, Mario Levrero
La revista italiana de estudios hispanísticos Orillas ha publicado mi artículo "Lo humano y la gnosis", sobre Febrero 30, de Amir Hamed, la trilogía de VALIS, de PKD, La novela luminosa, de Levrero, y también Blackstar, de Bowie. Agradezco muchísimo a Gabriele Bizzarri el interés y la inclusión del artículo.
Se puede descargar el pdf aquí.
Se puede descargar el pdf aquí.
Published on July 26, 2019 11:49
June 25, 2019
Un caracol al filo de la navaja: notas sobre horror y abstracción (parte 2)
[parte 1]
[11] El monstruo abstraído hasta la potencialidad morfológica ilimitada no es exclusivo de la saga de Alien, por supuesto. Un ejemplo ilustre puede rastrearse hasta The Thing (1982) y todavía (como veremos) más allá. En la película de John Carpenter encontramos una criatura extraterrestre capaz de asimilar y replicar organismos vivos. En las escenas más efectivas desde cierta idea de horror biológico, vemos a esta criatura colapsar en formas diversas y evanescentes, en un proceso de mutación desenfrenado. ¿Cuál es la forma “real” del monstruo? No lo sabemos: sólo que es capaz de adoptar la de su presa. Del mismo modo operan las criaturas de la saga de Alien, como hemos visto; y si se dijera que, en última instancia, todos los xenomorfos y neomorfos que vemos comparten ciertos rasgos (la ausencia de ojos, por ejemplo, excepto en el caso del mamarracho final de Alien Resurrection), cabe responder que la forma basal de la criatura, el limo negro, carece de características visuales más allá de su color (o no-color, o saturación del color, o residuo del color, o potencialidad del color, como en la nigredo alquímica), del mismo modo que no tiene otra forma que la de su presa o, mejor dicho, la del sustrato sobre el que se replicará. Estos “monstruos sin forma” no necesariamente repiten al “monstruo amorfo”, como podría ser la criatura de The Blob (1958) o el petróleo de Cyclonopedia (2008) y “The black gondolier” (1964), sino que hacen de su forma última una abstracción, casi una desmaterialización (si bien el sustrato es siempre material). Si pensamos a Skynet como el verdadero “monstruo” en la saga Terminator, o a las “máquinas” en la saga de Matrix estamos ante un caso similar; de hecho, cuando el T1000 de Terminator 2 (1992) es averiado, su matriz morfológica recapitula las formas tomadas a lo largo de su incursión por el pasado. ¿Cuál es la forma “real” del T1000, en último caso?
[12] La idea de fines y medios, la idea de herramienta, la idea de máquina, la idea de huésped, la idea de ser vivo: todas están en juego en la abstracción del horror que venimos rastreando a un puñado de películas y literatura. La criatura de la saga de Alien, después de todo, no tenía otro fin que su proliferación; en Prometheus, sin embargo, la sospechamos diseñada (aunque la hipótesis de que fue creada por los ingenieros no pasa de eso: una hipótesis propuesta por uno de los protagonistas) para servir un propósito, del mismo modo que David interviene a la criatura en Alien: Covenant para destruir a la humanidad. Sin embargo, en el caso de los ingenieros, la máquina/herramienta se rebeló contra sus creadores y los convirtió en huéspedes potenciales de su expansión autotélica. Se trata de la vieja noción de la “sublevación de la herramienta”, replicada en tantos relatos de robots (en última instancia las sagas de Terminator y Matrix son un buen ejemplo: la intervención política sobre la narrativa para evitar que redunde en este tipo de ficciones es la creación, por parte de Asimov, de las leyes securocráticas de la robótica, que preservan siempre lo humano y mantienen al robot anclado en la herramienta) y que puede rastrearse también a relatos más vagos o míticos como el del Aprendiz de Brujo (un circuito de retroalimentación positiva en desenfreno corregido finalmente por una intervención política).
[12] Cabe argumentar que si la dicotomía uno/muchos deja de aplicable cuando remontamos el río del horror abstracto, también debería serlo, un poco más río arriba, la de lo mismo/lo otro, y a cierto nivel, por tanto, dejaría de tener sentido distinguir entre “un” monstruo específico (es decir, fuera de las condiciones específicas en que es construido: tal o cual película, comic, novela, etc) y “otro”. Esta disolución o colapso de la diferencia (y de la semejanza) equivale también a un colapso de la narrativa, en tanto lo que distingue a un monstruo específico hasta cierto grado de abstracción es precisamente su historia, su origen. En este sentido, si lo que entidades como el limo negro de Prometheus nos ofrecen es un comienzo narrativo y una razón por la que fueron creadas, pronto su propia ontología peculiar alcanza (si se las lleva más allá de su concreción residual) a abolir ese relato: un grado ulterior de abstracción en el horror será la de criaturas que han transcendido su origen y que son ya más (o menos) que lo que han devenido en ser, jamás idénticas a sí mismas, jamás diferentes. A estas alturas del río, entonces, el aumento de la abstracción trae aparejado un equivalente aumento de la disonancia cognitiva: hemos pasado del horror materialista de ciencia ficción al weird.
[13] Esto acaso pueda dar cuenta (además de la filogenia literaria, que no nos importa demasiado aquí) de los parecidos o las equivalencias entre buena parte de los monstruos cuya abstracción rebasa la del o que podríamos llamar el umbral enjambre. El mito del Aprendiz de Brujo y por extensión el de la sublevación de las herramientas, entonces, encuentra una expresión especialmente exitosa (en términos de viralización memética) en la novela En las montañas de la locura (1936), con su esquema básico reiterado en The Thing y Prometheus. En el relato de H.P. Lovecraft, una especie alienígena que reside en la tierra primitiva crea a modo de herramienta multipropósito a los “shoggoths” (o al shoggoth, si empujamos a la entidad un poco más allá en dirección a la abstracción), que a la hora de “materializarlos” podríamos imaginar (a cada uno de ellos/a todos ellos/al shoggoth en sí) como un enjambre de nanoentidades cuyo comportamiento emergente es manipulable mediante una forma de programación. Otra propiedad emergente del enjambre es su plasticidad morfológica y télica, producto del diseño original, y en la novela se nos cuenta explícitamente que los antiguos ingenieros del shoggoth usaban a éste/estos para cualquier propósito, desde la construcción de estructuras (ciudad shoggóthica) hasta la guerra (de hecho, la vida terrestre aparece como una especie de subproducto de la actividad shoggóthica sobre los antiguos continentes). Sin embargo, la herramienta se subleva: su condición de medio para el mantenimiento y la expansión de la civilización de sus creadores es subvertida a un fin en sí mismo, y el shoggoth se viraliza como una plaga en un circuito de retroalimentación positiva que sólo puede ser detenido mediante la intervención política de sus creadores, que guerrean contra el shoggoth y eventualmente lo mantienen al margen, como una enfermedad viral que no podemos erradicar del todo pero que al final nos dejará vivir. Serán otras guerras, en última instancia, lo que debilitará a los antiguos ingenieros y ocasionará que su sistema de inmunoseguridad se deteriore lo suficiente como para volverse incapaz de contener la (cibernéticamente inevitable) expansión del shoggoth: la novela de Lovecraft nos otorga la imagen final de “un” (“él”) shoggoth persiguiendo a un par de humanos, y se las arregla para sugerir que acaso la plaga shoggóthica fue contenida por un “mal” (el “mal”, por supuesto, es la visibilización de la intervención política, en tanto el shoggoth, en tanto cibernética pura, es el neutro de la política) que reside más allá de las montañas y que los exégetas de Lovecraft han identificado con alguna de las entidades más insondables de la mitología, probablemente Yog-Sothoth.
[14] La complicidad de The Thing (que reitera hasta el escenario antártico) y Prometheus (que cuenta esencialmente la misma historia) con la novela de Lovecraft es evidente, de modo que tiene tan poco sentido distinguir al limo negro de los shoggoths como a estos del monstruo de la película de Carpenter (tan poco sentido como decir que son “la misma” entidad). Pero cabría detectar, en todo caso, un residuo último de concreción o materialidad: terminemos imaginando al shoggoth como un enjambre de nanoentidades y/o al limo negro como una alguna forma de fluido, ambas opciones dan por sentada una materialidad y, por consiguiente, un emplazamiento concreto en el espacio: el shoggoth, al final de En las montañas de la locura, literalmente persigue a los hombres, e incluso si lo imaginamos más “proliferando” que desplazándose, de todas formas la entidad ocupa un lugar en el espacio: está ahí y no está allá.
[15] No debería sorprendernos que basta con recurrir a Lovecraft para encontrar un ejemplo de horror todavía más abstracto que el enjambre shoggóthico. En “El color que cayó del cielo” (1927) la entidad monstruosa es un objeto no-local, que no está específica, concretamente emplazada en lugar alguno aunque su “influencia” tenga un efecto sobre la vida vegetal y animal (y sobre la radiación electromagnética, de ahí el extraño color “imposible” percibido por los personajes) en el interior de un contorno más o menos dado, aunque no con verdadera precisión. De hecho, la entidad y su influencia son indistinguibles; del mismo modo, tampoco somos capaces de señalar una entidad física concreta en Annihilation(2014, 2018) y sí una suerte de “espacio modificado” (similar a los “efectos” de la zona en Stalker [1979]) que sólo podemos percibir en su efecto sobre la vida con la que comparte cierto lugar o lugares o extensiones o zonas en el espacio. Una vez más, la única diferencia posible entre la entidad de “El color que cayó del cielo” y la de Annihilation es la construida por sus narrativas de origen; una vez más, el despliegue de la entidad erosiona el origen y lo vuelve irrelevante, por lo que, de hecho, ambas narraciones tienden (no tanto la película basada en la novela de VanderMeer) a cierta ambigüedad en cuanto a ese origen; se sugiere siempre una irrupción extraterrestre, bajo la forma de un meteorito, pero opera también un quiebre entre ese momento concreto en el espacio y el tiempo (el impacto) y el despliegue de la entidad y sus efectos. Si el meteorito fuese un contenedor, una vez abierto toda materialidad o especificidad desaparecen.
[16] En su ensayo sobre “El color que cayó del cielo”, Anthony Sciscione acuña el término “horror sintomático” para referirse a esta zona altamente abstracta del horror, “habitada” por entidades inaprehensibles bajo las categorías kantianas de tiempo y espacio. De hecho, incluso si se estipulara que no hay un juego con el tiempo en las ficciones de Lovecraft y VanderMeer recién mencionadas, y únicamente uno con el espacio, una extrapolación ulterior de la matriz conceptual de ambas (no importa que cronológicamente se encuentre entre las dos) apunta a El resplandor (1980, 1977) como un ejemplo de horror abstracto o sintomático en el que la entidad no sólo ha dejado atrás lo concreto y lo específicamente espacial sino que, además, como queda expuesto en la escena final de la película, con Jack Torrence retratado en una foto tomada décadas atrás del presente de la narración, parece haber proliferado también en el tiempo, contaminándolo o invadiéndolo en una suerte de acción retrospectiva. El tiempo de El resplandor, según lo evidencia su escena final, es una suerte de immer schon heideggeriano en el que todo habrá ya de haber pasado siempre, igual que las “presencias” alienígenas en “El color que cayó del cielo” y Aniquilación están en todas partes dentro de los contornos difusos de su área de influencia (que, por otra parte, es presentada siempre como pasible de crecer, en un remedo abstracto del tópico de la invasión alienígena o la terraformación alien) y no ocupan por tanto un lugar definido en el espacio sino, más bien, todos los lugares posibles
[17] También este tipo de entidades de horror instalan la demanda de una narrativa en términos de origen. Es fácil pensar, por ejemplo que la fuente del mal en el Overlook de El resplandor está en algún cementerio indio profanado o similar; de hecho, cuando la narración vuelve al origen en una pauta circular o una suerte de ciclo conceptual cerrado, se suele apelar a la resolución y la closure de la tensión narrativa con una maniobra que, a la vez, concretiza el origen: en otras palabras, si no fuese efectivamente cierto que el “mal” que permeaba tal o cual casa embrujada tenía su origen, su causa y su explicación en, pongamos, un cadáver amurado en el sótano, aquel final que no muestre el apaciguamiento del espíritu o la deposición de su influencia perniciosa no sería conclusivo y estaríamos ante una narración del tipo “derrota de los protagonistas”, lo cual no es cierto para buena parte del género de casas embrujadas y posesiones. Incluso si se presenta una suerte de residuo irreductible en esa efectividad de la explicación y el saneamiento de la casa embrujada, por el que “algo” permanece activo más allá de la liberación de la tensión narrativa, ese “algo” podría de todas formas ser explicado con una ligera expansión de las condiciones del origen que apele a algo aún más abstracto: por ejemplo, si se propusiera que los espíritus no quedaron del todo apaciguados porque en todo el tiempo que se mantuvieron “en actividad” fueron contaminados por un “mal” más general. En cualquier caso, la presencia de una explicación fuerte en términos de origen o causa termina por hacer el efecto contrario a la erosión de la causa concreta que operaba en las ficciones de entidades enjambre: saber que estamos ante la maldición de un chamán o una bruja no hace al horror más abstracto sino, por el contrario, lo pliega en un espacio más reducido y concreto, a la vez que lo diluye en una tradición literaria (la de las ficciones de casas embrujadas o posesiones o venganzas sobrenaturales) y lo inserta en una economía del lugar común y el clisé (que es lo que pasa, en última instancia, con Hereditary).
[18] En rigor, las narraciones más interesantes de este subgénero han de prescindir de una explicación clara en el sentido señalado en el párrafo anterior. Una vez más, El resplandor es el ejemplo paradigmático, por más que sea relativamente tardío en la tradición del horror sintomático, que ha de incluir a la novela gótica al menos en tanto potencialidad no explicitada dadas ciertas condiciones históricas de posibilidad. La tendencia a la no-explicación, por llamarla de alguna manera, trama una solidaridad esencial con el weird en tanto literatura de la disonancia cognitiva, lo cual podría postular de paso el establecimiento de una suerte de nueva legibilidad (o éxito en términos de viralización memética) de las ficciones en el extremo ultravioleta del horror abstracto.
[19[01]] Por ejemplo, la reciente Bird Box (2018). El punto de partida de nuestra lectura es, por supuesto, que en ningún momento de la película vemos a las criaturas en cuestión. De hecho, ya decir “criaturas” es dar demasiado por sentado: residuo de la tendencia concretizante (hacia lo monstruoso) del cine y la literatura de horror, razón por la cual Bird Box, con todos sus defectos, es superior a A Quiet Place (2018), donde las criaturas no sólo eran monstruos concretos sino que también eran inanes o incluso problemáticos desde un punto de vista de ciencia ficción: una buena regla del horror abstracto debería ser siempre no colapsarás tu argumento en ciencia ficción berreta.
[19[02]] Digamos que son criaturas. O digamos que no son criaturas. El primer acierto de Bird Box es que en efecto no importa. Los personajes ven “algo” que les hackea la emotividad de manera tan terrible que la única salida, como ante una depresión extrema instantánea, es el suicidio. Es tentador leer ese elemento de la trama desde la idea de que no se trata de que los personajes “vean” algo concreto, material, físico, sino de que una suerte de “virus” está abriéndose camino por las mentes humanas. Esto, el contagio, puede acontecer a través de actos verbales, de comportamientos, de lenguaje gestual, de la manera en que operan los suicidios espontáneos: lo que sabemos es que opera una situación de plaga o pandemia. Quizá se trate de una suerte de invasión o contaminación que opera por encima del nivel individual, en una suerte de “mente colmena” supraindividual humana. Las entidades divinas o demoníacas que propone uno de los personajes a manera de explicación pueden entenderse en esta línea, aunque en ningún momento la película sugiere que debamos prestar más atención a esta hipótesis específica que a otras posibles; incluso cuando entre los dibujos de uno de los que ha “visto” a las entidades y sobrevivido en términos ya inhumanos encontramos una criatura similar a Cthulhu, la explicación lovecraftiana se trata de los Grandes Antiguos que han regresado y empiezan a aniquilar a la humanidad es tan eficiente como problemática y tan problemática como innecesaria; por tanto, se disuelve en el efecto weird de la película. Compárese esto con un final que nos revele que “todo había sido producto de una maldición ancestral maya”, o chapucerías por el estilo.
[19[03]] El segundo acierto de Bird Box es, precisamente, la manera en que trabaja por la complejización de explicaciones como las recién esbozadas. Los personajes de la película, de hecho, saben que no deben mirar incluso en entornos donde no hay humanos que puedan transmitir el virus por actos de lenguaje, comportamientos, gestos o sus suicidios: la influencia perniciosa, en otras palabras, está en cualquier lugar imaginable, incluso en los bosques remotos, lejos de la civilización. Como en “El color que cayó del cielo”, una vez abierto el posible meteorito (que en el caso de Bird Box no parece una explicación especialmente plausible, deseable o necesaria), todo está potencialmente permeado por el horror. Si se trata de los Grandes Antiguos, entonces, o de alguna deidad primigenia y demoníaca, o de un virus que se propaga por la red de la programación mental de la humanidad (es decir, más o menos lo mismo en las tres opciones), la entidad o entidades en cuestión debe desmaterializarse lo suficiente como para poder estar en todo el mundo a la vez.
[19[04]] En cierto modo, el “monstruo” de Bird Box es la naturaleza en tanto weird. Lo único que vemos consistentemente en la película en tanto signo de las posibles entidades es, en efecto, el movimiento de los árboles o las hojas en el suelo de los bosques: movimientos repentinos, agitaciones, remolinos, ramas que se mecen violentamente. A manera de indicio, asegura a los protagonistas humanos que no deben mirar, que han hecho bien en no estar mirando. En última instancia nada físico persigue al personaje de Sandra Bullock cerca del final: a lo sumo, el peligro era el deseo de mirar, incluso cuando sospechamos que si ella lo hiciera se volvería uno de los inhumanos o posthumanos vagamente malignos de la trama. En última instancia, eso que ha ocupado a la naturaleza hackea a los seres humanos para volverlos otra cosa (que los humanos sobrevivientes no-hacekados han de entender como maligna) o exterminarlos; el que la película insista sobre los grandes espacios fuera de la civilización como locus de su peculiar horror parece a la vez insistir sobre lo terreno de la amenaza, en oposición a algo surgido del espacio que invade la biósfera y subvierte el orden del mundo. Si esas agitaciones de hojas y ramas son signos de otra cosa (entidades, criaturas, virus mental, lo que sea), el significado en cuestión es tan vago o abstracto que la única cosa material y concreta a la que aferrarse termina ejerciendo en el lugar del significado erosionado: al final quizá el mal sea la naturaleza misma, que ha vuelto. El mundo se ha vuelto weird y nada de lo humano sale con vida de su ámbito.
[19[05]] El residuo humanista de la película es la sociedad de ciegos del final, que permite la recuperación de la humanidad de la protagonista mediante el acto de dar nombre (individualidad, identidad) a los niños y continuidad a su línea de replicación (en tanto confirmarlos sus hijos); esta continuidad refuerza la de la especie humana por sinécdoque (en tanto la parte por el todo) y a la vez por metáfora (en tanto la aceptación de uno mismo en los hijos, en tanto imagen, concretiza la apertura del circuito productor del individuo al del colectivo que lo integrará y sobrevivirá). Una vez más, hay un nosotros (la comunidad de ciegos, reorganización no-visual de la cultura y la civilización) y un ellos (los posthumanos, que la película no presenta explícitamente en términos de viabilidad o sustentabilidad, a diferencia de lo que queda sugerido en cuanto a la comunidad de ciegos), contra un “fondo” o ámbito agreste, la naturaleza weird. En última instancia, la idea de un “retorno” de la naturaleza (previamente reducida a la insignificancia por la civilización) produce a su vez una recuperación o retorno de lo humano, una reproducción de la humanidad en un contexto weird. La película no lo dice explícitamente, pero leída desde el humanismo que le parece fundamental, habría una “esencia” de lo humano incambiada tras el rebooteo o replicación. ¿Cómo podríamos imaginar Bird Box sin esta tara humanista? El futuro de la (post)humanidad como una historia de horror abstracto.
[20] El tema subyacente del retorno de la naturaleza reclama un contexto; la noción de antropoceno podría servirnos a modo de punto de partida, y de esa manera pensar los procesos de desenfreno vinculados al capitalismo. En The Matrix (1999) el agente Smith comparaba a la humanidad con un virus (para después, en The Matrix Reloaded [2003] y The Matrix Revolutions [2003] comportarse él mismo como tal), en términos de esparcimiento, multiplicación, agotamiento de recursos y, en suma, nula planeación a largo plazo en términos de sustentabilidad; el proceso de la civilización y el capitalismo parecen fácilmente pensables en estos términos virales, y de hecho el esquema de “revolución shuggóthica” encaja de la misma manera, en tanto el capitalismo (y la civilización que construye como vector y soporte) no esconde su potencial de inversión télica desde los medios (de producción) a los fines (la multiplicación misma del capital). En el corto “The Second Reinassance”, de The Animatrix (2003), la emergencia de la IA (“las máquinas”, en las películas; Skynet, en la saga Terminator) es presentada en estos términos, pero además es incorporado el tema humanista subyacente a la producción de un sujeto: los seres humanos (como en Blade Runner [1982] y Blade Runner 2049 [2017]) tratan a las máquinas como objetos (una vez más: ¿son una consciencia, una IA única, o son muchas? El ojo maquínico final de Matrix Revolutions es lo más cercano a la concretización de una consciencia única) y otorgan a estas una razón para la guerra, que sólo sería restaurada con el nivelamiento de la relación (o desentierro del cadáver en el sótano) propulsado por el enemigo común, es decir Smith. La saga Matrix es notoriamente humanista: si bien en el mejor momento de The Matrix Reloaded, y quizá de la trilogía completa, las palabras del Arquitecto (nota al margen: es un lugar común señalar que no se entiende absolutamente nada de ese parlamento, pero en realidad es asombrosamente claro en su precisión) ponen en evidencia la producción de la “humanidad” en términos de un circuito que incluye a las máquinas (éstas como un parásito que hackea al huésped y lo produce en términos de realidad e identidad virtuales, procesando el componente de inevitabilidad del colapso del simulacro y la subsiguiente revolución dentro de un circuito todavía mayor, que produce a su vez la entidad, en tanto función, del “elegido”) y es a su vez diseñado por estas, la rebelión de Neo (o residuo último de lo inevitable), al no tomar por la puerta que le reserva el Arquitecto para dar comienzo al rebooteo de la matriz, termina por producir una nueva humanidad realmente empancipada, capaz de restaurar la empatía y colaborar con las máquinas, que a su vez restituyen el libre albedrío al permitir la desconexión de la matriz de quienes prefieran el “mundo real”. En última instancia, la posibilidad de un tercer plano de la realidad (el código dorado que percibe Neo al final de The Matrix Revolutions) esboza sin explicitar un circuito de producción de significados todavía más amplio, pero la idea del arco narrativo que parte de la humanidad, sigue en el capitalismo, produce la IA, enfrenta a humanos y máquinas por la imposibilidad de que aquellos empaticen con estas (las vean como sujetos, es decir, y no como objetos: persistan en tratarlas como las herramientas que alguna vez fueron), subyuga a los humanos a la IA y, finalmente, restaura, mediante Neo y una nueva empatía, a la humanidad en tanto libertad fundamental, insiste en mantener ciertas esencias de lo humano como en última instancia irreductibles, así sea bajo la forma de ese componente residual de libertad que permite a Neo dar la espalda al plan del arquitecto. Es interesante que el proceso de emancipación final haya sido acelerado (además de por el componente de libertad en Neo) por la presencia de un segundo virus replicador, ya no tanto el capitalismo y la civilización sino el agente Smith. La oposición entre la empatía y la libertad en tanto productoras de sentido (Neo) y la replicación ciega en tanto cibernética pura (Smith) es el campo de batalla último (en más de un sentido) de la película, y la explicitación de su residuo humanista.
[21] La visión de la replicación ciega en tanto monstruo, instanciada en la oposición (“resistencia” es el término resignado e inevitable en estos días) al capitalismo, produce la idea contrapuesta de la respuesta igualmente monstruosa de la naturaleza vulnerada, equivalente a la oposición, que atraviesa la populosa saga de Godzilla, entre un “monstruo bueno” y una serie de “monstruos malos”. En Godzilla (2014) y su secuela planificada para 2019, de hecho, se hace explícita la noción de un equilibrio entre monstruos ancestrales que “retornan” debido a la depredación humana de la biósfera. Si el proceso del capitalismo es la conversión de la biósfera en la tecnósfera, la tierra, nos dicen ficciones como Godzilla, tiene sus maneras de defenderse; pero para hacerlo debe instaurar un nuevo conflicto, y a la hora de alinearse por un nuevo bando u otro la humanidad es vuelta a producir en términos de renovado respeto por el ecosistema y etcétera.
[22[01]] La idea de respuesta monstruosa de la naturaleza puede propiciar una lectura desde el horror abstracto de Distancia de rescate (2014). Si pasamos más allá de los hábitos fantasticofóbicos alegorizantes de quienes prefieren leer esta nouvelle exclusivamente en términos de la maternidad y sus miedos, la narración parece fácilmente incorporable al subgénero del horror abstracto/sintomático, en tanto el “mal” que aqueja a los niños va más allá de la hipótesis de lectura preliminar que lo atribuye a los agrotóxicos, en particular al quedar sugerido que ese “mal” lleva allí más tiempo que la agricultura: “Siempre estuvo el veneno”, leemos en la página 116, como un eco de El Resplandor, y este “siempre” cancela la posibilidad de asignar a la agencia humana (y al capitalismo) un papel preponderante. Así, en ausencia de una materialidad específica (así fuesen las moléculas de los agrotóxicos), el enjambre queda diluido en una presencia que deforma las cosas, como en “El color que cayó del cielo”.
[22[02]] Esa deformación permite además un segundo pliegue de la nouvelle en tanto horror, ya que entre los efectos que propicia está el que desemboca en los niños intercambiados (el tópico del changelingcomo punto de partida) que desaparecen/aparecen y ya son otros (como en ficciones breves de Mariana Enríquez y Luciano Lamberti). De hecho, desde la noción de intercambio de “mentes” o “almas” de los niños hasta la imprecisión en términos de su número y posible agencia colectiva, Distancia de rescate habilita lecturas desde la idea de la posesión y las entidades no numerables (“mi nombre es legión”), o incluso desde la noción de mente-colmena. Dada la intervención de una suerte de sabiduría primitiva o brujería a la hora de propiciar este despliegue de entidades o posesiones, la oposición a la civilización en términos de capitalismo y modernidad queda subrayada.
[22[03]] De hecho, el final de Distancia de rescate no ofrece una verdadera reafirmación de lo humano en términos de voluntad ordenadora de las cosas; por el contrario, diluye a la intervención humana en los caminos complejos de esa antigua brujería que propicia la emergencia de la entidad colectiva de los niños intercambiados. Quizá esa brujería, como los virus, bacterias y parásitos que llevó Colón al Nuevo Mundo, finalmente hackearon a la humanidad.
[23] Tanto Distancia de rescate como Bird Cage permanecen en la abstracción del horror en términos del espacio, a diferencia de El resplandor (mejor dicho, del final de El resplandor), que insinúa además una suerte de contaminación o contagio del tiempo. Si se tratara de seguir adelante río arriba, hacia la abstracción máxima, sería esa cancelación de tiempo y espacio lo que habríamos de rastrear; del mismo modo, ciertas tendencias humanistas (o simplemente de práctica consabida de la narrativa, en términos de resolver las tramas con la debida closure) parecen ejercer persistentemente de agente de concretización: o, lo que es en principio lo mismo, todos los recursos narrativos que empujan en dirección a lo concreto terminan por alinearse con el humanismo. Estas apelaciones a la resolución y al restablecimiento de lo humano (en términos de la finitud, la individualidad, el libre albedrío y el sujeto) de alguna manera podrían pensarse como movimientos que intentan diluir el horror o, al menos, reducirlo a una versión más manejable, más concreta. Los monstruos de carne y hueso, cabría señalar, asustan menos, inquietan menos que los abstractos. El humanismo, entonces, como la tendencia de la cultura a minimizar los horrores.
[24] Después de todo, y en términos posthumanistas o antihumanistas, ¿no es el horror último reducirlo todo –immer schon, always already, desde siempre– al espacio de los circuitos y los loops productores, el espacio de la cibernética, de la presión del entorno en la selección natural de Darwin, de las leyes de la termodinámica? ¿Esa visión que “nos” presenta como algoritmos complejos, loops autorreferenciales, circuitos de producción culturales? ¿Que hace de la vida un evento a lo sumo peculiar en la dispersión del calor por el universo? ¿Qué destierra del universo a todo fantasma en toda máquina, que borra la distinción entre autómata y humano, que anula el significado en términos de producción? Si ese es el monstruo, entonces, y el monstruo definitivo, entonces el monstruo, esta vez (como le dice Ripley a Newt en Aliens), es real. O, mejor dicho, es lo único real, y todo lo demás cuentos de hadas.
[25] El río serpentea hacia Camboya, hacia Kurtz. El horror es tu amigo, dice el monstruo. Debes hacerte amigo del horror; de otro modo es un enemigo a temer.
Published on June 25, 2019 11:00
Recuerdos que mienten un poco, Indio Solari, Marcelo Figueras
Blues de la artillería
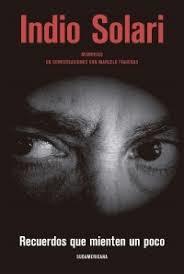
Hay un segmento de Tsunami, un océano de gente, la entrevista que le hiciera Mario Pergolini a Indio Solari en 2017, en que el ex cantante de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota se refiere a Blackstar, el último álbum de David Bowie. Después de señalar que considera a este disco una “obra maestra”, Solari añade que en “un reportaje” Bowie afirmó que él había querido toda su vida “hacer eso” (se refiere al sonido experimental y weird de Blackstar) pero que “siempre había sido David Bowie”. Pergolini aprovecha una pausa y pregunta qué es lo que emociona de esa declaración, y Solari, con la voz algo quebrada y después de un silencio notable, responde que “es una oportunidad muy especial, la muerte, para librarte de tus compromisos y hacer lo que quieras”.
Hay un contexto para esta afirmación: hacia la fecha de publicación de la entrevista Indio ya había contado a sus fans de la enfermedad que lo aqueja, por lo que la alusión a la cercanía de la muerte y al efecto de ésta sobre el arte y los artistas en general, con todas las resonancias del “estilo tardío” que Walter Benjamin (y también Edward Said) detectara en los últimos cuartetos para cuerda (y otras tantas sonatas para piano, además de la novena sinfonía) de Beethoven, resulta de alguna manera fundante para un significado último de cierta música. Queda planteada una trayectoria digamos paralela a la de Bowie: cuando el inglés supo que la muerte estaba a la vuelta de la esquina, señala Solari, se desprendió de todas las rémoras de la identidad, del personaje público, de la figura masiva, e hizo finalmente lo que siempre había querido hacer; el corolario de esto es suponer que Solari hará lo mismo: en un álbum final o dentro de los contornos de un proyecto más ambicioso que pueda incluir el reciente Recuerdos que mienten un poco, su libro de memorias, y también Escenas del delito americano, la novela gráfica dibujada por Serafín que adapta fragmentos y proyectos de El delito americano, antiguo proyecto de Solari todavía no del todo concretado. Ante el fin, digámoslo así, Solari recuenta su vida y termina de delinear su personaje, quizá como quitándoselo de encima. ¿Lo hará para producir una fase terminal de su carrera, un último disco, radical como lo fue Blackstar? No hay manera de saberlo. En una de esas, sí.
Pero hay más para decir sobre esta relación Bowie-Solari. Por ejemplo (o antes que nada), que no hay tal “reportaje”. Bowie, en realidad, no concedió entrevista alguna sobre el que sería su último disco(publicado un par de días antes de su muerte), como tampoco lo había hecho (con una única excepción, 42 palabras clave confiadas por Bowie al escritor Rick Moody) sobre The Next Day, el álbum de 2013 que significó su retorno después de diez años de silencio. ¿Por qué Solari inventaría, entonces, una entrevista en la que Bowie declarase este asunto de Blackstar como el álbum que jamás se había atrevido a hacer y que pudo crear únicamente sabiendo que sus días sobre este planeta llegaban a su fin?
La idea de “recuerdos que mienten un poco”, subtítulo o título de su libro de memorias escrito junto a Marcelo Figueras es una buena pista. Porque toda “vida” es una ficción: basta con contarla, con ponerla en palabras, ordenarla, presentarla en una sucesión lineal de causas y efectos, para volverla un relato ficticio. Del mismo modo, toda descripción o caracterización de una “persona” termina volviéndose un modelo o una versión posible de esa persona, cuya “realidad” permanece inasible. Pero en el caso de Bowie esa ficción parece ascender a una segunda potencia, dado que su propia carrera fue tramándose en términos de personajes y ficciones; cada disco de Bowie, a partir de 1974 o 1975, parecía llevar adosada (y en más de una ocasión lo hizo literal, explícitamente) la idea de tratarse de una muestra del “verdadero Bowie”. Así, cuando fue publicado Young Americans, Bowie se encargó de señalar que todos los álbumes anteriores (en particular los dos más rockeros, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars y Aladdin Sane) eran de alguna manera una impostura, una actuación. Él había actuado el personaje del rockstar, es decir, y ahora –en 1975, con el sonido tan diferente de Young Americans– estaba por fin haciendo lo que siempre había querido hacer. Por primera vez, entonces, estaba siendo “sincero”. Y esa sinceridad u honestidad pasaba por tocar soul, entre otras cosas.
Esto duró apenas unos diez meses, sin embargo. Para 1976, el álbum Station to Station hibridaba el sonido soul con un funk metálico y un fondo prototechno germánico, a la vez que la parafernalia americana cedía paso a un retorno estético a Europa; finalmente, en 1977, Bowie (ya radicado en Berlín) señalaría que sus próximos discos serían los más auténticos, libres de personajes y máscaras.Pero, claro, lo mismo diría en 1983, 1987, 1993, y así sucesivamente. La clave es que no hay un “verdadero Bowie” sino una serie de ficciones, del mismo modo que no hay una verdadera “identidad Bowie” distinta al cambio. Por tanto, la afirmación de que cierta música jamás fue grabada porque estaba siempre primero “ser David Bowie” es problemática además de apócrifa, y volvemos a preguntarnos por qué señaló Solari tal cosa.
Una respuesta digamos “sencilla” es que en realidad Solari no está hablando de Bowie, o está hablando de Bowie para hablar de sí mismo. Este “Bowie” es, entonces, un personaje creado por Solari a partir de un artista real que, a su vez, creó diversas identidades provisorias de sí y, finalmente, cerró su carrera con el disco más radical en décadas. Solari habla de Bowie, concluyamos, para decirnos algunas cosas sobre sus ideas, sus ambiciones, su filosofía. Y sobre la muerte que siente inminente.
Otra respuesta es que Solari podría estar de alguna manera “corrigiendo” a Bowie, y perdóneseme el verbo un poco excesivo. Vos en realidad siempre fuiste David Bowie, imaginemos que le dice (que tal amonestación está implícita en la creación de la entrevista apócrifa), pero al final la muerte te liberó, y aunque no lo hayas dicho nunca ni se lo hayas confiado a nadie, yo me di cuenta de lo que te pasó porque a mí me está pasando lo mismo. Claro que esta es una ficción creada por mí, y eso podría ser un inconveniente. ¿O no lo es? Quizá sobre ciertas vidas sólo puede hablarse en términos deliberadamente ficcionales. El propio Solari parece admitirlo: después de todo, a la hora de dar cuenta de su vida aclara de antemano que va a mentir “un poco”. Pero, a todos los efectos, “un poco” es como una gota de tinta muy densa en un frasco de agua clara: al final todo quedará coloreado, imaginado, falseado: todo será ficción.
En alguna parte del extenso libro de memorias salta la tantas veces citada idea de Rimbaud acerca de que el “yo es otro”, frase que podemos desdoblar en “nunca se es uno mismo”. Si Solari es ahora el Solari que se desprende de su libro, de alguna manera no es él mismo sino una ficción, del mismo modo que Bowie jamás fue David Bowie (de hecho jamás fue David Jones, su “verdadero nombre”). Las autobiografías tienen eso: son construcciones de una identidad y, por tanto, siempre son mentira. Necesitaríamos otro texto para poner al lado de este y señalar diferencias y parecidos, si se tratara de contrastar, de sopesar ficción y realidad. De alguna manera eso hizo David Lynch en su propio proyecto autobiográfico, frente al cual el de Solari parece algo blando o domesticado por demás (sorprendentemente para alguien como Solari), algo convencional. En Espacio para soñar, entonces, Lynch propone su propio relato de los hechos de su vida junto a la reconstrucción de estos por una periodista, Kristine McKenna, y se advierte desde el comienzo que ambas narraciones van a diferir. Solari, que también apela a un colaborador (Marcelo Figueras), hace una advertencia comparable desde la tapa del libro, a la vez que no legitima el relato alternativo ausente ni lo excluye del todo:
Esto no viene a echar luz ni a corregir lo dicho en otros libros que rondan mi experiencia vital. Más allá de que yo no comparta esas versiones que circulan (porque tienen el mismo valor que tendría un libro sobre los Beatles escrito por Pete Best –el baterista que no fue), este libro en particular es apenas mi versión respecto de la vida que me tocó en suerte. Por eso no puede ser interpretado como una verdad unívoca e incontrastable. (p.9)
Hay, por supuesto, una buena dosis de astucia en juego aquí: Solari, una vez más, como la representación de cierta astucia callejera, de cierta sabiduría de zorro, hombre de la noche y de la calle. Para empezar, renuncia a la pretensión de “echar luz” sobre –y “corregir”– las biografías de su persona y su antigua banda que circulan por ahí; pero esto asume, por supuesto, que todos sabemos que su perspectiva al respecto es privilegiada: Solari pasa por ser, después de todo, el cantante y compositor principal, ideólogo de la banda, como las ochocientas y pico páginas de Recuerdos que mienten un poco se encargan de establecer claramente. En ese sentido, Solari empieza mintiendo: claro que su libro pretende corregir y echar luz; de otro modo no depuraría la historia de su banda de aquellos falsos comienzos tan señalados por otros biógrafos (la Cofradía de la Flor Solar específicamente) ni se esforzaría (y tan repetidamente) por establecer que, desde su condición de letrista único, todo lo que hace a la lírica de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es, pues, obra suya. La única salvedad: si él aclara que va a mentir (como lo hace el libro desde su título), entonces la solapada pretensión de efectivamente echar luz o corregir queda de alguna manera relativizada. Si Solari miente para corregir, entonces, es porque –como en nuestra ficción sobre su relación con Bowie propuesta más arriba– él sabe más que otros qué es o debe ser su ex banda más allá de los hechos, en “espíritu”, pongamos, y entiende que se puede por tanto ser amigo de la verdad, pero a la vez más amigo de Patricio Rey.
Después deja claro que él no “comparte” esas biografías, y el verbo puede ser leído de dos maneras: primero, en el sentido de dar por ciertas, de validar esos relatos de su “experiencia vital”, pero también en el sentido en que decimos que no “compartimos” algo en nuestras redes sociales: no propiciamos que otros lo reciban, que otros lo lean: no lo hacemos circular. No quedan sancionadas, digamos, en modo alguno.
Y, finalmente, la perla del pasaje: la apelación a Pete Best (que aparece por primera vez en las páginas iniciales de Fuimos Reyes, la biografía de los Redondos escrita por Mario del Mazo y Pablo Perantuono), el primer baterista de los Beatles, remplazado por Ringo Starr. Es decir: si Best contara la historia de los Beatles lo haría ante todo desde afuera (con la excepción de los días de Hamburgo y alguna cosa más hasta 1962) y con la amargura de no haber estado allí. Si Solari equipara los relatos de todos los demás (es decir las voces implicadas en esas otras biografías de la banda) a hablar desde afuera, lo que está diciendo es que su perspectiva es no solo central sino de alguna manera la única: sólo él habla desde adentro, porque él es el único que entiende de qué se trata “en espíritu” Patricio Rey y sus Redonditos. A la vez, es cierto que apelar al “valor” (Solari dice “tienen el mismo valor que tendría un libro sobre los Beatles escrito por Pete Best”) parece matizar un poco la afirmación, pero en última instancia la idea está allí: hay una perspectiva central y hay otras marginales; y si bien lo que él va a decir no puede ser interpretado como una verdad única y no es sino una “versión”, es la “versión” de alguien que estuvo adentro, de alguien distinto al “baterista que no fue”. Todo su libro, o la extensa porción de su libro que remite a Los Redondos, es la construcción o verificación de ese lugar central, de ese estar atravesado por la esencia de la banda (lo cual equivale a decir que ha sido siempre él, Solari, quien produjo esa esencia).
Por supuesto, hay que ser Skay o La Negra Poli (o cualquiera de los músicos más recurrentes de la banda) para discutirle esto a Solari con cierta propiedad, y lejos está de mis pretensiones presentarme como un “experto” en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o, incluso, como alguien que ha investigado seriamente la historia de la banda de rock más grande del Cono Sur (¿o de habla hispana? dejo la pregunta en el aire aunque tengo para mí muy clara la respuesta); sin embargo, es llamativo que el propio Solari traiga a colación la idea de “contrastar” lo dicho y a la vez señale que sólo su voz y su punto de vista son realmente centrales a los hechos al mismo tiempo que estipula que su historia (y por tanto la de los Redondos) sólo puede ser evocada en base a mentir “un poco”. Es posible tomar todas las otras biografías y contrastar los hechos aludidos por Solari para cribar de aquellos que confirmen lo ya dicho aquellos que se opongan a la convención o a relatos puntuales; pero, aun así, ¿cómo concluir que son los de Solari los falsos –o los verdaderos? Cada fan de la banda tendrá su opinión al respecto, su intuición mejor dicho, sobre los detalles sórdidos y los hechos escabrosos (las causas de la separación, por ejemplo), pero lo cierto es que la “verdad” se escapa siempre. En última instancia, ¿qué importa? Si no lo podemos saber, mejor dejémoslo en paz: Solari, mentinos que nos gusta.
Después está Recuerdos que mienten un poco en tanto libro, sin que nos importe distinguir verdades de mentiras. Para empezar, si algo logra esta biografía es establecer claramente la filosofía Solari, tributaria de la de la generación beat y su prolongación hippie, bajo la influencia de Aldous Huxley, Rimbaud y los surrealistas (o, mejor, las pretensiones de los surrealistas). Además de sus opiniones concretas sobre la televisión, los medios masivos y la tecnología (todas, por cierto, bastante humanistas y algo retro) Solari es una suerte de romántico tardío: un hombre que cree en gran medida en la independencia individual (frente al “sistema”, a las “corporaciones”, al gran “ellos” y los muchos marines de los mandarines), en ciertas libertades personales, en cierta autenticidad, en cierta ética, en cierta relación entre poderes e imperios y secretos y maravillas del mundo. Su sensibilidad en tanto creador parece presuponer la noción de que el artista “expresa” su mundo interior en la obra de arte, a la vez que esa ética recién aludida lo obliga a desafiarse, a probarse en territorios en principio ajenos. Quizá, a diferencia de Bowie (quien es mencionado en el libro tres o cuatro veces, pero jamás de manera tan dramática como en la entrevista y casi siempre junto a Peter Gabriel, también propuesto como artista de alguna manera ejemplar; aunque me atrevería a arriesgar aquí que hay algo de impostura en las apelaciones a Bowie, que en el fondo la sensibilidad de Solari y la del otro no van bien de la mano), sea fácil ver en Solari un eje vital, un “yo” real mucho más claro, una suerte de “esencia” incambiada, por emplear un término que me resulta antipático. De hecho, Solari se presenta a sí mismo como el ideólogo de los cambios estéticos o sonoros más importantes en la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, pero también como aquel que garantiza la autenticidad de fondo: las letras, es decir, quedan presentadas como el alma indudable de la banda (es de lo que más se habla en los pasajes en que se analizan discos y canciones), desplazando de ese lugar central a los aportes de otros integrantes o a las diferencias de sonido, y aquí y allá Solari da un buen argumento a favor de esta centralidad: ¿por qué será que él llena estadios con decenas de miles de personas mientras que Skay apenas convoca a un par de miles en sus shows? Creo, por cierto, que la pregunta es legítima y perspicaz.
No faltará quien critique la “megalomanía” o los excesos del personaje que se ha montado Solari en las últimas décadas, pero se piense lo que se piense al respecto en términos de un deber ser (o un nodeber ser) y, por tanto una ética, es fácil convenir que el valor de su libro de memorias ha de pensarse independientemente de esas cualidades de su personaje o su persona; en ese sentido, las críticas más a mano señalan la aparente poca edición de la que ha sido objeto el libro, que quizá podría haberse beneficiado de una serie de recortes. Solari, es decir, repite anécdotas y símiles, no siempre de manera constructiva, y no es difícil ver que su colaborador podría haber hecho un mejor trabajo de poda o recorte, bajo la idea de afinar la propuesta y volverla más intensa en tanto relato. Por otro lado, no se trata de que estas repeticiones entorpezcan marcadamente la lectura o condicionen el disfrute: antes de abrir el libro cualquier lector puede esperar que Solari abunde en anécdotas fascinantes, y basta con pasar unas cuantas páginas para encontrarlas, junto a no pocos aportes sobre las canciones y los álbumes, tanto de la etapa solista como de la discografía de los Redondos. Es, posiblemente, allí donde opera el goce de lector ante las memorias de Solari: nos sentimos transportados a buena parte de la historia reciente de Argentina y el Río de la Plata, al proceso de su música, su pensamiento y su política. O quizá más: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota son el misterio más vibrante del rock rioplatense, y el desplegar de ese misterio comporta una épica. El libro de Solari, a pesar de sus pequeños defectos y sus quién sabe cuántas mentiras (o, mejor dicho, a causa de sus quién sabe cuántas mentiras) es la mejor aproximación en carne viva a esa épica. Y al corazón de las tinieblas de ese misterio.
Publicada en El Astillero de las Letras en junio de 2019
Published on June 25, 2019 10:58
May 29, 2019
Un caracol al filo de la navaja: notas sobre horror y abstracción (parte 1)
[01] Entre los textos recientes de Nick Land, los dedicados al horror son acaso los más interesantes. En particular, la serie “Abstract horror” (publicada en su blog Xenosystems hace ya unos años) puede pensarse como un punto de partida de gran valor a la hora de leer el cine y la literatura de horror desde una perspectiva no tan consabida. En tanto herramienta de lectura, es decir, la idea landiana del “horror abstracto” parece provechosa: habilita nuevas exploraciones al territorio del horror. En este ensayo me propongo precisamente eso: desarrollar/expandir algunos de los ejemplos dados por Land y extrapolar la noción más allá de lo expuesto por su autor, incorporando de paso ejemplos nuevos a modo de estrategias de lectura de textos a los que la crítica ha abordado, en general, desde otros puntos de vista.
[02] El programa, en su formulación más sencilla, sería algo así: reordenar el corpus del horror a lo largo de un eje que tiende a la abstracción, con el horror más concreto dispuesto a modo de punto de inicio. ¿Cuál sería esta instancia más concreta del horror? La respuesta es simple: el monstruo.
[03[01]] O, mejor dicho, ciertos monstruos. Porque justamente al momento en que se busca la concretización del monstruo es que aparece el potencial de abstracción. Pensemos, a modo de ejemplo, en el monstruo de Frankenstein: por más que mantenga cierto residuo de pluralidad, en tanto está ensamblado con partes de cuerpos distintos, es una entidad individual en términos de agencia y en términos físicos; a la vez, es único (buena parte de la intriga de la novela, y otras tantas partes de su efecto en tanto horror y terror, pasa por la posibilidad de replicarlo o de ofrecerle, bajo la forma de una hembra, la posibilidad de una reproducción ulterior) y se produce a sí mismo en tanto individuo en términos de destino, sufrimiento y una relación peculiar con su creador. El monstruo es un personaje individual, al igual que su creador; tiene un aspecto más o menos definido, una serie de características, habilidades o potencialidades físicas, y además también una “personalidad”. La novela acompaña el desarrollo de estas características convirtiéndolo en un proceso de caracterización literaria que se nutre de la empatía del lector.
[03[02]] Del mismo modo, Drácula es un monstruo. Vampiros (a diferencia de monstruos de Frankenstein) podrá haber muchos, pero Drácula es singular, el übervampiro, por decirlo así. En ficciones como la adaptación cinematográfica de Coppola, incluso, el componente de caracterización/empatía lo singulariza todavía más. Y sigamos: la Cosa del Pantano (en sus versiones más pulp, no tanto en la de Alan Moore, donde el componente monstruoso es disuelto, aunque no así la singularidad de la entidad, que es incluso modulada a la de un “elemental”), Freddie Krueger (que no es otra cosa que su historia, el destino que los padres de los estudiantes le infligieron), Jason, etc.
[04] ¿Cuál sería el siguiente paso en el camino de la abstracción? Sigamos pensando desde el monstruo y busquemos monstruos que ya no sean individuos, personajes que habiliten la empatía a través de la caracterización, agencias específicas, destinos, sujetos, sino más bien manadas, enjambres. Land acierta especialmente en considerar aquí al xenomorfo de Alien (1979) y al T800 de Terminator (1984), pero nosotros vamos a esquivar ese camino por un momento.
[05] Se puede entender el sentido contrario en este movimiento, la concretización es decir, como un espesamiento del sujeto en el que el monstruo cede algo de su monstruosidad a un circuito productor de humanismo: King Kong (1933, 1976, 2005, 2017) como instanciación del mito gnóstico del alma como extranjera en el mundo, por ejemplo, o el minotauro en “La casa de Asterión” (1947), de Borges: fáciles o facilonas metáforas de lo humano. El sentido contrario, hacia la abstracción, es simétricamente antihumanista: se mueve hacia la evaporación del sujeto, hacia la cibernética.
[06] Hay monstruos que se mueven en manadas, que dan comienzo a la dispersión del monstruo concreto, individual. Con ellos, en última instancia, es que remontamos el río hacia el horror más abstracto. Un buen ejemplo sería el de los raptores de Jurassic Park (1993): incluso si pensáramos que uno de ellos podría ser el líder, el raptor alfa pongamos, es la manada completa la que representa el peligro: el concepto de raptor, si se prefiere, no tal o cual raptor individual (por más que, evidentemente, el peligro puede volverse concreto, en una escena específica, en torno a un raptor en particular). La película, de hecho, hace interactuar y enfrentarse a dos monstruos, uno muy concreto e individual, el T-rex, y otro grupal, la manada de raptores. Los espectadores, me atrevería a presumir, siempre van a desear que gane el T-rex.
[07] Después de las manadas encontramos los enjambres. Recuerdo el horror que me inspiraba, de niño, el subgénero de horror de insectos, que a fines de los setenta atravesó un periodo de éxito peculiar (unos años más tarde en la televisión uruguaya, verdadero calibre de delay cultural metrópoli-periferia): películas sobre hormigas furiosas, como Phase IV (1974) y Empire of the ants (1977), o sobre abejas asesinas, como The swarm (1978) y The bees (1978), o incluso sobre pirañas (en el límite entre la manada y el enjambre y ya mudándonos de phylum), como Piranha (1978) y Killer fish (1979).
[08] El enjambre definitivo, como queda especialmente a la vista en World War Z (2013), es el de los zombis; aquí el horror no pasa solamente por la abstracción del monstruo, con su enjambre de entidades más o menos autónomas (el monstruo aquí es el colectivo zombie, por llamarlo de alguna manera, no un zombi individual ni, de hecho, cada uno de los zombis individuales), sino por el hecho de que el monstruo en cuestión no exhibe otra agencia que su propagación. El colectivo zombi no hace otra cosa que propagarse, libre de ambición alguna, de voluntad, de consciencia de sí: su propagación es un fin en sí mismo, hasta el punto que cada zombi individual carece de valor o significado en el contexto del colectivo, el enjambre, la plaga zombi. Esta apelación a lo inhumano y lo cibernético (la propagación zombi es un proceso que se retroalimenta positivamente: asimila al enemigo para usarlo como combustible y su único freno o desacelerador está en la intervención humana) está en las antípodas del monstruo humanizado de Frankenstein (1818) o “La casa de Asterión”, y podría encontrar un equivalente “real” en las enfermedades infecciosas que diezmaron al mundo en la historia. La invasión europea de las américas, después de todo, no es sino una colaboración entre el colono europeo y un conjunto de virus, bacterias y parásitos, que dieron cuenta de la población originaria de las américas de manera que los europeos, más inmunizados, pudieron ocupar las ruinas. La lectura política señala, entonces, que los imperios se sirvieron de los microorganismos, pero quizá debamos pensar que fue al revés.
[09] La plaga, los parásitos, las bacterias, los virus son virtualmente incontables, del mismo modo que es difícil (aunque no imposible en principio) dar cuenta del número exacto de zombis en una infestación como la de la recién mencionada World War Z; sin embargo, cualquiera de estas instancias es, por así decirlo, material. Estamos hablando de moléculas organizadas a varios niveles: virus, células procariotas (en el caso de las bacterias), células eucariotas y agregados de células eucariotas (los parásitos y sus vectores, incluyendo los seres humanos). Un grado más extremo de abstracción, por tanto, ha de prescindir de esta materialidad. Un buen ejemplo está en los demonios expulsados por Jesucristo en los evangelios: ¿son uno, son muchos? “Mi nombre es legión”, responden/responde. La entidad no es una (el monstruo específico) ni un enjambre, sino que permanece en una zona indeterminada, como si la oposición uno/muchos no funcionara del todo.
[10[01]] A lo largo de la saga de Alien –Alien, Aliens (1986), Alien3 (1992), Alien Resurrection (1997), Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017)– pasamos de una entidad relativamente concreta (un monstruo) a una abstracción más compleja, una suerte de potencialidad generativa que ya ni siquiera es el conjunto indecidible de demonios que posee a un ser humano (si bien la noción de “posesión” está presente). Es decir: en Alien hay un monstruo muy concreto durante buena parte de la película: se lo persigue, se lo arrincona y, finalmente, se lo expulsa al vacío; a la vez, es tan material, tan físico como su indestructibilidad flagrante, y es sin lugar a dudas uno, por más que pueda resultar difícil de rastrear. Sin embargo, la película establece también que el monstruo, al que hemos aprendido a llamar “xenomorfo”, es una etapa específica de un ciclo más amplio: en el planetoide al que desciende la tripulación de la Nostromo hay una nave estrellada (piloteada en su momento por otro alienígena, del que sólo comprendemos cabalmente su antigüedad) que parece “infectada” por una extraña textura biomecánica; siguiendo sus líneas vertebrales, sus cables y sus arterias, uno de los exploradores encuentra un salón/cripta lleno de cosas que entendemos rápidamente como huevos. Después sabremos que de estos huevos emerge una criatura (“facehugger”) cuya misión es inocular un parásito larvario que se nutrirá de su huésped para desarrollarse. Este parásito emergerá finalmente como una forma inmadura (“chestbuster”) del xenomorfo. En la versión extendida de Alien entendemos también que la misión del xenomorfo adulto es procurar huéspedes (el corte theatrical dejaba en el misterio qué hacía el monstruo con sus víctimas), de modo que el ciclo parecía cerrarse. La pregunta que permanece abierta es, claro está, qué es lo que pone los huevos.
[10[02]] Una estructura narrativa fácilmente pensable en términos de original/secuela o primera parte/segunda parte es la que presenta a un monstruo (el xenomorfo, Grendel) y después a su madre (la reina/la madre sin nombre de Grendel), contrapuesta a la de la n-secuela que introduce al hijo de tal o cual monstruo (Son of Frankenstein [1939], por ejemplo); en Aliens, el ciclo de vida del extraterrestre es ampliado de manera que contiene a la aparentemente necesaria instancia ovopositora, y para esto (de modo algo predecible o consabido) se apela a un modelo análogo al de los insectos sociales. Dado que Aliens también se distancia de su predecesora en la movilización de muchos (xenomorfos) en lugar de uno, esta apelación al enjambre, si bien diluye el horror o, mejor, la extrañeza del monstruo concreto de la primera película, termina por ofrecer un armazón conceptual relativamente sólido para nuestro nuevo entendimiento del ciclo vital de la criatura. ¿O habría que decir de la especie? Hasta ahora nada nos hace sospechar que las cosas no puedan cerrarse de esta manera: hay una criatura extraterrestre que pasa por ciertos estadios, análogos a las etapas y modalidades (larva, adulto infértil, reina) de los insectos sociales. El monstruo es diverso (facehugger, chestbuster, xenomorfo, reina), pero en principio es reducible a un ciclo: es la misma criatura en su variedad ontogénica.
[10[03]] La tercera película de la saga, que gana considerablemente si es visionada en su versión extendida y sufrió de todo tipo de penurias relacionadas con el proceso de escritura y producción (tanto que desde su estreno en adelante detestarla se convirtió en un lugar común para los fans de la saga: al menos hasta el cuarto episodio, aún peor), incorpora una complejidad más. El xenomorfo (diseñado otra vez por Giger, cuya ausencia de Aliens fue notoria en el aspecto más basto de las texturas biomecánicas presentadas y en el aspecto predecible o incluso desilusionante de la reina), que vuelve a ser presentado como el “único” monstruo de la película, es diferente. El huésped, en esta ocasión, no es un hombre sino un animal: un perro en la versión theatrical, un buey en la extendida. El ciclo es idéntico (huevo-facehugger-chestbuster-xenomorfo), pero el resultado es distinto: un xenomorfo cuadrúpedo, más “animalístico” que “antropomórfico”. Y esto socava la noción simple de la criatura en tanto especie: la morfología ya no es fija, sino una suerte de espacio de posibilidades en el que, dado el inputdel huésped, el output variará: el monstruo tiene la forma de su presa.
[10[04]] Pensemos, entonces, al extraterrestre de la saga como una potencialidad de formas: a lo largo y a lo ancho del universo infecta a diferentes especies alienígenas con diferentes resultados: una serie de variaciones de forma, estructura, habilidades, etc. Este proceso morfogénico funciona por sí mismo, sin necesidad de un “control”. Desconocemos los detalles, pero cabe pensar que si veinte vacas (por decir cualquier número) son infectadas, alguna de ellas desarrollará una reina. Esa reina, necesariamente, será distinta a la que vimos en Aliens (cuyo huésped había sido un humano), y quizá también lo serán sus huevos y, por qué no, los facehuggers que se desprendan de ellos (aunque esto no podemos saberlo con certeza; a los efectos de esta argumentación eso no tiene importancia). Pero esos facehugger, a su vez, podrán infectar otros animales, no necesariamente vacas. ¿La criatura retiene algo de las especies por las que pasa? ¿Hay una suerte de memoria genética almacenada, o este proceso morfogénico se resetea a cada oportunidad? En última instancia, podemos pensar que, como con la plaga zombi, el único objetivo de estas criaturas es propagarse (como la vida, como el capital). No hay necesidad de almacenar información porque no hay un objetivo de mejora. Por eso la cuarta película introduce una noción a contrapelo, en tanto se presenta un intento de mejorar la criatura, a la que (sin que quede claro en qué sentido esto la mejorará, más bien cabría pensar lo contrario) se la “fuerza” hacia una reproducción vivípara. Es cierto que la criatura (a la que percibimos más como un híbrido que como una instancia del ciclo de vida del alien, vale precisar, pero eso es quizá otro de los tantos defectos de la película) no parece viable, o que, en una especie de parodia brutal de la noción misma de virus, asesina a su húesped/madre apenas ve la luz, extrañamente fascinado por su otra madre, el híbrido Ripley/alien. No sabemos qué podría pasar a continuación: ¿cómo se reproduciría la criatura? ¿Impregnando a Ripley? ¿Por partenogénesis? Si la reproducción ovípara queda cancelada, porque de eso se trataba la extraña “mejora”, ¿cómo se las arreglará la criatura? De ninguna manera, quizá, y así la cuarta película de la serie parece cancelar conceptualmente lo que las tres primeras fueron estableciendo paso a paso. O, leído de otra manera, la intervención política (la agencia humana que modifica, que administra un recurso en este caso biológico con fines de control y uso en tanto arma) queda contrapuesta a la cibernética del ciclo de vida “anterior”, autorregulado en su retroalimentación positiva (de hecho, los aliens parecen carecer del circuito desacelerador o de retroalimentación negativa si agotan la población de un planeta, simplemente hibernan hasta que algo del afuera entra al sistema y haya huéspedes frescos).
[10[05]] Si Alien: Resurrection tensó hasta el quiebre la pauta cibernética básica de la saga, Prometheus la restaura y potencia en un circuito más amplio. Dado que estamos en un tiempo y un espacio distintos a los de las cuatro películas precedentes, la imagen que obtenemos del alien (o, mejor, de su ciclo) es diferente. Pero, del mismo modo que Aliens convocaba a una madre, Prometheus convoca un origen, o intenta convocarlo. La película, con su majestuosa secuencia inicial, ha sido leída desde la tensión entre un humanismo (el origen fundante, la negación de la evolución en tanto cibernética, la búsqueda del significado único) y un antiantropocentrismo o posthumanismo (el descentrado de lo humano en el orden de las cosas), en la que, como señala Brian Johnson en “Prehistories of posthumanism”, al final cabe pensar que gana la pulseada el primero, en gran medida gracias al empoderamiento cósmico del personaje de Noomi Rapace. Pero, a los efectos de la pauta de abstracción en la saga, Prometheus efectivamente nos devuelve al proceso de erosión de la noción del alien como una “especie”: sabemos ahora que en el origen el monstruo fue creado por los “ingenieros” (quienes también suscitaron la vida sobre la tierra), aunque no específicamente en los términos del ciclo que ya conocíamos sino bajo la forma de una suerte de limo negro capaz de mutar, contaminar e infectar su huésped; de la interacción entre este limo y dos seres humanos (mediante un hackeo de la reproducción sexual de estos últimos) surge una criatura (el “trilobites”) todavía más monstruosa que la reina de Aliens, que a su vez (con un sistema inoculador que, esta vez, prescinde el huevo) parasita a un ingeniero y da nacimiento, eventualmente, a un xenomorfo diferente a los que ya conocíamos (el “diácono”). La apertura a nuevas instancias del ciclo, su desenfreno morfológico que parece indefinidamente expandible, queda equilibrada por la apelación a un nivel basal todavía más abstracto, el del limo negro.
[10[06]] Alien: Covenant, por su parte, no va más allá, salvo para introducir una nueva posibilidad política (en tanto no cibernética, no autorregulada), que muestra a David, el androide de Prometheus, en su rol de diseñador de una nueva instancia del alien, el “neomorfo”, que parece la versión de Zdzisław Beksinski de las criaturas de Giger. David (un androide, recordemos) se propone erradicar a la humanidad mediante la ingeniería sobre las criaturas y el limo negro, y queda claro hacia el final de la película que ni los neomorfos ni los xenomorfos –que aparecen eventualmente en la trama– equivalen al de las películas anteriores, sino que se trata de más formas en la matriz morfológica de la criatura. En cualquier caso, ahora la criatura sirve a un fin distinto a su simple proliferación: son una herramienta para la destrucción de la humanidad planeada por David. Cómo esto articula con Alien y el resto de la saga no lo sabemos, y no vale la pena especular, al menos no aquí y ahora.
[10[07]] El horror de la saga de Alien, entonces, puede pensarse como un progreso en la abstracción, desde la película de 1979 hasta la de 2012 (con dos divergencias: Alien Resurrection y Alien: Covenant). De una criatura más o menos pensable en términos de especie singular (el xenomorfo de Alien y las otras formas de su ciclo) pasamos a una potencialidad morfológica ilimitada (el limo negro de Prometheus). El monstruo ha perdido forma y cantidad: retiene cierta materialidad, de todas formas, ya que aunque no entendemos del todo su química, lo estrictamente “sobrenatural” queda descartado desde el molde evidentemente cienciaficcionístico de la saga.
Publicado en ArteZeta el 28 de mayo de 2019
Published on May 29, 2019 11:36
May 25, 2019
Sepulcros de vaqueros, Roberto Bolaño
Bolaño en las catacumbas
La discusión interminable. ¿Hablar un poco más sobre las ediciones póstumas de Bolaño, desde aquellas de Anagrama (2666, ya sin dudas la obra maestra de su autor, El secreto del mal, El tercer Reich, etc) hasta las más recientes de Alfaguara (El espíritu de la ciencia ficción, Sepulcros de vaqueros), junto a su reedición de buena parte de la bibliografía? Hay muchas maneras de abordar este tema, y sin duda siempre estarán entre nosotros los puristas dispuestos a poner el punto final de la obra en 2002 con Una novelita lumpen, pero creo, sinceramente, que es fácil desmontar cualquier argumento a favor de esta opción y también de otras similares y más moderadas. Hipótesis: Sepulcros de vaqueros nos lo permite de una manera de por sí interesante.
Mientras tanto. ¿Cuándo va a salir una biografía? ¿Cuánta gente tiene que ponerse de acuerdo? ¿Cuánto dinero tiene que fluir y hacia dónde? Supongo que son preguntas ingenuas.
Sepulcros de vaqueros. Primero una descripción del libro. Consta de tres segmentos, ninguno de ellos un texto a todas luces terminado por su autor. El primero, “Patria”, fue escrito entre 1993 y 1995; el segundo, “Sepulcros de vaqueros”, entre 1995 y 1998. Finalmente, el tercero, “Comedia del horror en Francia”, queda fechado entre 2002 y la muerte del autor, lo cual lo convierte en algo así como el “último Bolaño”: una escritura posterior a 2666.
La ruptura de los proyectores. En alguna entrevista (estoy casi seguro de que lo cita Pablo Capanna en su libro Idios Kosmos) Philip K. Dick habla de su obsesión por Beethoven. Reconozco que muy bien puedo estar inventándome esto (o puede ser un recuerdo de un universo paralelo: un efecto Mandela literario), pero vale la pena traerlo a colación. Decía Dick que se había puesto a estudiar a fondo a Beethoven, en particular a su etapa llamada “tardía” (la de los últimos cinco cuartetos y la “Gran Fuga”, la de las Variaciones Diabelli, la de la Novena Sinfonía y la Misa Solemne), y había entendido a esa etapa como clausurada y que Beethoven se dirigía a un cuarto período. Pero a la hora de imaginarlo, decía Dick, le resultaba imposible. No había manera de saber cómo iba a sonar Beethoven en esta etapa truncada por su muerte, porque el proyector de la mente de Dick (sus términos), al intentar concebir esa etapa inexistente, alternativa o ucrónica, “se rompía”. Como las obsesiones de Dick se convierten fácilmente en las obsesiones de todos sus lectores, cabe señalar (y no estoy siendo original) que el cuarteto para cuerdas nº16, op. 135, esconde varias pistas al respecto, se rompan o no se rompan los proyectores (la frase de Dick, por cierto, resuena con la “ruptura de los recipientes” de la cábala).
Bolaño tardío. Qué fácil, qué tentador, decir que gracias a Sepulcros de vaqueros podemos plantearnos si se nos rompe o no el proyector al imaginar hacia dónde se movía Bolaño en los estadios finales de la escritura o corrección de 2666. Tenemos la mejor pista, es decir, en “Comedia del horror en Francia”, un texto cuyo final no puede sino movilizar al lector: hay que saber qué pasa después en esta historia tan plena en los tópicos bolañianos (poetas jóvenes en general y surrealistas en particular, el caos de las grandes ciudades, el “destino latinoamericano”, la vida al margen) como extraña, diferente, nueva. El surrealismo no murió, leemos: se escondió en las catacumbas, a la espera de la orden final y última para… ¿tomar definitivamente el mundo por asalto? ¿Hacer volver a los Grandes Antiguos?
Entonces… Si alguien viene a decirme que está cansado de estas ediciones prácticamente anuales del Bolaño inédito, por más que quede tan bien denunciado el ansia de lucro de sus familiares y editores y quienes sean, yo diré que no me importa, que tomen mi dinero, porque el amor a la obra de Bolaño baña todo en una luz dorada y, ante cualquier duda, basta con leer “Comedia del horror en Francia”.
La trama secreta. Algún día quisiera sentir que podría pasarme todo el tiempo que fuese necesario no sólo releyendo a Bolaño sino haciéndolo como leen los teóricos de las conspiraciones, a la vez que tocándome el corazón lyncheano a cada página que paso. La red de catacumbas que conecta 2666 con los cuentos, que delinea a Benno von Archimboldi desde Los detectives salvajes y 2666 hasta Los sinsabores del verdadero policía, que repite el desierto de Sonora y el cementerio de aquel año del siglo XXVII, todo esto habrá de salir a la luz. Y allí, por qué no, podría jugar un papel especial la articulación de “Patria” (el más autónomo, por decirlo de alguna manera, de los textos de Sepulcros de vaqueros) con Estrella distante, Los detectives salvajes y La literatura nazi en América, por no mencionar cuentos como “Últimos atardeceres en la Tierra”. Y ahora que lo pienso, ¿se puede, a estas alturas, se debe, leer a Bolaño de otra manera, bajo otra convicción?
Tumbas en el oeste. En cierto modo, “Patria” y el texto central del libro, “Sepulcros de vaqueros”, parecen (no digo que lo sean ni que estaban pensados para serlo: habría que consultar más apuntes de Bolaño, habría que hablar con quienes lo frecuentaron esos años, en fin, todo eso que podríamos aprender de una biografía) ofrecerse como piezas que encajan. En un mundo paralelo, Bolaño terminó y publicó “Patria” en algún momento de la década de 1990; en otro, fue “Sepulcros…” el texto que quedó integrado a una novela o nouvelle publicados. Y, a la vez, esos hipotéticos libros terminados, fantasmales, hauntológicos, que se miran desde universos alternativos, se parecen demasiado entre sí como para no resultar deliciosamente inquietante. “Patria” es la primera parte de un libro y “Sepulcros”, digamos, la segunda de otro: hay un narrador casi compartido, que resuena con los Arturos Belanos de otros libros y bien podría contar así su historia. Estos dos primeros tercios de Sepulcros de vaqueros (me refiero ahora al libro publicado, no a su pieza central) sugieren un libro que no es el que el lector tiene en sus manos, pero que de alguna manera queda proyectado. Y en este caso el proyector sobrevive a su ruptura: es fácil verlo, imaginarlo, lamentar su ausencia.
Family Plot. ¿Será Sepulcros de vaqueros la pieza que faltaba para que podamos ensamblar ese proyector? Probablemente no: faltarían unas cuantas, y no parece probable que estén por ahí. Tampoco sabemos muy bien como sería el rompecabezas, ni cuántos rompecabezas tenemos entre nosotros, ni si tenemos piezas completas, pedazos de piezas, borradores de piezas. La lectura conspiranoica de los libros de Bolaño, esa búsqueda de indicios conducida por nosotros en tanto detectives jamás tan salvajes como quisiéramos, nunca será resuelta, como tampoco podremos “interpretar” satisfactoriamente Twin Peaks (y ahí siento mi mano en el corazón lyncheano, ese que tan ruidosamente late en 2666). Pero leer este último libro póstumo, por momentos, hace sentir esa posibilidad más cercana, más posible.
Publicada en El astillero de las letras en enero de 2019
Published on May 25, 2019 10:48
La novela luminosa, Mario Levrero
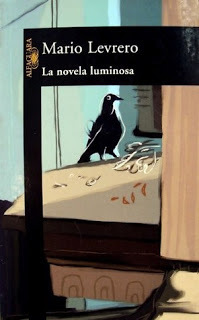
Luminosa y final. Hace algunos años en Uruguay sólo podía comprarse la edición de Alfaguara de La novela luminosa, novela póstuma de Mario Levrero, novela de algún modo final o terminal, no únicamente en el listado más literal de sus obras sino también en eso que cabe pensar como el proyecto personal de su autor. En Argentina y, supongo, España y otros países de Latinoamerica, en cambio, la que se conseguía era la edición de Literatura Random House (entonces Literatura Mondadori), que por alguna razón –quizá porque nunca me gustó del todo la portada propuesta por Alfaguara– yo prefería y quería incorporar a mi colección. Años después circunstancias editoriales hicieron que en Uruguay circulase la edición de Literatura Random House, y en ese momento yo, con la bibliografía levreriana más o menos completa en mi biblioteca, empecé a pensarme también como un coleccionista, de modo que procure más ediciones de esos libros que ya tenía y llegué a conseguir, no hace mucho, una primera edición de La Ciudad y también la tan ansiada (porque reúne mi obsesión con Levrero con mi amor por los libros de ediciones Minotauro) original de Aguas Salobres. Ahora no sólo se alinea junto a mi colección de Levrero esa edición de Literatura Random House de La Novela Luminosa sino que, además, a su lado está la misma novela en su versión de bolsillo. Tres ediciones, entonces, para la historia de esa novela que cambió drásticamente la recepción crítica y lectora de la obra de su autor. Detalles sórdidos a continuación.
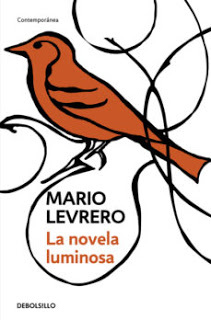 El cuento del origen (simetría 1). A la vez, también conseguí más o menos al mismo tiempo la edición de bolsillo de las tres novelas que conforman la llamada Trilogía Involuntaria: La ciudad (1970), París (1980) y El lugar (1982), que para mi ya obsesiva colección levreriana aparecen en casi todas sus ediciones, incluyendo los preciosos libritos de la colección Mundos Imaginarios de la editorial española Plaza Janés, que ofreció (junto a joyas como El amor es un número imaginario, de Roger Zelazny, o Laberinto de muerte, de Philip K. Dick) El lugar y La ciudad a comienzos de los dosmiles. En cualquier caso, hay algo por demás interesante –y que trasciende la mera obsesión completista de la que no dudo en declararme felizmente culpable– en una edición en un sólo volumen de las novelas de la trilogía: de alguna manera parece disolver aún más sus contornos y ofrecerlas casi como una novela única. Al modo de aquel Fauna/Desplazamientos en que cabía leer las relaciones entre ambos textos como si fueran el lado A y el lado B de un single, tener las novelas de la trilogía en un volumen único ahonda todavía más en aquel gesto unificador de su autor, quien se dio cuenta tardíamente de que había escrito tres novelas no tan idénticas entre sí como para ser la misma ni tan diferentes como para pensarlas de modo aislado: tres variaciones, cabría pensar, en un juego con lo mismo y lo otro, con los contornos de las formas y los géneros literarios.
El cuento del origen (simetría 1). A la vez, también conseguí más o menos al mismo tiempo la edición de bolsillo de las tres novelas que conforman la llamada Trilogía Involuntaria: La ciudad (1970), París (1980) y El lugar (1982), que para mi ya obsesiva colección levreriana aparecen en casi todas sus ediciones, incluyendo los preciosos libritos de la colección Mundos Imaginarios de la editorial española Plaza Janés, que ofreció (junto a joyas como El amor es un número imaginario, de Roger Zelazny, o Laberinto de muerte, de Philip K. Dick) El lugar y La ciudad a comienzos de los dosmiles. En cualquier caso, hay algo por demás interesante –y que trasciende la mera obsesión completista de la que no dudo en declararme felizmente culpable– en una edición en un sólo volumen de las novelas de la trilogía: de alguna manera parece disolver aún más sus contornos y ofrecerlas casi como una novela única. Al modo de aquel Fauna/Desplazamientos en que cabía leer las relaciones entre ambos textos como si fueran el lado A y el lado B de un single, tener las novelas de la trilogía en un volumen único ahonda todavía más en aquel gesto unificador de su autor, quien se dio cuenta tardíamente de que había escrito tres novelas no tan idénticas entre sí como para ser la misma ni tan diferentes como para pensarlas de modo aislado: tres variaciones, cabría pensar, en un juego con lo mismo y lo otro, con los contornos de las formas y los géneros literarios.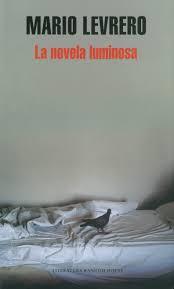 La novela del fin (simetría 2). Hay, entonces, una trilogía (o una novela ensamblada a posteriori con otras tres) al comienzo de la carrera de Levrero y está La novela luminosa al final. Pero la trama se complica, porque quienes hayan leído La novela luminosa recordarán su estructura: hay un prólogo, una introducción, un larguísimo diario y, al final, los únicos capítulos terminados de una novela a la que su autor quiso “luminosa”: el relato, la reconstrucción de ciertas experiencias (diríase que paranormales, pero no sé si Levrero estaría del todo de acuerdo con esta designación) o, mejor, el intento de puesta en palabras de esas experiencias ante todo inefables, experiencias espirituales (Levrero usaba el término con facilidad: creía en el “espíritu” como una suerte de dimensionalidad extra del sujeto humano, algo así como en la teoría de cuerdas se asumen ocho dimensiones más aparte de las tres que intuimos fácilmente), experiencias que ponían en evidencia al espíritu. Y el mismo Levrero lo sabía: lo de “inefables” no estaba dicho en vano, en tanto era en principio imposible lograr que el rebelde y mezquino idioma (por apelar al tópico romantico) pudiera dar cuenta de esas experiencias, de sus matices, de sus significados profundos. Entonces, lanzado a una misión que sabía imposible, entendió que sólo podía ofrecer la crónica de su fracaso. Y allí está esa novela publicada póstumamente, homenaje a y testimonio del fracaso en escribir una novela realmente luminosa que diera cuenta de aquellas experiencias. Hay, entonces, dos “novelas luminosas”, la real, publicada después de la muerte de Levrero, y la buscada, la que se intentó escribir, la que no pudo ser terminada (y en esto Levrero se suma a ese conjunto de escritores que se enfrentaron a una obra total y acaso interminable: Mallarmé con su Livre, Musil con El hombre sin atributos, Pierre Menard –ficticio, pero qué importa– con el Quijote, Proust con su En busca del tiempo perdido inacabada y, por qué no, Roberto Bolaño con 2666), que, en última instancia, es una novela(ficticia)-dentro-de-la-novela(real). Y esa novela real, en rigor, es una trilogía: porque no se limita a las páginas publicadas en 2004 como La novela luminosa sino que han de ser incluidos –en tanto crónica de aquel fracaso, historia del intento de escribir una novela luminosa– otros textos: El discurso vacío (que también se puede conseguir ahora en edición de bolsillo) y “Diario de un canalla” (publicado hace unos años junto al hasta entonces inédito Burdeos 1973).
La novela del fin (simetría 2). Hay, entonces, una trilogía (o una novela ensamblada a posteriori con otras tres) al comienzo de la carrera de Levrero y está La novela luminosa al final. Pero la trama se complica, porque quienes hayan leído La novela luminosa recordarán su estructura: hay un prólogo, una introducción, un larguísimo diario y, al final, los únicos capítulos terminados de una novela a la que su autor quiso “luminosa”: el relato, la reconstrucción de ciertas experiencias (diríase que paranormales, pero no sé si Levrero estaría del todo de acuerdo con esta designación) o, mejor, el intento de puesta en palabras de esas experiencias ante todo inefables, experiencias espirituales (Levrero usaba el término con facilidad: creía en el “espíritu” como una suerte de dimensionalidad extra del sujeto humano, algo así como en la teoría de cuerdas se asumen ocho dimensiones más aparte de las tres que intuimos fácilmente), experiencias que ponían en evidencia al espíritu. Y el mismo Levrero lo sabía: lo de “inefables” no estaba dicho en vano, en tanto era en principio imposible lograr que el rebelde y mezquino idioma (por apelar al tópico romantico) pudiera dar cuenta de esas experiencias, de sus matices, de sus significados profundos. Entonces, lanzado a una misión que sabía imposible, entendió que sólo podía ofrecer la crónica de su fracaso. Y allí está esa novela publicada póstumamente, homenaje a y testimonio del fracaso en escribir una novela realmente luminosa que diera cuenta de aquellas experiencias. Hay, entonces, dos “novelas luminosas”, la real, publicada después de la muerte de Levrero, y la buscada, la que se intentó escribir, la que no pudo ser terminada (y en esto Levrero se suma a ese conjunto de escritores que se enfrentaron a una obra total y acaso interminable: Mallarmé con su Livre, Musil con El hombre sin atributos, Pierre Menard –ficticio, pero qué importa– con el Quijote, Proust con su En busca del tiempo perdido inacabada y, por qué no, Roberto Bolaño con 2666), que, en última instancia, es una novela(ficticia)-dentro-de-la-novela(real). Y esa novela real, en rigor, es una trilogía: porque no se limita a las páginas publicadas en 2004 como La novela luminosa sino que han de ser incluidos –en tanto crónica de aquel fracaso, historia del intento de escribir una novela luminosa– otros textos: El discurso vacío (que también se puede conseguir ahora en edición de bolsillo) y “Diario de un canalla” (publicado hace unos años junto al hasta entonces inédito Burdeos 1973).Nada sobre nada. El discurso vacío aborda de lleno el tema de qué puede ser dicho (o escrito) y qué se mantiene indecible. Y lo hace por partida doble: digamos que, como en aquella obra teatral de Beckett, es un relato en el que no pasa nada dos veces. Primero están los ejercicios de caligrafía: Levrero (porque el juego consiste en hacernos creer que el narrador del texto, una entidad ficcional por definición, es el autor real) supone que, si los principios del conductismo y la grafología son ciertos, una “letra linda” equivale a un “yo lindo”, y que, entonces, si se esfuerza por mejorar su manuscrita, mejorará también el estado de su alma y de su mente, mejorará él. ¿Pero cómo no aburrirse a los cinco minutos de una plana de minúsculas y mayúsculas? La respuesta: escribiendo lo que pase por su mente, como en una meditación no dirigida, y esperando que lo escrito no se le vuelva tan interesante que pase de pronto a interesarse más en hablar de eso que en mejorar la letra. En cierto sentido, escribiendo sobre nada. Y de ese propósito se desgaja la otra mitad del libro, el “discurso vacío” propiamente dicho, un delicado monólogo sobre la nada, sobre escribir sobre nada, sobre lo posible o imposible de escribir sobre nada. Como en ambos casos –la nada y la buena letra– Levrero fracasa, el libro, que intercala los ejercicios con el “discurso vacío” y queda ensamblado con una suerte de orden o causalidad novelística, termina por ofrecerse como una crónica del fracaso ante lo indecible: igual que La novela luminosa y a la que alude una y otra vez.
Y diario sobre todo. La necesidad de escribir la “novela luminosa” queda declarada también en tanto reacción a una intervención quirúrgica que afectó gravemente a Levrero, hasta el punto de que este quedara de alguna manera resignado a haber perdido en el quirófano parte de su “alma”. Además, más o menos al mismo tiempo, Levrero se había mudado a Buenos Aires para trabajar formalmente en una revista de crucigramas. Eso –y lo señaló en varias entrevistas– contribuyó a secarle la creatividad, por decirlo de manera apresurada, y de paso, como cabía esperar, a socavar la imagen que tenía de sí, profundamente vinculada a su asombrosa capacidad de crear relatos dotados de su propia lógica, ajena a la convencional y, si uno quisiera decirlo con la fantasmagórica jerga psicoanalítica, “conectados al inconsciente”. El lector podrá encontrar ejemplos de lo que digo en los mejores textos de Levrero: cuentos como “Aguas salobres”, “Los muertos”, “Todo el tiempo” o “El crucificado”, que ocupan un lugar acaso inasible entre la fantasía, la ciencia ficción, el slipstream y la literatura weird; después, a partir de “Diario de un canalla” (al que Elvio Gandolfo entiende como un texto “bisagra” en la producción de quien fuera su amigo personal), esa “rareza” (para nada ajena, si se quisieran ofrecer puntos de contacto con la obra de otros creadores, al mundo personal de David Lynch) parece replegarse o volverse más el fondo que la figura, y así el relato de lo cotidiano, con un realismo extraño o extrañado, pasa a primer plano con libros como los ya citados y, quizá, en clave más de parodia de lo policial, Dejen todo en mis manos (El alma de Gardel sería, junto al cuento “Los carros de fuego”, el último latido del corazón weird de Levrero). Algo murió, entonces, en el sentido de cambió, en Levrero a partir de esa operación y de su vida porteña. Pero quedaban las experiencias luminosas, que eran anteriores, que pertenecían a ese otro Levrero weird y lyncheano, el que había escrito sus grandes cuentos y también La trilogía involuntaria. El Levrero posterior, el Levrero “final”, entonces, debió decir aquello que el primer Levrero había vivido mientras decía (escribía) otras cosas. ¿Cómo volver, cómo recuperar, cómo decir lo que entonces no fue dicho? Ahí está el eje del fracaso.
En el laberinto de la realidad. Quizá sea El lugar, segundo (en el orden propuesto finalmente por su autor; en cuanto a su publicación fue la última) libro de la trilogía, el que mejor representa ese universo weird de la primera etapa de Levrero. Se lo puede leer como una cartografía del infierno, como esas ficciones asfixiantes de J.G.Ballard (“Ciudad de concentración”, por ejemplo) que redondean un universo tan ajeno al nuestro como familiar a los paisajes que presentimos en los dobleces de nuestra mente. Incluso cabría pensar que esos grandes relatos escritos o publicados en los setenta y los ochenta, y que ya quedaron mencionados más arriba, de alguna manera prolongan ese “lugar” del título, un paisaje interior si se quiere seguir con Ballard. La expansión del espacio en ese mundo de pasillos y habitaciones derruidas que aparece en la primera parte de El lugar queda complementada por la expansión de lo temporal en “Todo el tiempo” (donde un día puede abarcar años enteros) y Desplazamientos (donde las múltiples variantes de cada hecho pueden ser exploradas); el deambular por paisajes urbanos desolados en las últimas partes de la novela recién aludida encuentra su eco en los periplos nocturnos y urbanos de cuentos como “Espacios libres” y “Los muertos”: ese primer Levrero, de alguna manera, solo escribe una novela: por más que algunas de las publicadas sean tres y una a la vez (la trilogía, es decir), y por más que abunde su obra en cuentos y relatos, todos esos textos pueden ser leídos como variaciones de una única novela, acaso una concebible “novela oscura”. Quizá el segundo Levrero, el que sobrevivió a la operación, debió entender que ahora había llegado el turno de la luminosa…
No hay salida. …Y fracasó al intentar escribirla. Pero el testimonio de ese fracaso se convirtió en la novela que se volvería, para tantos lectores, su obra maestra. Una novela, a su manera, no menos laberíntica que El lugar, Desplazamientos o “Espacios libres”: el laberinto de las cosas, del hombre perdido entre los objetos, determinado a quererse un alma, a sentirse poseedor de espíritu. La crónica, si se quiere, del fracaso último de esos grandes mitos: el sujeto, el yo, la mente, el alma.
Publicada en El astillero de las letras en octubre de 2018
Published on May 25, 2019 10:47



