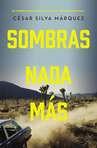Cesar Silva Marquez's Blog, page 8
October 4, 2016
Título: Ballenas
Published on October 04, 2016 17:31
Título: Volar
Published on October 04, 2016 17:25
May 10, 2016
Sonrisa de lo innombrable: La balada de los arcos dorados de César Silva Márquez
Juan Manuel Berdeja nos habla sobre La balada de los arcos dorados. Abajo encontrarán el texto íntegro, pero AQUI pueden leerlo en su dirección original.
EL BLOG donde Juan Manuel paticipa se llama Seminario de estudios Sobre la Narrativa Latinoamericana Contemporánea
Como siempre, gracias por el espacio.
Sonrisa de lo innombrable: La balada de los arcos dorados de César Silva Márquez
César Silva Márquez, La balada de los arcos dorados, Oaxaca de Juárez: Almadía, 2014 (pp. 224).
Por Juan Manuel Berdeja
Me he puesto una sonrisa. Todo es bello.J. M. Fonollosa, Ciudad del hombre: New York
Considerando a las palabras como soldados a los cuales trataremos bien a pesar de sus filos y sus traiciones (los lapsus), ¿a quién tomaremos por enemigo? Dado el tema que nos convoca, convoco un imprescindible contrincante: lo inefable. Para que algo pueda ser dicho debe existir algo imposible de ser dicho contra lo cual detenerse como ante un invisible muro. Interesante resulta entonces la propuesta de tirarle encima un bote de metafórica pintura, hecha de palabras, para denunciar al menos el lugar de la invisibilidad.Luisa Valenzuela, Escritura y Secreto
Let the bullet go back into the barrel.
Tom Waits, “Satisfied”
José Revueltas, Nellie Campobello, Josefina Vicens, Juan Rulfo, Rosario Castellanos: el narrador mexicano, por tradición, sabe que su tarea es contener en su persona el mal de su tiempo. Sin la experiencia del asco y la laceración, sin la renuncia al consuelo de lo tranquilizador, no existe el arte mexicano y tampoco es posible darle voz a la alegría, auténtica ella únicamente cuando pasa por el filtro de la tragedia (de otra manera se afirma impostura o falsedad). Hoy, en medio del desencanto vital y la barbarie, una sonrisa no viene mal. De los pocos actos de justicia que nos quedan, sonreímos para no llorar. Mexicano: 1. adj. Natural de México, país de América. 2. adj. Perteneciente o relativo a México o a los mexicanos. 3. adj. Demócrito contemporáneo.
México actualmente carece de humanidad, eso no es secreto. Perogrullada. Eso es lo grave: que somos la crisis y no sólo lo sabemos, sino lo creemos natural. El problema es que, frente al impacto de las desapariciones, los cadáveres vecinos, los cuerpos torturados y los símbolos de violencia, decidimos, como sociedad, acostumbrarnos. Luchamos, sí, pero aún no es suficiente. Inmersos en la tristeza y buscando el mínimo pretexto para resistir, ¿cómo (d)escribir un contexto que parece ajeno de tan asfixiante? ¿Es posible representar nuestra tan mentada violencia? ¿Se pueden comunicar de verdad el dolor y el miedo? Difícil tarea, sin embargo se agradece que tal intento no se dé con fórmulas gastadas ─automatizadas─ como lo gráfico o lo eufemístico, mas con la risa. No es algo nuevo en la literatura y tampoco lo es en nuestras letras (ahí está ya Ángel de Campo “Micrós” y la longeva costumbre estética de hacer mofa de lo que nos agrede como sociedad), pero al menos es lo suficientemente intenso como para marcar el punto donde hay que fijar la atención. Reír de algo lo señala, lo desnuda. Pero ¿expresar la violencia, el dolor y el miedo en que vivimos? Ése es otro asunto.

Alrededor de ese eje de tragicómico, César Silva Márquez (Ciudad Juárez, 1974) construyó un relato policiaco sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. En La balada de los arcos dorados (Almadía, 2014) se desarrolla la historia de Luis Kuriaki y Julio Pastrana y sus intentos por encontrar a un asesino serial de violadores. Cada personaje, con razones muy distintas y no menos diferentes temperamentos (como lo requiere esa modalidad narrativa), trazará un camino en el mundo del crimen organizado, el periodismo y la policía; aunque lo que interesa son sus motivaciones: el primero sueña que habla con muertos, es un reportero adicto a la cocaína en busca de redención; el segundo es un violento policía que va a Chihuahua en busca de una mujer desparecida que, como toda persona que de pronto se convierte en ausencia, se relaciona con el contexto, con la inseguridad pública, con el terror hecho norma.
Es imposible no participar en la polémica sobre la violencia. No se puede escribir sobre la representación de los males de nuestros tiempos sin reconocerse dentro de ellos o sin tomar partido y renunciar a la objetividad, pretensión ésta que tantos muros ha levantado entre las víctimas y los intelectuales. Es claro que Silva Márquez, junto con muchos escritores actuales, nos recuerda en su novela que no podemos ser ─no debemos ser─ observadores estériles de un proceso ígneo de tan doloroso y del cual formamos parte indefectiblemente. Lo doloroso es inefable, de acuerdo, pero es imperioso señalar ese centro sin nombre.
Encerrado en su cabina, el crítico literario, ese lector muy de carne y hueso, sabe que se acaba el aire en su burbuja y la realidad está ahí haciendo explosión. Vivimos y escribimos para incluir y compartir una breve reflexión que nos diga que combatimos, que leemos como un acto de salvación de nosotros mismos. Una línea justifica el resto de un texto, su análisis. En ese sentido, textos como La balada de los arcos dorados marcan la sintaxis: reímos para no llorar. Cada broma (lograda o no) de esta novela escrita como homenaje a las cruces rosas y a las personas que éstas representan es una dedicatoria simbólica al gran misterio de nuestro país: quién nos mata y por qué. Ésa es la pregunta.
“Yo no quiero reflejar la realidad, lo que quiero es divertir, entretener con una novela, lo demás viene extra”, explicó el escritor en una entrevista concedida a Rosalía Solís1. Sin embargo, pese a la intenctio autoris, la irrepresentable realidad se impone. El lector se impone. Como escribió Ernesto Sabato: “hasta la novela más demencialmente ‘subjetiva’ es social, y de una manera directa y tortuosa nos da un testimonio del universo”2. Sabemos que todo texto, como hecho estético, tiene una naturaleza propia, ajena a su autor y lo que éste diga en entrevistas; dicho texto hipotético no se explica sino en relación con los vínculos que cada lector halla entre narración y realidad. Hay que ver, pues, hacia dónde señala el relato, las situaciones ─acaso únicas─ a las que refiere3. Ante el horror que vivimos, la palabra sugiere, presiona como la gota de agua a la piedra. Incluso si no alcanza a decir lo que necesitamos leer, escuchar, sentir, al menos marca el lugar a donde no llega.
Aunque éste no es un asunto para Wittgenstein y sus límites del lenguaje ─no poco metafísicos─. Es un asunto más de Adorno: estamos ante procesos históricos que son indecibles, que retan al lenguaje y lo muestran carente, acaso agonizante. La balada de los arcos dorados le habla a esa parte del mexicano que ha perdido la seguridad y la tranquilidad. Silva escogió, seleccionó y ordenó el material violento por todos conocido para hacernos recorrer una experiencia central de nuestros siglos xx y xxi: la pena y el miedo, la pérdida de la dignidad y el vértigo de no saber quién es el siguiente en morir, en ser torturado.
Así, la violencia no está ausente en esas páginas, menos aún la esquizofrenia que resulta de vivir en el punto neurálgico-social. Esta novela, sin duda, le habla a ese sentimiento inefable de padecer la Historia. Y hago énfasis en el verbo: padecemos los acontecimientos como un nervio vivo, a la intemperie. Sin embargo, reímos al leer las singulares asociaciones que, entre los miembros cercenados, el olor a sangre, las persecuciones, tienen los personajes (particularmente Luis). Pese a todo, la novela nos extrae una sonrisa. ¿Por qué?
Por la manera en que Silva trabaja con lo que puede denominarse como ‘infrahistorias’. Si la Ciudad Juárez que se presenta en la novela es un inframundo donde los muertos caminan, comen hamburguesas (he ahí el guiño del título a la cadena de comida rápida McDonals), dialogan con el protagonista, esnifan con placer, entonces las pequeñas asociaciones y guiños a la ficción pop son eso: historias del inframundo, infraficciones. Hechos levantados como muros para defenderse de la realidad atroz de las desapariciones, de las balaceras, de las torturas, del enemigo innombrable. Si algo sin nombre expulsa a lo cortazariano a los personajes de su ciudad, las breves acotaciones a Batman, Terminator, Robocop o el casi irreal (aunque sí que lo es) Jhonny Knoxville funcionan como asideros, como raíces, para afianzarlos en la realidad diegética. La ficción no para rescatar la realidad ni mucho menos para re(d)escribirla, sino para dar un respiro, para proporcionar los lentes adecuados para ver en un mundo donde la violencia nubla la visión.
Ahí la risa: Teminator en Juárez moliendo a golpes a los dealers. Batman, desesperado y cansado de vivir entre impunes criminales, busca justicia en nombre de las víctimas de nuestra realidad.4 La viva esperanza de que Superman baje de los cielos en Ciudad Juárez no para salvar a una niña entre aldeanos con maquillajes de calavera (como en su última película), sino para acabar con la delincuencia organizada y con ese Estado que es indescriptible. Un tigre suelto entre las indecibles matanzas de las maquilas. Un apocalipsis zombi en ese otro apocalipsis que es nuestra realidad nacional. La Fuerza del Jedi para convencer a nuestros amigos de investigar nuestra insólita muerte.
En síntesis, lo pop hace las veces de resistencia. La utilización de los cómics como soluciones simbólicas no es algo nuevo, pero sí lo es llamativa la forma en que se usan como puntos nodales de crítica social. La risa y la ficción pop ya no para evitar el llanto o la dolencia del contexto extradiegético, sino para no callar.
En ese ejercicio estético comenzamos a escuchar la voz colectiva y epocal que tiene lugar en la combinatoria entre elleitmotiv ‘hecho violento’ e ‘infraficción’; la realidad puesta en crisis por medio de la ensoñación pop. Como producto intelectual, La balada de los arcos dorados reacomoda la ideología a instancias de una época en la que revientan a diario las certezas y las previsiones. Sin palabras para describir la barbarie contextual, el autor opta por un discurso lúdico… y en ese viraje estético violenta el discurso oficial y la convención. Al inicio tiene lugar la ya clásica comparación entre lo mágico y lo violento (lo alterno, lo imaginario, vs. lo real, lo empírico): “Los duendes y todas esas mamadas que su abuela alguna vez le contó Sin embargo, la violencia y la lucha del lenguaje escrito para expresarla obliga a replanteamientos, acomodamientos de la lente, ambigüedades y símiles para más o menos poder representar los sentimientos de miedo. Porque urge decir lo que pasa. Una y otra vez. Ése es el verdadero leitmotiv: el terror indescriptible. Entonces sobreviene la técnica: lo pop, ese cúmulo de efectos estéticos por todos experimentado, vuelve como opción discursiva. Justo cuando Kuriaki es acorralado por un sicario y se halla al borde la muerte, viene la esperanza de la ficción pop: “El aire frío comenzó a calarle. Fue cuando sintió algo duro golpeando su cabeza. Supo que iba a morir. Pensó en Rebeca y Rossana, en las nalgas de Rossana, en el cigarro que una vez le negó a un asesino en la cárcel. Pensó en su abuelo muerto y en la cocaína. En el zombi en que se había convertido su madre. Esto es una película, se dijo, y esperó a que un superhéroe llegara de algún lado, del fondo de la tierra, del centro del Sol, de alguna cueva escondida. Eres un pendejo, escuchó” (p. 110).
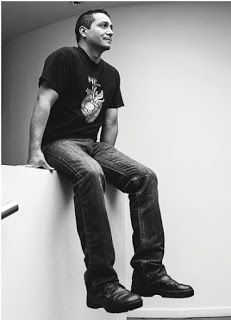
El protagonista sobrevive, pero no a causa de designios de algún semidiós posmoderno, sino por un personaje desconocido que detiene la ejecución por órdenes superiores. Suerte. Nada de películas, nada de superhéroes. Hasta ahí llega el chiste. Ese discurso colectivo encarnado en los superhéroes habla usando su voz particular, su humor y su estilo. Señala lo mismo en cada ocasión: no hay esperanza si no es fuera del mundo empírico. No queda sino esperar que la vida ocurra en la ficción, y tal actitud parece caracterizar esta época de profunda crisis social. Tal vez por eso leemos adelante: “La vida era una bombilla titilante a punto de morir” (p. 148). La locura obliga a mirar hacia otro lado. Como Luis Kuriaki, justo a punta de cañón, preferimos mirar hacia otro lado.
O no. Mirar de frente ese espacio innombrable es ya un acto de valentía. Arrojar una mirada al horror y reconocer que algo, mal que nos pese, hay que hacer. Narrar, reír, vincular. Señalar. Como dice uno de los epígrafes de este comentario, la bala vuelve sobre su trayectoria. Y Luis Kuriaki reflexiona:
Cuentos de zombis y tigres y vampiros, naufragios que tienen que ver con las veces que he visto la muerte. Y eso me hace pensar en esta ciudad. Toda la violencia contenida en ella vista a través de mis ojos, que son los de Rebeca. Si lo he vivido, ella lo ha vivido, le han gritado en la cara, ha tenido una pistola en la nuca. Tal vez exagere, pero lo dudo. Un día hablaré de mis sueños y no tendrán nada que ver con hombres fuertes que sepan volar, sino con asesinos en medio de la noche, como éste que mata de un solo balazo en la cabeza. Y los otros tantos que dejan por las calles hombres vaciados, hombres degollados, mutilados, como si la vida misma los hubiera tragado de un sólo bocado y después devuelto como cosas amorfas. Y no hay fiesta y noche que dure tanto, lo sé(cursivas en el original, p. 166).
Cuando el terror y los cuerpos “mutilados” corren el peligro de banalizarse o de convertirse en un recurso estético, en voz del personaje principal se registra un discurso desautomatizador: Superman no es la solución, sino “hablar” de los “asesinos en medio de la noche”, pero sin mimetizar o sin intentarlo, al menos. Y para ello el trabajo autorial se basa en el símil, en el ‘como sí’ de la penúltima línea. Quizá por eso se repite una y otra vez a lo largo del texto: “esto es una película”. La analogía como medio y centro del discurso que empuja el lenguaje a sus límites, que propone un medio para llegar al fin. Nombrar, comunicar, hacer ver. La literatura y sus recursos se afirman como un intento de vistazo a la realidad ─“Come, arise, away! I’ll teach you differences: away, away!” escribió William Shakespeare, en el acto I de su King Lear.

En la novela aquí comentada, Silva reemplaza las afirmaciones por dudas y verdades inasibles. Por eso conviven los personajes más populares de la ficción con la representación del plano empírico. Allí donde el periodismo es amenazado y asesinado, donde el político se esconde, el rol de narraciones como La balada de los arcos dorados es llenar el hueco de lo no-dicho. Y ése es un fin bastante digno; no hay que exigir más: libros como éste encaran eso que escapa a la descripción y a la propia expresión, preguntan si seguimos siendo humanos, si podemos usar el lenguaje, si seguimos vivos.
El símil convoca al mundo de la suposición. Llama a la superposición de planos y denuncia ígneamente nuestro deseo de entender. Entender la realidad es metaforizarla. Poner un lente sobre el ojo para poder ver o para engañarnos y decirnos que vemos, que entendemos; que la ficción nos salva cuando no es así… nos tenemos que salvar nosotros mismos: “Los superhéroes siguen sin aparecer y sin solucionar el mundo” (p. 222).
Como se dijo antes, padecemos la Historia. No sabemos quién nos mata ni por qué. Tenemos muy cerca las balas, las ausencias, el peligro. Inmersos en esa descolocación, apenas vamos resolviendo y hallando las razones para expresar el terror, la impotencia, la violencia. Sin embargo, se hace necesario sonreír como contraargumento a ese discurso horripilante para no desertar, para soportar. Desde ese punto de vista, algo está claro: buscar un discurso que nos proteja y que haga frente es justo, sensible, solidario. Podemos leerlo o podemos escribirlo, pero todos sabemos que en estos tiempos lo necesitamos.
Notas
1. Rosalía Solís, “La balada de los arcos dorados, un relato de Juárez con humor”, entrevista con César Silva Márquez, Milenio.com, 29 de septiembre, 2014, http://www.milenio.com/cultura/La_bal..., consultado el 20 de marzo de 2016.
2. Ernesto Sabato, La cultura en la encrucijada nacional, Buenos Aires: Sudamericana, 1982, p. 108.
3. Roland Barthes no pasó en vano por este mundo. El lector tiene la libertad de hacer uso del texto literario como un acervo de referencias sobre las cuales se puede construir una infinidad de discursos, de interpretaciones. El autor pone, pero el lector dispone. La teoría de la recepción ha desarrollado esta actitud ante el texto como una forma de liberación de lo que cada autor opina de su obra en favor de lo que el propio texto expresa durante cada experiencia lectora: “Sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito: el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor”. Roland Barthes, “La muerte del autor”, traducción de C. Fernández Medrano, Cuba literaria, http://www.cubaliteraria.cu/revista/l..., consultado el 12 de diciembre de 2015.
4. El siguiente diálogo tiene lugar en una reunión de copas entre Luis Kuriaki y dos amigos de su escuela preparatoria: “Al principio hablamos sobre superhéroes y llegamos a la conclusión de que Batman en verdad poseía poderes sobrehumanos. Era millonario, tanto como para tener tres vidas. La privada, la pública y la del hombre murciélago. Recuerden que apenas si es un rumor en la calle, porque muy pocas personas lo han visto, como a un fantasma, y el rumor es parte de su vida, agregó [Raymundo] y bebió de su cerveza. Es la sombra de todos nosotros, de lo que quisiéramos hacer si no fuéramos tan cobardes. Un hombre malhecho por dentro, que se construye cada noche al salir disfrazado para moler a golpes a los malos. […] Tan obsesivo como un… como un poeta”. El personaje de DC Comics funciona en el pasaje como un reflejo de los deseos “cobardes” de justicia. “Sombra de todos nosotros”, se “construye” para desahogar (y vaya que el verbo es apropiado, creo) su violencia, su urgencia de castigo. Silva hace de ese vínculo un nudo. Ahí se unen el colectivo y el arte pop; en el medio, la novela que propone esa exégesis de las motivaciones del superhéroe. Irónico, sin duda, Batman es obsesivo como un poeta: vuelve sobre una imagen una y otra vez: el asesinato de sus padres, del Robin asesinado (y luego revivido como Red Hood), de Bárbara Gordon en la “broma mortal” del Guasón y demás episodios. Culpas todos esos sucesos. Como ocurre con no pocos poetas. Cursivas en el original. César Silva Márquez, La balada de los arcos dorados, Oaxaca de Juárez: Almadía, 2014, pp. 76-77. En adelante, al citar el corpus de estudio, se escribe el número de página entre paréntesis.
EL BLOG donde Juan Manuel paticipa se llama Seminario de estudios Sobre la Narrativa Latinoamericana Contemporánea
Como siempre, gracias por el espacio.
Sonrisa de lo innombrable: La balada de los arcos dorados de César Silva Márquez
César Silva Márquez, La balada de los arcos dorados, Oaxaca de Juárez: Almadía, 2014 (pp. 224).
Por Juan Manuel Berdeja
Me he puesto una sonrisa. Todo es bello.J. M. Fonollosa, Ciudad del hombre: New York
Considerando a las palabras como soldados a los cuales trataremos bien a pesar de sus filos y sus traiciones (los lapsus), ¿a quién tomaremos por enemigo? Dado el tema que nos convoca, convoco un imprescindible contrincante: lo inefable. Para que algo pueda ser dicho debe existir algo imposible de ser dicho contra lo cual detenerse como ante un invisible muro. Interesante resulta entonces la propuesta de tirarle encima un bote de metafórica pintura, hecha de palabras, para denunciar al menos el lugar de la invisibilidad.Luisa Valenzuela, Escritura y Secreto
Let the bullet go back into the barrel.
Tom Waits, “Satisfied”
José Revueltas, Nellie Campobello, Josefina Vicens, Juan Rulfo, Rosario Castellanos: el narrador mexicano, por tradición, sabe que su tarea es contener en su persona el mal de su tiempo. Sin la experiencia del asco y la laceración, sin la renuncia al consuelo de lo tranquilizador, no existe el arte mexicano y tampoco es posible darle voz a la alegría, auténtica ella únicamente cuando pasa por el filtro de la tragedia (de otra manera se afirma impostura o falsedad). Hoy, en medio del desencanto vital y la barbarie, una sonrisa no viene mal. De los pocos actos de justicia que nos quedan, sonreímos para no llorar. Mexicano: 1. adj. Natural de México, país de América. 2. adj. Perteneciente o relativo a México o a los mexicanos. 3. adj. Demócrito contemporáneo.
México actualmente carece de humanidad, eso no es secreto. Perogrullada. Eso es lo grave: que somos la crisis y no sólo lo sabemos, sino lo creemos natural. El problema es que, frente al impacto de las desapariciones, los cadáveres vecinos, los cuerpos torturados y los símbolos de violencia, decidimos, como sociedad, acostumbrarnos. Luchamos, sí, pero aún no es suficiente. Inmersos en la tristeza y buscando el mínimo pretexto para resistir, ¿cómo (d)escribir un contexto que parece ajeno de tan asfixiante? ¿Es posible representar nuestra tan mentada violencia? ¿Se pueden comunicar de verdad el dolor y el miedo? Difícil tarea, sin embargo se agradece que tal intento no se dé con fórmulas gastadas ─automatizadas─ como lo gráfico o lo eufemístico, mas con la risa. No es algo nuevo en la literatura y tampoco lo es en nuestras letras (ahí está ya Ángel de Campo “Micrós” y la longeva costumbre estética de hacer mofa de lo que nos agrede como sociedad), pero al menos es lo suficientemente intenso como para marcar el punto donde hay que fijar la atención. Reír de algo lo señala, lo desnuda. Pero ¿expresar la violencia, el dolor y el miedo en que vivimos? Ése es otro asunto.

Alrededor de ese eje de tragicómico, César Silva Márquez (Ciudad Juárez, 1974) construyó un relato policiaco sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. En La balada de los arcos dorados (Almadía, 2014) se desarrolla la historia de Luis Kuriaki y Julio Pastrana y sus intentos por encontrar a un asesino serial de violadores. Cada personaje, con razones muy distintas y no menos diferentes temperamentos (como lo requiere esa modalidad narrativa), trazará un camino en el mundo del crimen organizado, el periodismo y la policía; aunque lo que interesa son sus motivaciones: el primero sueña que habla con muertos, es un reportero adicto a la cocaína en busca de redención; el segundo es un violento policía que va a Chihuahua en busca de una mujer desparecida que, como toda persona que de pronto se convierte en ausencia, se relaciona con el contexto, con la inseguridad pública, con el terror hecho norma.
Es imposible no participar en la polémica sobre la violencia. No se puede escribir sobre la representación de los males de nuestros tiempos sin reconocerse dentro de ellos o sin tomar partido y renunciar a la objetividad, pretensión ésta que tantos muros ha levantado entre las víctimas y los intelectuales. Es claro que Silva Márquez, junto con muchos escritores actuales, nos recuerda en su novela que no podemos ser ─no debemos ser─ observadores estériles de un proceso ígneo de tan doloroso y del cual formamos parte indefectiblemente. Lo doloroso es inefable, de acuerdo, pero es imperioso señalar ese centro sin nombre.
Encerrado en su cabina, el crítico literario, ese lector muy de carne y hueso, sabe que se acaba el aire en su burbuja y la realidad está ahí haciendo explosión. Vivimos y escribimos para incluir y compartir una breve reflexión que nos diga que combatimos, que leemos como un acto de salvación de nosotros mismos. Una línea justifica el resto de un texto, su análisis. En ese sentido, textos como La balada de los arcos dorados marcan la sintaxis: reímos para no llorar. Cada broma (lograda o no) de esta novela escrita como homenaje a las cruces rosas y a las personas que éstas representan es una dedicatoria simbólica al gran misterio de nuestro país: quién nos mata y por qué. Ésa es la pregunta.
“Yo no quiero reflejar la realidad, lo que quiero es divertir, entretener con una novela, lo demás viene extra”, explicó el escritor en una entrevista concedida a Rosalía Solís1. Sin embargo, pese a la intenctio autoris, la irrepresentable realidad se impone. El lector se impone. Como escribió Ernesto Sabato: “hasta la novela más demencialmente ‘subjetiva’ es social, y de una manera directa y tortuosa nos da un testimonio del universo”2. Sabemos que todo texto, como hecho estético, tiene una naturaleza propia, ajena a su autor y lo que éste diga en entrevistas; dicho texto hipotético no se explica sino en relación con los vínculos que cada lector halla entre narración y realidad. Hay que ver, pues, hacia dónde señala el relato, las situaciones ─acaso únicas─ a las que refiere3. Ante el horror que vivimos, la palabra sugiere, presiona como la gota de agua a la piedra. Incluso si no alcanza a decir lo que necesitamos leer, escuchar, sentir, al menos marca el lugar a donde no llega.
Aunque éste no es un asunto para Wittgenstein y sus límites del lenguaje ─no poco metafísicos─. Es un asunto más de Adorno: estamos ante procesos históricos que son indecibles, que retan al lenguaje y lo muestran carente, acaso agonizante. La balada de los arcos dorados le habla a esa parte del mexicano que ha perdido la seguridad y la tranquilidad. Silva escogió, seleccionó y ordenó el material violento por todos conocido para hacernos recorrer una experiencia central de nuestros siglos xx y xxi: la pena y el miedo, la pérdida de la dignidad y el vértigo de no saber quién es el siguiente en morir, en ser torturado.
Así, la violencia no está ausente en esas páginas, menos aún la esquizofrenia que resulta de vivir en el punto neurálgico-social. Esta novela, sin duda, le habla a ese sentimiento inefable de padecer la Historia. Y hago énfasis en el verbo: padecemos los acontecimientos como un nervio vivo, a la intemperie. Sin embargo, reímos al leer las singulares asociaciones que, entre los miembros cercenados, el olor a sangre, las persecuciones, tienen los personajes (particularmente Luis). Pese a todo, la novela nos extrae una sonrisa. ¿Por qué?
Por la manera en que Silva trabaja con lo que puede denominarse como ‘infrahistorias’. Si la Ciudad Juárez que se presenta en la novela es un inframundo donde los muertos caminan, comen hamburguesas (he ahí el guiño del título a la cadena de comida rápida McDonals), dialogan con el protagonista, esnifan con placer, entonces las pequeñas asociaciones y guiños a la ficción pop son eso: historias del inframundo, infraficciones. Hechos levantados como muros para defenderse de la realidad atroz de las desapariciones, de las balaceras, de las torturas, del enemigo innombrable. Si algo sin nombre expulsa a lo cortazariano a los personajes de su ciudad, las breves acotaciones a Batman, Terminator, Robocop o el casi irreal (aunque sí que lo es) Jhonny Knoxville funcionan como asideros, como raíces, para afianzarlos en la realidad diegética. La ficción no para rescatar la realidad ni mucho menos para re(d)escribirla, sino para dar un respiro, para proporcionar los lentes adecuados para ver en un mundo donde la violencia nubla la visión.
Ahí la risa: Teminator en Juárez moliendo a golpes a los dealers. Batman, desesperado y cansado de vivir entre impunes criminales, busca justicia en nombre de las víctimas de nuestra realidad.4 La viva esperanza de que Superman baje de los cielos en Ciudad Juárez no para salvar a una niña entre aldeanos con maquillajes de calavera (como en su última película), sino para acabar con la delincuencia organizada y con ese Estado que es indescriptible. Un tigre suelto entre las indecibles matanzas de las maquilas. Un apocalipsis zombi en ese otro apocalipsis que es nuestra realidad nacional. La Fuerza del Jedi para convencer a nuestros amigos de investigar nuestra insólita muerte.
En síntesis, lo pop hace las veces de resistencia. La utilización de los cómics como soluciones simbólicas no es algo nuevo, pero sí lo es llamativa la forma en que se usan como puntos nodales de crítica social. La risa y la ficción pop ya no para evitar el llanto o la dolencia del contexto extradiegético, sino para no callar.
En ese ejercicio estético comenzamos a escuchar la voz colectiva y epocal que tiene lugar en la combinatoria entre elleitmotiv ‘hecho violento’ e ‘infraficción’; la realidad puesta en crisis por medio de la ensoñación pop. Como producto intelectual, La balada de los arcos dorados reacomoda la ideología a instancias de una época en la que revientan a diario las certezas y las previsiones. Sin palabras para describir la barbarie contextual, el autor opta por un discurso lúdico… y en ese viraje estético violenta el discurso oficial y la convención. Al inicio tiene lugar la ya clásica comparación entre lo mágico y lo violento (lo alterno, lo imaginario, vs. lo real, lo empírico): “Los duendes y todas esas mamadas que su abuela alguna vez le contó Sin embargo, la violencia y la lucha del lenguaje escrito para expresarla obliga a replanteamientos, acomodamientos de la lente, ambigüedades y símiles para más o menos poder representar los sentimientos de miedo. Porque urge decir lo que pasa. Una y otra vez. Ése es el verdadero leitmotiv: el terror indescriptible. Entonces sobreviene la técnica: lo pop, ese cúmulo de efectos estéticos por todos experimentado, vuelve como opción discursiva. Justo cuando Kuriaki es acorralado por un sicario y se halla al borde la muerte, viene la esperanza de la ficción pop: “El aire frío comenzó a calarle. Fue cuando sintió algo duro golpeando su cabeza. Supo que iba a morir. Pensó en Rebeca y Rossana, en las nalgas de Rossana, en el cigarro que una vez le negó a un asesino en la cárcel. Pensó en su abuelo muerto y en la cocaína. En el zombi en que se había convertido su madre. Esto es una película, se dijo, y esperó a que un superhéroe llegara de algún lado, del fondo de la tierra, del centro del Sol, de alguna cueva escondida. Eres un pendejo, escuchó” (p. 110).
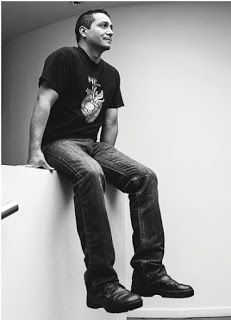
El protagonista sobrevive, pero no a causa de designios de algún semidiós posmoderno, sino por un personaje desconocido que detiene la ejecución por órdenes superiores. Suerte. Nada de películas, nada de superhéroes. Hasta ahí llega el chiste. Ese discurso colectivo encarnado en los superhéroes habla usando su voz particular, su humor y su estilo. Señala lo mismo en cada ocasión: no hay esperanza si no es fuera del mundo empírico. No queda sino esperar que la vida ocurra en la ficción, y tal actitud parece caracterizar esta época de profunda crisis social. Tal vez por eso leemos adelante: “La vida era una bombilla titilante a punto de morir” (p. 148). La locura obliga a mirar hacia otro lado. Como Luis Kuriaki, justo a punta de cañón, preferimos mirar hacia otro lado.
O no. Mirar de frente ese espacio innombrable es ya un acto de valentía. Arrojar una mirada al horror y reconocer que algo, mal que nos pese, hay que hacer. Narrar, reír, vincular. Señalar. Como dice uno de los epígrafes de este comentario, la bala vuelve sobre su trayectoria. Y Luis Kuriaki reflexiona:
Cuentos de zombis y tigres y vampiros, naufragios que tienen que ver con las veces que he visto la muerte. Y eso me hace pensar en esta ciudad. Toda la violencia contenida en ella vista a través de mis ojos, que son los de Rebeca. Si lo he vivido, ella lo ha vivido, le han gritado en la cara, ha tenido una pistola en la nuca. Tal vez exagere, pero lo dudo. Un día hablaré de mis sueños y no tendrán nada que ver con hombres fuertes que sepan volar, sino con asesinos en medio de la noche, como éste que mata de un solo balazo en la cabeza. Y los otros tantos que dejan por las calles hombres vaciados, hombres degollados, mutilados, como si la vida misma los hubiera tragado de un sólo bocado y después devuelto como cosas amorfas. Y no hay fiesta y noche que dure tanto, lo sé(cursivas en el original, p. 166).
Cuando el terror y los cuerpos “mutilados” corren el peligro de banalizarse o de convertirse en un recurso estético, en voz del personaje principal se registra un discurso desautomatizador: Superman no es la solución, sino “hablar” de los “asesinos en medio de la noche”, pero sin mimetizar o sin intentarlo, al menos. Y para ello el trabajo autorial se basa en el símil, en el ‘como sí’ de la penúltima línea. Quizá por eso se repite una y otra vez a lo largo del texto: “esto es una película”. La analogía como medio y centro del discurso que empuja el lenguaje a sus límites, que propone un medio para llegar al fin. Nombrar, comunicar, hacer ver. La literatura y sus recursos se afirman como un intento de vistazo a la realidad ─“Come, arise, away! I’ll teach you differences: away, away!” escribió William Shakespeare, en el acto I de su King Lear.

En la novela aquí comentada, Silva reemplaza las afirmaciones por dudas y verdades inasibles. Por eso conviven los personajes más populares de la ficción con la representación del plano empírico. Allí donde el periodismo es amenazado y asesinado, donde el político se esconde, el rol de narraciones como La balada de los arcos dorados es llenar el hueco de lo no-dicho. Y ése es un fin bastante digno; no hay que exigir más: libros como éste encaran eso que escapa a la descripción y a la propia expresión, preguntan si seguimos siendo humanos, si podemos usar el lenguaje, si seguimos vivos.
El símil convoca al mundo de la suposición. Llama a la superposición de planos y denuncia ígneamente nuestro deseo de entender. Entender la realidad es metaforizarla. Poner un lente sobre el ojo para poder ver o para engañarnos y decirnos que vemos, que entendemos; que la ficción nos salva cuando no es así… nos tenemos que salvar nosotros mismos: “Los superhéroes siguen sin aparecer y sin solucionar el mundo” (p. 222).
Como se dijo antes, padecemos la Historia. No sabemos quién nos mata ni por qué. Tenemos muy cerca las balas, las ausencias, el peligro. Inmersos en esa descolocación, apenas vamos resolviendo y hallando las razones para expresar el terror, la impotencia, la violencia. Sin embargo, se hace necesario sonreír como contraargumento a ese discurso horripilante para no desertar, para soportar. Desde ese punto de vista, algo está claro: buscar un discurso que nos proteja y que haga frente es justo, sensible, solidario. Podemos leerlo o podemos escribirlo, pero todos sabemos que en estos tiempos lo necesitamos.
Notas
1. Rosalía Solís, “La balada de los arcos dorados, un relato de Juárez con humor”, entrevista con César Silva Márquez, Milenio.com, 29 de septiembre, 2014, http://www.milenio.com/cultura/La_bal..., consultado el 20 de marzo de 2016.
2. Ernesto Sabato, La cultura en la encrucijada nacional, Buenos Aires: Sudamericana, 1982, p. 108.
3. Roland Barthes no pasó en vano por este mundo. El lector tiene la libertad de hacer uso del texto literario como un acervo de referencias sobre las cuales se puede construir una infinidad de discursos, de interpretaciones. El autor pone, pero el lector dispone. La teoría de la recepción ha desarrollado esta actitud ante el texto como una forma de liberación de lo que cada autor opina de su obra en favor de lo que el propio texto expresa durante cada experiencia lectora: “Sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito: el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor”. Roland Barthes, “La muerte del autor”, traducción de C. Fernández Medrano, Cuba literaria, http://www.cubaliteraria.cu/revista/l..., consultado el 12 de diciembre de 2015.
4. El siguiente diálogo tiene lugar en una reunión de copas entre Luis Kuriaki y dos amigos de su escuela preparatoria: “Al principio hablamos sobre superhéroes y llegamos a la conclusión de que Batman en verdad poseía poderes sobrehumanos. Era millonario, tanto como para tener tres vidas. La privada, la pública y la del hombre murciélago. Recuerden que apenas si es un rumor en la calle, porque muy pocas personas lo han visto, como a un fantasma, y el rumor es parte de su vida, agregó [Raymundo] y bebió de su cerveza. Es la sombra de todos nosotros, de lo que quisiéramos hacer si no fuéramos tan cobardes. Un hombre malhecho por dentro, que se construye cada noche al salir disfrazado para moler a golpes a los malos. […] Tan obsesivo como un… como un poeta”. El personaje de DC Comics funciona en el pasaje como un reflejo de los deseos “cobardes” de justicia. “Sombra de todos nosotros”, se “construye” para desahogar (y vaya que el verbo es apropiado, creo) su violencia, su urgencia de castigo. Silva hace de ese vínculo un nudo. Ahí se unen el colectivo y el arte pop; en el medio, la novela que propone esa exégesis de las motivaciones del superhéroe. Irónico, sin duda, Batman es obsesivo como un poeta: vuelve sobre una imagen una y otra vez: el asesinato de sus padres, del Robin asesinado (y luego revivido como Red Hood), de Bárbara Gordon en la “broma mortal” del Guasón y demás episodios. Culpas todos esos sucesos. Como ocurre con no pocos poetas. Cursivas en el original. César Silva Márquez, La balada de los arcos dorados, Oaxaca de Juárez: Almadía, 2014, pp. 76-77. En adelante, al citar el corpus de estudio, se escribe el número de página entre paréntesis.
Published on May 10, 2016 10:09
November 17, 2015
Una reseña de la balada de los arcos dorados
Juan C. Araizaga escribió sobre la balada de los arcos dorados, aquí abajo encontrarán el texto, PERO si quieren echarle un ojo a la fuente original y de paso leer su blog, pueden hacerlo AQUÍ

Previo: ZombisA mi parecer nunca hemos hablado de zombis en el previo, y sí acaso lo hicimos, no lo recuerdo. Antes los zombis eran algo que asustaba, eran algo de lo que se tenía miedo o mínimo algo que se respetaba, porque seamos honestos alguien que quiere tus sesos no es nada romántico. Ahora los zombis no asustan ni a los perros, llegaron al grado de ser chéveres, ahora todo mundo quiere personificarse como uno de ellos. Cuando yo era pequeño los detestaba, me parecían idiotas, y definitivamente no quería ser uno de ellos, me resultaban totalmente equis. El mundo les ha dado un lugar muy mainstream y quien no sabe de zombis no está a la moda. Creo que no quiero estar a la moda. Y no, no veo “The Walking Dead”, lo siento.
¿Cómo lo conseguí?Leí un artículo en internet de este libro, (no recuerdo a ciencia cierta cómo llegué) y supe que tenía leer ese libro. Cuando lo busqué por internet el precio no se me hizo tan caro, y a la primer oportunidad fui a una librería (que no mencionaremos su nombre, porque siguen sin querer patrocinar el blog) y lo compré. Me llevé una grata sorpresa al enterarme de un ligero descuento. Aunque lo acabé en dos días, no me arrepiento en lo absoluto…
Un poco acerca del autor…Originario de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas de México. Estuve husmeando en su vida e incluso le mandé un tuit (que ya respondió), y me enteré que tiene otros libros –que necesito leer¬. Estoy seguro de que habrá mucho más del autor en este blog, por lo mientras él ha ganado varios premios literarios, y eso siempre es un buen previo para leer a un autor.
ReseñaCiudad Juárez la ciudad del narco y la ciudad de los feminicidios, así se conoce y es totalmente verdad. Se nos muestra a Luis Kuriaki, un periodista de nota roja que tiene que lidiar constantemente contra el fantasma de las drogas, ya que es un ex adicto a la cocaína. Por otro lado se nos presenta a Pastrana, un agente de policía que busca venganza y justicia personal… Sus caminos se cruzarán a la hora de investigar un asesinato no tan común y mucho menos corriente.
Ambos personajes se verán inmersos en una serie de hechos y asesinatos descomunales… que al principio se les atribuirán a zombis, tigres e incluso a Batman. Poco a poco la historia comenzará a tomar forma y los misterios a esclarecerse. Aunque al parecer no todo es tan sencillo como parece… tampoco los personajes secundarios lo serán, estos poco a poco se verán introducidos dentro de la trama principal.
A través de un retrato duro y sin consideraciones de Ciudad Juárez se nos trae esta pequeña y desconocida joya. Mientras los personajes son remordidos por los fantasmas pasados, los vivos querrán interferir y son más reales que nunca. Alcohol, drogas, mujeres y hamburguesas es algo que no puede faltar en una novela mexicana con tintes de frontera… ¿Los personajes podrán sobreponerse a los fantasmas? ¿Quién es más real, los vivos o los muertos?
OpiniónLo primero que destaca en esta novela fuera de serie, es su forma de narrar los hechos, a veces demasiado cruda a veces demasiado breve. Tiene una curiosa forma de escribir, ya que se omiten los signos de interrogación y exclamación, a pesar de esto la novela se puede leer sin la mayor complicación, de hecho el lector debe ser suspicaz para formular las preguntas. La prosa es ágil y entretenida, no llega a aburrir, sino todo lo contrario. Lo único “negativo” que puede decir es que a veces se adentra demasiado en la vida de los personajes y la historia principal se deja de lado, esto le pierde la idea por partes, y aunque no es que te confundas sí se pierde un poco la continuidad. Aquí se debió haber ampliado.
Desde que leí el artículo donde se mencionaba el libro supe que tenía que leer el libro, se implantó una necesidad en mí de leer esta historia negra. Desde el principio tenía gran expectativa sobre la historia, y aunque no me decepcionó, sí se quedó corta, yo esperaba más páginas… tenía esa absurda necesidad de saber y leer más, de conocer más. Se hace un retrato –no sé sí fiel a la realidad- excelente de Ciudad Juárez que me permitió imaginarla a la perfección.
Hubo una descripción en particular que me produjo escalofríos y fue cuando narran lo que le sucedió a un hombre que andaba en malos pasos, que tenía que ver con el narcotráfico. Esta descripción se une a la –selecta– lista de descripciones de novela negra que me dan pesadillas y me dejan pensando en la crudeza de los hechos por días… y días. Sólo diré que no se me antoja el aguardiente y que por ningún motivo dejaré que me toque la piel.
Los personajes secundarios juegan un papel relevante, juegan un papel de soporte y son los que acaban de completar el rompecabezas que los personajes principales tienen. Hay mujeres, hay hombres e incluso seres extraordinarios. Sin duda me parece una novela fuera de serie, que muchos deberíamos leer, sin importar si somos asiduos a la novela negra o no. Hay una chica que le da emoción extra a la historia… las chicas siempre dan emociones extra.
Al final terminé por devorarlo en dos días, aunque pudo haber sido en uno. La historia es trepidante y te llena de ansia macabra de querer acabarla cuanto antes… repito que lo único malo es que es jodidamente breve. Espero que haya una continuación. ¡A mandar tuits al autor!
Al final del día, existe una balada, al final de nuestra vida existe una balada… depende de nosotros la naturaleza de esta balada; que sea armónica o agresiva.
Citas"En ese momento mi vida es una película, y los héroes no aparecen."
"Aquí no había sino cosas físicas que mataban. Los duendes y todas esas mamadas que su abuela alguna vez pudo ver eran cosas de niños, comparadas con las cabezas de cochino sobre los cuerpos y las niñas enterradas en tambos de cemento y los cuerpos destrozados en los lotes baldíos."
"Quería tenerla enfrente de todos para presumirla, para excitarse... y lo consiguió. Esa era la tercera vez que se veían."
"... Qué mundo. De pesadilla."
"Mientras juegas al reportero. Alguien juega a los zombis."
"Esta ciudad se ha llevado lo mejor de todos."
"Por las noches tengo malos sueños, pero al despertar no recuerdo nada, sólo me queda esa sensación de haber estado envuelto en gritos y sombras que murmuran."
"Me gusta hacerlo mientras alguien más me ve..."
PD: Algunas citas fueron demasiado gráficas y fuertes para publicarlas. Sí, incluso yo tengo algo de recato.

Previo: ZombisA mi parecer nunca hemos hablado de zombis en el previo, y sí acaso lo hicimos, no lo recuerdo. Antes los zombis eran algo que asustaba, eran algo de lo que se tenía miedo o mínimo algo que se respetaba, porque seamos honestos alguien que quiere tus sesos no es nada romántico. Ahora los zombis no asustan ni a los perros, llegaron al grado de ser chéveres, ahora todo mundo quiere personificarse como uno de ellos. Cuando yo era pequeño los detestaba, me parecían idiotas, y definitivamente no quería ser uno de ellos, me resultaban totalmente equis. El mundo les ha dado un lugar muy mainstream y quien no sabe de zombis no está a la moda. Creo que no quiero estar a la moda. Y no, no veo “The Walking Dead”, lo siento.
¿Cómo lo conseguí?Leí un artículo en internet de este libro, (no recuerdo a ciencia cierta cómo llegué) y supe que tenía leer ese libro. Cuando lo busqué por internet el precio no se me hizo tan caro, y a la primer oportunidad fui a una librería (que no mencionaremos su nombre, porque siguen sin querer patrocinar el blog) y lo compré. Me llevé una grata sorpresa al enterarme de un ligero descuento. Aunque lo acabé en dos días, no me arrepiento en lo absoluto…
Un poco acerca del autor…Originario de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas de México. Estuve husmeando en su vida e incluso le mandé un tuit (que ya respondió), y me enteré que tiene otros libros –que necesito leer¬. Estoy seguro de que habrá mucho más del autor en este blog, por lo mientras él ha ganado varios premios literarios, y eso siempre es un buen previo para leer a un autor.
ReseñaCiudad Juárez la ciudad del narco y la ciudad de los feminicidios, así se conoce y es totalmente verdad. Se nos muestra a Luis Kuriaki, un periodista de nota roja que tiene que lidiar constantemente contra el fantasma de las drogas, ya que es un ex adicto a la cocaína. Por otro lado se nos presenta a Pastrana, un agente de policía que busca venganza y justicia personal… Sus caminos se cruzarán a la hora de investigar un asesinato no tan común y mucho menos corriente.
Ambos personajes se verán inmersos en una serie de hechos y asesinatos descomunales… que al principio se les atribuirán a zombis, tigres e incluso a Batman. Poco a poco la historia comenzará a tomar forma y los misterios a esclarecerse. Aunque al parecer no todo es tan sencillo como parece… tampoco los personajes secundarios lo serán, estos poco a poco se verán introducidos dentro de la trama principal.
A través de un retrato duro y sin consideraciones de Ciudad Juárez se nos trae esta pequeña y desconocida joya. Mientras los personajes son remordidos por los fantasmas pasados, los vivos querrán interferir y son más reales que nunca. Alcohol, drogas, mujeres y hamburguesas es algo que no puede faltar en una novela mexicana con tintes de frontera… ¿Los personajes podrán sobreponerse a los fantasmas? ¿Quién es más real, los vivos o los muertos?
OpiniónLo primero que destaca en esta novela fuera de serie, es su forma de narrar los hechos, a veces demasiado cruda a veces demasiado breve. Tiene una curiosa forma de escribir, ya que se omiten los signos de interrogación y exclamación, a pesar de esto la novela se puede leer sin la mayor complicación, de hecho el lector debe ser suspicaz para formular las preguntas. La prosa es ágil y entretenida, no llega a aburrir, sino todo lo contrario. Lo único “negativo” que puede decir es que a veces se adentra demasiado en la vida de los personajes y la historia principal se deja de lado, esto le pierde la idea por partes, y aunque no es que te confundas sí se pierde un poco la continuidad. Aquí se debió haber ampliado.
Desde que leí el artículo donde se mencionaba el libro supe que tenía que leer el libro, se implantó una necesidad en mí de leer esta historia negra. Desde el principio tenía gran expectativa sobre la historia, y aunque no me decepcionó, sí se quedó corta, yo esperaba más páginas… tenía esa absurda necesidad de saber y leer más, de conocer más. Se hace un retrato –no sé sí fiel a la realidad- excelente de Ciudad Juárez que me permitió imaginarla a la perfección.
Hubo una descripción en particular que me produjo escalofríos y fue cuando narran lo que le sucedió a un hombre que andaba en malos pasos, que tenía que ver con el narcotráfico. Esta descripción se une a la –selecta– lista de descripciones de novela negra que me dan pesadillas y me dejan pensando en la crudeza de los hechos por días… y días. Sólo diré que no se me antoja el aguardiente y que por ningún motivo dejaré que me toque la piel.
Los personajes secundarios juegan un papel relevante, juegan un papel de soporte y son los que acaban de completar el rompecabezas que los personajes principales tienen. Hay mujeres, hay hombres e incluso seres extraordinarios. Sin duda me parece una novela fuera de serie, que muchos deberíamos leer, sin importar si somos asiduos a la novela negra o no. Hay una chica que le da emoción extra a la historia… las chicas siempre dan emociones extra.
Al final terminé por devorarlo en dos días, aunque pudo haber sido en uno. La historia es trepidante y te llena de ansia macabra de querer acabarla cuanto antes… repito que lo único malo es que es jodidamente breve. Espero que haya una continuación. ¡A mandar tuits al autor!
Al final del día, existe una balada, al final de nuestra vida existe una balada… depende de nosotros la naturaleza de esta balada; que sea armónica o agresiva.
Citas"En ese momento mi vida es una película, y los héroes no aparecen."
"Aquí no había sino cosas físicas que mataban. Los duendes y todas esas mamadas que su abuela alguna vez pudo ver eran cosas de niños, comparadas con las cabezas de cochino sobre los cuerpos y las niñas enterradas en tambos de cemento y los cuerpos destrozados en los lotes baldíos."
"Quería tenerla enfrente de todos para presumirla, para excitarse... y lo consiguió. Esa era la tercera vez que se veían."
"... Qué mundo. De pesadilla."
"Mientras juegas al reportero. Alguien juega a los zombis."
"Esta ciudad se ha llevado lo mejor de todos."
"Por las noches tengo malos sueños, pero al despertar no recuerdo nada, sólo me queda esa sensación de haber estado envuelto en gritos y sombras que murmuran."
"Me gusta hacerlo mientras alguien más me ve..."
PD: Algunas citas fueron demasiado gráficas y fuertes para publicarlas. Sí, incluso yo tengo algo de recato.
Published on November 17, 2015 09:24
November 9, 2015
El poder de las tinieblas
John Connolly, 2004
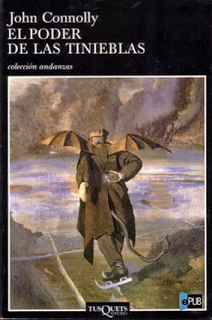
Lo que más me gusta de la serie Charlie Parker es, creo, el mismo Parker. La vida tan torcida y tan tormentosa que tiene y que ha dibujado tan bien el autor.
En El poder de la tinieblas, a mi parecer la trama es demasiado confusa por tantos datos que hay, son tantos que hasta uno de sus amigos lo menciona, ya que otro personaje lo mencione, es importante echarle un ojo, tal vez Angel (o su novio, Louis) debió haber hablando con Connolly un poco antes y haberle dicho: Mira, vas bien, pero bájale, que si no lo haces yo lo en algún momento lo mencionaré.
Me gustó y seguiré leyendo de Parker. Me agrada el humor negro que envuelve la trama. Aunque hay otras con menos vericuetos, si pueden léanla. Vientos.
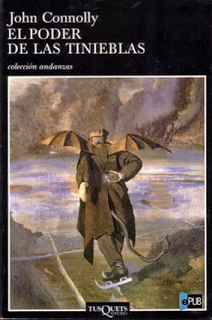
Lo que más me gusta de la serie Charlie Parker es, creo, el mismo Parker. La vida tan torcida y tan tormentosa que tiene y que ha dibujado tan bien el autor.
En El poder de la tinieblas, a mi parecer la trama es demasiado confusa por tantos datos que hay, son tantos que hasta uno de sus amigos lo menciona, ya que otro personaje lo mencione, es importante echarle un ojo, tal vez Angel (o su novio, Louis) debió haber hablando con Connolly un poco antes y haberle dicho: Mira, vas bien, pero bájale, que si no lo haces yo lo en algún momento lo mencionaré.
Me gustó y seguiré leyendo de Parker. Me agrada el humor negro que envuelve la trama. Aunque hay otras con menos vericuetos, si pueden léanla. Vientos.
Published on November 09, 2015 20:14
Relámpagos
Dean Koontz, 1988.
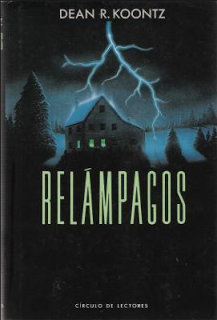
Tres lágrimas a favor de Koontz.
Dice la contraportada: "El nacimiento de Laura Shane se produjo en una noche tormentosa en la que había algo extraño en el aire..."
Llegué a esta novela porque andaba buscando una novela de terror... antes que nada, advierto que esta novela es de ciencia ficción... y aunque sobran páginas y hay de pronto demasiada explicación de lo que sucede al viajar en el tiempo, es importante cómo uno se va indentificando con los personajes, sobre todo con Stefan. Stefan haría todo por Laura, y vaya que lo hace, y justo cuando uno lo cree todo perdido... pero, bueno, ustedes, si tienen tiempo, lo sabrán y quizá hasta derramen una o dos lagrimitas por Stefan. Si saben de alguna novela de terror que me recomienden, adelante, espero el título.
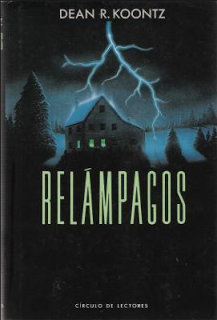
Tres lágrimas a favor de Koontz.
Dice la contraportada: "El nacimiento de Laura Shane se produjo en una noche tormentosa en la que había algo extraño en el aire..."
Llegué a esta novela porque andaba buscando una novela de terror... antes que nada, advierto que esta novela es de ciencia ficción... y aunque sobran páginas y hay de pronto demasiada explicación de lo que sucede al viajar en el tiempo, es importante cómo uno se va indentificando con los personajes, sobre todo con Stefan. Stefan haría todo por Laura, y vaya que lo hace, y justo cuando uno lo cree todo perdido... pero, bueno, ustedes, si tienen tiempo, lo sabrán y quizá hasta derramen una o dos lagrimitas por Stefan. Si saben de alguna novela de terror que me recomienden, adelante, espero el título.
Published on November 09, 2015 12:59
September 15, 2015
Juárez Whiskey, una sensación rasposa en la garganta
En El FanzineTV mi estimado Adán Ramírez Serret da su opinión sobre la novelita Juárez Whiskey, AQUÍ pueden leer desde el origen (que trae hasta fotos, jeje) o aquí mero, abajo. como siempre, gracias por el espacio y el tiempo.
El color del crepúsculo en el cénit es rojo. Pero cuando apenas comienza o cuando está a punto de acabar, es amarillo. No amarillo, ocre. Un color melancólico y nostálgico. Un tono que nos sugiere un whiskey, una sensación rasposa en la garganta. Con este color y este sabor podemos pensar que hay ciudades que viven en el crepúsculo, algunas apenas en su fundación, otras ya en su caída. Juárez, por ejemplo. Que, aunque no sabemos cuál sea su condición, si la vida o la muerte, o más aún: la vida después de la muerte, sí sabemos que es una ciudad iluminada por dos culturas, por dos países.César Silva Márquez ubica aquí su obra, en el tono ocre, en Juárez, una ciudad rasposa, pero con gente que le entra. Ya sea como inmigrantes o porque simplemente se nació ahí. Juárez Whiskey, además de ser una novela original, es sumamente inteligente. Nos demuestra algo difícil de distinguir y difícil de asimilar: que para la gente que vive en Juárez, en medio de la guerra, mientras los cárteles se disputan la ciudad, la vida continúa. Carlos es un joven ingeniero, habitante de Juárez, para quien lo más importante es el amor, el sexo y el whiskey. Como para cualquier otra persona. Juárez Whiskey por lo tanto, no es una novela sobre el crimen organizado ni la guerra contra éste. Es sobre la gente que lo vive cotidianamente no como protagonistas, sino como telón de fondo.Así el futbol.
Published on September 15, 2015 10:35
May 12, 2015
Hombres sin mujeres
Haruki Murakami, 2015
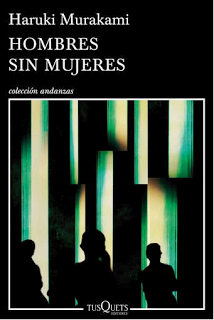
Desde que leí Sputnik mi amor, allá por 2009, Murakami se volvió un autor que sigo. salvo por algunos títulos, sus libros los considero importantes para mí.
Los tres volúmenes de cuentos que tengo de él me recuerdan mucho a Carver, siendo que Murakami también lo ha traducido, creo sus gustos se parecen.
Hombres sin mujeres a mi gusto sigue el mismo patrón que sus dos libros de cuentos anteriores, pero ahora siento que hay un poco más de autonomía, aunque no creo que sea la palabra adecuada, en ellos, si bien también Carver tiene eco en ellos, creo que la extensión y lo "extraño" (como sazón especial y único en él) le han dado una forma más "Murakamiana" al asunto. Creo que si Carver aun viviera, al igual que Alice Munroe, sus cuentos hubieran crecido en extensión. Más allá de un cuento largo como sucede en Catedral, la trama sería más substanciosa como sucede en Munroe y Murakami.
Hombres sin mujeres contiene tan solo siete relatos. La soledad, uno de esos sentimientos que maneja Murakami en sus libros, ahora la distribuye en los siete protagonistas del libro de una manera bastante clara, de ahí el título. Claro que no faltan esos cabos sueltos, o situaciones no resueltas en algunas de las narraciones del libro, cosa que festejo, como siempre.
No hubo cuento que no me gustara. Este libro lo recomiendo altamente.
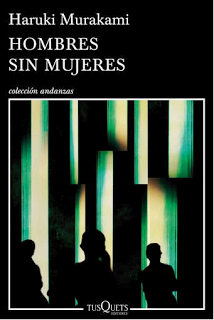
Desde que leí Sputnik mi amor, allá por 2009, Murakami se volvió un autor que sigo. salvo por algunos títulos, sus libros los considero importantes para mí.
Los tres volúmenes de cuentos que tengo de él me recuerdan mucho a Carver, siendo que Murakami también lo ha traducido, creo sus gustos se parecen.
Hombres sin mujeres a mi gusto sigue el mismo patrón que sus dos libros de cuentos anteriores, pero ahora siento que hay un poco más de autonomía, aunque no creo que sea la palabra adecuada, en ellos, si bien también Carver tiene eco en ellos, creo que la extensión y lo "extraño" (como sazón especial y único en él) le han dado una forma más "Murakamiana" al asunto. Creo que si Carver aun viviera, al igual que Alice Munroe, sus cuentos hubieran crecido en extensión. Más allá de un cuento largo como sucede en Catedral, la trama sería más substanciosa como sucede en Munroe y Murakami.
Hombres sin mujeres contiene tan solo siete relatos. La soledad, uno de esos sentimientos que maneja Murakami en sus libros, ahora la distribuye en los siete protagonistas del libro de una manera bastante clara, de ahí el título. Claro que no faltan esos cabos sueltos, o situaciones no resueltas en algunas de las narraciones del libro, cosa que festejo, como siempre.
No hubo cuento que no me gustara. Este libro lo recomiendo altamente.
Published on May 12, 2015 08:53
April 1, 2015
La balada de los arcos dorados en Letras en Linea
Rosana Ricárdez escribió lo siguiente sobre La balada de los arcos dorados.
Pueden dar click AQUI para leer su texto o leerlo aquí abajo
COMO siempre, agradezco el espacio y el tiempo
Sin lugar para los débiles
El águila que en la bandera mexicana devora una serpiente cobra sentido en el país que representa. Ni México ni el resto del continente o de la llamada sociedad occidental se libra de muertos vivientes deambulando por su territorio. Sin aspavientos ni miramientos, César Silva Márquez ofrece, en su última novela, la imagen de una sociedad contemporánea devorada por sí misma.
La balada de los arcos dorados (Editorial Almadía, México, 2014, 224 p.) es novela negra, y ya con ello algunos lectores pueden abandonar estas líneas; el lector quisquilloso la rechazará apenas se entere de ello y el lector no tan atento será incapaz de encontrarle sabor y sentido. No encontrarán aquí la historia que defina sus vidas –tampoco les brindará consejos para el savoir-vivre-, pero sí violencia, dolor y lenguaje, uno particularmente sencillo que conduce al lector por el camino de varios asesinatos y a la resolución de algunos. No es una novela de final abierto e inalcanzables pretensiones; es una novela negra. Es literatura. Es una muestra de los temas que circulan desde hace más de veinte años en este país norteamericano, famoso, entre otras cosas, por escándalos de corrupción vinculados a avasallantes redes de tráfico de narcóticos, prostitución y venta de mercancía apócrifa, actividades claramente exitosas no sólo en México sino en el mundo, eso sí, con mayor o menor consentimiento de los gobiernos (si únicamente fuera nacional, el negocio no sería negocio).Al margen de la atracción por el género literario, la novela negra es la que, fuera del periodismo, ofrece una pintura de lo que sucede en México, esto porque en la ficción el autor no solo se alimenta del acontecer diario, sino que establece un camino hasta trasladar actores y situaciones a sus escenarios para convertirlos en protagonistas de las historias.
Es el caso de La balada…, protagonizada por Luis Kuriaki, periodista de 24 años, recién salido de una adicción a drogas duras, que vive en un país sin lugar para los débiles, pues si alguno todavía se atreve a no ser fuerte, termina en una fosa. El país dibujado por Silva Márquez es el que Kuriaki enfrenta, con avisos de asesinatos que deben ser resueltos por policías de dudosa reputación. Todos salvo uno: Julio Pastrana, quien resulta tener más aliento para el cumplimiento de su trabajo, pero sólo por motivos personales. Y pareciera que la moraleja es que si las cosas se dicen, hacen y resuelven es siempre por motivos personales. El motu proprio se convierte, tal como en la realidad, en aliciente único para luchar por la resolución de los homicidios en el país dibujado por el autor, donde los perpetradores a veces tienen nombre, a veces no. Dicho esto, las siguientes líneas se referirán a dos aspectos de la novela: la primera relacionada a la presencia de las múltiples especulaciones de los homicidas y la segunda a los lindes entre la realidad y la ficción.
Durante la novela, el periodista que tiene la información de primera mano batalla contra la impetuosa tarea de su jefe de redacción para adjudicar los homicidios a seres inverosímiles: desde un tigre hasta un virus, pasando por zombis y vampiros, para llegar a un caballero oscuro que termina convirtiéndose en un vengador. La justificación de esto radica en que se trata de un país en el que todo, todo, todo puede ser real: México. ¡Cómo no existiría un tigre asesino en las calles del mismo país donde alguna vez existió el Chupacabras! Si no, ¿qué otra explicación podría haber a “Once cuerpos, pinche Luis, allá por el puente Zaragoza. Setenta más en el kilómetro veinte, rumbo a Casas Grandes, en un rancho de miedo. Cabrón.” Nadie, en sano juicio, podría entender la presencia de ochenta y un cuerpos aparecidos de la nada, a no ser por la presencia de un ser endemoniado, fuera de este mundo, animalesco, no banal.
Aunque esto es ficción, el acontecer diario en México no dista de la novela. Y ahí se establece la conexión con la realidad. Basta echar un vistazo a cualquier diario de circulación nacional o internacional para saber que los hechos en el país del norte tiende lazos a esta novela. La referencia a la realidad no es fortuita. Al margen de la verosimilitud que el autor pudiera tener en mente, se intuye una especie de espejo-denuncia del pan nuestro de cada día, cuyo objetivo puede ser confrontarlo.
¿De qué modo la novela reproduce y transforma las ficciones que se traman y circulan en una sociedad? La pregunta no es mía sino de Ricardo Piglia, quien la propone en “Crítica y ficción”. Y la respuesta no importa. Alarma, sí, pero creo que no importa porque el valor de la ficción es su relación específica con la verdad, trabaja con ella “para construir un discurso que no es verdadero ni falso”. Silva Márquez, como Piglia, se interesa por trabajar esa zona indeterminada donde se cruzan y relacionan ficción y verdad porque, en efecto, “todo se puede ficcionalizar”.
Respecto de la realidad y la verosimilitud, en el intercambio epistolar que Paul Auster sostiene con J.M. Coetzee, entre 2008 y 2011, el primero dice, a propósito de “Crimen y castigo”, que en la novela la gente más inverosímil acaba viviendo puerta con puerta. Y si es inverosímil también, y sobre todo, es eficaz “para crear el ambiente onírico y febril que da al libro su tremenda fuerza”. Auster dice que, en el mundo real, a las personas reales les acontecen cosas parecidas a la ficción. “Y si la ficción resulta real, entonces quizá debamos reconsiderar nuestra definición de realidad…” Eso es precisamente lo que converge en esta novela negra.
Cabe aclarar, no obstante, para cerrar el tema aquí –y abrir la discusión allá– que ni autor ni lector deben buscar en la literatura la solución a los problemas del mundo real. Juan José Saer dice al respecto que la literatura no ofrece respuesta a los problemas sociales, porque tampoco es un escenario donde resolverlos y mucho menos es la disciplina para proponer soluciones. Por eso esto, La balada… sigue siendo una novela negra capaz de remover las fibras más sensibles de la imaginación, donde cualquier planteamiento es válido, y aún así dirigir la atención hacia las atrocidades diarias. Además, al ser novela negra, no nada a contracorriente y logra plantear un final feliz, acorde con la tradición, tanto como se puede esperar en la ficción.
Los zombis llegaron ya[…] Resolvió llamar a Rossana. Buscó su número en el celular y al marcarlo tampoco tuvo suerte. Tal vez los zombis habían llegado por ellas. Pensándolo bien, el tigre suelto era una falacia, pero los zombis en realidad existían, cómo se podía explicar lo que estaba sucediendo. Al final, Rossana escribió la nota y el jefe de información estaba feliz. Una horda de zombis para toda una ciudad en ruinas. Roja de noche. Miró hacia el buró y el corazón se le aceleró. Así que tomó las llaves del auto y aprisa salió al frío.” Este párrafo resume a la perfección uno de los temas centrales de la novela en cuestión. Es precisa la manera en que el autor denuncia y además la forma en que establece lazos comunicantes –acaso una especie de intertextualidad– con cierta tradición literaria y cinematográfica contemporánea, además de televisiva.
La teoría de la existencia del zombi como homicida es campo fértil para que Silva Márquez explique la homogeneización del pensamiento de la gente y su idiotización, la uniformidad con que ésta acepta explicaciones de ciertos acontecimientos. Si bien el zombi nace como muestra de la excentricidad –desde el pensamiento europeo– de los afrocaribeños, es en los últimos tiempos el mejor modelo que explica al trabajador de la sociedad capitalista. Así es pues como llega a representar al muerto viviente, a aquél que no piensa y sólo actúa de manera mecánica y, en apariencia, sin voluntad. Dista, por supuesto, del primer modelo zombi de la pantalla grande en 1932, ofrecido por Victor Halperin en “White zombie”, pero es fiel metáfora social del mundo contemporáneo que, ante la falta de alimento –en sentido literal y figurado–, terminará por devorarse a sí mismo. Lo peor es que la humanidad estará ahí para presenciarlo.
Novela negra, ¿para qué?Aunque en Latinoamérica el género policial vio oficialmente la luz ya entrado el siglo XX, gracias a Adolfo Bioy Casares y a Jorge Luis Borges, sus antecedentes se remontan a un pasado incierto. A diferencia de los europeos, los americanos –por el continente– mezclan en sus historias de crímenes acontecimientos sociales y políticos. Hace unos años, el escritor de novela negra islandés Arnaldur Indridason, comentó en un congreso que el éxito de la novela negra americana en los países nórdicos se debe a que la trama está íntimamente relacionada con una característica: la corrupción. No es que ésta brille por su ausencia en Europa, pero no es retomada por la novela europea porque ella se caracteriza por tejer argumentos desde lo psicológico, en primera instancia, los demás aspectos que le atañen son secundarios.
La balada… es un ejemplo, entonces, de que lo que la novela negra en este continente ofrece, de hecho cumple, digamos, con los requisitos de los últimos tiempos: existe un antihéroe –guapo y valiente, que constantemente se sitúa al filo de sus pasiones-, que resulta no ser el vengador, ya que este rol es tomado por una mujer desconfiada de la justicia del poder judicial, pero confiada en su propia mano, capaz de brindar justicia terrenal. El ayudante del (anti)héroe es un policía incorruptible que resulta ser maltratador y asesino de violadores seriales. Y la chica del (anti)héroe es una periodista que le enmienda las notas, a petición del timorato y con mucha probabilidad corrupto jefe de redacción.
Kuriaki resume lo que muchos mexicanos piensan: “Esta ciudad [Ciudad Juárez] se ha llevado lo mejor de todos. Hace dos días un hombre le disparó a otro en una luz roja por no dar vuelta a la derecha cuando tuvo la oportunidad. Hace dos semanas un policía encendió la torreta de la patrulla y detuvo a una de mis primas por haberse estacionado sobre la avenida Ignacio de la Peña. Eran las diez de la noche. Ella le explicó que esperaba a alguien. El policía le dijo que existían agentes buenos y agentes malos y estar estacionada ahí la hacía un blanco fácil. Para qué, preguntó ella. Para cualquier cosa, agregó él. Afortunadamente su amiga salía en ese momento de la casa, subió al auto y se marcharon […] Lo pienso y tal vez no sea la ciudad, es el país y el dinero, la falta y el exceso al mismo tiempo.”
En el mundo que conocemos, personas como Kuriaki existen, pero la vida que éste tiene en La balada… es única, no importa las semejanzas de ésta con la llamada realidad, tampoco importa si la tesis presentada ha sido mil veces repetida. Porque, ¿qué es la novela negra –como todas las novelas- sino las pasiones repetidas? Los temas son los mismos porque el hombre no se cansará nunca de contar historias. El núcleo, como en los homicidios, está en la forma.
Pueden dar click AQUI para leer su texto o leerlo aquí abajo
COMO siempre, agradezco el espacio y el tiempo
Sin lugar para los débiles
El águila que en la bandera mexicana devora una serpiente cobra sentido en el país que representa. Ni México ni el resto del continente o de la llamada sociedad occidental se libra de muertos vivientes deambulando por su territorio. Sin aspavientos ni miramientos, César Silva Márquez ofrece, en su última novela, la imagen de una sociedad contemporánea devorada por sí misma.
La balada de los arcos dorados (Editorial Almadía, México, 2014, 224 p.) es novela negra, y ya con ello algunos lectores pueden abandonar estas líneas; el lector quisquilloso la rechazará apenas se entere de ello y el lector no tan atento será incapaz de encontrarle sabor y sentido. No encontrarán aquí la historia que defina sus vidas –tampoco les brindará consejos para el savoir-vivre-, pero sí violencia, dolor y lenguaje, uno particularmente sencillo que conduce al lector por el camino de varios asesinatos y a la resolución de algunos. No es una novela de final abierto e inalcanzables pretensiones; es una novela negra. Es literatura. Es una muestra de los temas que circulan desde hace más de veinte años en este país norteamericano, famoso, entre otras cosas, por escándalos de corrupción vinculados a avasallantes redes de tráfico de narcóticos, prostitución y venta de mercancía apócrifa, actividades claramente exitosas no sólo en México sino en el mundo, eso sí, con mayor o menor consentimiento de los gobiernos (si únicamente fuera nacional, el negocio no sería negocio).Al margen de la atracción por el género literario, la novela negra es la que, fuera del periodismo, ofrece una pintura de lo que sucede en México, esto porque en la ficción el autor no solo se alimenta del acontecer diario, sino que establece un camino hasta trasladar actores y situaciones a sus escenarios para convertirlos en protagonistas de las historias.
Es el caso de La balada…, protagonizada por Luis Kuriaki, periodista de 24 años, recién salido de una adicción a drogas duras, que vive en un país sin lugar para los débiles, pues si alguno todavía se atreve a no ser fuerte, termina en una fosa. El país dibujado por Silva Márquez es el que Kuriaki enfrenta, con avisos de asesinatos que deben ser resueltos por policías de dudosa reputación. Todos salvo uno: Julio Pastrana, quien resulta tener más aliento para el cumplimiento de su trabajo, pero sólo por motivos personales. Y pareciera que la moraleja es que si las cosas se dicen, hacen y resuelven es siempre por motivos personales. El motu proprio se convierte, tal como en la realidad, en aliciente único para luchar por la resolución de los homicidios en el país dibujado por el autor, donde los perpetradores a veces tienen nombre, a veces no. Dicho esto, las siguientes líneas se referirán a dos aspectos de la novela: la primera relacionada a la presencia de las múltiples especulaciones de los homicidas y la segunda a los lindes entre la realidad y la ficción.
Durante la novela, el periodista que tiene la información de primera mano batalla contra la impetuosa tarea de su jefe de redacción para adjudicar los homicidios a seres inverosímiles: desde un tigre hasta un virus, pasando por zombis y vampiros, para llegar a un caballero oscuro que termina convirtiéndose en un vengador. La justificación de esto radica en que se trata de un país en el que todo, todo, todo puede ser real: México. ¡Cómo no existiría un tigre asesino en las calles del mismo país donde alguna vez existió el Chupacabras! Si no, ¿qué otra explicación podría haber a “Once cuerpos, pinche Luis, allá por el puente Zaragoza. Setenta más en el kilómetro veinte, rumbo a Casas Grandes, en un rancho de miedo. Cabrón.” Nadie, en sano juicio, podría entender la presencia de ochenta y un cuerpos aparecidos de la nada, a no ser por la presencia de un ser endemoniado, fuera de este mundo, animalesco, no banal.
Aunque esto es ficción, el acontecer diario en México no dista de la novela. Y ahí se establece la conexión con la realidad. Basta echar un vistazo a cualquier diario de circulación nacional o internacional para saber que los hechos en el país del norte tiende lazos a esta novela. La referencia a la realidad no es fortuita. Al margen de la verosimilitud que el autor pudiera tener en mente, se intuye una especie de espejo-denuncia del pan nuestro de cada día, cuyo objetivo puede ser confrontarlo.
¿De qué modo la novela reproduce y transforma las ficciones que se traman y circulan en una sociedad? La pregunta no es mía sino de Ricardo Piglia, quien la propone en “Crítica y ficción”. Y la respuesta no importa. Alarma, sí, pero creo que no importa porque el valor de la ficción es su relación específica con la verdad, trabaja con ella “para construir un discurso que no es verdadero ni falso”. Silva Márquez, como Piglia, se interesa por trabajar esa zona indeterminada donde se cruzan y relacionan ficción y verdad porque, en efecto, “todo se puede ficcionalizar”.
Respecto de la realidad y la verosimilitud, en el intercambio epistolar que Paul Auster sostiene con J.M. Coetzee, entre 2008 y 2011, el primero dice, a propósito de “Crimen y castigo”, que en la novela la gente más inverosímil acaba viviendo puerta con puerta. Y si es inverosímil también, y sobre todo, es eficaz “para crear el ambiente onírico y febril que da al libro su tremenda fuerza”. Auster dice que, en el mundo real, a las personas reales les acontecen cosas parecidas a la ficción. “Y si la ficción resulta real, entonces quizá debamos reconsiderar nuestra definición de realidad…” Eso es precisamente lo que converge en esta novela negra.
Cabe aclarar, no obstante, para cerrar el tema aquí –y abrir la discusión allá– que ni autor ni lector deben buscar en la literatura la solución a los problemas del mundo real. Juan José Saer dice al respecto que la literatura no ofrece respuesta a los problemas sociales, porque tampoco es un escenario donde resolverlos y mucho menos es la disciplina para proponer soluciones. Por eso esto, La balada… sigue siendo una novela negra capaz de remover las fibras más sensibles de la imaginación, donde cualquier planteamiento es válido, y aún así dirigir la atención hacia las atrocidades diarias. Además, al ser novela negra, no nada a contracorriente y logra plantear un final feliz, acorde con la tradición, tanto como se puede esperar en la ficción.
Los zombis llegaron ya[…] Resolvió llamar a Rossana. Buscó su número en el celular y al marcarlo tampoco tuvo suerte. Tal vez los zombis habían llegado por ellas. Pensándolo bien, el tigre suelto era una falacia, pero los zombis en realidad existían, cómo se podía explicar lo que estaba sucediendo. Al final, Rossana escribió la nota y el jefe de información estaba feliz. Una horda de zombis para toda una ciudad en ruinas. Roja de noche. Miró hacia el buró y el corazón se le aceleró. Así que tomó las llaves del auto y aprisa salió al frío.” Este párrafo resume a la perfección uno de los temas centrales de la novela en cuestión. Es precisa la manera en que el autor denuncia y además la forma en que establece lazos comunicantes –acaso una especie de intertextualidad– con cierta tradición literaria y cinematográfica contemporánea, además de televisiva.
La teoría de la existencia del zombi como homicida es campo fértil para que Silva Márquez explique la homogeneización del pensamiento de la gente y su idiotización, la uniformidad con que ésta acepta explicaciones de ciertos acontecimientos. Si bien el zombi nace como muestra de la excentricidad –desde el pensamiento europeo– de los afrocaribeños, es en los últimos tiempos el mejor modelo que explica al trabajador de la sociedad capitalista. Así es pues como llega a representar al muerto viviente, a aquél que no piensa y sólo actúa de manera mecánica y, en apariencia, sin voluntad. Dista, por supuesto, del primer modelo zombi de la pantalla grande en 1932, ofrecido por Victor Halperin en “White zombie”, pero es fiel metáfora social del mundo contemporáneo que, ante la falta de alimento –en sentido literal y figurado–, terminará por devorarse a sí mismo. Lo peor es que la humanidad estará ahí para presenciarlo.
Novela negra, ¿para qué?Aunque en Latinoamérica el género policial vio oficialmente la luz ya entrado el siglo XX, gracias a Adolfo Bioy Casares y a Jorge Luis Borges, sus antecedentes se remontan a un pasado incierto. A diferencia de los europeos, los americanos –por el continente– mezclan en sus historias de crímenes acontecimientos sociales y políticos. Hace unos años, el escritor de novela negra islandés Arnaldur Indridason, comentó en un congreso que el éxito de la novela negra americana en los países nórdicos se debe a que la trama está íntimamente relacionada con una característica: la corrupción. No es que ésta brille por su ausencia en Europa, pero no es retomada por la novela europea porque ella se caracteriza por tejer argumentos desde lo psicológico, en primera instancia, los demás aspectos que le atañen son secundarios.
La balada… es un ejemplo, entonces, de que lo que la novela negra en este continente ofrece, de hecho cumple, digamos, con los requisitos de los últimos tiempos: existe un antihéroe –guapo y valiente, que constantemente se sitúa al filo de sus pasiones-, que resulta no ser el vengador, ya que este rol es tomado por una mujer desconfiada de la justicia del poder judicial, pero confiada en su propia mano, capaz de brindar justicia terrenal. El ayudante del (anti)héroe es un policía incorruptible que resulta ser maltratador y asesino de violadores seriales. Y la chica del (anti)héroe es una periodista que le enmienda las notas, a petición del timorato y con mucha probabilidad corrupto jefe de redacción.
Kuriaki resume lo que muchos mexicanos piensan: “Esta ciudad [Ciudad Juárez] se ha llevado lo mejor de todos. Hace dos días un hombre le disparó a otro en una luz roja por no dar vuelta a la derecha cuando tuvo la oportunidad. Hace dos semanas un policía encendió la torreta de la patrulla y detuvo a una de mis primas por haberse estacionado sobre la avenida Ignacio de la Peña. Eran las diez de la noche. Ella le explicó que esperaba a alguien. El policía le dijo que existían agentes buenos y agentes malos y estar estacionada ahí la hacía un blanco fácil. Para qué, preguntó ella. Para cualquier cosa, agregó él. Afortunadamente su amiga salía en ese momento de la casa, subió al auto y se marcharon […] Lo pienso y tal vez no sea la ciudad, es el país y el dinero, la falta y el exceso al mismo tiempo.”
En el mundo que conocemos, personas como Kuriaki existen, pero la vida que éste tiene en La balada… es única, no importa las semejanzas de ésta con la llamada realidad, tampoco importa si la tesis presentada ha sido mil veces repetida. Porque, ¿qué es la novela negra –como todas las novelas- sino las pasiones repetidas? Los temas son los mismos porque el hombre no se cansará nunca de contar historias. El núcleo, como en los homicidios, está en la forma.
Published on April 01, 2015 19:08
March 30, 2015
Francisco Haghenbeck recomienda la Balada de los arcos dorados
Francisco Haghenbeck, novelista y amigo, recomienda La balada de los arcos dorados desde su muro en Facebook, aquí es lo que dice. Lo posteo para que si aún no se deciden en echarle un ojo, tal vez con las palabras de Haghenbeck se decidan
¿Qué van a leer estas vacaciones? Mi recomendación es una novela Noir, una muy buena: La Balada de los Arcos Dorados de César Silva Márquez. Publicada por Almadía y ganadora del premio Bellas Artes José Rubén Romero 2013. Déjenme decirles que en diciembre, el critico literario Sergio Gonzales nombró dos como lo mejor de novela negra del año: una era la mía, En el crimen nada es gratis. La otra, esta. Pero temo que se equivocó. Creo que la de Cesar merecía la corona. Los Arcos Dorados es una novela negra que aspira a ser grande. No se dejen llevar por el tamaño físico, que parece de bolsillo. Es grande en contenido. A veces, he comentado que me gusta la frescura de una obra. Como si se bebiera una cerveza fría. Este libro es lo contrario. Es un whisky McCallan de 18 años. Madura, con fuerza, contundente. Una prosa excelsa, cuidada y colocada en la página como si fuera labrado fino. Se nota el oficio de escritor, con personajes entrañables. Tanto, que el agente Julio Pastrana se ha convertido en mi policía mexicano preferido, derrotando al Zurdo Mendieta. Me recuerda mucho los personajes duros y arrogantes que Elmore Leonard o Richard Stark usaba en sus libros. Es ya, nuestro Parker de la frontera. Ruego que si le va realizar segunda parte (que debería) Pastrana volviera. Uno de los puntos más importantes es que, a pesar de suceder en Ciudad Juárez, no cae en el juego editorial de hacer una narco novela. Y eso, en verdad se le agradece. Parece que es la solución fácil para ganar premios o poder publicar para escritores primerizo en el género. Aparenta ser una lectura difícil, pero no lo es. Uno lo descubre mientras se va metiendo en las mentes de los que desfilan por sus paginas. El joven periodista Kuriaki es mil veces más interesante que intentos de los guerreros de la justicia vendidos como el nuevo negro mexicano. Si todo esto no les invita a leerla, la inclusión de un fantasma que le habla al héroe, lo vuelve más interesante. El género negro está sano y vivo en México. Pero sobretodo, tiene una calidad absoluta. Silva nos lo muestra. Traten de conseguirla.
¿Qué van a leer estas vacaciones? Mi recomendación es una novela Noir, una muy buena: La Balada de los Arcos Dorados de César Silva Márquez. Publicada por Almadía y ganadora del premio Bellas Artes José Rubén Romero 2013. Déjenme decirles que en diciembre, el critico literario Sergio Gonzales nombró dos como lo mejor de novela negra del año: una era la mía, En el crimen nada es gratis. La otra, esta. Pero temo que se equivocó. Creo que la de Cesar merecía la corona. Los Arcos Dorados es una novela negra que aspira a ser grande. No se dejen llevar por el tamaño físico, que parece de bolsillo. Es grande en contenido. A veces, he comentado que me gusta la frescura de una obra. Como si se bebiera una cerveza fría. Este libro es lo contrario. Es un whisky McCallan de 18 años. Madura, con fuerza, contundente. Una prosa excelsa, cuidada y colocada en la página como si fuera labrado fino. Se nota el oficio de escritor, con personajes entrañables. Tanto, que el agente Julio Pastrana se ha convertido en mi policía mexicano preferido, derrotando al Zurdo Mendieta. Me recuerda mucho los personajes duros y arrogantes que Elmore Leonard o Richard Stark usaba en sus libros. Es ya, nuestro Parker de la frontera. Ruego que si le va realizar segunda parte (que debería) Pastrana volviera. Uno de los puntos más importantes es que, a pesar de suceder en Ciudad Juárez, no cae en el juego editorial de hacer una narco novela. Y eso, en verdad se le agradece. Parece que es la solución fácil para ganar premios o poder publicar para escritores primerizo en el género. Aparenta ser una lectura difícil, pero no lo es. Uno lo descubre mientras se va metiendo en las mentes de los que desfilan por sus paginas. El joven periodista Kuriaki es mil veces más interesante que intentos de los guerreros de la justicia vendidos como el nuevo negro mexicano. Si todo esto no les invita a leerla, la inclusión de un fantasma que le habla al héroe, lo vuelve más interesante. El género negro está sano y vivo en México. Pero sobretodo, tiene una calidad absoluta. Silva nos lo muestra. Traten de conseguirla.
Published on March 30, 2015 11:34