Pablo Navarro Valero's Blog, page 5
September 24, 2024
La figura del protagonista-narrador en La vorágine, de José Eustasio Rivera
Nota preliminar 1: El contenido de este artículo proviene de mi PEC para la asignatura De la novela de la Revolución a la revolución de la novela hispanoamericana, impartida por don Antonio Lorente Medina en el Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo.
Nota preliminar 2: Puedes apoyarme comprando La vorágine en este enlace.
El éxito de La vorágine y su transformación en clásico de la literatura hispanoamericana radica principalmente en la elección y el desarrollo del protagonista-narrador, Arturo Cova. Y es que, en esta «epopeya de la selva», como la definió Horacio Quiroga, en esta historia paradigmática de la narrativa regionalista (y por tanto enraizada en el Romanticismo, el Modernismo y el Naturalismo), su autor, el colombiano José Eustasio Rivera, supo alejarse del modo de narrar decimonónico y anticipar innovaciones estructurales que se desarrollarían con mayor intensidad en la novelística de la siguiente generación.
Rivera, al igual que otros escritores hispanoamericanos de su tiempo, trató de superar los discursos que se limitaban a tratar de ofrecer un enfoque objetivo de la realidad y para ello nos entregó la subjetividad de un conjunto de voces engarzadas en torno a la narración autodiegética de Arturo Cova mediante diferentes técnicas como el estilo indirecto libre, el relato enmarcado o el hallazgo del manuscrito. Nos enfrentamos así a una novela estructuralmente compleja en la que sus elementos formales se entrecruzan en una maraña de interrelaciones que generan una sensación de espesura impenetrable similar a la de la propia selva donde se desarrolla la mayor parte de los acontecimientos.
La importancia del narrador-protagonista dentro de La vorágine fue señalada con acierto por Richard Ford:
Este individuo de tan definido carácter y rasgos personales tan especiales domina absolutamente la novela. (…) Todas las idiosincrasias de Cova, todas sus manías y obsesiones, no sólo son parte de su carácter: son parte de la narración. La obra se impregna de espíritu y mentalidad covianos hasta cobrar forma y definirse mediante estas particularidades.
Cova reconoce en las primeras líneas del manuscrito que es un hombre cuyo corazón pertenece a la violencia y este rasgo no solo lo vemos manifestarse continuamente en él, como cuando la emprende a taconazos con la cara y la cabeza del general Gámez y Roca tras escupirle y lanzarlo contra un tabique o cuando asesta un puñetazo a la niña Griselda y la baña en sangre, sino que, también, como apuntaba Ford, se transmite a toda la obra, en la cual vemos escenas de una crudeza estremecedora: desde violaciones de niñas hasta torturas pasando por animales que destrozan seres humanos o cadáveres.
La locura constituye otra nota característica de la personalidad de Arturo Cova que también parece transmitirse a la obra y que se encuentra muy relacionada con la violencia. Ya el mismo título de la novela puede evocar la idea de la locura a través de cualquiera de las tres acepciones que ofrece el DLE para el término vorágine: tanto un «remolino impetuoso», como una «mezcla de sentimientos muy intensos», como una «aglomeración confusa de sucesos, de gentes o de cosas en movimiento» pueden sugerir sensación de caos, impulsividad o ausencia de lógica. Estos atributos guían la conducta del protagonista a lo largo de la historia de tal forma que otros personajes lo perciben, como la niña Griselda, que clama «Cristiano, usté tá loco, usté tá locol» después de que Cova estrelle un frasco de perfume contra el suelo, o como Fidel Franco, que tras la frialdad manifestada por Cova hacia los maipureños recién tragados por las aguas, estalla de furia y lo acusa de ser «un desequilibrado tan impulsivo como teatral». El propio Cova llega a dudar de su cordura cuando padece fiebres («¿Estaría loco? ¡Imposible!») mientras que en otras ocasiones asume sin problemas su enajenación, ya sea por la marcha de Alicia («Alarmado por mi demencia, recordóme que era preciso perseguir a las fugitivas hasta vengar la ofensa increíble»), ya sea por excesos etílicos («loco de alcohol, estuve a punto de gritar»). Montserrat Ordóñez enumera algunos de los síntomas de la locura de nuestro protagonista, como melancolía, alucinaciones, delirios, pérdida de sentido, proyectos criminales, catalepsia, sadismo o tendencias suicidas. Pero no es Cova el único que desarrolla este tipo de patologías o conductas, las cuales se acrecientan según avanza la novela y según los personajes se internan en la selva. Así, Clemente Silva está cerca de morir a manos de sus compañeros de infortunio cuando descubren que se encuentran perdidos tras deambular durante días por el «abismo antropófago». Los hombres manifiestan signos de padecer una verdadera demencia: «Mesábanse la greña, retorcíanse las falanges, se mordían los labios, llenos de una espumilla sanguinolenta que envenenaba las inculpaciones». Pero además, la locura se transmite a la estructura de la obra a través del Cova narrador. Su manuscrito, que comienza como unas memorias, se encuentra lleno de sueños, fantasías y relatos intercalados, llegando a transformarse en un diario en el momento en que Cova nos dice que está escribiendo su odisea en un libro de caja del Cayeno. A partir de ahí, el texto se muestra cada vez «más deshilvanado, con menos perspectiva y más inmediatez», mostrando un relato «más incoherente y acelerado, que se convierte así en una metáfora más de vértigo, vórtice, remolino y vorágine» y, en definitiva, de locura. En relación con esto resulta muy interesante también otra apreciación de Richard Ford: desde el momento en que el manuscrito toma forma de diario, el Cova narrador pierde el control sobre su historia, pues «desconoce el rumbo que tomará su suerte». Así, aunque ya ha narrado episodios de su aventura selvática en los que manifiesta síntomas de locura, como se ha visto, podríamos decir que lo ha hecho mediante una escritura cuerda, bajo control, mientras que a partir del momento en que comienza el diario, la redacción se vuelve enajenada debido a la inseguridad y el desasosiego, tal y como expresa el mismo Cova, por ejemplo cuando dice: «¡Hace cinco días que se hallan ausentes, y la incertidumbre me vuelve loco!».
Por último, hablaré de otro aspecto de la personalidad de Cova que se transmite a la novela: la contradicción. Es un poeta que en tan extenso manuscrito no escribe un solo verso, (quitando algunos fragmentos de cancioncillas entonadas por otros, si bien es cierto que los capítulos iniciales de la segunda y la tercera parte podrían considerarse extensos poemas en prosa) y que sin embargo logra redactar una formidable novela (o la mayor parte de ella, si excluimos el marco del prólogo y el epílogo redactados por un José Eustasio Rivera ficcionalizado) en la cual, a pesar de ser una persona excesivamente individualista y de un egoísmo que llega a rayar en la psicopatía, da voz a otros personajes llegando él mismo a permanecer oculto, como cuando reproduce en estilo directo la truculenta historia que Helí Mesa les contó junto al fuego o como cuando hace lo propio con Clemente Silva y sus desventuras buscando a su hijo, cediendo el protagonismo al rumbero a lo largo de unas treinta y cinco páginas. Muestra Cova también su espíritu contradictorio en el primer párrafo de la obra cuando prácticamente se define como un depredador sexual que sueña con un amor ideal que encienda su espíritu. Asimismo, podemos encontrar este trasfondo incoherente en su comportamiento para con los demás, pues igual puede reaccionar con frialdad, crueldad o violencia, como puede erigirse en «amigo de los débiles y de los tristes», ofreciendo su ayuda a un maltrecho Clemente Silva para tratar sus heridas agusanadas o defendiendo a dos atormentadas niñas de una turba de caucheros violadores. Y todos estos aspectos contradictorios son transmitidos a la obra por el Cova narrador, por ejemplo, al encuadrar la primera parte de la historia en el locus amoenus de los llanos, el cual termina por no ser otra cosa que un preludio del descenso a los infiernos verdes. Montserrat Ordóñez apunta además a otra importante manifestación de la contradicción en la obra: las diferencias abismales entre las bucólicas fantasías de Cova o sus más intensos temores y la cruda realidad. Ejemplo de ello es la imposición del relato de la fuga traicionera de Alicia y Griselda con Barrera cuando en realidad se han marchado por despecho y buscando la supervivencia.
En definitiva, la lectura de La vorágine nos permite conocer a un protagonista-narrador fuera de lo común, un Don Quijote de la selva repleto de contradicciones y psicopatologías que transmite su personalidad a la novela mediante una prosa poética tan bella y desgarradora como el infierno viviente que termina por devorarlo.
BIBLIOGRAFÍA
Ford, Richard, «El marco narrativo de La vorágine», en Ordóñez, Montserrat, comp., La vorágine: textos críticos, Bogotá, Alianza, 1987, pp. 307-316.
Gálvez, Marina, «José Eustasio Rivera», en Barrera, Trinidad, coord., Historia de la literatura hispanoamericana, tomo III, siglo XX, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 93-98.
Ordóñez, Montserrat, «Introducción», en Rivera, José Eustasio, La vorágine, Madrid, Cátedra, 1990, pp. 9-71.

September 22, 2024
Buena racha
Se le acabaron las ideas y decidió probar con las drogas. En un callejón, un tipo extraño con la piel verdosa le vendió un bote de pastillas. Decía que hacían volar la mente. Eso era justo lo que necesitaba.
Ya en casa, tomó tres píldoras de golpe y se sentó frente al ordenador. Antes de escribir una sola línea, empezó a marearse y perdió el conocimiento.
Despertó en la cama y vio que en el procesador de textos había un relato escrito. Era buenísimo y trataba sobre un tipo que se encontraba un maletín lleno de dinero.
Al día siguiente, regresando del trabajo, se encontró un maletín lleno de dinero.
Repitió el procedimiento casi todas las noches, y no solo dio a luz docenas de narraciones impresionantes que le granjearon un gran prestigio como escritor, sino que todo lo que salía de sus dedos se hacía realidad. Y, así, se acostó con modelos, rejuveneció diez años, conoció secretos históricos, evitó graves accidentes…
Pero un día despertó y vio su propio cuerpo ensangrentado yaciendo sobre la cama. Aturdido e impactado, se acercó al escritorio y pudo ver que la pantalla del ordenador mostraba un fascinante relato sobre homicidios y fantasmas.
Esta historia forma parte de mi libro PULSACIONES, 99 MICRORRELATOS DE INFARTO. Puedes comprarlo en este enlace.

September 19, 2024
Rima LVI, Gustavo Adolfo Bécquer. Comentario de texto universitario
NOTA 1: puedes apoyarme comprando Rimas y leyendas de Bécquer en este enlace.
NOTA 2: este comentario de texto puede ser de ayuda a estudiantes del Grado en Lengua y Literatura Españolas de la UNED, en concreto si cursan la asignatura Literatura Española de los siglos XVIII y XIX.

Este poema pertenece al libro Rimas, publicado por los amigos de Gustavo Adolfo Bécquer en 1871, poco después de la muerte del poeta. El número romano del título hace referencia a la posición que ocupa en dicho libro. La obra poética becqueriana ha sido clasificada en cuatro apartados temáticos:
Reflexión sobre el arte poético. El ideal de mujer. El desengaño amoroso. La sensación de pesimismo, vacío y sufrimiento existencial.La rima que nos disponemos a analizar pertenece a este último grupo.
Estamos ante una composición de enfoque lírico y trasfondo filosófico en la que el autor aprovecha la descripción de sus sentimientos para lanzar una profunda reflexión sobre la vida. Podemos ver cómo Bécquer se sirve de las cuatro primeras estrofas para ir relatando la sensación de monotonía y vacío que experimenta, recurriendo a un gran número de metáforas y personificaciones, las cuales le permiten utilizar la tercera persona, logrando que su discurso parezca estar expresado en términos generales. Al llegar a la quinta estrofa, el poeta realiza una especie de síntesis de los versos anteriores, pero de un modo más claro y directo, con un lenguaje más denotativo. Finalmente, nada más comenzar la última estrofa, vemos aparecer por primera y única vez al yo poético, lo que nos indica que todo lo expresado en los versos anteriores no son reflexiones generales sobre la vida, sino que responden a la propia experiencia de Bécquer. En los dos últimos versos, se abandona de nuevo la primera persona para, ahora sí, entregarnos una cruda conclusión de carácter universal: el dolor es amargo, pero «padecer es vivir», lo cual resulta preferible a encontrarse muerto en vida «sin goce ni dolor».
El poema se compone de seis estrofas de cuatro versos que se acercan al esquema del cuarteto lira, una estructura recurrente en la poesía de nuestro autor. Los versos impares son endecasílabos mientras que los pares tienen cinco sílabas en la primera estrofa y siete en las restantes. Dentro de cada estrofa, los impares quedan sin rima y los pares riman en consonante en las estrofas 2, 3, 4 y 6 y en asonante en la 1 y 5. Para que cuadre el cómputo silábico es necesario asumir una dialefa al final del primer verso, entre las palabras como y hoy, así como sendas diéresis en las dos ocasiones en que aparece la palabra cae, en los versos 15 y 16 (en realidad en el 15 no sería necesario pues si no se hace diéresis se queda en palabra monosilábica y el cómputo resultaría de 10 + 1). Este poema posee un número de versos relativamente alto con relación al conjunto de las Rimas, a pesar de lo cual no deja de ser una composición breve y condensada que se aleja del estilo narrativo, extenso y grandilocuente de los poetas románticos, características que han permitido a Bécquer proyectarse hacia el futuro y convertirse en una referencia de primer orden para autores posteriores.
Como es lógico tratándose de un poema lírico, la función referencial del lenguaje no se muestra muy relevante (aunque puede apreciarse por ejemplo en el verso 17) dejando el protagonismo a la función expresiva (que se manifiesta en las exclamaciones de las estrofas 1 y 6 o en la descripción de sentimientos del verso 20) y, sobre todo, a la función poética, algo que podemos notar por los numerosos recursos empleados, como la epanadiplosis combinada con quiasmo del primer verso, el paralelismo del tercero, la anáfora en los versos 2 y 4, el encabalgamiento abrupto combinado con personificación y comparación entre los versos 5 y 6, otras personificaciones, como las aplicadas a la inteligencia (v. 7), alma (v. 9), ola (v. 11), voz (v. 13), la aliteración en s de los versos 17 y 18 (que podría relacionarse con el sonido de algo que se desliza), los hipérbatos de los versos 18 y 23 o las reticencias del 4 y del 22. A pesar de esta profusión de figuras retóricas, podemos advertir que la adjetivación se muestra escasa, encontrándose apenas dos calificativos por estrofa, habiendo prescindido el autor de ellos por completo en las estrofas 3 y 5. Llama la atención que tan solo uno podría considerarse epíteto, amargo, que se refiere al dolor, siendo el resto especificativos. Todas estas características responden a la voluntad de estilo bequeriana que, como ya hemos mencionado, se aleja en este sentido de los patrones románticos, generando composiciones breves y sencillas de sabor popular sin renunciar por ello a la expresividad estética ni a la profundidad temática.
La escasez de adjetivos y adverbios deja lugar para un mayor número de sustantivos y verbos. A pesar de encontrarnos numerosos ejemplos de estos últimos, no se puede decir que el poema genere sensación de dinamismo, pues la mayor parte de los verbos describen estados o procesos (dormir, ambicionar, ignorar, acordarse, padecer, vivir…) o, en el caso de indicar acción o movimiento, transmiten sensación de lentitud y monotonía, ya por su propio semantismo (deslizarse, suspirar…) ya por el contexto (andar, pero bajo un cielo gris y ante un horizonte eterno; buscar, pero sin fe; moverse, pero a compás; caer y caer, pero de forma monótona…). Los sustantivos empleados contribuyen a reforzar esa sensación de inmovilidad, evidenciando la parte romántica de la poética de Bécquer al tratar motivos como el cielo, el horizonte, el sufrimiento por amor, el transcurrir del tiempo, la melancolía o la futilidad y el sinsentido de la vida.

En definitiva, a través de estos versos podemos ver a un Bécquer cansado, pesimista y nostálgico, un poeta diferente al de otras composiciones, en las que se muestra apasionado y lleno de vida, ansioso por alcanzar la forma perfecta con la que canalizar el flujo poético del cosmos o por fundirse con la mujer ideal a la que se dirige en sus rimas más amorosas. En este poema, por el contrario, su corazón se ha convertido en una «estúpida máquina» que no sirve para amar, tan solo para continuar manteniendo su insustancial existencia, al tiempo que la «torpe inteligencia» de su cerebro ya no lucha por descubrir el mejor modo de materializar la poesía, sino que yace dormida, tan improductiva e inútil como su mecánico corazón.
BIBLIOGRAFÍA
ALBORG, J. (1989). Historia de la literatura española. El Romanticismo. Tomo IV. Madrid: Gredos.
BÉCQUER, G., TORRES, G. (1998). Rimas y leyendas escogidas. Madrid: Carisma Libros.
DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J. (2010). Análisis métrico y comentario estilístico de textos literarios. Madrid: UNED.
MENÉNDEZ PELÁEZ, J. (2005). Historia de la literatura española. Volumen III. León: Everest.
SUÁREZ, A., MILLÁN, C. (2011). Introducción a la literatura española. Guía para el comentario de texto. Madrid: UNED.
September 8, 2024
Subsuelo
Soy un hombre que muere como las horas muertas,
como las horas que mueren jugando con la muerte
o como viejos instantes que nacieron muertos,
o como aquellos destellos mortales en la noche.
Bajo capas y capas de mugre enfermiza,
existo en el subsuelo pultáceo de existencia,
desciendo al inframundo de mi cuarto menguante
caído entre los ángeles que pueblan la carcasa.
Vivo occiso de vida, doliente de tiempo,
mis ojos supuran en mitad de las tinieblas,
mórbido de angustia, ajado y ausente,
pronóstico agónico, destino inexcusable.
Soy un hombre enfermo, un hombre acabado,
bilis negra fluyendo por vuestros canales,
fluyendo como humores infectos de bacterias,
como flujos podridos que hieden a futuro.

September 7, 2024
Residencia
Ángel arrastraba la mirada por las calles solitarias de la ciudad mientras su madre conducía hacia la residencia de ancianos bajo una lánguida llovizna. Allí les esperaba el abuelo, o, más bien, lo que quedaba de él. No habían ido a verlo desde hacía semanas.
—Ya no sabe ni quién es, ¿para qué tengo que ir yo? —preguntó el joven.
—Oh, no empieces, por favor —le respondió su madre.
Aparcaron el coche y accedieron al edificio. Todo estaba más tranquilo de lo habitual. Los sombríos pasillos transmitían una calma densa, letárgica. Una enfermera les dijo que esperasen un momento, que enseguida traerían al abuelo.
—No vamos a poder salir —dijo la madre mirando hacia las nubes a través de una cristalera.
Ángel, aburrido, resignado, podía sentir los segundos desplazándose lentos como una inmensa masa pegajosa a través del tejido de la eternidad.
—¡Aquí está el abuelo! —anunció la voz de la enfermera a sus espaldas.
Se volvieron y pudieron ver al anciano sentado, o, más bien, demolido sobre la silla de ruedas. Su rostro se encontraba apagado, inmóvil, y su mirada, perdida, vacía. Buscó los ojos de su hija. Los observó apenas un segundo y, después, agachó la cabeza.
Se dirigieron a la sala de estar, la madre empujando la silla del abuelo, el hijo, arrastrando los pies, sobrellevando el hastío. No había nadie allí. La televisión sonaba como un murmullo mortecino.
«Ya casi no queda tiempo, corran, corran antes de que sea tarde», advertía una especie de anuncio.
Ángel se dejó caer en un sofá y sintió cómo su cuerpo se hundía aplastando el relleno de espuma. ¿Por qué no había nadie allí? ¿Es que ellos eran los únicos que se preocupaban por sus mayores? ¿Dónde estaban los demás viejos?
El joven cerró los ojos un momento y sintió ganas de no volver a abrirlos. La luz era cada vez más macilenta y mostraba las figuras de sus familiares cubiertas de sombras. Ángel volvió a cerrar los ojos, pero esta vez se dejó arrastrar por la desgana hasta el punto de quedarse dormido.
Cuando despertó, se encontraba sumido en una penumbra espesa, apenas contenida por la luz del televisor, que seguía emitiendo aquella extraña publicidad. Su madre y su abuelo no estaban allí. Con una fuerte inquietud oprimiendo su pecho, se levantó y caminó hacia recepción.
—¿Quién… quién eres? —preguntó una enfermera con el rostro lleno de arrugas.
—Me he quedado dormido en la salita, creo que mi madre ha ido con mi abuelo a la habitación.
—Entiendo… Si quieres, puedes bajar.
—¿Bajar? Las habitaciones están arriba.
—Oh, hace mucho que no vienes, ¿verdad, angelito?
—¿Cómo sabe mi nombre?
—¿Qué…?
Ángel, aturdido, se alejó de aquella siniestra mujer y comenzó a bajar por las escaleras que le había indicado. Todo estaba muy oscuro y le llegaba un rumor entretejido de pasos, de roces y de lamentos. También le llegaba un olor rancio, orgánico, con notas sulfurosas.
Caminó por un pasillo. Afuera llovía como si una inmensa tristeza se estuviera derramando sobre la Tierra. Los truenos estallaban de vez en cuando, haciendo vibrar la estructura del edificio.
El joven, palpando las paredes, llegó hasta una sala similar a la del piso superior, con su televisor emitiendo aquella maldita publicidad. La diferencia era que aquel lugar se encontraba lleno de gente.
«Ya es demasiado tarde, ya no sirve arrepentirse», decía ahora la voz mientras todas aquellas personas miraban hacia la pantalla.
Ángel columbró a su madre y a su abuelo y corrió hacia ellos, abriéndose paso entre aquellos hombres y mujeres, los cuales, se dio cuenta mientras los apartaba, eran todos ancianos.
—¡Mamá! ¿Pero qué es todo esto? —preguntó Ángel.
Su madre, sentada, o, más bien, demolida sobre una silla de ruedas, buscó sus ojos con una mirada perdida y vacía, los observó apenas un segundo y, después, agachó la cabeza.
Entonces, alguien cerró la puerta de aquella sala.

August 30, 2024
Esencia
Somos
papilla de huesos,
fertilizante generacional
y niños de ala de mariposa.
Somos
harina de calavera,
café de plasma sanguíneo
y fragancia de asesinato.
Somos
casquería emperifollada,
vasos de agua podrida
y ungüentos cartilaginosos.
Somos
polvo de lobotomía,
enjuague de atrabilis
y lepra recalcitrante.
Somos
el universo en medio
de una tortilla de mierda.
Somos
la vida tratando de
comerle el coño a la muerte.
NOTA: Este texto pertenece a mi poemario Lo peor. Puedes comprarlo aquí en e-book y aquí en papel para apoyar mi trabajo.

July 21, 2024
Cómo editar un videopoema (tutorial definitivo)
Me he pasado el juego de los videopoemas con mi última publicación, por mucho que Don YouTube no esté de acuerdo y me ande otorgando una cantidad miserable de visitas (claramente es Él quien está equivocado). Juzguen ustedes mismos:
Es una suerte que la dama que inspiró esta oda al flechazo desconozca que semejantes versos hayan sido publicados en honor a su belleza, pues no querría yo acabar preso como culpable de homicidio imprudente, premeditado, alevoso, doloso y amoroso.
La buena noticia es que, con el fin de darle un poco de promoción a estas coplas digitalizadas, he decidido compartir mis conocimientos sobre el arte de crear videopoemas (ya tengo seis ) mediante un breve pero intenso tutorial que será ofrecido en cómodos pasos a continuación.
) mediante un breve pero intenso tutorial que será ofrecido en cómodos pasos a continuación.
PASO 1. Escribe un poema potente que merezca el honor de ser transformado en videopoema. Si no sabes escribir poemas, te ofrezco aquí un microtutorial sobre la cuestión. Si ya sabes escribir poemas, puedes saltar al PASO 2.
CÓMO ESCRIBIR UN POEMA (MICROTUTORIAL DEFINITIVO)
1. Lee muchísimos libros generales de autores importantes para que tu cerebro se acostumbre al lenguaje empleado de forma correcta y bella y para adquirir un léxico amplio y preciso. Prioriza las obras escritas en tu lengua materna (asumo que es en la que vas a escribir tus versos).
2. Lee muchísimos poemarios y fíjate bien en aquellas composiciones que te gusten, reflexionando intensamente sobre el porqué.
3. Lee sobre recursos estilísticos, métrica, comentario de texto y teoría literaria en general. Lo mínimo sería repasar el libro de Lengua y Literatura de la ESO, pero no le pongas límites a tu ambición, cuanto más, y más complejo, mejor.
4. Vive una vida intensa y apasionada, viaja, lucha, sueña, ten todos los amigos y amantes que puedas, busca experiencias diferentes, arriesga y exprime los segundos de tu existencia hasta los límites de lo razonable.
5. Abre un documento en blanco de Word.
6. Derrama lo mejor, lo más memorable, lo más dramático y lo más épico que haya surgido al poner en marcha el punto 4 y emplea para ello las herramientas que has desarrollado en los puntos 1, 2 y 3.
PASO 2. Graba el poema recitándolo ante un micrófono decente de al menos 100 euros (si la calidad del audio es mala, es mejor que no pierdas tiempo) empleando el maravilloso programa gratuito Audacity. Si no sabes utilizar Audacity, busca un tutorial sobre ello antes de ir al siguiente paso.
PASO 3. Explora con detenimiento la biblioteca de audio de YouTube en busca de una melodía que acompañe a tus versos y descárgala. No escatimes en tiempo dedicado a este paso, puede marcar la diferencia. Recomiendo filtrar por estado de ánimo triste, ahí están las mejores.
PASO 4. Busca y descarga vídeos gratuitos de Pexels y Pixabay que tengan que ver con el tema de tu poesía.
PASO 5. Mezcla en Adobe Premiere la grabación de audio, la música y los vídeos de forma que queden bien. Si no sabes hacer esto, busca varios tutoriales de Premiere hasta que seas una máquina de la edición, o, al menos, hasta saber lo esencial (importar medios, hacer transiciones predeterminadas, poner títulos, exportar a MP4).
PASO 6. Sube tu videopoema a YouTube y continua soñando con el éxito, la fama y, si eres hombre heterosexual, con las mujeres que se acercan a ti sin necesidad de ningún esfuerzo por tu parte.
July 14, 2024
Las 10 mejores canciones de los Beatles que no son tan, tan, tan conocidas como Yesterday y demás
Enrollarse demasiado hablando sobre los Beatles puede resultar superfluo y cansino, pues todo el mundo sabe de sobra que fueron los putísimos amos, en esencia por haber compuesto una cantidad demencial de canciones impresionantemente buenas, convirtiéndose en la banda más influyente de la historia, mostrando una increíble evolución artística y, por si fuera poco, haciéndolo todo en menos de una década.
Por eso, por ser tan importantes y famosos, resulta ya muy difícil escribir algo original o interesante o diferente sobre ellos, pero como yo los quiero tanto y nunca les he dedicado ningún artículo (aunque sí un vídeo) hoy me encuentro aquí tratando de reconciliar esas dos pulsiones.
Así pues, he decidido crear esta lista con las 10 mejores canciones de los Beatles pero que no sean las 10 típicas que aparecerían en cualquier lista, como por ejemplo Yesterday, In my life, Something, Hey Jude, Help, Here comes the sun, Let it be, Across the Universe, While my guitar gently weeps o Strawberry fields forever (esta sería una lista de la que el 90% de los fans seleccionaría el 80% de los temas, no tengo ni pruebas ni dudas).
Vamos allá con mi lista personalísima, subjetivísima, parcialísima y peculiarísima de las 10 mejores canciones de The Beatles (eliminando las que son las mejores para casi todo Cristo). Debo decir que me he forzado un poco seleccionando menos canciones de McCartney de las que me habría gustado y más canciones de los cinco primeros discos de lo que habría preferido, todo ello en pos de la variedad.
MISERY, 1963 (PLEASE, PLEASE ME)
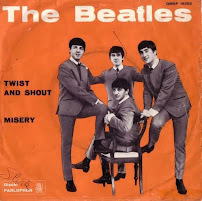
Es el segundo tema del primer disco de los Beatles, una canción animada y pegadiza aunque triste y melancólica. La verdad es que a mí me ha gustado mucho desde que la escuché y siempre he recurrido a ella cuando he querido torturarme un poco a causa de alguna de mis frecuentes fracturas cardiacas. Con sus menos de dos minutos de duración, se convirtió en una de las canciones más breves de la banda y, además, fue la primera en ser versionada por otro artista, ya que Kenny Lynch la grabó en el mismo año que sus autores. Otros músicos que la versionaron fueron The Flamin’ Groovies y la banda serbia Eva Braun.
I´LL FOLLOW THE SUN, 1964 (BEATLES FOR SALE)
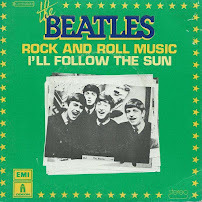
Esta bellísima canción fue compuesta por un mocoso McCartney (sí, tenía 16 años y la gripe, el adjetivo no puede ser más preciso) mientras se echaba un cigar en el el salón de su casa. La preciosa y nostálgica melodía sirve como perfecto telón de fondo para la letra, que narra el testimonio de un hombre que va a poner fin a una relación medio arruinada para poder alcanzar la felicidad. La metáfora del sol es poesía pura y sorprende que haya sido desarrollada de un modo tan magistral y económico por un adolescente constipado. La canción fue destrozada por un tal Sandro, que grabó una lamentable versión en español cambiando por completo la letra, convirtiéndola en una pastelada romántica del montón. Otros homenajes mucho más dignos fueron la versión acústica de Chet Atkins y la propuesta de Hailey Brinnel acompañada de contrabajo.
I´VE JUST SEEN A FACE, 1965 (HELP!)
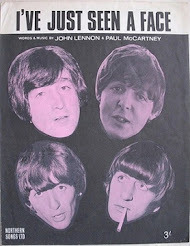
Otro ejemplo paradigmático de la genialidad del maestro Macca es esta inspiradora canción de amor a la que he recurrido mucho también, pero en este caso, durante mis inhabituales momentos de felicidad afectiva. Su letra constituye toda una oda al flechazo, mostrando a un protagonista eufórico y esperanzado que ha caído rendido bajo el hechizo de la belleza de una chica a la que apenas acaba de ver. Su frenético ritmo country y western favoreció que varias bandas de bluegrass como The Dillards la versionasen metiéndole banjos y violines.
THINK FOR YOURSELF, 1965 (RUBBER SOUL)
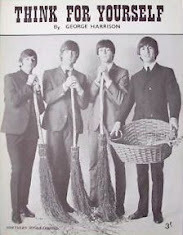
Este es uno de los temazos con los que el bueno de George trataba dignamente de abrirse paso entre los dos titanes de la composición que tenía por compañeros de banda. Destaca por su sonido experimental y por su letra que fomenta el pensamiento crítico y/o de cuestionamiento del poder, siendo una de las primeras composiciones de la banda en dejar totalmente de lado los temas amorosos. No ha sido una canción muy versionada pero he encontrado esta interesante propuesta soul de Cory Henry.
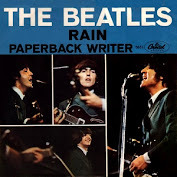
Esta maravillosa canción, densa y pausada, con un pletórico Ringo Star haciendo magia a la batería, con voces grabadas al revés y con nada menos que tres vídeos, claramente precursores de los llamados videoclips (Harrison llegó a decir que ellos inventaron la MTV), nunca fue número uno y, además, salió publicada como cara B de Paper back writer (¿la mejor cara b de toda la putísima historia? Sí). La carga simbólica de la lluvia es amplia y diversa, pero, a mi modo de ver, aquí Lenon la emplea magistralmente para lanzar un poderoso mensaje estoico. La gente se queja de la lluvia y se queja del sol, se queja de todo, pero todo es cuestión de enfoque. Si llueve, está bien, si no, también. Ha sido versionada por grupos como U2 o Allman Brothers, pero solo he encontrado esta propuesta curiosa de Humble Pie.
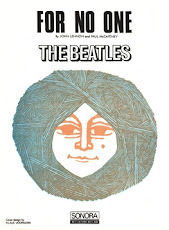
Triste y melancólica donde las haya, esta breve y exquisita pieza de pop barroco fue la primera canción de la banda que se grabó con cero participación de Lenon y Harrison, aunque contó para el inolvidable solo de trompa con Alan Civil, quien era a la sazón uno de los mejores intérpretes de este instrumento (Paul tuvo el cuajo de decirle que podía hacerlo mejor). En la letra, McCartney vuelve a ofrecer una variación del tema del desamor, centrándose esta vez en esos momentos trágicos en los que empiezas a olerte que la churri barrunta mandarte a hacer gárgaras pero tú todavía la quieres demasiado, ay. Elvis Costello dijo que es su canción favorita de The Beatles, y supongo que la habrá versionado, pero he preferido compartir esta relajante propuesta instrumental de Steve Dawson.
WHITH A LITLE HELP FROM MY FRIENDS, 1967 (SGT. PEPPER´S LONELY HEARTS CLUB BAND)
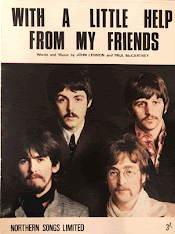
Es una de las pocas canciones de la banda cantada por Ringo y una de las pocas obras maestras de la historia que cuenta con una versión que le hace mucha sombra, tanta que casi, casi, llega a taparla. Hablo de la impresionante pieza lanzada por Joe Cocker, sí, esa que logra remover cada fibra de tu alma cuando suena y trae a tu mente la apertura de Aquellos maravillosos años (esta información solo tendrá sentido para mayores de cuarenta castañas). Aun así, la original de los Beatles no deja de ser una canción formidable, con una melodía fresca y radiante y un mensaje absolutamente inspirador y muy necesario: puede que estés jodido, pero con la ayuda de tus panitas saldrás adelante (al menos, la mayor parte de las veces).
MARTHA MY DEAR, 1968 (WHITE ALBUM)
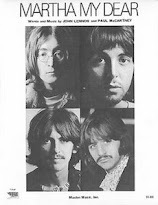
Un día me enteré de que está canción no estaba dedicada a una chica, como podría parecerlo en un principio, sino a Martha, una perrita que pasó toda su vida junto a Paul McCartney, desde 1966 hasta 1981, y yo, que he perdido ya a tantos gatitos, me sentí como si se me hubiese metido algo en el ojo (un cactus, quizá). Para grabar esta conmovedora y alegre composición, Paul sudó de su grupo, tocó el bajo, el piano, la guitarra y la batería y se rodeó de una orquesta formada por 15 personas que le imprimieron a la pieza ese característico sonido beatlesco basado en cuerdas y viento-metal. Se han hecho unas cuantas versiones pero me ha llamado la atención esta de Fools Garden, los de la canción Lemon tree, que siempre me recordó levemente a los Beatles, no sé por qué.
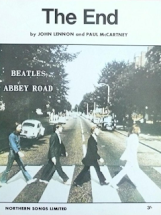
Sin ser una de las canciones más memorables de la banda, posee ciertas particularidades que la hacen muy especial. Y es que The end fue el último tema que los cuatro beatles grabaron juntos estando todos vivos, aunque apareciese en el penúltimo disco y detrás de ella se incluyese Her majesty. Este hecho hace que sea algo más que una canción, convirtiéndola en una especie de epitafio que condensa el legado y la trayectoria de la banda. Su estructura compleja y cambiante nos va transportando poco a poco, ofreciéndonos por el camino el regalo de cuatro solos instrumentales, uno por cada miembro de la banda, y dejándonos abruptamente sumidos en el apoteósico colofón en el que se combinan los sonidos de la orquesta y una última virguería de Harrison para proyectar al universo la sabiduría y esperanza de un aforismo idealista y pragmático a la vez: el amor que recibes es igual al amor que das. Afortunadamente no he encontrado versiones de The end.
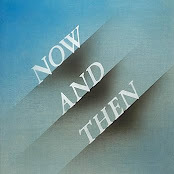
Cincuenta y tres años después de la disolución de la banda y cuarenta y tres años después del asesinato de Lenon (Chapman, hijo de puta, arderás en infinitos infiernos por toda la eternidad) nos llegó otra nueva última canción de los Beatles. Y es que, la magia de la tecnología puesta en manos del director Peter Jackson permitió que se limpiase la voz de John de una cutrísima grabación casera de un temazo inédito que había compuesto en 1977. Paul, George y Ringo trataron de recuperarla en 1995, tal y como hicieron con Free as a bird y Real love, pero resultó imposible. Finalmente, el enérgico Macca retomó el proyecto junto a Ringo, mezclaron sus nuevas aportaciones con la voz de Lenon y algunas grabaciones de la guitarra de Harrison y pudieron ofrecernos esta joya elegante y melancólica que los fans agradecimos como Aquarius en el desierto.
Cierro este artículo animándoos a echarle un ojo al pequeño documental que se hizo sobre la historia de este maravilloso regalo que nos ha llegado desde aquellos felices días en que nuestro querido John se encontraba todavía entre nosotros y parecía tener una larga vida por delante.
July 13, 2024
Las mejores obras de los ganadores del Premio Cervantes

El Premio Cervantes recompensa cada año (con 125.000 euros y un impresionante prestigio) la trayectoria de algún escritor hispanohablante cuya obra haya contribuido al engrandecimiento de nuestra lengua y nuestra cultura.
Como cualquier galardón, arrastra sus polémicas y, entre ellas, destaca la de llamativos ausentes como Gabriel García Márquez y Vicente Aleixandre, ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura.
Dejando esta y otras cuestiones de lado (posibles tejemanejes urdidos desde diferentes esferas de poder, favoritismos de antiguos laureados hacia ciertos candidatos…) parece evidente que semejante distinción no se encuentra al alcance de cualquier hijo de vecino. Y es que, estos venturosos héroes de las bellas letras han forjado sin duda un conjunto de obras entre las que se encuentra lo más granado, innovador y majestuoso de la literatura concebida en español durante los últimos decenios.
Por ello, creemos que ya iba siendo necesaria la presencia en este humilde blog de una lista que recogiese los mejores libros de los agraciados con tan ilustre y discutido premio.
Sea, pues:

Cántico, de Jorge Guillén. Con 334 poemas en sus últimas ediciones, esta obra te invita a celebrar la vida, a encontrar belleza en el mundo y a disfrutar del lenguaje poético en toda su riqueza.
El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Es una obra maestra de la literatura hispanoamericana que teje una historia fascinante combinando elementos históricos, ficción y realismo mágico.
Hijos de la ira, de Dámaso Alonso. Considerado como uno de los libros más importantes de la posguerra española, constituye un desgarrador canto de agonía, protesta y desesperación ante la miseria, la injusticia y la violencia que asolaban España tras la Guerra Civil.
El Aleph, de Jorge Luis Borges. Maravilloso libro de relatos que explora temas como la infinitud, la realidad, la memoria y la literatura a través de un lenguaje preciso y elegante, lleno de metáforas e imágenes sugerentes, que crea una atmósfera de misterio y fascinación.
Versos humanos, de Gerardo Diego. Considerada una de las cimas de la poesía española del siglo XX, explora la condición humana en toda su complejidad, desde la alegría y el amor hasta la tristeza, la muerte y la desesperanza y lo hace con un lenguaje sencillo y directo, pero a la vez lleno de fuerza y de belleza.
El astillero, de Juan Carlos Onetti. Es una novela compleja y fascinante que sondea las profundidades del ser humano a través de la historia de Larsen, un hombre que regresa a la ciudad de Santa María después de cinco años de exilio.
El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Considerada una obra cumbre de la literatura mexicana y traducida a más de veinte idiomas, es un ensayo fundamental que explora la identidad del mexicano desde una perspectiva histórica, cultural, psicológica y filosófica.
La casa encendida, de Luis Rosales. En este poemario autobiográfico, Rosales realiza un viaje poético a la memoria y la infancia, evocando recuerdos de su vida familiar en la casa paterna de Granada. A través de imágenes sensoriales y un lenguaje rico y evocador, el poeta crea una atmósfera nostálgica y melancólica que nos transporta a un mundo perdido.
Marinero en tierra, de Rafael Alberti. Considerado uno de los poemarios más importantes de toda la Generación del 27, está lleno de imágenes vívidas, metáforas originales y versos de gran musicalidad. y muestra la evolución de su autor desde sus inicios neopopulares hasta su etapa más vanguardista.

El túnel, de Ernesto Sabato. Es sin duda una de una de las mejores novelas psicológicas de la literatura hispanoamericana del siglo XX y narra la historia de Juan Pablo Castel, un pintor atormentado que se encuentra en la cárcel a la espera de su juicio por el asesinato de su amante, María Iribarne.
La saga/fuga de J. B, de Gonzalo Torrente Ballester. Esta monumental novela, que podría definirse como odisea esperpéntica por la Galicia rural, es sin ningún género de dudas una obra cumbre de la literatura española del siglo XX y leerla constituye una experiencia envolvente y maravillosa
Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. Esta obra fundamental del teatro español del siglo XX se desarrolla en un único escenario, una escalera de vecindad, y en tres actos, enmarcados en los años 1919, 1929 y 1939, retratando la vida de dos familias. El autor explora temas como la frustración, la incomunicación, el destino y el paso del tiempo.
La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Con un lenguaje rico y complejo lleno de metáforas y referencias históricas, narra la historia del político e industrial Artemio Cruz, que rememora su vida desde el lecho de muerte, una vida marcada por el éxito, la ambición, la corrupción y el fracaso.
Filosofía y poesía, de María Zambrano. En esta obra imprescindible del pensamiento español del siglo XX, la autora muestra unas ideas creativas y originales, exponiendo profundas reflexiones con un lenguaje bello y poético. A lo largo de sus páginas, Zambrano nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano, el papel del conocimiento, la búsqueda de la verdad y el poder del lenguaje.
Yo, el supremo, de Augusto Roa Bastos. Novela que explora los recovecos del poder, la identidad y la memoria histórica. A través de la magistral voz del dictador perpetuo, el Supremo, Roa Bastos nos sumerge en un torbellino de reflexiones filosóficas, delirios oníricos y crudas realidades.
La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Es obra maestra de la ciencia ficción y la literatura fantástica, reconocida por su magistral manejo del suspense, la exploración de la identidad y la soledad, y su profunda reflexión sobre la naturaleza de la realidad.
La cabeza del cordero, de Francisco Ayala. Es una colección de cinco relatos cortos que analizan las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil española y sus repercusiones en la vida de los personajes. Con una prosa sobria y concisa, el autor retrata la desolación, el exilio, la pérdida y la búsqueda de redención en un contexto histórico marcado por la violencia y la represión.
Los santos inocentes, de Miguel Delibes. Probablemente la mejor novela del vallisoletano, constituye una lectura imprescindible para cualquier persona que quiera comprender la realidad de la España rural de la posguerra y reflexionar sobre la importancia de la justicia social y la dignidad humana.

La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, la novela narra la historia de un grupo de cadetes adolescentes que se enfrentan a las duras normas disciplinarias y a la violencia física y psicológica de la institución. Con esta poderosa obra, el Premio Nobel hispano-peruano se hizo un hueco perpetuo en la historia de la literatura, y eso que fue su primera novela.
La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Inauguró la corriente del tremendismo y catapultó a su autor hasta lo más alto del prestigio literario mundial. La novela nos muestra la cruda y desgarradora historia de Pascual Duarte, un campesino extremeño marcado por la violencia, la miseria y el fatalismo. A través de sus memorias, escritas desde la celda donde espera su ejecución, asistimos a una crónica familiar plagada de rencores, crímenes y desgracias.
Geografía es amor, de José García Nieto. Este poemario ha sido ampliamente reconocido por su preciso lenguaje, su sensibilidad y su original fusión de elementos geográficos y amorosos. A través de una serie de poemas líricos y evocativos, García Nieto nos invita a recorrer paisajes físicos y emocionales, entrelazando la belleza del mundo natural con la intensidad del amor.
Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Es una lectura compleja y desafiante, pero también una obra maestra que merece ser leída y releída. Ambientada en la Habana de la década de 1950, la novela nos invita a conocer la vida nocturna de la ciudad, donde se mezclan personajes de la bohemia habanera, intelectuales, músicos y mafiosos.
Cuaderno de Nueva York, de José Hierro. A través de versos libres y un lenguaje rico en imágenes sensoriales, Hierro retrata la vibrante metrópolis con una mirada fresca y perspicaz, capturando la frenética actividad de las calles, la diversidad cultural de sus habitantes, la grandiosidad de sus rascacielos y la melancolía que subyace en la vida urbana.
Persona non grata, de Jorge Edwards. Ofrece una mirada crítica y desilusionada sobre el régimen de Fidel Castro, describiendo la atmósfera de control y represión que imperaba en la isla, la propaganda omnipresente y la falta de libertades individuales. A través de sus agudas observaciones y su fina ironía, expone las contradicciones y el lado oscuro de la Revolución.
Mortal y rosa, de Francisco Umbral. Considerada una de las obras más íntimas y conmovedoras del autor, se trata de una elegía poética en la que Umbral plasma su dolor y reflexiones tras la muerte de su hijo pequeño. Expresa su dolor visceral, su rabia, su incomprensión ante la muerte prematura de su hijo. Las palabras se convierten en un torrente de emociones que van desde la más profunda tristeza hasta la más ardiente rebeldía.
Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, de Álvaro Mutis. Reúne en dos volúmenes las siete novelas que narran las aventuras y desventuras de Maqroll, un personaje mítico que navega por los mares y ríos del mundo en busca de fortuna y redención. Apodado «el Gaviero» por su puesto en lo alto del mástil, es un hombre solitario y melancólico que ha dedicado su vida al mar. A lo largo de su periplo, se enfrenta a todo tipo de peligros y desafíos, desde tormentas y naufragios hasta encuentros con piratas y traficantes. Pero más allá de las aventuras externas, Maqroll realiza un viaje interior en busca de su propia identidad y significado en la vida.
El grano de maíz rojo, de José Jiménez Lozano. Compuesta por 18 relatos breves, la obra ofrece un retrato íntimo y conmovedor de la vida en la España rural de la posguerra, explorando temas como la pobreza, la religión, la tradición y la naturaleza.
Antología personal, de Gonzalo Rojas. Considerada como una obra esencial para comprender la poética de Rojas, esta antología nos ofrece un recorrido por los temas, estilos y etapas más importantes de su producción poética.
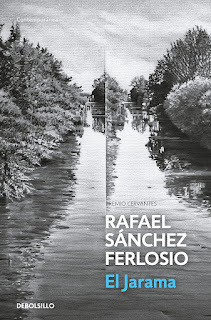
El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Obra cumbre del realismo social y considerada una de las novelas más importantes de la literatura española del siglo XX, El Jarama narra las vivencias de un grupo de jóvenes madrileños durante un caluroso domingo de verano a orillas del río Jarama.
El arte de la fuga, de Sergio Pitol. El libro no tiene una estructura narrativa tradicional, sino que se compone de una serie de fragmentos interconectados que abarcan desde la infancia de Pitol en México hasta sus años de exilio en Europa. A través de estos fragmentos, el autor nos comparte sus recuerdos, reflexiones sobre la literatura, retratos de personajes entrañables y críticas mordaces a la realidad política y social de su época.
Libro del frío, de Antonio Gamoneda. Considerado como uno de los libros más importantes de Gamoneda y un referente de la poesía de la experiencia, Libro del frío nos adentra en un universo poético marcado por la desolación, la muerte, la memoria y la búsqueda de sentido en la existencia.
Gotán, de Juan Gelman. se compone de una serie de poemas breves y fragmentados que exploran diversos temas como la infancia, el amor, la muerte, la ciudad y la política. Los poemas de Gelman están llenos de imágenes surrealistas, metáforas evocadoras y un lenguaje que combina el coloquialismo con el registro culto.
Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. Es una de la obras más conocidas del autor y una de las novelas más importantes de la literatura española del siglo XX. Ganadora del Premio Biblioteca Breve en 1965, nos narra la historia de Manolo Pijoaparte, un joven de clase baja que se enamora de Teresa, una chica de clase alta, en la Barcelona de la posguerra.
Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. La historia se desarrolla en la década de 1940 en la Ciudad de México y gira en torno a Carlos Denegri, un joven de clase alta que se enamora de Mariana, la madre de su mejor amigo. A través de una serie de flashbacks y reflexiones, Carlos nos narra su historia de amor imposible, marcada por la diferencia de edad, las barreras sociales y la nostalgia por un tiempo perdido.
Los hijos muertos, de Ana María Matute. Galardonada con el Premio de la Crítica y el Nacional de Narrativa, radiografía la vida de una nación escindida y desgarrada, para intentar comprender las causas últimas de la injusticia y el odio. La conclusión que se desprende no puede ser más negativa y desalentadora: la infelicidad, reinará siempre en la tierra porque el mundo está mal hecho desde sus orígenes.
Poemas y antipoemas, de Nicanor Parra. Esta obra marca un hito en la historia de la poesía, introduciendo el concepto del antipoema y desafiando las convenciones poéticas tradicionales. El antipoema, se aleja de la solemnidad y la grandilocuencia, utilizando un lenguaje coloquial, humorístico e incluso irreverente. Los antipoemas de Parra incorporan elementos de la cultura popular, la crítica social y el humor negro, creando una poesía única y desafiante.
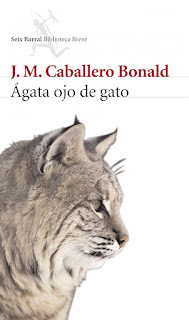
Ágata ojo de gato, de José Manuel Caballero Bonald. La novela se desarrolla en Argónida, un territorio ficticio que evoca el paisaje de las marismas del Guadalquivir, un ecosistema que Caballero Bonald conoce profundamente. Argónida es un lugar hermoso e inhóspito a la vez, descrito como un entorno salvaje con una sacralidad antigua que parece regirlo. Este escenario se convierte en un personaje más de la historia, influyendo en las acciones y el destino de los personajes.
La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Esta obra de testimonio, basada en entrevistas a sobrevivientes, familiares y testigos de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, se ha convertido en un referente imprescindible para comprender este trágico episodio de la historia mexicana.
Señas de identidad, de Juan Goytisolo. No es solo una novela experimental sobre el exilio, sino también una profunda reflexión sobre la identidad individual y colectiva. Goytisolo cuestiona los conceptos tradicionales de patria, nación y cultura, y explora la fragilidad y la inestabilidad de la identidad en un mundo en constante cambio.
Noticias del imperio, de Fernando del Paso. Novela histórica que narra la historia del Segundo Imperio Mexicano y la trágica vida de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. Del Paso realiza una minuciosa reconstrucción histórica de la época, basándose en una amplia documentación y en una profunda investigación.
La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Esta obra, galardonada con el Premio de la Crítica de narrativa castellana, se convirtió en un referente del género detectivesco y en un retrato certero de la Barcelona de la época. Narra la historia de la empresa Savolta, una fábrica de armas que se ve envuelta en una serie de conflictos laborales y políticos durante la neutralidad de la Primera Guerra Mundial. La trama se desarrolla a través de las voces de diversos personajes, cada uno con sus propias perspectivas e intereses, creando una rica polifonía narrativa.
Margarita, está linda la mar, de Sergio Ramírez. El autor logra que toda la historia de su país quepa en una metáfora de realidad y leyenda. En un lenguaje cuya brillantez subyuga al lector, con ráfagas de humor e ironía que asombran por su precisión poética, la acción va tramando caminos de medio siglo entre los dos niveles del relato, creando un continuo temporal entre el pasado y el presente que parece pertenecer a los mejores territorios del mito.
Poesía reunida, de Ida Vitale. Este volumen recopila todos los libros de la autora en las ediciones y antologías que ella misma ha ido afinando y podando a lo largo de casi setenta años, y ofrece además poemas de años recientes no recogidos en libros sueltos.
Todos los poemas, de Joan Margarit. Esta obra reúne toda la poesía original de Joan Margarit desde 1975 hasta 2021. La dureza y, al mismo tiempo, la ternura del refugio contra la intemperie que es su extensa y reconocida obra lo sitúan entre los poetas más valorados por la crítica y los lectores.
Donde muere la muerte, de Francisco Brines. Libro largamente madurado y revisado lleno de poemas intensos y quintaesenciados, que parecen desafiar a la muerte desde la rotunda afirmación de la vida, la celebración del amor y la amistad y que se resisten a aceptar la finitud y el olvido con la fuerza de la poesía imperecedera.
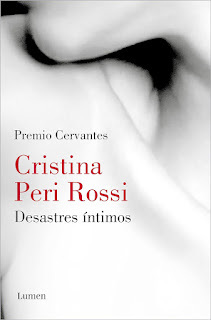
Desastres íntimos, de Cristina Peri Rosi. Colección de relatos eróticos que explora una variedad de temas relacionados con la sexualidad, el deseo y el cuerpo, desde la transgresión y la perversión hasta la ternura y el amor. Los relatos están protagonizados por personajes de diversa índole, que se enfrentan a sus propios «desastres íntimos» con humor, ironía y una mirada crítica hacia las normas sociales.
En torno al lenguaje, de Rafael Cadenas. En este ensayo se reflexiona sobre la importancia del lenguaje en la vida del ser humano. Para el autor, el lenguaje es algo más que una herramienta para comunicarse; es también una forma de pensar, sentir y comprender el mundo.
La fuente de la edad, de Luis Mateo Díez. Novela que narra la historia de un grupo de personajes que emprenden un viaje en busca de una fuente mágica que, según se dice, tiene el poder de conceder la eterna juventud. El viaje se convierte en una metáfora de la vida, y los personajes se enfrentan a una serie de pruebas y desafíos que les hacen reflexionar sobre el paso del tiempo, la muerte y el sentido de la existencia.
July 6, 2024
Centinela
—Mamá, he visto a un hombre.
Mi madre salió corriendo de la cocina con el rostro desencajado, mirando en todas direcciones.
—¡¿Dónde lo has visto?! —me gritó.
—Estaba ahí, sentado en la mecedora —dije señalando con el dedo.
—¡No hay ningún hombre! ¿Cuándo vas a dejar de hacer el imbécil?
—Pero, mamá, te lo juro, había un hombre en la mecedora. Me ha mirado y se ha reído con cara de malo. Anita también lo ha visto.
En la expresión facial de mi madre se entremezclaban la tristeza y la impotencia.
—Hijo, ya no sé qué hacer contigo. No hay ningún hombre, y tu hermana ya no está con nosotros. Tienes que parar o me volverás loca —dijo, y regresó a la cocina, desde donde me llegó el sonido de su llanto.
—No te preocupes —susurró mi hermana—. No dejaré que os haga daño.
Esta historia forma parte de mi libro PULSACIONES, 99 MICRORRELATOS DE INFARTO. Puedes descargar una muestra gratuita pinchando en este enlace.




