Andrés Trapiello's Blog, page 9
May 6, 2019
Otro cuestionario
Este apareció ayer domingo en El Confidencial, titulado de una manera escandalosa que llama a engaño y que acaso contribuyó a que algunos no pasaran del titular.
Published on May 06, 2019 02:06
May 2, 2019
Cuestionarios
SE publica esta semana en El Cultural de El Mundo una doble página firmada por Nuria Azancot a propósito de la reedición de Las armas y las letras. Para los amantes de los detalles exactos, aquí van las respuestas íntegras a sus preguntas, que por su extensión no han podido darse de forma literal o han tenido que suprimirse.
¿Cómo nació este libro (1993), realmente lo escribió en tres meses? ¿De quién fue la idea y qué le debe a Juan Manuel Bonet y a Rafael Borràs?
Borràs tuvo la idea. Gestionaba el premio Espejo de España, que hubiera podido arreglarme la vida durante un par de años. Me habló de él con gran persuasión. Y sí, lo escribí en tres meses, pero llevaba años leyendo del asunto. En ese tiempo Bonet andaba también escribiendo su gran diccionario de las vanguardias. Fueron dos libros que crecieron a la par, con informaciones estimulantes de ida y vuelta a gran velocidad. Él fue fundamental. Y Abelardo Linares. Me dio buenos consejos y me prestó muchos libros, entre ellos A sangre y fuego de Chaves Nogales: el prólogo de ese libro era la prueba, que yo había estado buscando, de que la tercera España había existido. El premio al final, por guerras intestinas (y nunca mejor dicho), se lo birlaron a Borràs, y me quedé sin él, pero soy consciente de que de no haber sido así, a la diabla, jamás lo hubiera escrito: el tema era un campo de minas. Le estoy agradecido.
Veinticinco años después de su primera edición, Las armas y las letras sigue tan o más vigente que entonces. Cada nueva edición descubre nuevos personajes y datos... ¿Podrá darlo por acabado alguna vez o quizá es, como usted mismo afirma en los prólogos, un libro sin fin, que nunca acabará de escribirse?
Este libro trata de la memoria. Y la memoria fluctúa a cada momento, cambia nuestra percepción del presente y este modifica el pasado. Ayer mismo, en Jerez, Carmen Hernández Pinzón dio a conocer una carta inédita de Juan Ramón Jiménez, de 1943, en la que protesta a Guerrero Ruiz por haber incluido este en una antología de sus poemas un prólogo del falangista José María Alfaro: No “acepto que un político militante de la España actual ponga un prólogo a un libro sobre mí, como tampoco lo aceptaría si Vd, se lo pidiera a otros políticos [republicanos] de los que andan por aquí (…) Mientras las circunstancias de España sean las que son actualmente, yo no puedo volver a España ni relacionarme con determinados elementos de la República que andan por estos países. (…) Yo no soy monárquico, ni republicano, ni falangista, ni comunista, etc., etc. Soy un hombre libre”. De eso trata este libro, de una verdad que cuesta descubrir y restaurar, y que lleva mucho tiempo.
Uno de los méritos del libro fue descubrir esa Tercera España , tan a menudo olvidada, que ni era fascista ni anarquista o comunista. ¿Habría que reivindicarla ahora, cuando vuelven a agitarse los extremos?
JRJ., como acabamos de ver en esa cita, es el paradigma de esa tercera España. Al comienzo de la guerra Falange y Pce tenían unos veinte mil afiliados cada uno. Al final, dos millones. Falange y comunistas fueron los verdaderos vencedores de la guerra, unos administrando la victoria, y los otros administrando la derrota. Los vencedores ganaron la guerra y perdieron los manuales de literatura, y parte de los que perdieron la guerra, principalmente comunistas, ganaron el relato.
Otra de las claves del libro es que demostró hasta qué punto los derrotados de la guerra civil ganaron la guerra literaria... ¿Al menos en este aspecto, al referente a la calidad literaria de unos y otros, hemos aprendido algo?
Sí, que los libros hay que leerlos y que pocos de los que se escribieron en la guerra tienen un interés literario, y que si Rosa Chacel es una gran escritora, Cunqueiro también. Y así hasta cien escritores de ambos bandos.
¿A qué se debe el resurgir actual del guerracivilismo? ¿No hemos aprendido nada, o quizá la ambición política y los nacionalismos excluyentes lo están polarizando todo?
Los sublevados ganaron la guerra desde el primer día y los que la perdieron se hicieron con la propaganda en todo el mundo también desde el primer día. Parecido a lo del Procès ahora. Cuando hace unos años empezó la extrema izquierda a temer que podía perder también el relato, se echaron contentísimos al monte decididos a ganar al fin la guerra.
Veinticinco años después de su primera edición, Las armas y las letras sigue tan o más vigente que entonces. Cada nueva edición descubre nuevos personajes y datos... ¿Podrá darlo por acabado alguna vez o quizá es un libro sin fin, que nunca acabará de escribirse?
Más bien esto último. Pero mejor así. Querrá decir que sigue vivo.
¿Cuáles han sido los cambios más sustanciales en la manera de entender la guerra civil experimentados en estos veinticinco años?
Hoy casi todo el mundo admite que a la inmensa mayoría de los españoles se les obligó a elegir un bando, a veces a punta de pistola, y casi todo el que era decente acabó reconociendo que estaba en el bando equivocado, sin creer que el otro bando fuera tampoco mucho mejor.
La Ley de la Memoria Histórica no parece haber solucionado nada: sigue habiendo demasiados muertos en las cunetas y todo parece haberse reducido al maquillaje urbano y ceder parte de los fondos del Archivo de Salamanca... ¿qué medidas concretas habría que adoptar para hacer justicia de verdad?
Muy pocas: exhumación de los muertos de las fosas comunes y cunetas, sin mayores celebraciones retóricas del tipo “luchadores por la libertad”, “defensores de la democracia”, etc. No pocas de esas víctimas fueron además victimarios y un buen número de ellas, de demócratas, poco.
¿Del rescate de qué autor antes ignorado está más orgulloso y por qué? (Pienso en Chaves Nogales, por ejemplo, pero quizá usted tenga otros favoritos).
Chaves, desde luego, José Castillejo, Morla Lynch, Clara Campoamor, y todos aquellos que lograron sobrevivir a cualquiera de los dos totalitarismos con dignidad y decencia.
Fue uno de los primeros en indagar en el enigma Gálvez. ¿Tiene la sensación de haber abierto camino, de haber dado demasiadas pistas y no sólo con este polémico escritor, para que otros narradores con menos imaginación o conocimientos se hayan aprovechado de su trabajo?
Todo lo sabemos entre todos. Y las buenas ideas tarde o temprano acaban siendo del común. Como las buenas coplas, que decía Machado. Ningún problema. Jordi Gracia al tiempo que señalaba la importancia del libro, recordaba que habría tenido que haberse escrito en la universidad, pero la universidad española y el gremio de hispanistas han sido a menudo endogámicos, convencidos de la superioridad moral y literaria de los perdedores. Y empezaron a circular la gran mentira, aún en curso: los mejores escritores e intelectuales se pusieron del lado de la República. Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández... de acuerdo. ¿Y qué hacemos con Baroja, Unamuno, Ortega, Azorín...? Al fin empiezan a comprender que buenos y malos había en los dos bandos.
Uno de los reproches que acompañaron la primera edición del libro fue la ausencia del filólogo Koldo Michelena. Veo que sigue sin corregirlo, como también sigue sin añadir notas a pie de página que le reclamaban la crítica académica... ¿El tiempo le ha dado la razón?
Es verdad, sin Koldo Michelena no se entiende la guerra civil ni nada en esta vida.
También le tacharon de equidistante... ¿Se le ocurre un retrato menos justo, peor? ¿O le han llamado cosas peores, por su dedicación a la política siempre en trincheras a menudo poco amables?
Se ha cansado uno explicando las diferencias entre equidistante y ecuánime. Y he comprobado esto: suele llamar equidistante, por ejemplo a Chaves, quien está encantado de ser totalitario, por lo mismo que quien suele llamar facha o franquista a un demócrata, está orgulloso de levantar el puño o el brazo y encantado de poder robarte tus derechos civiles en cuanto le dejen.
¿Tenemos la clase política que nos merecemos? ¿realmente necesitan un máster en mentir, como usted mismo afirmaba en estas páginas hace poco?
Por desgracia es más grave aún: ¿quién se merece dos millones de xenófobos en Cataluña y doscientos mil cómplices de Eta en el País Vasco? Y todos ellos orgullos de serlo; así lo dicen sus votos.
¿Cree que el Trapiello del 93 comprendería esta suerte de Causa General contra la Transición a la que ahora asistimos? ¿Y el de hoy, puede entenderla?
Ni hace 25 años pensaba que se seguiría hablando de la guerra civil ni hoy puede comprender nadie que se quiera acabar con el período más largo y próspero de nuestra historia dando cartas de naturaleza a los peores instintos: el narcisismo nacionalista y xenófobo y el resentimiento populista, reencarnación de los viejos totalitarismos. Y hay que recordar una vez más a Nietzsche: un exceso de memoria daña la vida.
¿Cómo nació este libro (1993), realmente lo escribió en tres meses? ¿De quién fue la idea y qué le debe a Juan Manuel Bonet y a Rafael Borràs?
Borràs tuvo la idea. Gestionaba el premio Espejo de España, que hubiera podido arreglarme la vida durante un par de años. Me habló de él con gran persuasión. Y sí, lo escribí en tres meses, pero llevaba años leyendo del asunto. En ese tiempo Bonet andaba también escribiendo su gran diccionario de las vanguardias. Fueron dos libros que crecieron a la par, con informaciones estimulantes de ida y vuelta a gran velocidad. Él fue fundamental. Y Abelardo Linares. Me dio buenos consejos y me prestó muchos libros, entre ellos A sangre y fuego de Chaves Nogales: el prólogo de ese libro era la prueba, que yo había estado buscando, de que la tercera España había existido. El premio al final, por guerras intestinas (y nunca mejor dicho), se lo birlaron a Borràs, y me quedé sin él, pero soy consciente de que de no haber sido así, a la diabla, jamás lo hubiera escrito: el tema era un campo de minas. Le estoy agradecido.
Veinticinco años después de su primera edición, Las armas y las letras sigue tan o más vigente que entonces. Cada nueva edición descubre nuevos personajes y datos... ¿Podrá darlo por acabado alguna vez o quizá es, como usted mismo afirma en los prólogos, un libro sin fin, que nunca acabará de escribirse?
Este libro trata de la memoria. Y la memoria fluctúa a cada momento, cambia nuestra percepción del presente y este modifica el pasado. Ayer mismo, en Jerez, Carmen Hernández Pinzón dio a conocer una carta inédita de Juan Ramón Jiménez, de 1943, en la que protesta a Guerrero Ruiz por haber incluido este en una antología de sus poemas un prólogo del falangista José María Alfaro: No “acepto que un político militante de la España actual ponga un prólogo a un libro sobre mí, como tampoco lo aceptaría si Vd, se lo pidiera a otros políticos [republicanos] de los que andan por aquí (…) Mientras las circunstancias de España sean las que son actualmente, yo no puedo volver a España ni relacionarme con determinados elementos de la República que andan por estos países. (…) Yo no soy monárquico, ni republicano, ni falangista, ni comunista, etc., etc. Soy un hombre libre”. De eso trata este libro, de una verdad que cuesta descubrir y restaurar, y que lleva mucho tiempo.
Uno de los méritos del libro fue descubrir esa Tercera España , tan a menudo olvidada, que ni era fascista ni anarquista o comunista. ¿Habría que reivindicarla ahora, cuando vuelven a agitarse los extremos?
JRJ., como acabamos de ver en esa cita, es el paradigma de esa tercera España. Al comienzo de la guerra Falange y Pce tenían unos veinte mil afiliados cada uno. Al final, dos millones. Falange y comunistas fueron los verdaderos vencedores de la guerra, unos administrando la victoria, y los otros administrando la derrota. Los vencedores ganaron la guerra y perdieron los manuales de literatura, y parte de los que perdieron la guerra, principalmente comunistas, ganaron el relato.
Otra de las claves del libro es que demostró hasta qué punto los derrotados de la guerra civil ganaron la guerra literaria... ¿Al menos en este aspecto, al referente a la calidad literaria de unos y otros, hemos aprendido algo?
Sí, que los libros hay que leerlos y que pocos de los que se escribieron en la guerra tienen un interés literario, y que si Rosa Chacel es una gran escritora, Cunqueiro también. Y así hasta cien escritores de ambos bandos.
¿A qué se debe el resurgir actual del guerracivilismo? ¿No hemos aprendido nada, o quizá la ambición política y los nacionalismos excluyentes lo están polarizando todo?
Los sublevados ganaron la guerra desde el primer día y los que la perdieron se hicieron con la propaganda en todo el mundo también desde el primer día. Parecido a lo del Procès ahora. Cuando hace unos años empezó la extrema izquierda a temer que podía perder también el relato, se echaron contentísimos al monte decididos a ganar al fin la guerra.
Veinticinco años después de su primera edición, Las armas y las letras sigue tan o más vigente que entonces. Cada nueva edición descubre nuevos personajes y datos... ¿Podrá darlo por acabado alguna vez o quizá es un libro sin fin, que nunca acabará de escribirse?
Más bien esto último. Pero mejor así. Querrá decir que sigue vivo.
¿Cuáles han sido los cambios más sustanciales en la manera de entender la guerra civil experimentados en estos veinticinco años?
Hoy casi todo el mundo admite que a la inmensa mayoría de los españoles se les obligó a elegir un bando, a veces a punta de pistola, y casi todo el que era decente acabó reconociendo que estaba en el bando equivocado, sin creer que el otro bando fuera tampoco mucho mejor.
La Ley de la Memoria Histórica no parece haber solucionado nada: sigue habiendo demasiados muertos en las cunetas y todo parece haberse reducido al maquillaje urbano y ceder parte de los fondos del Archivo de Salamanca... ¿qué medidas concretas habría que adoptar para hacer justicia de verdad?
Muy pocas: exhumación de los muertos de las fosas comunes y cunetas, sin mayores celebraciones retóricas del tipo “luchadores por la libertad”, “defensores de la democracia”, etc. No pocas de esas víctimas fueron además victimarios y un buen número de ellas, de demócratas, poco.
¿Del rescate de qué autor antes ignorado está más orgulloso y por qué? (Pienso en Chaves Nogales, por ejemplo, pero quizá usted tenga otros favoritos).
Chaves, desde luego, José Castillejo, Morla Lynch, Clara Campoamor, y todos aquellos que lograron sobrevivir a cualquiera de los dos totalitarismos con dignidad y decencia.
Fue uno de los primeros en indagar en el enigma Gálvez. ¿Tiene la sensación de haber abierto camino, de haber dado demasiadas pistas y no sólo con este polémico escritor, para que otros narradores con menos imaginación o conocimientos se hayan aprovechado de su trabajo?
Todo lo sabemos entre todos. Y las buenas ideas tarde o temprano acaban siendo del común. Como las buenas coplas, que decía Machado. Ningún problema. Jordi Gracia al tiempo que señalaba la importancia del libro, recordaba que habría tenido que haberse escrito en la universidad, pero la universidad española y el gremio de hispanistas han sido a menudo endogámicos, convencidos de la superioridad moral y literaria de los perdedores. Y empezaron a circular la gran mentira, aún en curso: los mejores escritores e intelectuales se pusieron del lado de la República. Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández... de acuerdo. ¿Y qué hacemos con Baroja, Unamuno, Ortega, Azorín...? Al fin empiezan a comprender que buenos y malos había en los dos bandos.
Uno de los reproches que acompañaron la primera edición del libro fue la ausencia del filólogo Koldo Michelena. Veo que sigue sin corregirlo, como también sigue sin añadir notas a pie de página que le reclamaban la crítica académica... ¿El tiempo le ha dado la razón?
Es verdad, sin Koldo Michelena no se entiende la guerra civil ni nada en esta vida.
También le tacharon de equidistante... ¿Se le ocurre un retrato menos justo, peor? ¿O le han llamado cosas peores, por su dedicación a la política siempre en trincheras a menudo poco amables?
Se ha cansado uno explicando las diferencias entre equidistante y ecuánime. Y he comprobado esto: suele llamar equidistante, por ejemplo a Chaves, quien está encantado de ser totalitario, por lo mismo que quien suele llamar facha o franquista a un demócrata, está orgulloso de levantar el puño o el brazo y encantado de poder robarte tus derechos civiles en cuanto le dejen.
¿Tenemos la clase política que nos merecemos? ¿realmente necesitan un máster en mentir, como usted mismo afirmaba en estas páginas hace poco?
Por desgracia es más grave aún: ¿quién se merece dos millones de xenófobos en Cataluña y doscientos mil cómplices de Eta en el País Vasco? Y todos ellos orgullos de serlo; así lo dicen sus votos.
¿Cree que el Trapiello del 93 comprendería esta suerte de Causa General contra la Transición a la que ahora asistimos? ¿Y el de hoy, puede entenderla?
Ni hace 25 años pensaba que se seguiría hablando de la guerra civil ni hoy puede comprender nadie que se quiera acabar con el período más largo y próspero de nuestra historia dando cartas de naturaleza a los peores instintos: el narcisismo nacionalista y xenófobo y el resentimiento populista, reencarnación de los viejos totalitarismos. Y hay que recordar una vez más a Nietzsche: un exceso de memoria daña la vida.
Published on May 02, 2019 11:02
April 28, 2019
Un soldado menos
SI mis cálculos no están mal hechos, tú, lectora, lector, vas a leer estas líneas el día de las elecciones generales. Ayer habrás reflexionado o no, hoy votarás o no, pero los dos somos respetuosos con la ley, y mientras esperamos los resultados (tú probablemente con ilusión, yo seguramente resignado), nos ocuparemos de otros asuntos que no sean los asuntos políticos. ¿Cuáles? Los inmediatos suelen ofrecer alicientes más estimulantes.
Tengo en este momento entre las manos una recopilación de canciones infantiles hecha por el folclorista Joaquín Díaz hace casi cuarenta años. Hace tres o cuatro nos enseñó él (a Jiménez Lozano, a mi mujer y mí) su extraordinario museo de Urueña, dedicado a la música popular y sus diferentes manifestaciones a lo largo de los siglos. Entre las canciones infantiles está el romance de “La pedigüeña”. El libro de Díaz es un trabajo serio, concienzudo, en la órbita de los que empezó Menéndez Pidal y siguió Caro Baroja. “Un francés vino de Francia / en busca de una mujer, /se encontró con una niña / que le supo responder. / –Niña, si quieres ser mía / por el término de un año, / te vistiera y te calzara / y te regalara un sayo. –Una niña como yo / no se vende por un sayo / porque soy pequeña y joven / y reconozco mi daño. / Caballero, si usted gusta / de mi hermosura gozar / todo cuanto yo le pida / me lo tiene usted que dar...”. Caramba con la niña. Después de esto empieza uno a ver cosas raras en todos los romances: “Al pasar la barca / me dijo el barquero: / Las niñas bonitas / no pagan dinero. / La volví a pasar, / me volvió a decir: / Las niñas bonitas / no pagan aquí”. Qué sé yo.
Pero hasta la hora del escrutinio tenemos todavía mucho tiempo. Tarda este en pasar y vuela, todo en uno. Ese es el misterio de la vida, y de no otra cosa trató Proust en À la recherche. Este libro de Díaz nos lleva de susto en susto: “De Cataluña vengo / de servir al rey / ay, ay, de servir al rey”. Con el inocente folclore no gana uno para sobresaltos. Doy por fin con uno de mi entera satisfacción, “El quintado” o soldado de quintas al que mandan a la guerra el día de su boda. Llora su suerte, pero su capitán se compadece de él: “–Coge licencia y vete / en busca de esa doncella / que con un soldado menos / también se acaba la guerra”. Claro que tampoco eso es verdad...
[Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 28 de abril de 2018]
Tengo en este momento entre las manos una recopilación de canciones infantiles hecha por el folclorista Joaquín Díaz hace casi cuarenta años. Hace tres o cuatro nos enseñó él (a Jiménez Lozano, a mi mujer y mí) su extraordinario museo de Urueña, dedicado a la música popular y sus diferentes manifestaciones a lo largo de los siglos. Entre las canciones infantiles está el romance de “La pedigüeña”. El libro de Díaz es un trabajo serio, concienzudo, en la órbita de los que empezó Menéndez Pidal y siguió Caro Baroja. “Un francés vino de Francia / en busca de una mujer, /se encontró con una niña / que le supo responder. / –Niña, si quieres ser mía / por el término de un año, / te vistiera y te calzara / y te regalara un sayo. –Una niña como yo / no se vende por un sayo / porque soy pequeña y joven / y reconozco mi daño. / Caballero, si usted gusta / de mi hermosura gozar / todo cuanto yo le pida / me lo tiene usted que dar...”. Caramba con la niña. Después de esto empieza uno a ver cosas raras en todos los romances: “Al pasar la barca / me dijo el barquero: / Las niñas bonitas / no pagan dinero. / La volví a pasar, / me volvió a decir: / Las niñas bonitas / no pagan aquí”. Qué sé yo.
Pero hasta la hora del escrutinio tenemos todavía mucho tiempo. Tarda este en pasar y vuela, todo en uno. Ese es el misterio de la vida, y de no otra cosa trató Proust en À la recherche. Este libro de Díaz nos lleva de susto en susto: “De Cataluña vengo / de servir al rey / ay, ay, de servir al rey”. Con el inocente folclore no gana uno para sobresaltos. Doy por fin con uno de mi entera satisfacción, “El quintado” o soldado de quintas al que mandan a la guerra el día de su boda. Llora su suerte, pero su capitán se compadece de él: “–Coge licencia y vete / en busca de esa doncella / que con un soldado menos / también se acaba la guerra”. Claro que tampoco eso es verdad...
[Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 28 de abril de 2018]
Published on April 28, 2019 23:50
Voi ch'entrate. 28A
ESTO es lo que les voy a decir a mis dos papeletas en el momento de depositarlas en la urna:
lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
lasciate ogni speranza, voi ch'entrate.
Published on April 28, 2019 03:18
April 27, 2019
Una imagen vale más que mil palabras unidas
Published on April 27, 2019 05:33
April 24, 2019
En campaña
Published on April 24, 2019 04:01
April 22, 2019
23 de abril (y un prólogo)
SE conmemoran mañana 23 de abril algunas cosas. En Castilla y León la fiesta de los comuneros Bravo, Padilla y Maldonado, subidos al cadalso por orden del emperador; en Barcelona, día de Sant Jordi, la fiesta de la cultura catalana y de la rosa, idea del escritor valenciano Vicente Clavel. Y, en fin, el hecho más universal de los tres, acaso: se conmemora en todo el orbe las muertes de William Shakespeare y Miguel de Cervantes. De este son las palabras que encabezan el ensayo de Las armas y las letras.Mañana se presenta precisamente en Barcelona la nueva edición de ese libro. Allí estaremos Cayetana Álvarez de Toledo, Félix Ovejero y yo mismo hablando menos de mi libro (uno no ha venido a este mundo, y menos mañana a Barcelona, «a hablar de mi libro») y más de memoria histórica, quiero decir, de este presente nuestro. Aquí va el prólogo a esta nueva edición y la invitación al acto, convocado por CLAC (Centro Libre. Arte y Cultura) en La Casa de los Periodistas, Rambla de Cataluña, 10, a las 13:00, y al que, por supuesto, estáis todos invitados.
* * *
PRÓLOGO DE LOS VEINTICINCO AÑOS. 1994 - 2019
EN las sucesivas ediciones de este libro, al tiempo que se corrigen inexactitudes y erratas y se aportan algunos datos nuevos y personajes que van apareciendo, va también un prólogo nuevo. Como si necesitara explicarme y explicar qué fue esta obra en origen y qué sigue siendo, y cómo nunca acabará de escribirse del todo, porque cada día conocemos más de aquella guerra y de nosotros mismos con relación a ella. A quien en 2010, al publicarse entonces una edición notablemente aumentada y corregida, me decía que ya tenía la primera, de 1994, o alguna otra posterior, le aclaraba: «Entonces solo tiene medio libro». A los que leyeron la de 2010 volvería a decirles algo parecido. Los estudios sobre la guerra civil y la publicación y rescate de textos originales de los protagonistas siguen creciendo, lo que justifica que vuelvan a añadirse aquí hechos, fotografías inéditas y entrecomillados desconocidos y providenciales que abundan en la idea general que sustenta este libro desde su lejana primera edición: muchos escritores e intelectuales, como tantos españoles, se vieron obligados a escoger, y a menudo de manera dramática, entre los dos bandos, entre dos visiones de la historia y de la vida que en muchos casos acabaron siendo delirantes, totalitarias y mesiánicas, con los resultados conocidos por todos. ¿Ha cambiado la percepción de la guerra desde que se publicó Las armas y las letras hace veinticinco años? En cierto modo sí, un poco. En efecto, cada día es mayor el número de personas que simpatizan con la tercera España, la de Chaves Nogales y Clara Campoamor, la de don José Castillejo, Elena Fortún o Juan Ramón Jiménez, y si es verdad lo que han escrito algunos, este libro supuso un punto de inflexión en la visión que se tenía de nuestra literatura y de aquella guerra, contribuyendo a la amplitud de miras sobre una y otra. También ha empezado a aceptarse, al fin (¡hemos necesitado casi un siglo!) que ni todos los que apoyaron la sublevación eran fascistas o furibundos carcas ni todos los leales a la República combatían por una democracia que brillaba por su ausencia en su propio bando. Pero al mismo tiempo, y a medida que nos vamos alejando de la fatídica fecha de 1936, han surgido en España quienes parecen empeñados en devolvernos a ella. En 2016 oímos proclamar al líder de un partido populista que «se oyen aquí esta noche las voces de Margarita Nelken, Clara Campoamor y Dolores Ibárruri [...] las voces de Durruti, de Largo Caballero, de Azaña, de Pepe [sic] Díaz y de Andreu Nin». Se hubiera creído que celebraba la derrota de Franco (que gobernó con mano de hierro durante cuarenta años, murió en su cama y lleva enterrado en el Valle de los Caídos desde hace otros cuarenta), más que un recuento favorable de votos (y, por cierto, Azaña, Durruti y Largo Caballero representaban y defendían ideas antagónicas, Nelken no hubiera dudado en «pasear» a Clara Campoamor, y probablemente fue «Pepe» Díaz, u otro de sus camaradas, obedeciendo dictados soviéticos, quien ordenó el asesinato de Andreu Nin y los poumistas). Fue una prueba más de que los mayores partidarios de la memoria histórica gustan empezarla olvidando la Historia o mintiendo. Para recordar lo sucedido se escribió hace veinticinco años este libro, y contribuir en la medida de lo posible a la verdad. Una verdad que pasa hoy por advertir que la aplicación de la ley de reparación de las víctimas de la guerra y del franquismo, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, que aprobó en 2007 un gobierno socialista, lejos de contribuir al olvido pacificador del que hablaba Nietzsche («un exceso de memoria daña la vida»), parece haber reabierto interpretaciones interesadas del pasado en las que algunas víctimas (en realidad sus nietos o bisnietos) reclaman la condición de víctimas de sus antepasados sin reconocer a la par la condición de victimarios de muchos de ellos. Ley, por lo demás, cuyo artículo decimoquinto exigiría, aplicado con escrupulosa puntualidad, suprimir de todos los institutos, colegios, aulas, instituciones y calles españoles que lo llevan, el nombre de Miguel de Unamuno, nuestro admirado don Miguel, con el que empieza, una vez más, este viejo y nuevo libro que nunca estará terminado del todo.Decía Tito Liviano, alter ego del propio Galdós y protagonista de Cánovas, a propósito de unas guerras carlistas que no parecían nunca conocer su final: «Todavía tiene España sarna que rascar para largo tiempo». España, por suerte, está ya muy lejos de aquel país al que volvía la mirada el personaje galdosiano. Cuando pocos creían que España pudiera superar de manera incruenta la guerra civil y la dictadura que la siguió, se abrió el período democrático más próspero, ilusionante y luminoso de toda su historia, en el que seguimos, pese al empeño de populismos y nacionalismos, reactivación de la sempiterna roña carlista. Quiero pensar que a aquel cambio ha podido contribuir, aun en una millonésima parte, este libro y quienes no han dejado de leerlo en estos años. Lo han hecho de un modo tranquilo, constante, sin miedo a conocer la vedad y esperanzados. Al fin y al cabo lo que las armas separan, es deber de las letras hermanarlo.
Madrid, febrero de 2019
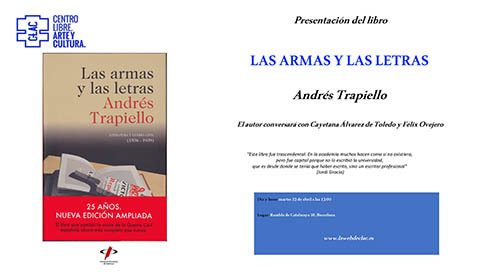
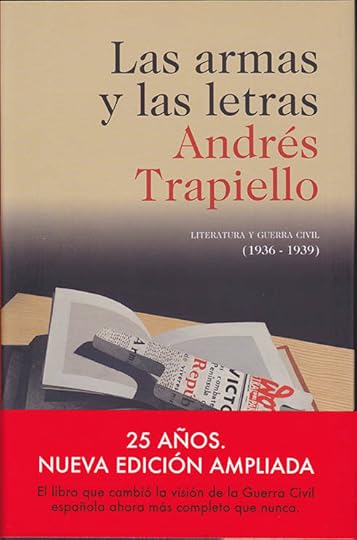
* * *
PRÓLOGO DE LOS VEINTICINCO AÑOS. 1994 - 2019
EN las sucesivas ediciones de este libro, al tiempo que se corrigen inexactitudes y erratas y se aportan algunos datos nuevos y personajes que van apareciendo, va también un prólogo nuevo. Como si necesitara explicarme y explicar qué fue esta obra en origen y qué sigue siendo, y cómo nunca acabará de escribirse del todo, porque cada día conocemos más de aquella guerra y de nosotros mismos con relación a ella. A quien en 2010, al publicarse entonces una edición notablemente aumentada y corregida, me decía que ya tenía la primera, de 1994, o alguna otra posterior, le aclaraba: «Entonces solo tiene medio libro». A los que leyeron la de 2010 volvería a decirles algo parecido. Los estudios sobre la guerra civil y la publicación y rescate de textos originales de los protagonistas siguen creciendo, lo que justifica que vuelvan a añadirse aquí hechos, fotografías inéditas y entrecomillados desconocidos y providenciales que abundan en la idea general que sustenta este libro desde su lejana primera edición: muchos escritores e intelectuales, como tantos españoles, se vieron obligados a escoger, y a menudo de manera dramática, entre los dos bandos, entre dos visiones de la historia y de la vida que en muchos casos acabaron siendo delirantes, totalitarias y mesiánicas, con los resultados conocidos por todos. ¿Ha cambiado la percepción de la guerra desde que se publicó Las armas y las letras hace veinticinco años? En cierto modo sí, un poco. En efecto, cada día es mayor el número de personas que simpatizan con la tercera España, la de Chaves Nogales y Clara Campoamor, la de don José Castillejo, Elena Fortún o Juan Ramón Jiménez, y si es verdad lo que han escrito algunos, este libro supuso un punto de inflexión en la visión que se tenía de nuestra literatura y de aquella guerra, contribuyendo a la amplitud de miras sobre una y otra. También ha empezado a aceptarse, al fin (¡hemos necesitado casi un siglo!) que ni todos los que apoyaron la sublevación eran fascistas o furibundos carcas ni todos los leales a la República combatían por una democracia que brillaba por su ausencia en su propio bando. Pero al mismo tiempo, y a medida que nos vamos alejando de la fatídica fecha de 1936, han surgido en España quienes parecen empeñados en devolvernos a ella. En 2016 oímos proclamar al líder de un partido populista que «se oyen aquí esta noche las voces de Margarita Nelken, Clara Campoamor y Dolores Ibárruri [...] las voces de Durruti, de Largo Caballero, de Azaña, de Pepe [sic] Díaz y de Andreu Nin». Se hubiera creído que celebraba la derrota de Franco (que gobernó con mano de hierro durante cuarenta años, murió en su cama y lleva enterrado en el Valle de los Caídos desde hace otros cuarenta), más que un recuento favorable de votos (y, por cierto, Azaña, Durruti y Largo Caballero representaban y defendían ideas antagónicas, Nelken no hubiera dudado en «pasear» a Clara Campoamor, y probablemente fue «Pepe» Díaz, u otro de sus camaradas, obedeciendo dictados soviéticos, quien ordenó el asesinato de Andreu Nin y los poumistas). Fue una prueba más de que los mayores partidarios de la memoria histórica gustan empezarla olvidando la Historia o mintiendo. Para recordar lo sucedido se escribió hace veinticinco años este libro, y contribuir en la medida de lo posible a la verdad. Una verdad que pasa hoy por advertir que la aplicación de la ley de reparación de las víctimas de la guerra y del franquismo, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, que aprobó en 2007 un gobierno socialista, lejos de contribuir al olvido pacificador del que hablaba Nietzsche («un exceso de memoria daña la vida»), parece haber reabierto interpretaciones interesadas del pasado en las que algunas víctimas (en realidad sus nietos o bisnietos) reclaman la condición de víctimas de sus antepasados sin reconocer a la par la condición de victimarios de muchos de ellos. Ley, por lo demás, cuyo artículo decimoquinto exigiría, aplicado con escrupulosa puntualidad, suprimir de todos los institutos, colegios, aulas, instituciones y calles españoles que lo llevan, el nombre de Miguel de Unamuno, nuestro admirado don Miguel, con el que empieza, una vez más, este viejo y nuevo libro que nunca estará terminado del todo.Decía Tito Liviano, alter ego del propio Galdós y protagonista de Cánovas, a propósito de unas guerras carlistas que no parecían nunca conocer su final: «Todavía tiene España sarna que rascar para largo tiempo». España, por suerte, está ya muy lejos de aquel país al que volvía la mirada el personaje galdosiano. Cuando pocos creían que España pudiera superar de manera incruenta la guerra civil y la dictadura que la siguió, se abrió el período democrático más próspero, ilusionante y luminoso de toda su historia, en el que seguimos, pese al empeño de populismos y nacionalismos, reactivación de la sempiterna roña carlista. Quiero pensar que a aquel cambio ha podido contribuir, aun en una millonésima parte, este libro y quienes no han dejado de leerlo en estos años. Lo han hecho de un modo tranquilo, constante, sin miedo a conocer la vedad y esperanzados. Al fin y al cabo lo que las armas separan, es deber de las letras hermanarlo.
Madrid, febrero de 2019
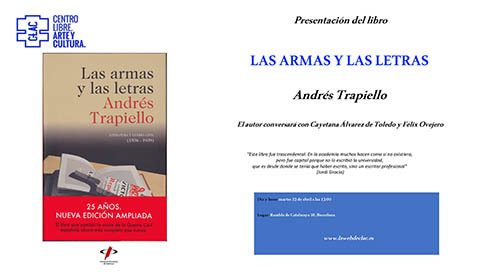
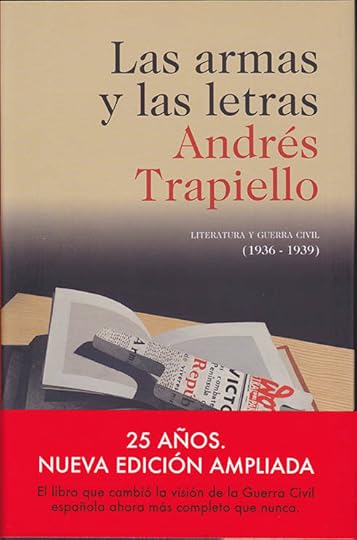
Published on April 22, 2019 02:23
April 16, 2019
Al meu parer (una entrevista)
Ayer, en El Español.
De las réplicas que tuvo en diferentes periódicos independentistas, vale la pena destacar dos, por graciosas. En una se decía: «AT. se ríe de los presos políticos y exilados»; la verdad es que no, una falsedad más, pero, en fin, si les hace ilusión, quizá la próxima vez, porque razones hay de sobra. Y la segunda esta: «L'escriptor els acusa [a los independentistas] de no haverse assabentat que "el franquisme no existeix" com tampoco ha existit mai, al seu parer, la repùblica catalana». En mi opinión, no, en la de cualquiera. Dan ganas de repetir aquí las célebres palabras del mozo de escuadra a un manifestante.
De las réplicas que tuvo en diferentes periódicos independentistas, vale la pena destacar dos, por graciosas. En una se decía: «AT. se ríe de los presos políticos y exilados»; la verdad es que no, una falsedad más, pero, en fin, si les hace ilusión, quizá la próxima vez, porque razones hay de sobra. Y la segunda esta: «L'escriptor els acusa [a los independentistas] de no haverse assabentat que "el franquisme no existeix" com tampoco ha existit mai, al seu parer, la repùblica catalana». En mi opinión, no, en la de cualquiera. Dan ganas de repetir aquí las célebres palabras del mozo de escuadra a un manifestante.
Published on April 16, 2019 04:18
April 14, 2019
La vuelta
COMIENZA uno este artículo en un aeropuerto. Siempre he admirado a quienes pueden escribir en el café abarrotado o hundidos en la soledad de una trinchera, bajo las balas. Hoy por hoy, y salvando las hipérboles, los aeropuertos se parecen bastante a una guerra. La agitación de los viajeros es completa. Las gentes caminan de un lado para otro. Contrastan los que vagan lentamente y sin rumbo para hacer tiempo y quienes van despepitados como una flecha por falta de él, trenzando todos sus derrotas como coches de choque. Los mensajes de una megafonía gangosa, advirtiéndonos de los rateros, alteran aún más la espera. En tales condiciones empieza uno este artículo.
La vuelta a España tras una temporada en el extranjero, por breve que esta sea, resulta extraña. Si es larga, más aún. A la ida raramente piensa uno en lo que deja atrás. Al contrario, aprovecha uno el viaje para olvidarse de los afanes diarios, propios y ajenos, personales, laborales y políticos. Alejarse de ellos nos euforiza de un modo infantil. El regreso, por el contrario, nos devuelve a la realidad y tal vez nos deprime un poco. Los que hayan pasado por un internado y conozcan la sensación de la vuelta, tras las vacaciones, sabrán acaso a qué me refiero. Los seis años que pasé en el mío no fueron, sin embargo, del todo malos, porque comparaba a menudo mi suerte con la de aquellos cuyas vidas eran un millón de veces peor que la nuestra. No es infrecuente, entre escritores al menos, deplorar la vuelta a España, tras un período de ausencia, como quien regresa no ya a un internado, sino a una cárcel regida por carceleros sádicos y con una población reclusa soez y brutal, que alardea a todas horas de un egoísmo patológico y costumbres bárbaras. Desde Larra, es un clásico de las jeremiadas. Regresar de la maravillosa Italia no es hacerlo de cualquier parte, por ejemplo de ninguno de los doscientos países en los que el bienestar o la libertad son menores que los que gozamos en cualquier país europeo. Volver hace incluso que valoremos las cosas que en el nuestro funcionan y no tanto quizá de donde venimos, y al revés... Viajar, sí, pese a los aeropuertos, relativiza todo mucho. Es posible que no cure el carlismo, como creía Baroja (hoy los carlistas viajan más que nunca), pero nos ayuda a valorar lo que tenemos... y a querer conservarlo.
[Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 14 de abril de 2019]
La vuelta a España tras una temporada en el extranjero, por breve que esta sea, resulta extraña. Si es larga, más aún. A la ida raramente piensa uno en lo que deja atrás. Al contrario, aprovecha uno el viaje para olvidarse de los afanes diarios, propios y ajenos, personales, laborales y políticos. Alejarse de ellos nos euforiza de un modo infantil. El regreso, por el contrario, nos devuelve a la realidad y tal vez nos deprime un poco. Los que hayan pasado por un internado y conozcan la sensación de la vuelta, tras las vacaciones, sabrán acaso a qué me refiero. Los seis años que pasé en el mío no fueron, sin embargo, del todo malos, porque comparaba a menudo mi suerte con la de aquellos cuyas vidas eran un millón de veces peor que la nuestra. No es infrecuente, entre escritores al menos, deplorar la vuelta a España, tras un período de ausencia, como quien regresa no ya a un internado, sino a una cárcel regida por carceleros sádicos y con una población reclusa soez y brutal, que alardea a todas horas de un egoísmo patológico y costumbres bárbaras. Desde Larra, es un clásico de las jeremiadas. Regresar de la maravillosa Italia no es hacerlo de cualquier parte, por ejemplo de ninguno de los doscientos países en los que el bienestar o la libertad son menores que los que gozamos en cualquier país europeo. Volver hace incluso que valoremos las cosas que en el nuestro funcionan y no tanto quizá de donde venimos, y al revés... Viajar, sí, pese a los aeropuertos, relativiza todo mucho. Es posible que no cure el carlismo, como creía Baroja (hoy los carlistas viajan más que nunca), pero nos ayuda a valorar lo que tenemos... y a querer conservarlo.
[Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 14 de abril de 2019]
Published on April 14, 2019 23:07
April 7, 2019
Esto no ha hecho más que empezar
SIGUIÓ uno con interés el juicio del 23F, hace ya casi cuarenta años, y sigue uno con parecida atención el del Procés. Hay entre ambos notables diferencias. Los responsables de la intentona del 23F asumieron desde el primer momento su fracaso. Al fin y al cabo no se distinguió mucho de los incontables pronunciamientos militares que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX. Estos acababan unas veces con los golpistas en el gobierno, y otras en la horca o el pelotón de ejecución, como en el caso de Riego y Diego de León, que aceptaron con aplomo la soga y la bala. En el caso de Diego de León él mismo incluso dio la orden a los soldados que iban a fusilarle: “¡No tembléis, al corazón!”. Sonó a un verso de Vighi:“A morirse, y a otra cosa”. Los había con más suerte y acababan en la cárcel o el exilio, a la espera de mejor ocasión para volver a intentarlo, como Cabrera.
Las principales diferencias de este juicio de ahora con aquel son, a mi modo de ver, estas dos. Una: los encausados y sus partidarios jamás han admitido su derrota. Y dos: mientras el 23F no contó con ningún apoyo social considerable, en este caso hay un número que algunos cuantifican en más de dos millones de seguidores. Dos millones que consideran, si es verdad lo que interpretan quienes hablan en su nombre, que los procesados no han hecho nada malo, lo cual les permite presentarse como víctimas. Como no andamos escrutando lo porvenir ni dilucidando un asunto dogmático o doctrinal, sino hechos, que diría el juez Marchena, fijemos la atención en una palabra que se ha oído bastante estos días y que es probable que aún se reitere más a partir de que se conozca la sentencia: farsa.
Sigue uno con atención, sí, este episodio apócrifo de Galdós. Estamos cerca del desenlace, incierto para todos. La tesis de los acusados y sus defensas se centra en demostrar que el referéndum del 1-O fue una fiesta echada a perder por el Estado y sus jayones, y la proclamación de la República Catalana que le siguió, un acto simbólico, o sea, una representación. Algunos hablan de un juicio-farsa, acaso para no tener que reconocer lo que aquella representación pudo tener también de farsa... ¿Dirá la sentencia que, aparte de lo que tuviera de teatral, fue real? Quién sabe. A diferencia de una novela que ha llegado a su fin, seguro que a partir de ahora se oirá mucho “esto no ha hecho más que empezar”.
[Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 7 de abril de 2019]
Las principales diferencias de este juicio de ahora con aquel son, a mi modo de ver, estas dos. Una: los encausados y sus partidarios jamás han admitido su derrota. Y dos: mientras el 23F no contó con ningún apoyo social considerable, en este caso hay un número que algunos cuantifican en más de dos millones de seguidores. Dos millones que consideran, si es verdad lo que interpretan quienes hablan en su nombre, que los procesados no han hecho nada malo, lo cual les permite presentarse como víctimas. Como no andamos escrutando lo porvenir ni dilucidando un asunto dogmático o doctrinal, sino hechos, que diría el juez Marchena, fijemos la atención en una palabra que se ha oído bastante estos días y que es probable que aún se reitere más a partir de que se conozca la sentencia: farsa.
Sigue uno con atención, sí, este episodio apócrifo de Galdós. Estamos cerca del desenlace, incierto para todos. La tesis de los acusados y sus defensas se centra en demostrar que el referéndum del 1-O fue una fiesta echada a perder por el Estado y sus jayones, y la proclamación de la República Catalana que le siguió, un acto simbólico, o sea, una representación. Algunos hablan de un juicio-farsa, acaso para no tener que reconocer lo que aquella representación pudo tener también de farsa... ¿Dirá la sentencia que, aparte de lo que tuviera de teatral, fue real? Quién sabe. A diferencia de una novela que ha llegado a su fin, seguro que a partir de ahora se oirá mucho “esto no ha hecho más que empezar”.
[Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 7 de abril de 2019]
Published on April 07, 2019 23:27
Andrés Trapiello's Blog
- Andrés Trapiello's profile
- 108 followers
Andrés Trapiello isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.




