Krishna Avendaño's Blog, page 3
February 28, 2023
Teología de la economía política
 1. Teología política
1. Teología políticaEn su clásico ensayo[1] contra las vanguardias políticas del siglo XIX —el liberalismo, el socialismo y el anarquismo—, Juan Donoso Cortés afirmaba que detrás de toda cuestión política hay siempre una cuestión teológica. Consigna evidente y necesaria para el pensamiento tradicionalista, resultaba desconcertante, si bien sintomática de la cultura Occidental, para un autor decididamente antirreligioso y libertario como Pierre Joseph Proudhon. Así, en las Confesiones de un revolucionario, el francés anotaba que «es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos con la teología», a lo que su opositor español respondía sin asombro, pero con algo de sorna: «Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, salvo la sorpresa de Mr. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias».
Carl Schmitt, que había leído a Donoso Cortés, escribía en 1922 un pequeño pero muy relevante tratado sobre lo que él llamó la teología política[2]. Las formas de lo político[3], sin importar su tiempo y lugar, emergían en el pensamiento schmittiano como reflejos plenamente inmanentizados del argumento religioso. La monarquía de derecho divino, el parlamentarismo jacobino, el Estado moderno, la autocracia personalista y hasta el gobierno burocrático, en apariencia desideologizado y volcado a lo administrativo, dejaban de ser meras variaciones que adopta el poder político para pasar a ser aquello que Hobbes ya había anunciado: el deus mortalis. Bajo este enfoque, los juristas, entre ellos el propio, Schmitt se revelan como exégetas de la fe que busca dar sentido al todo social. Y aunque no se pronunció al respecto, es posible que en los economistas viera sacerdotes, si no es que adivinadores y nigromantes del culto.
Como toda obra destinada a perdurar en el tiempo, el tratado no estuvo exento de polémica. Mientras que los teóricos de la democracia y la laicidad juzgaron el análisis schmittiano de excesivo, fantasioso y poco coherente con el carácter secular del Estado moderno, los teólogos vieron en el endiosamiento del orden temporal una causa de preocupación. Apenas sorprendía que un materialista antirromano como Hobbes propusiera la supremacía el trono sobre el altar, que lo hiciera un católico como Schmitt ponía de relieve el carácter escatológico de los tiempos que corrían: una vez sometida al orden terreno, la Iglesia degeneraba en simple institución cultural, renunciaba a su misión salvífica y en su lugar dejaba los proyectos redentores a la inventiva humana —los sistemas de gobierno, la legislación, la economía—. Extra Civitatem nulla salus.
Si bien Schmitt, al igual que Hobbes, consideraba al Estado como remedio único a la discordia, la intención principal de su tratado era mostrar de qué manera los discursos, incluso aquellos que se proclaman allende los dogmas —particularmente el liberalismo, que con su repudio al Estado se proclama impolítico o apolítico—, se articulan como profesiones de fe secularizada. Si no son los poderes ejecutivo y legislativo —esto es, la estructura visible del poder—, el proceso en cuanto tal se torna en Dios: la praxis política, las acciones encaminadas al cambio social, las medidas económicas, la enseñanza y formación del ciudadano son instrumentos subsidiarios del telos, el fin último, la promesa escatológica. Esta es la esencia del problema que identificó Voegelin: el hombre moderno, en su arrogancia, al apropiarse de la salvación —en concreto, de la narrativa de la plenitud— se ve impelido a construir estructuras políticas volcadas a lo total; la ideología, la creencia de que la razón desveló el paraíso, requiere de una política de masas que, en la práctica, adopta las características del culto.
Toda vez que, como bien apuntaba Schmitt, lo político constituye el núcleo de la convivencia humana, lo que se estructura en torno al mismo será una forma de praxis religiosa. La solución, si es que existe, ha de ser la de Jünger: la figura del anarca. Para el resto, el modo de pensamiento ideológico, clave para la modernidad, exige al ciudadano tal confianza en las formas del Estado y en los métodos empleados para alcanzar las pretensiones teleológicas de los programas políticos que el resultado último, para la persona, es el abandono de sí. En suma, una completa sumisión a la dogmática de su época.
Donoso Cortés estaba en lo cierto: lo único que debe sorprender es la sorpresa de los que, como Proudhon, no conciben la dimensión teológica, sea literal o metafórica, de los asuntos políticos. Para esto no tienen remedio ni la economía ni el ateísmo militante. El ordenamiento de las sociedades requiere de fórmulas y mitos. Su carencia empuja a la guerra hobbesiana, donde cada quien es la fiera del otro, o bien, como sucede en el mundo altamente tecnificado, arroja a los individuos a la deriva.
2. Teología económicaWalter Benjamin quiso ver en el capitalismo una religión cultural desprovista de dogmas y de teología, un acontecimiento trágico donde nada hay sino un culto continuo que se expresa en la rendición de la persona a la lógica del consumo, la reproducción y la culpa/deuda[4]. La sugerente pero extraña caracterización benjaminiana podría sorprender por igual a críticos y partidarios del capitalismo. ¿No es acaso el concepto de propiedad privada la piedra de toque donde se funda no solo la filosofía liberal, sino también la civilización entera?, ¿no es acaso su sacralidad un dogma como también lo es el Principio de No Agresión, ese basamento que sostiene toda la ética del individualismo? Según parece, Benjamin, desesperado y aterrado ante el carácter apocalíptico de su tiempo, visualizó un capitalismo esencialmente pragmático, desnudo de toda metafísica, sin otra vocación que su crecimiento. Los agentes económicos, que en épocas menos trágicas podrían llamarse personas, se vuelcan a la repetición un proceso-culto donde cada pieza de la maquinaria trabaja para su propia aniquilación.
En contraste de lo que pensó Benjamin, los filósofos del liberalismo han visto en el ejercicio de las actividades económicas la expresión natural de la libertad humana. Entender el libre albedrío como una responsabilidad creadora, y no tanto como un mero pretexto para rendirse a los bajos apetitos, permitió a los primeros iusnaturalistas comprender al hombre como el imago dei: una criatura esencialmente distinta a las demás, capaz de discernimiento y de tomar para sí los frutos de la tierra con su esfuerzo.
En el Segundo Tratado del Gobierno Civil, John Locke especula sobre el inicio de la economía y de la propiedad privada a partir de una consigna bíblica: Dios ha regalado a los hombres la Tierra para que la trabajen y tengan dominio sobre ella (Gen. 26-29). Más adelante se pregunta: si el mundo es de todos, ¿cómo se justifica, desde una perspectiva teológica, la propiedad privada o el que un hombre pueda reclamar para sí una parte de ese mundo que Dios ha otorgado a cada uno de sus vástagos? La clave, argumenta Locke, está en la capacidad transformadora del ser humano, que al intervenir sobre la materia puede modificarla para beneficio propio y de sus semejantes. Lejos de ser ilícito, apropiarse de los bienes que uno produce y de la tierra que uno transforma es consecuencia lógica de aquella ley natural que está inscrita en el alma de todos los hombres. Mientras que para Hobbes la propiedad era producto de la violencia y el deseo humanos, para Locke lo esencial radica en el medio que el hombre emplea para hacerse de las cosas que desea: el trabajo. Las frutas de un árbol solo valen lo que al recolector le cuesta obtenerlas; no dinero, sino esfuerzo vivo. Las herramientas no valen porque sean útiles, sino porque para su construcción se necesitó de trabajo. El metal de un apero de labranza es materia estéril hasta que un hombre lo trabaja[5].
La civilización se explica a partir de la razón y de la economía. A diferencia de lo que opina Hobbes, el estado de naturaleza es para Locke resultado de la racionalidad. La guerra sin cuartel, la depredación, la competencia descarnada que según el enfoque leviatánico solo pueden erradicarse mediante la cesión de un fragmento de la libertad a fin de invocar al nuevo deus mortalis, representan en el pensamiento lockeano atavismos de la mentalidad prerracional. Todo grupo, toda familia, toda comunidad, toda concordia nacen del ejercicio de la inteligencia y no del miedo a ser devorados. El gobierno surge como garante de la libertad y el orden, no como instrumento de violencia y terror; su papel en la historia es de servidor y no de maestro. Las pasiones humanas, que en Hobbes dan origen al conflicto, pueden dominarse mediante la reflexión personal y el diálogo privado con Dios[6]. La legislación es, al mismo tiempo, limitación del poder temporal y medio para garantizar las libertades que son innatas a la persona. Para el empirista, pues, «el estado de naturaleza es aquel en el que los hombres viven juntos conforme a la razón, sin un poder terrenal, común y superior a todos, con autoridad para juzgarlos»[7]. Desmitificando al Estado y devolviendo la soberanía a los hombres, que únicamente puede expresarse bajo la égida de un régimen que sacraliza y teologiza la propiedad privada, Locke ha puesto en el centro de la discusión a la criatura individual a quien Dios ha imbuido de una capacidad natural para discernir lo bueno de lo malo y de un albedrío que, permitiéndole perseguir su propia felicidad, lo conduce a relacionarse de manera armónica con sus semejantes.
Pese a todas las controversias ente el contractualismo y el iusnaturalismo, sobre todo en una Inglaterra que se precipitaba a Revolución Gloriosa, parecería que, en el proyecto por apartar a la institución eclesial de la historia, tanto Hobbes como los liberales ingleses trabajaron juntos, coordinados por alguna fuerza misteriosa: con el Leviatán, Roma perdía el control político y el papa quedaba reducido a monarca espiritual de creyentes que debían otorgar su fe a los estados nacionales; con Locke, el parlamento sometía a la monarquía, dejando a la ley —el instrumento de los hombres— en el trono y en el altar.
Las promesas y los métodos del liberalismo que tanto horrorizaron a Benjamin inflamaron las efusiones utópicas de personajes como el hegeliano Francis Fukuyama. Para alguien como el autor de El fin de la historia y el último hombre, nada resultaría tan disparatado como la aseveración de que el proyecto liberal avanzaba a su propia destrucción. Tampoco se trataba de un paseo aleatorio por los entresijos de la historia, sino de una marcha hacia su perfeccionamiento, pues, como apuntaba Hegel, la tinta que anima al gran relato de la humanidad no es otra que la razón. El liberalismo triunfante se presentaba a sí mismo como el ésjaton, la síntesis, la plenitud de los sistemas políticos.
Los retos de la humanidad habían cesado, la solución estaba dada. Ya solo quedaba resguardar las instituciones, advertir contra los peligros de las teologías (o ideologías) regresivas[8] y proclamar: Extra mercatum nulla salus.
[1] Donoso Cortés, Juan. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo.
[2] Schmitt, Carl. Teología política: cuatro capítulos sobre el concepto de soberanía.
[3] Lo político, en contraste con la política —en definitiva, lo contingente—, entendido como lo esencial de la convivencia humana. En palabras de Schmitt, «hemos entendido lo político como lo total y sabemos, en consecuencia, que la decisión de si algo es impolítico implica siempre una decisión política, y es indiferente quién la tome y con qué fundamentos de prueba la arrope». Teología política, págs. 10-11.
[4] En el texto El capitalismo como religión Benjamin emplea el término alemán Schuld, que puede significar deuda, culpa o falta.
[5] Vale recalcar como una simple nota al margen, pues esto ya se sale de las pretensiones de este ensayo, que atores liberales asociados a la revolución marginalista, especialmente Menger y Böhm-Bawerk, dejarán detrás las teorías del valor-trabajado presentes en las obras de Locke y Smith para postular el carácter subjetivo del valor. Teológicamente, es el libre albedrío, no la labor, lo que unifica al mundo.
[6] Locke, desde luego, era un puritano.6
[7] Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil, págs. 24-25.
[8] Para Fukuyama, estas serían las narrativas del arraigo y la tradición: el nacionalismo, el populismo específico de la nación y las religiones militantes.
December 24, 2022
Tres poemas

Memoria
Este ser en la muerte, el hambre de fantasmas
mientras se escurre lento por un cielo vacío
el terror de mis horas, de mis muchas caídas
en las brumas finales —todo esto es la memoria:
el cristal empañado donde se quiebra el tiempo.
Himno
Olvidas qué es lo digno, te abandonan
la memoria y también el desaliento.
Quedas hueco y salvaje,
errante de tu abismo. Nada tienes
por decir, el instinto de la lengua
duerme hondo en el estío de la vida.
Faltan tantas arenas por caer.
No hay prisa, el sol empuja sus carruajes
tan despacio que el cielo
apenas se renueva en esta patria
sin nombre ni banderas,
sin himnos que no sean
los gorjeos de pájaros ocultos,
los clamores del viento cuando nace
de un soplo incognoscible,
y los golpes de las nubes que regresan
gota a gota a su antigua residencia
en la tierra que pisas.
Despacio, la palabra
aguarda con paciencia
a que llegue la noche del instinto
y, con ella, los signos que revelan
lo que calla el asombro.
Aprisa, que las manos se sacuden,
las piernas hormiguean y los labios
tiritan porque nada es suficiente
Ni siquiera los éxtasis callados
de quien recién conoce su memoria,
su irrefrenable sed de infinidad,
y comprende que existe
un trayecto al misterio
que no es el extravío.
No hay vastedad que alivie,
el abismo se acorta,
los límites se cierran,
la amplitud es un claustro,
los prados ya no bastan.
La voluntad del mundo exige un canto.
Om den halvfärdiga himlen 1
En el vértice están los cataclismos,
en el margen los versos que la mano
ignora, en la frontera primordial
un fiordo, la horma de los años muertos.
Estos prados, su tierra tan abrupta,
las manadas de corzos que a pisadas
dibujan alfabetos en la nieve,
los tigres al acecho, las rapaces
que inauguran la noche,
y la piedra perpetua
nada dicen y todo lo revelan.
Vivimos en los sótanos del aire,
abismados, ansiosos que naufragan
los fiordos y el desánimo
en busca del recinto compartido:
la patria de los corzos, el país
donde desaparecen las palabras,
donde solo el lenguaje permanece.
Marchamos por millares hacia el sol,
al fondo de este cielo a medio hacer
el corazón deviene
éxtasis y cansancio; la garganta
no concibe plegarias;
pero las manos tiemblan, los oídos
reclaman las canciones, y la carne
se embebe de dolores y desgarro:
ha despertado el corzo, las bandadas
remontan su trayecto hacia el estío,
el águila perpetua reconquista las cumbres,
el tigre las observa, los hombres agotados
indagan las honduras, los médanos, los valles,
la amplitud de este cosmos al desnudo.
Al resguardo del cielo a medio a hacer
las formas se reducen a esquemas y bosquejos,
y el todo impronunciable reitera sus acordes.
1“Sobre el cielo a medio hacer” en sueco. El poema es una variación en torno a dos obras de Tomas Tranströmer: Den halvfärdiga himlen y Från mars – 79 (De marzo del 79).
November 25, 2022
Auges e inestabilidad financiera. El caso de FTX.

1. Mercados fractales
En el ámbito de las finanzas se habla de la naturaleza fractal de los precios. A pesar de que en la escala infinitesimal su comportamiento sigue una marcha aleatoria, en temporalidades suficientemente amplias se observa un número bien específico de patrones que el ojo entrenado puede aprender a discernir. A partir del estudio de estas figuras y conociendo la tendencia general del mercado, el operador bursátil puede hacerse una idea de cuándo es pertinente comprar o vender una acción. Si especular en bolsa fuera tan fácil y si para predecir el futuro bastara con analizar gráficos y hacer proyecciones, no habría motivos para que la economía atravesara por momentos de alta volatilidad. Su desarrollo seguiría las pautas del plucking model friedmaniano. Las correcciones en los mercados serían modestas y no desviarían a la economía de su senda de crecimiento de largo plazo. Sin embargo, lo que muestra la experiencia es que jamás ha habido un fin ordenado de las manías especulativas.
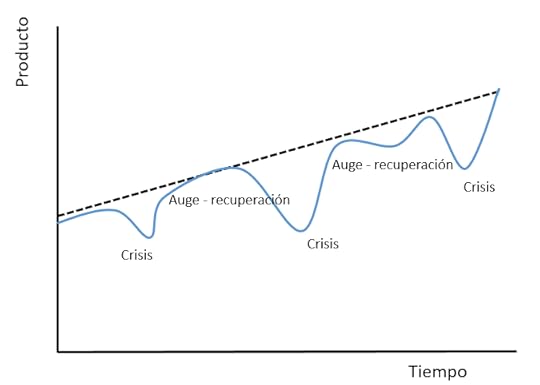 Plucking model
Plucking modelLa hipótesis de los mercados eficientes intenta explicar por qué un individuo nunca puede vencer a los mercados: aun cuando los precios son un reflejo fidedigno de las condiciones presentes, los agentes individuales apenas pueden aspirar a conseguir una fracción de la información total. Los errores son garantía y consecuencia de todo proceso competitivo.
La historia que los fractales cuentan es terrible: no hay advertencia racional, ni fórmula matemática, ni signo en el cielo que impidan la esclavitud del hombre a sus peores pasiones. Los ciclos económicos persisten porque todo auge es una invitación a incurrir en riesgos crecientes. En épocas de euforia, poco importan las señales de alarma que arroja el mercado. El especulador, aun sabiendo que el derrumbe se avecina, suele creerse con la capacidad de extraer el último céntimo de rentabilidad a las burbujas. Para sobrevivir, los más apalancados necesitan que las condiciones de liquidez permanezcan intactas; cualquier signo de volatilidad puede significar su ruina. Lo lógico, desde esa perspectiva maximizadora que tan bien entenderán los economistas, no es retirarse a tiempo, sino sumarse a la euforia.
Mientras dura el auge, el empresario y los especuladores se asumen imbatibles; cada acción les parece la correcta y todo riesgo calculado. La crisis, al retirar el velo, exhibe que la prosperidad se sostenía sobre ficciones. Como bien explica Hyman Minsky, el desarrollo de las relaciones crediticias es una carrera hacia su propia debilidad. Perry Merhling diría que la crisis es un retorno forzoso —y temporal— a la disciplina financiera. La purga de malas inversiones que sigue al estallido de las burbujas recuerda la famosa cita de Warren Buffet: solo cuando baja la marea, uno se da cuenta de quién ha estado nadando desnudo.
2. Después de la marea
Long Term Capital Management, Enron y Lehman Brothers, que en algún momento fueron sinónimos de éxito, son en la actualidad distintos nombres que se le da a la infamia. A esa triada habría que añadir las tres siglas del último gigante en caer: FTX, la empresa de un personaje que los medios de comunicación masivos y el Partido Demócrata habían laudado como el niño prodigio de la generación millenial. Con solo treinta años y un apellido que suena a ironía, declaración de motivos o advertencia divina, Sam Bankman-Fried amasaba una fortuna de 10,500 millones de dólares. Sus aportaciones al desarrollo económico y al mejoramiento del universo[1]: ser vegano, promover las causas progresistas a través de un culto llamado «altruismo efectivo», erigirse en el segundo mayor contribuyente a la campaña presidencial de Joe Biden y fundar una plataforma de intercambio de activos criptográficos. El ascenso meteórico de FTX probablemente no tenga parangón. En tan solo dos años, la empresa se posicionó como la segunda en importancia en el espacio cripto, adquirió estadios deportivos, patrocinó a numerosas celebridades, atrajo el interés de fondos multimillonarios como Black Rock y Sequoia, se alío con el Foro Económico Global e incluso entró en asociación con el régimen de Volodomir Zelensky.
Al bajar la marea, el 2 de noviembre de 2022, se descubrió que el imperio de Bankman-Fried se sostenía sobre una gran ficción. Para financiar sus operaciones y atraer a clientes, la plataforma ofrecía un token denominado FTT. Al adquirirlo y mantenerlo en su balance, los usuarios de FTX recibían un descuento en las comisiones. Tras su lanzamiento en 2019, a un precio de 1$, el activo alcanzó en su cenit los 85$: una apreciación en torno al 6800%. Si se hubiera tratado de un caso aislado, la sobrevaloración de un instrumento financiero fraudulento habría tenido un impacto limitado. Lo realmente pernicioso fue que FTT constituía la mayor parte de los activos de Alameda Research, un gigantesco fondo de cobertura y empresa de market making auspiciado por Bankman-Fried. La apreciación del token durante el bullmarket criptográfico de 2020-2021 permitió que Alameda apalancara sus operaciones sin temor a incurrir en pérdidas. Incluso después de que reventara la burbuja de Bitcoin como resultado de la política agresiva de la Reserva Federal para contener la inflación, Alameda siguió pidiendo préstamos a FTX con la intención de utilizar FTT —y otros activos poco líquidos— como colateral para sus operaciones. ¿No debía ser evidente para los inversionistas que una caída sistémica de precios tendría como resultado la disminución en el valor del colateral de Alameda? Vale reiterar lo que ya se ha dicho: la mayor peculiaridad de los mercados alcistas consiste en que obnubilan el entendimiento de los participantes. Era tal el dominio del binomio FTX-Alameda que pocos reflexionaron sobre lo evidente: una vez que las empresas de SBF no pudiera cubrir sus compromisos de pago, se verían en la obligación de liquidar los pocos activos con que contaban.
Por las mismas fechas en que se daba a conocer el modelo financiero de FTX y Alameda, Chenpeng Zhao, CEO de Binance, la empresa más grande del ecosistema cripto, anunció públicamente la venta de miles de FTTs por un valor aproximado de quinientos millones de dólares. El activo se desplomó al instante y, ante riesgos de insolvencia, los usuarios de FTX corrieron en masa a sacar sus depósitos. Para entonces ya era muy tarde; en un solo día 94% del patrimonio de Sam Bankman-Fried se había evaporado y su empresa se declaraba en la quiebra. La corrida bancaria reveló las carnes desnudas del emperador y expuso de lo que estaba hecho su reino: ficciones y un agujero fiscal de seis mil millones de dólares. La salvación del universo tendría que esperar.
3. Mecanismos de la crisis: la hipótesis de la inestabilidad financiera
La caracterización minskyana del capitalismo como un sistema esencialmente inestable contrasta con la de los enfoques ortodoxos de raigambre walrasiana. Según la perspectiva neoclásica, los ciclos económicos pueden ser entendidos como procesos de equilibro que suceden a consecuencia de perturbaciones que alejan a los mercados de su nivel óptimo. Dicha suposición lleva a concluir que, en un entorno de mercados competitivos e información perfecta, no habrá crisis endógenas. Las desviaciones de la trayectoria ideal serán producto de choques externos. De la misma manera, los periodos de inestabilidad serán transitorios: por medio de la interacción de la oferta y la demanda, con el sistema de precios como intermediario, el mercado en su conjunto volverá automáticamente al equilibrio. Minsky ve en el equilibrio walrasiano una entelequia que encubre el carácter verdadero del capitalismo: un sistema inestable que oscila entre la euforia y el pánico.
La clave del sistema minskyano yace en las relaciones de crediticias y su impacto en todos los órdenes económicos, tanto a escala individual como en términos agregados. Según el norteamericano, lejos han quedado los tiempos en que la industria, las manufacturas, lo puramente mercantil y tangible cifraban la realidad económica. De ahí la obsolescencia de las tesis clásicas que postulaban, quizá a la manera platónica, la independencia de las esferas real y monetaria. Incluso la primera heterodoxia, opina Minsky, incurre en el pecado de ignorar la influencia creciente de lo financiero en el desarrollo de las sociedades. Refutar la neutralidad del dinero y destacar el papel del crédito en los ciclos económicos, como hicieron los austriacos, había sido un primer paso en la dirección correcta, pero no bastaba. Para los enamorados de la economía de mercado, un sistema no intervenido de precios y una tasa de interés que, en ausencia de un banco central, reflejara las preferencias temporales de los agentes podría subsanar cualquier error que, a nivel individual, cometiera el inversionista; dadas estas condiciones, en el largo plazo las naciones gozarían de un crecimiento secular, con oscilaciones mínimas, y no los auges insostenibles que patrocina la relajación monetaria. Donde los austriacos adjudican los errores de inversión al crecimiento artificial del crédito, Minsky ve en el empresario a un ser falible, víctima de sus espíritus animales. El auge no incentiva la prudencia, ni el gasto responsable, ni las inversiones sensatas; más bien reduce el umbral de riesgo de todas las unidades económicas.
Más que capitalismo, lo que describe la obra de Minsky es un sistema al que podría denominarse «financierismo». La suya es una macroeconomía que tiene como punto de partida la deuda y su intercambio a lo largo de tiempo. No es que la producción o el mercado laboral hayan perdido su importancia, sino que estos ya son inexplicables si no es a partir de un sistema de pagos que se sostiene sobre expectativas. Esto se debe a que, en una economía desarrollada, todos los agentes se comportan como si fueran bancos. Cada actor, desde las entidades financieras, pasando por el gobierno hasta las familias, son acreedores y deudores los unos de los otros. Los procesos económicos son en realidad un complejo intercambio de deuda.
En el célebre artículo La hipótesis de la inestabilidad financiera, Minsky rinde homenaje a quien considera su maestro intelectual: John Maynard Keynes. Ya en 1931, el inglés dejaba entrever que la riqueza es inseparable de la deuda. En particular, el siguiente pasaje deslumbró a Minsky y sirvió de inspiración a su teoría:
Hay una multitud de activos reales que constituyen la riqueza: edificios, acervos de mercancías, productos en curso de fabricación y en tránsito, etc. Los dueños de estos activos, sin embargo, frecuentemente pidieron dinero prestado para poseerlos. En buena medida, los verdaderos propietarios de esa riqueza, son propietarios de dinero y no de los activos reales. Una parte de este “financiamiento” ocurre a través del sistema bancario, que interpone sus garantías entre los depositantes que prestan su dinero y los que adquieren ese dinero para financiar la compra de activos reales. La interposición de este velo entre activos reales y propietarios de la riqueza es una de las características distintivas del mundo moderno. En parte, en los últimos años, esto es resultado de la confianza creciente en el sistema bancario, que ha hecho que la práctica crediticia llegue a dimensiones formidables.[2]
Es justo suponer que lo que era válido para el periodo de la Gran Depresión lo es, y en mucho mayor grado, para el mundo globalizado. No es accidente que las crisis monetarias y financieras tengan en la actualidad ramificaciones globales. Nacido en los años cincuenta como una solución de mercado al dilema de Triffin[3], el eurodólar se ha erigido en el sistema vascular de la economía global. Los bancos fuera del territorio norteamericano pueden expandir la oferta monetaria de dólares a través de rápidos apuntes contables. Una institución pide un préstamo, otra lo otorga, ambas lo anotan en sus respectivas hojas de balance: un nuevo dólar ha nacido sin la necesidad de que la Reserva Federal encienda la impresora. Naturalmente, el proceso es más complejo y, por lo general, involucra sofisticados derivados financieros cuya descripción linda en el esoterismo. Baste apuntar que el negocio bancario en la actualidad se desarrolla sobre las bases de un conocido lema: borrow short, lend long. A esto también se le llama descalce de plazos.
Perry Merhling ha descrito el crédito como un sistema inestable que oscila entre la disciplina y la elasticidad. Sin deuda de por medio, las condiciones monetarias y la capacidad productiva presentes imponen límites duros al crecimiento económico[4]. El crédito surge como una manera de expandir los mercados por medio de la facilitación de los intercambios a lo largo del tiempo, siendo la tasa de interés el precio que conecta al presente con el futuro. Una promesa de pago, ya sea en palabra o materializada en un pagaré, colabora a cimentar y expandir la estructura productiva en su conjunto. Este es el elemento de elasticidad. La disciplina se manifiesta en lo que Minsky llamará la condición de supervivencia o survival constraint: la capacidad de los deudores para hacer frente a sus compromisos de pago en el tiempo estipulado.
En una economía dineraria saludable se espera que la deuda sea amortizada empleando los flujos de caja asociados a los beneficios derivados de los proyectos de inversión. Dicho de otra manera, una empresa que financia sus actividades a partir del crédito será rentable en tanto obtenga ganancias netas que le permitan seguir operando. La teoría neoclásica asume que, en ausencia de intervención, todas las empresas se comportan de este modo ideal. Minsky, por el contrario, entiende que en la economía siempre conviven tres tipos de entidades:
Esquemas cubiertos o hedge: empresas que pueden cubrir sus obligaciones con flujos de caja y fondos de tesorería.
Esquemas especulativos: empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones solo con los flujos de caja. Para ello deben recurrir a la financiación externa. Todo préstamo implica la necesidad de un colateral. Supóngase que Alameda pide 100 millones de dólares a FTX a una tasa del 1% y como garantía pone una cierta cantidad de tokens FTT. Mientras el mercado se mantenga al alza, Alameda puede responder a su obligaciones con las ganancias del préstamo.
Esquema Ponzi: empresas cuyos flujos de caja y saldos de tesorería no son suficientes para cubrir ni el principal ni los intereses de las deudas acumuladas. En situaciones desesperadas, al empresario le quedan dos opciones: contratar nuevas deudas o liquidar todos sus activos.
Según la hipótesis de la inestabilidad financiera, el capitalismo tiende a generar esquemas especulativos y de tipo Ponzi en los periodos de auge. No se trata de una exuberancia irracional, como postuló Greenspan, sino de un acto racional de quienes buscan maximizar beneficios en un entorno de crédito barato y alta liquidez. Lo irracional sería no participar de la euforia. En contextos informales, a esto se le conoce como FOMO o fear of missing out: aquella presión psicológica que los mercados ejercen sobre el individuo ávido de ganancias fáciles.
El esquema Ponzi, aunque altamente arriesgado, no es un sinsentido para la mente empresarial. Quien lo adopta —Sam Bankman-Fried, digamos— está apostando a que un activo de largo plazo —podríamos llamarlo FTT—, financiado por créditos, se revalúe lo suficiente en el futuro. En suma, el tomador de riesgos confía en que los beneficios generados por la especulación excedan el monto de la deuda.
Un aspecto a tomar en cuenta de análisis de Minsky es que ninguno de los tres esquemas de financiación es estable en el tiempo. Una empresa especulativa que es rentable en el corto plazo, dadas las condiciones de laxitud crediticia, puede y por lo general degenera en Ponzi cuando las autoridades centrales o el propio mercado exigen un retorno a la disciplina. Un incremento mínimo en las tasas de interés interbancarias puede cambiar la estructura de la deuda de manera tan dramática que los beneficios no bastarán para hacer frente a los pasivos. Tan pronto como se vuelve evidente la fragilidad del sistema, los bancos serán reacios a extender nuevas líneas de crédito, y si lo hacen exigirán activos de calidad como colateral: notas del tesoro norteamericano, deuda del gobierno, oro y no tokens creados por un veinteañero en su habitación. Esta es la historia de FTX y Alameda, pero también es la del sistema económico en su conjunto.
La teoría de Minsky nos permite comprender la naturaleza cíclica del capitalismo financiero. La inestabilidad, como reza el adagio informático, es una característica, no un bug. Los días de Minsky terminaron en el desaliento: aunque su formación keynesiana le enseñó que el Estado podía aliviar los males de la crisis en el corto plazo, lo cierto es que no existe regulación ni programa que solucione los vicios asociados a toda actividad de mercado; verdaderamente estaremos muertos en el largo plazo. Si hay una máxima universal de la actividad económica es que el espíritu optmizador de los empresarios y su ingenio imbatible propician la creación de los instrumentos financieros que harán posible el siguiente auge, y también la nueva crisis.
[1] Según lo relata una puff piece titulada “Sam Bankman-Fried Has a Savior Complex — And Maybe You Should Too”: «To be clear, SBF is not talking about maximizing the total value of FTX—he’s talking about maximizing the total value of the universe. And his units are not dollars: In a kind of GDP for the universe, his units are the units of a utilitarian. He’s maximizing utils, units of happiness. And not just for every living soul, but also every soul—human and animal—that will ever live in the future. Maximizing the total happiness of the future—that’s SBF’s ultimate goal. FTX is just a means to that end». https://web.archive.org/web/20221109025610/https:/www.sequoiacap.com/article/sam-bankman-fried-spotlight/
[2] Citado por Minsky, a partir de un artículo de John Maynard Keynes, en The Financial Instability Hypothesis, pág 3.
[3] Robert Triffin explicaba que cuando una nación posee y debe administrar la moneda global de reserva surge un conflicto de intereses entre la demanda internacional y la demanda local. Bajo el sistema de Bretton-Woods, que anclaba las divisas globales al dólar y este, a su vez, se hallaba respaldado por el oro, los Estados Unidos debían incurrir en déficits comerciales para cumplir con sus obligaciones. Esto ponía en riesgo tanto los términos de intercambio como los precios en el territorio norteamericano. El desmantelamiento de Bretton-Woods durante la administración de Nixon consolidó la hegemonía del dólar. El ingreso a un patrón fiduciario abolía la disciplina fiscal y monetaria que exigía el oro.
[4] Recuérdese que en el corto plazo la oferta es rígida e inelástica. Gráficamente, se la representa como una línea vertical.
October 30, 2022
La derrota de la racionalidad
 I
IMás allá de sus características técnicas, una crisis económica es también el relato de la desesperación, de la furia, de la derrota y, paradójicamente, del triunfo. Porque a la imaginería de la crisis bursátil —la batahola de los corredores de bolsa en mangas de camisa, los millares de defraudados en espera de una explicación, la turba a las puertas de una sucursal bancaria y los Ícaros sin esperanza, financieramente arruinados, que ascienden los rascacielos— habría que sumar el retrato de los que, por pericia o suerte, han sabido explotar los beneficios de la volatilidad. ¿Qué es el derrumbe de los mercados si no la posibilidad de vender en corto las acciones de empresas perdedores? Grandes fortunas, como la del especulador Jesse Livermore, inmortalizada en el best seller Reminiscences of a Stock Operator, se fraguaron al calor de la que, hasta entonces, fuera la mayor crisis monetaria de la historia.
Nada o muy poco de lo anterior cabe en los confines de una ecuación o en los trazos de una serie histórica de precios. Tampoco es necesario que lo haga, siempre y cuando se acepte que ahí donde se agota el pensamiento matemático emerge la necesidad de una literatura que, imbuida de una perspectiva histórica y social, sea capaz de rescatar lo que se oculta bajo lo estrictamente cuantitativo. La fe ciega en la frialdad de los números conduce con frecuencia a la fatalidad. Livermore creyó que, gracias al análisis técnico —una especie de trigonometría de la psicología humana que consiste en analizar patrones en la acción de precios con la pretensión de hacer inferencias probabilísticas del futuro—, había descubierto las claves de lo que, en rigor, es un proceso estocástico y muy poco racional.
Thanks for reading Bitácora Reaccionaria! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
Los auges y el pesimismo financiero no parecen tener una explicación clara: de ahí que Alan Greenspan, pretendido maestro de los instrumentos monetarios, acuñara el término «exuberancia irracional». El más literario John Maynard Keynes recurrió al argumento biológico cuando constató que no bastaban las explicaciones mecanicistas: la naturaleza del capitalismo exacerba los espíritus animales que anidan en el hombre. Los austriacos Mises y Hayek caracterizan las burbujas, esencialmente una forma de FOMO (fear of missing out), como periodos de manía en cuyo origen está la manipulación del sistema de precios. El pesimista Hyman Minsky postuló muy temprano en su carrera la inestabilidad intrínseca del crédito, de manera tal que no hay regulación, ni argucia cuantitativa para sanar lo que es de suyo un sistema que tiende al caos.
Un viernes de 1929, cuando se pensaba que no habría fin a la prosperidad, Jesse Livermore comprobó que toda la euforia de una década podía colapsar en un par de horas. Con su victoria, es decir, con la ruina de los que invirtieron en acciones sobrevaloradas, iniciaba la época del pesimismo generalizado y la de la trampa de la liquidez. Caían los precios, aumentaba el desempleo, el consumo se deprimía, el poco dinero disponible se atesoraba y los mercados bursátiles se drenaban. La catarsis de los mercados no tuvo piedad con nadie. Aquellos diez años fueron para Livermore tan trágicos como para los epónimos de la Gran Depresión: el hombre sin oportunidades laborales, el endeudado, el que araba las tierras yermas en el corazón de los Estados Unidos. Tras perder los cien millones que había ganado durante el crash del 29 y constatar que su análisis técnico, supuestamente infalible, no fue capaz de predecir los patrones de la euforia y la incertidumbre en los mercados bajistas —su especialidad—, Livermore, la leyenda de Wall Street, se llevó al pecho una pistola cargada y jaló el gatillo.
IILa miseria intelectual de los siglos XIX y XX se revela con especial claridad en la hibris de quienes insisten en reducir lo humano a consideraciones mecanicistas. Propio de un positivismo arrogante que se imaginó a sí mismo como la conclusión del proceso evolutivo social, el método inductivo parecía ser la clave en la obtención del conocimiento absoluto. Al momento en que la verdad dejó de ser patrimonio exclusivo de un dios celoso, el hombre de ciencia asumió que había un orden perfectamente cognoscible y, por tanto, predecible. Los fenómenos físicos, biológicos y sociales podían describirse mediante un lenguaje objetivo. Se abolía el noúmeno, que Kant asumía inasible, a través de una inmanentización radical: la esencia, el sustrato de las cosas podía acariciarse e incluso manipularse gracias a un ejercicio cuidado de la razón. Solo se necesitaba del perfeccionamiento técnico.
Para una ciencia social que se ha erigido sobre el credo según el cual es posible predecir el resultado de la acción humana, nada agobia tanto como la persistencia de los ciclos económicos. Su regularidad llevó a pensar a los entusiastas del método positivo que, una vez desarrollados y comprendidos los modelos de la economía, se erradicarían las crisis cíclicas. Incluso el azar había sido derrotado: en caso de que las perturbaciones se derivaran de eventos exógenos —un desastre natural— o de alguna eventualidad política —una guerra que cause choques de oferta—, podrían superarse por medio del ajuste de parámetros determinados. La historia, sin embargo, muestra que la sistematización de las variables humanas es un ejercicio de banalidad: los límites de la sofistería cientificista los demarca la crisis.
Tristemente, este hecho tiende a quedar ensombrecido cuando la complacencia deja su impronta en las academias. A Livermore, un simple especulador, se le podría disculpar la vulgaridad y la arrogancia. Incluso en el ámbito de las finanzas profesionales, el análisis técnico tiene reputación de esoterismo. Basta con mencionar la cuenta arbitraria de ondas de Elliot, la fe en los retrocesos de Fibonacci, el trazado de líneas de tendencia que dependen de apreciaciones de estéticas, y hasta el influjo de los ciclos lunares sobre la acción de precios —técnica popularizada por el místico W.D. Gann—.
 Dow Jones (1918-1954)
Dow Jones (1918-1954)En contraste con los charlatanes y los astrólogos de la especulación, difícilmente podría deslindarse responsabilidades a los pensadores sistemáticos. Pienso en Irving Fisher, el más notorio de los economistas norteamericanos, cuando en 1929 declaraba al New York Times que el precio de los activos había alcanzado lo que parecía ser una cotización permanentemente alta[1]. Nueve días después el suelo se derrumbaba. La recuperación tendría que esperar hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fisher perdió toda su fortuna y el prestigio que había amasado en los círculos académicos. Muy pocos, en aquella época, se interesaron en su mayor aporte a la ciencia económica: la teoría de la deflación de la deuda.
Milton Friedman creyó haber encontrado la razón de que el derrumbe bursátil del 29 derivara en la depresión deflacionaria de los años treinta. En su obsesión por mantener una disciplina excesiva, la Reserva Federal se habría negado a proveer al sistema bancario la elasticidad monetaria necesaria. Una tarde de 2002, con ocasión de su nonagésimo cumpleaños, Friedman oyó de labios de un orgulloso Ben Bernanke, futuro Nobel por sus estudios de la crisis, la promesa de que la Fed no volvería a incurrir en los errores de la Gran Depresión[2].
Un año más tarde, Robert Lucas, otro Premio Nobel de Economía, afirmó en una conferencia de triste memoria[3] que el problema central de las depresiones y su prevención había sido resuelto. La crisis financiera de 2008, la más profunda en casi un siglo, y la subsecuente recesión demostraron que a pesar de los avances en el entendimiento científico los economistas y los banqueros centrales no habían resuelto definitivamente el problema de las crisis monetarias.
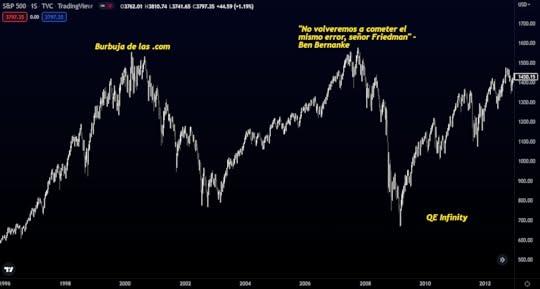 S&P 500 (1996-2012)
S&P 500 (1996-2012)Karl Popper perpetuó en el imaginario académico la creencia de que el conocimiento científico es acumulativo: cada nueva teoría nos acerca progresivamente a la verdad, las renovaciones epistémico-metodológicas no son regresivas porque acrecientan el acervo de certezas que la humanidad posee. La ciencia, en contra de la metafísica añeja, provee un lenguaje universal y un método objetivo que trasciende a las particularidades de la cultura. Para el falsacionista, sin embargo, las categorías nouménicas vuelven a ser lo que supuso Kant: asíntotas que establecen los límites de la razón. Dicho de otro modo, el conocimiento absoluto vuelve a ser imposibilidad, pero a cambio su consecución deviene un noble proyecto. Popper y su grey preferirían abandonar la jerga idealista —la poesía no es patria de los científicos— y en vez de ello optarán por un lenguaje esencialista que se pretende a salvo de toda metafísica. La nouménico es, en el mejor de los casos, un término metafórico que designa aquellos mecanismos que subyacen a los fenómenos. Si la ciencia es siempre acumulativa, entonces deja ser vana la tentativa de aproximarse a ese límite. El científico no tocará el infinito, pero estará a sus puertas.
Si es inevitable la crisis, quizá el economista deba resignarse a ser el más eficiente de los ingenieros. No hay lugar a reglas monetarias infalibles, como pretendieron Fisher y Friedman, pero tampoco justificación para la apatía. Minsky veía en la inestabilidad del crédito una maravilla: el progreso no se entiende fuera del apremio animal de los hombres. En esto rendía homenaje a otro catastrofista, Joseph Schumpeter, y también a un curandero como Keynes. Este sistema imperfecto y enfermizo llamado capitalismo debe ser resucitado.
[1]New York Times. (16 de Octubre de 1929). FISHER SEES STOCKS PERMANENTLY HIGH; Yale Economist Tells Purchasing Agents Increased Earnings Justify Rise. SAYS TRUSTS AID SALES Finds Special Knowledge, Applied to Diversify Holdings, Shifts Risks for Clients. New York Times, pág. 8.
[2]Mallaby, S. (2015). How the Fed Flubbed It. A new book’s harsh verdict: Ben Bernanke, the Depression expert, failed to learn from some key history lessons. The Atlantic.
[3] Lucas, Robert, E Jr. 2003. "Macroeconomic Priorities." American Economic Review, 93 (1): 1-14.
Thanks for reading Bitácora Reaccionaria! Subscribe for free to receive new posts and support my work.
July 20, 2022
Ryunosuke Akutagawa: vida y suicidio de un esteta
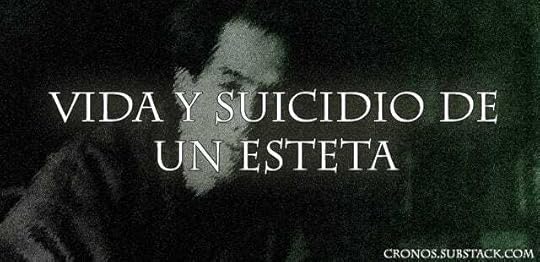
Hacia finales de la era Meiji y durante la breve era Taisho vivió en Tokio una criatura casi humana, frágil, con cuerpo de grulla y cara de zorro a la que bautizaron en honor a los dragones. Un sabio de la época lo confundió con el kirin, la bestia sagrada que, según la tradición oriental, arrastra a su paso las bienaventuranzas. Nadie vio en él a un hombre. Vale preguntarse si por eso la criatura se agotó tan pronto y terminó por renunciar voluntariamente a su humanidad. ¿Hubiera preferido que la diosa de la fortuna lo bendijera otorgándole la gracia de ser una persona mundana, poco sensible, preocupada por las angustias que asolan a los comunes: el hambre, el dinero, los hijos? El talento no bendice, condena. La sensibilidad orilla a sus hijos al precipicio.
Ryunosuke Akutagawa no estaba preparado para que lo abatiera la belleza. La contemplación le había revelado un mundo abundante, vasto y, sin embargo, insuficiente. Al momento de morir su relación con los hombres es de enemistad y rencor, mientras que con la naturaleza y sus formas el sentimiento es de una modesta pero devastadora decepción. Se diría que la melancolía sella el pacto de Akutagawa con la muerte y es por ella que sus palabras finales rezuman de un anhelo incumplido de grandeza. Esperaba tan poca cosa de los hombres que ninguna perversión podría haberlo decepcionado del mismo modo en que lo derrumbó el darse cuenta de que, aún en la generosidad, la naturaleza es tacaña y mezquina.
Gracias por leer Bitácora Reaccionaria. Suscríbete para recibir mis artículos en tu correo
Durante los primeros años de su producción, Akutagawa perteneció a una escuela de pensamiento que valoraba el arte en tanto que fin sublime y que juzgaba despreciable la recreación de lo mundano por medio de la palabra. La literatura, postulaba en los debates que sostuvo con Tanizaki, no esvun laboratorio como pensaban los positivistas ni tampoco la lupa con que los realistas se valen para hacer sus tediosos ejercicios de calco. Un oficio que se ciñe a las limitaciones del mundo inmediato no puede considerarse una forma de arte. Cuando un hombre de letras abjura de su rol creador se transforma en un simple instrumento de reproducción. Puede, en ese sentido, ser un buen cronista y testigo de los acontecimientos, pero no un verdadero artista. La escritura, pensaba el Akutagawa temprano, existe para trascender las limitaciones de la experiencia precisamente porque, a la luz de la sed que aqueja al espíritu artístico, lo que esta nos otorga es escaso.
En contraste con el naturalismo japonés, más deudor de la novela realista decimonónica que de los experimentos de Zola, Akutagawa se preocupa por la reinterpretación de mitos populares y la exploración histórica. Aunque se le tiene en buena estima por su talento, se le acusa de ignorar los compromisos de su tiempo y de valerse de una prosa autocomplaciente y ensimismada en un lirismo cuya consecuencia no puede ser otra que la del alejamiento del creador de su contexto. En los críticos contemporáneos de Akutagawa resuena la premisa que, en algunas décadas, formularía Mishima sobre las limitaciones del pensamiento sublime: cuando la belleza no hace sino buscarse a sí misma por medio del estilo elevado, el individuo corre, acaso sin advertirlo, hacia a una celda; esta prisión confortable será su método ficticio de supervivencia. Ficticio porque el esclavo de las ideas termina por perderse en un mundo ilusorio que lo aleja del pathos de su carne. A estos habitantes del cielo y prisioneros de lo sublime, el imaginario popular los considera dementes. Akutagawa habría concordado e incluso se habría complacido del calificativo ya que él mismo provenía de una estirpe de desequilibrados mentales y su mayor temor era que en cualquier momento se diera el rompimiento definitivo con su cordura.
Claridad y contundencia son en Akutagawa los signos de la perdición. Sabemos por su último testimonio, la carta que envió a Masao Kume, que se suicida cuando la belleza se manifiesta en el pináculo de su intensidad y que esta revelación coincide con el instante en que Akutagawa, sabiendo cuál era su herencia familiar, comprende que no podrá hacer frente a su miedo de perder el control sobre la realidad inmediata. Los calmantes han dejado de proveerle el alivio artificial que le permitía escribir y leer, la vida con su esposa e hijos es fuente de inquietud y no de alegrías, el amor y el deseo se han tornado en asco —Akutagawa repudia a una de sus amantes por tener una pésima caligrafía—, la visión del mundo que han creado los hombres —el tradicional y el moderno— se le presenta abyecta, solamente la naturaleza le resulta bella, majestuosa incluso, y sin embargo insustancial: lo único que no produce repugnancia apenas tiene la fuerza para sostenerlo.
¿En qué momento Ruynosuke Akutagawa se convierte de un esteta que planea suicidarse en un esteta del suicidio? Para hallar el instante preciso haría falta una biografía y recorrer las mismas estaciones por las que pasó el kirin en su avanzada hacia la sepultura. Al respecto abundan los libros, los reportajes y las novelas que se valen de la ficción para delinear sus vidas. Una de las más fascinantes, La grulla doliente, la escribió una mujer que nunca soportó no recibir el reconocimiento por parte del establishment literario al que ella se sentía merecedora[1]. Volveremos a ella.
La prevalencia de Akutagawa como autor fantástico en los imaginarios académicos induce a pensar, erróneamente, que la última etapa de su escritura se revela contradictoria en tanto que subvierte, al menos vistos a vuelo de pájaro, los postulados estéticos de sus primeras incursiones en el ejercicio narrativo. Durante cinco años y hasta su muerte, Akutagawa dejará de lado las narraciones históricas y fantásticas para centrarse en el mismo estilo de prosa confidencial de la que había renegado. Pese al viraje súbito en sus temas, la incursión de Akutagawa en la autoparodia, según consta en Puerros, cuento de 1919 y una de las primeras piezas metaliterarias de las letras japonesas, debió haber bastado para que sus últimas creaciones no tomaran por sorpresa a sus críticos y lectores.
1926 marca el año de publicación de Registro de defunciones, uno de sus textos más íntimos. Obituario en el que el autor da cuenta de su madre demente, el padre con quien apenas interactuó y una hermana mayor a quien no tuvo oportunidad de conocer, en el fondo es un anticipo de su propio desenlace o de cómo el miedo de perder acceso al mundo tal y como es solo puede superarse con el suicidio. Del texto en cuestión existen dos versiones al español, notables por contradecirse y poner en riesgo el entendimiento que los lectores sin acceso al original pueden tener de las ideas que Akutagawa sostenía respecto a la felicidad y la desdicha. Un tema que no es menor habida cuenta de que el autor, como mostraremos, rubricaría su vida dudando de su propia condición humana. La narración termina con Akutagawa frente a las tumbas de sus familiares. En la versión de Mariló Rodríguez del Alisal y Clara Mie Cánovas, ofrecida por Quaterni y que sigue la selección de Jay Rubin, se lee «observando la lápida de piedra negra […], interrogándome sobre cuál de los tres fue más feliz»[2], mientras que en la de Yumika Matsumoto y Jordi Tordera para editorial Satori la duda que se plantea el penitente es «si alguno de los tres pudo haber sido feliz durante su existencia»[3]. El contraste es más que de estilo. En la versión de Quaterni se asoma un Akutagawa optimista que, al dar por hecho la alegría de los muertos, da a entender que la vida en la tierra es satisfactoria; en la versión de Satori se plantea la felicidad apenas como una tentativa. Si el comentario «si alguno de los tres pudo haber sido feliz durante su existencia» es el correcto, en él yace la semilla que habría de germinar en el suicidio de Akutagawa.
Para una sociedad que elevaba a la familia tradicional por encima del individuo, la publicación resultó particularmente incómoda: no solo exponía las miserias de su autor, sino que desnudaba las de la estirpe completa. Lo usual entre los escritores indiscretos que cultivaban la watakushi shosetsu, o la novela del Yo, era que se limitaran a narrar sus propias experiencias. Shimasaki Toson es recordado por inaugurar la novela moderna con El precepto roto, una narración en la que un muchacho descastado se abre paso por un Japón que intenta modernizarse pero que se aferra a sus atavismos feudales. En el caso de Toson la vergüenza recae solamente en Ushimatsu Segawa, el muchacho que oculta su origen con tal de ser visto como un igual en la sociedad hipócrita de la que aspira a formar parte como un ciudadano ejemplar. La vocación iconoclasta de Akutagawa lo llevaría a dar un paso más adelante y a quebrantar un tabú de mayores proporciones que aquel al que se enfrentaba el personaje de Toson. Sin preocuparse por resguardar el honor de su linaje noble, expone a su madre como lo que fue, una loca sin instinto materno que abandonó a su hijo y cuyo mayor pasatiempo consistía en abrir los álbumes familiares para dibujar zorros en las caras de sus parientes.
En el mismo tenor, la aparición de La grulla doliente de Kanoko Okamoto fue vista por la intelligentsia como la materialización del oportunismo de una mujer más comprometida con su propio ego que con la literatura. En tanto obra individual, La grulla doliente difícilmente se sostiene por méritos propios. La anécdota es simple. Una mujer, alter ego obvio de la autora, viaja a Kamakura para pasar las vacaciones. En el hotel coincide con un famoso escritor que planea suicidarse. Y ese escritor, ni que decir tiene, es Ryūnosuke Akutagawa. En la obra desfilan otras figuras del entorno, algunas bajo seudónimos muy obvios y otros no tanto. Los más notables, el futuro Nobel Yasunari Kawabata, entonces un muchacho indiscreto que compartía datos incómodos de sus colegas a los caricaturistas de los periódicos, y Jun'ichirō Tanizaki acompañado siempre de su cuñada, amante, musa y, según Okamoto, «mascota de los círculos literarios». En un perezoso juego de apariencias, el suicida lleva por nombre Sonosuke Asagawa. A medida que avanza la narración, Okamoto se cansa de aparentar sutileza y, sin modificar sílabas, le adjudica a Asagawa los cuentos Rashoumon, El biombo del infierno y Kappa.
El desparpajo de Okamoto y su falta de decoro, inusitados en una mujer que se abría paso por el mundillo de las letras con una novela que puede tildarse de chismografía glorificada, enfureció a no pocas vacas sagradas del bundan[4]. Acaso fuera más incómodo para los que convivieron con Akutagawa constatar que el Sonosuke de Okamoto reflejaba con espléndida precisión el carácter autodestructivo y el lenguaje de su contraparte de carne y hueso:
En pocas palabras, pensaba que el ser humano es una criatura miserablemente insignificante que vive en este disparatado mundo dominado por algo tan efímero como la existencia. Tanto en la esfera pública como privada, disfruta pensando sobre cómo es la mutabilidad, el ideal o sobre cuál será la siguiente vanguardia, pero, en realidad, qué es el hombre sino un ser desagraciado que vive bulliciosamente como un gusano en lo más hondo de una cubeta.[5]
Más adelante dice: «¿Sabes que Dante escribió que le gustaba más el infierno que el Paraíso? ¡El ser humano sueña con el paraíso porque lo que realmente está deseando es irse al mismísimo infierno! ¡Y sobre todo ese Dante!». En la declaración pueden oírse los ecos de Engranajes, una de las dos obras póstumas de Akutagawa que acompañaban su carta de despedida. El cuento relata unos pocos días en la vida de un novelista atormentado por la paranoia. A medida que transcurre la narración, la ciudad que rodea al escritor se va transformando hasta adoptar el cariz de una pesadilla que no termina. Angustiado e indefenso, el artista apenas puede hallar atisbos de paz cuando se desplaza por los cuartos oscuros del hotel al que ha ido a recluirse para completar un texto que le han encargado. La luz se ha vuelto su enemiga, el mundo se ha invertido para el autor, los colores del exterior y las caras de sus habitantes son la marca de un conflicto que no puede resolverse si no es con el abandono: «Mientras maldecía doblemente el infierno de Dante que había estado flotando ante mis ojos […] de nuevo sentí que todo era una mentira». El suplicio en la reclusión resulta más soportable en la medida en que el encierro prefigura la calma que solo puede conseguirse mediante la fuga definitiva.
Okamoto también captura los efectos traumáticos que la historia familiar tuvo sobre Akutagawa. «¿Qué es para ti el matrimonio o la familia?», pregunta Sonosuke, «para mí, como mínimo, es una institución que perpetúa la mala genética. Y no es un suponer. Yo mismo soy la prolongación de un error genético de mis padres, de mis abuelos». En la cuarta parte de Engranajes, después de mucho deambular por la ciudad dantesca que se cae a pedazos, el novelista se encuentra con un colega. Acepta tomar un café con él. Durante la plática sale a relucir el cuento Registro de defunciones, que el amigo califica de obsceno. Habiéndolo criticado, le pregunta a bocajarro, sin que venga a cuenta, si sigue enfermo. El novelista se limita a responder que sí para después entrar en trance: abre y cierra la boca como un pez recién salido del agua. Cuando recupera el control de la quijada está convencido de que ha dicho las palabras que resuenan en su cabeza, pero al poco tiempo se da cuenta de que ha sido incapaz de pronunciar correctamente el término «insomnio». Antes de despedirse, se disculpa con el colega ofreciéndole una explicación no solicitada sobre el porqué de la afasia: «—Tratándose del hijo de una loca, es lógico, ¿no crees?».
En las biografías mucho se insiste en el temor de Akutagawa, el hombre, a enloquecer, pero poco se habla de la fiebre alemana que aquejaba a Akutagawa, el esteta. El capítulo 45 de Vida de un idiota narra un deslumbramiento que parece sellar su pacto con la muerte:
Pudo contemplar a Goethe de pie y con el gesto sereno, en el equinoccio de todos los bienes y males. Sintió una envidia rayana en la desesperación. Ante sus ojos, el poeta Goethe era más grandioso que el poeta Cristo. En el corazón del poeta alemán florecían no solamente los rosales de la Acrópolis y del monte Calvario, sino también los de Arabia.[6]
El éxtasis pronto redunda en desesperación: «calmado el torbellino de sus emociones, no pudo evitar sentir desprecio por sí mismo». Consciente del carácter desolador de la belleza, Akutagawa está a seis capítulos de suicidarse.
En la carta que escribió habiendo puesto punto final a Vida de un idiota, Akutagawa comenta a Masao Kume que la obra de Philipp Mainländer, el heredero intelectual de Schopenhauer que terminó por suicidarse, le había instalado una urgencia: «describir de modo concreto el camino que lleva a un espíritu hacia la muerte»[7]. Es de suponer que el resultado fue Vida de una idiota, esa autobiografía lírica y disgregada en 51 episodios con que Akutagawa clausuró su actividad literaria.
Seré sincero. Cuando al principio de esas reflexiones escribí que el compromiso con los vivos no es nunca un buen argumento para deslegitimar el suicido pensaba en una de las confesiones de Akutagawa. El deseo que le había infundado la lectura de Mainländer, las ansias de articular una pieza que se erigiera en una teoría individual del suicidio, aquel compromiso artístico y egoísta superaba en fuerza a la compasión que sentía por su familia. «Seguramente lo considerarás inhumano», le dice a su amigo, «y no me extraña, porque yo también soy inhumano». Entendimiento que sella su convicción de darse muerte. «Tengo el deber último de ser sincero», insiste el kirin que ha renegado de su condición humana.
La pluma del último Akutagawa es errática, copiosa de lagunas, llena de frases inconclusas y puntos suspensivos. Sus desarrollos argumentales no son menos aleatorios. El encanto de Engranajes está en que si bien no es una pieza depurada evidencia a un escritor febril que con la fuerza bruta de su talento encara los demonios de la inestabilidad mental. Vida de un idiota, mucho más sutil y lírica, es a mi juicio la verdadera obra maestra del último Akutagawa en tanto que sublima su sensibilidad. La carta de despedida, epílogo necesario, revela la gloria y la miseria del escritor que ponía un punto final a su literatura para iniciar un proyecto sublime que se desarrollaría en un solo acto: la quema del manuscrito malogrado —su vida— por medio de la autodestrucción sublimada. Superado el tema de la familia, realiza un salto cuántico y se sumerge en una discusión no muy lúcida pero sin duda entretenida sobre cuál es el método más placentero para suicidarse. Es en este punto en que se revela como un esteta de su decadencia. «Imaginarme la figura de mí mismo muriendo ahorcado [como Mainländer] me produjo una repugnancia estética». De igual manera le provocan náusea el atropellamiento y el saltar de lo alto de un edificio; considera que ahogarse es una opción incongruente dado que sabía nadar, sucumbir a las aguas contradiría y pondría en ridículo lo que fue como persona; la pistola y el cuchillo presentan la posibilidad del fracaso y de salpicaduras innecesarias, el nerviosismo no debería ser causa de estropicios. «Debido a estas circunstancias, decidí morir por sobredosis [puesto que] tiene la ventaja de que no produce repugnancia estética». Terminada la disertación, reaparecen los asuntos familiares solo para confirmar que el esteticismo de Akutagawa se derrumba ante su faceta más plañidera y materialista: desprecia a los burgueses porque ellos pueden darse el lujo de tener una casa de verano en la cual suicidarse; a él no le queda más remedio que morir en el estudio de la casa que comparte con su esposa e hijos, encargarles a ellos su cadáver, pedir disculpas por depreciar el valor del inmueble. «Me apenaba el hecho de que por haberme suicidado mi casa no se fuera a vender», concluye. En cierto modo es congruente con su amargura: el mundo que los hombres han creado no merece consideración ni gestos nobles.
Akutagawa deja en su testamento una última pregunta. ¿Podríamos, como sociedad, imputar cargos criminales a quienes alientan al suicidio?[8] Dostoievski, sin decirlo directamente, plantea esta misma pregunta cuando Verjovenski irrumpe en la habitación de Kiríllov y, entregándole la pistola, le informa que el día de su suicidio ha llegado; y también cuando Stavrogin, recluido en su cuarto, oye los pasos de su víctima con la conciencia de que esta se encamina a la horca. Akutagawa, que no alcanzó a plantear el problema en su literatura, no cree que valga la pena condenar a nadie más que al suicida. En tal caso, argumenta, habría que encarcelar a los comerciantes, a los doctores y, en última instancia, a la sociedad entera. El tiempo se agota, pero mientras no termine de cerrarse la noche Akutagawa sabe que aún puede permitirse una mentira: «se me había ocurrido suicidarme de manera que mi familia no se diera cuenta». Cuando suelta la pluma es de madrugada. Su compromiso con los vivos no es tan fuerte como para ahorrarles la pena. El mundo puede soportar una pincelada más de horror. Akutagawa abandona la idea de no lastimar a su familia porque en caso de ser gentil y desparecer sin dejar rastros no podría enviar mensaje alguno a la sociedad que aborrecía. Su cuerpo inerme debe servir de testamento, dejarse leer como un libro bien escrito: despedazar el cuerpo o dejarlo con una mueca de dolor es corromper la obra que al ser destruida traerá la redención, y ese es el único crimen que no puede perdonarse el esteta. El barbital será su aliado. Dejará un cuerpo intacto, un legado lúcido y sin artificios.
Así es como razonaba Akutagawa, hombre falible que ya no aspiraba a convertirse en Dios. ¿Sospechó antes de tomar los somníferos que, tras haber caído de lleno en la trampa de su mente, estaba por fracasar en su proyecto de sublimación? Lo artero del esteticismo de Akutagawa queda patente en que el suicidio, pese a sus pretensiones elevadas, termina por articularse como una evasión desesperada del sufrimiento
[1] El bundan era implacable. También las bibliotecas japonesas, que no se clasificaban por géneros sino, primeramente, por sexo. A la autora de La grulla doliente, como a toda otra mujer empecinada en tomar la pluma, la relegaron a un cuartucho contiguo en donde los estantes no gozaban ni siquiera del privilegio de estar divididos por afinidades temáticas. Quizá no sea una tragedia por entero. Según la mentalidad nipona, la literatura femenina no es policiaca, erótica, realista o fantástica, sino simplemente literatura (de mujeres). El cínico dirá que solo hace falta una pequeña revolución gramatical para terminar de derribar las fronteras. Una vez dado este paso, será cuestión de tiempo para que las librerías se integren y formen un todo indistinguible, un mar donde los sedientos de literatura se embriaguen con las mieles fermentadas de la confusión que generan los proyectos igualitarios.
[2]Ryunosuke Akutagawa, El dragón, Rashomon y otros cuentos, p. 292
[3]Ryunosuke Akutagawa, Vida de un idiota y otras confesiones, p. 97
[4] Quizá sea de llamar la atención que las impertinencias de Okamoto irritaron especialmente a uno de los críticos más mordaces que Akutagawa tuviera en vida, el no menos talentoso e indiscreto Jun'ichirō Tanizaki, fetichista de pies y autor de una sutil oda a los oscuros y poéticos retretes japoneses.
[5]Kanoko Okamoto, La grulla doliente, p. 79
[6]Ryunosuke Akutagawa, Vida de un idiota y otras confesiones, p. 173
[7]Idem, p. 182
[8] Véase el siguiente capítulo para una discusión más extensa de este planteamiento.
Gracias por leer Bitácora Reaccionaria Suscríbete para recibir los artículos en tu correo
June 23, 2022
Metafísica de Bitcoin
 1
1Que la de Bitcoin sea una batalla metafísica no debería asombrar a nadie. Una vez que el pensamiento moderno, en esencia gnóstico, elucubró su propia soteriología sobre las bases de una racionalidad que se pretende capaz de comprender, construir y mejorar la historia, se abrieron las puertas a una nueva y más baja forma de religión secular: la ideología.
Subsumida la libertad del hombre a factores económicos y la trascendencia encadenada al desierto de lo contingente —el aquí y el ahora—, ya solo queda como opción construir en la tierra los paraísos que nos fueron vedados tras el deicidio. Marx y su dialéctica materialista son consecuencia lógica de una época yerma, sin espíritu, donde todo acto e idea son función del trabajo mecánico. El liberalismo, en un principio anhelante del orden tradicional, no tardará en hacer suya la arrogancia kantiana, exacerbada hasta el absurdo por el positivismo comteano, según la cual la historia se despliega en etapas cada vez más perfectas y maduras; el individuo, sujeto de la nueva época, es en sí mismo la Historia, su principio, su fin. Y ya que el entendimiento jerárquico de la naturaleza se revela antitético e insoportable a la mentalidad moderna, las teorías sociales para el nuevo hombre han de girar en torno al eje de la emancipación inmanente e individual.
Varían los métodos, los constructos teóricos, las interpretaciones, las utopías, pero la esencia del deseo libertario unifica las angustias del ser que se halla desolado, cada vez más hundido dentro de sí mismo, en una lógica de progreso incesante. Los ruegos son vanos, la libertad se conquista, jamás cae como un regalo. A la arbitrariedad, esa fuerza demoniaca o en todo caso demiúrgica, se le oponen la razón y un ímpetu constructor.
Al imaginar un mundo configurado a partir de clases en conflicto, Marx interpreta la historia como una sucesión de tragedias donde los protagonistas no son tanto los oprimidos sino los medios de producción. Arreglar la economía —la superestructura, para decirlo con pedantería— es conquistar el destino.
El liberalismo, con su desprecio al deus mortalis —el mismo Estado que Hobbes soñó para que las personas pudieran romper el ciclo de su autodepredación—, se apoyará de una episteme individualista en su proyecto de realización humana. Smith, un puritano del siglo XVI, tal vez se sorprendería al constatar que su teoría moral degeneró en el encumbramiento de eso que hoy, a manera de epíteto, se ha dado en llamar «economicismo»: la subordinación de todos los aspectos de la vida, incluidos los paradigmas mentales, a los actos de intercambio y especulación.
Sorprenderse de que la secta de Nakamoto vea en Bitcoin la posibilidad última de libertad es no entender que el hombre moderno, y más aún el posmoderno (o hípermoderno), habita en un descampado existencial que invita a la creación de épicas redentoras. Este individuo lo ha perdido todo porque es irrelevante: la economía —lo único que importa— ha sido cooptada por las mismas oligarquías que han ensuciado el buen nombre del republicanismo, la democracia y la inclusión en nombre de una tiranía universalista donde los valores se revelan cada vez más abyectos. El socialdemócrata puede soñar con el reformismo, el libertario ha de padecer el desencanto. El poder corrompe y vuelve inviable cualquier forma de decencia. ¿Cómo un individuo, en su soledad e insignificancia, es capaz de tomar las riendas de su existencia si todo cuanto lo rodea es absurdo, vigilancia, control y asedio?
Los simples emprendimientos ya no bastan, el dinero es trasunto del Estado. Ni siquiera se puede confiar en que la maximización del beneficio siga vertebrando la lógica cotidiana. 2020 arrastró consigo la violación de los supuestos de racionalidad mediante la parálisis concertada de la economía global. No es así como debería funcionar la creación creativa de la que hablaba Schumpeter. Solo una nueva forma de dinero podrá liberarnos. El oro es para los nostálgicos que siguen sin comprender a qué grado su precio ha sido y sigue siendo manipulado por las grandes finanzas. La economía, y sobre todo la financiera, es una ficción que se sostiene sobre hilos invisibles: hay que confiar en que todos esos apuntes contables que se acumulan en las hojas de balance de empresas, bancos comerciales y centrales significan algo, que hay abundancia de reservas, colateral y liquidez. Más que de lucro y riqueza, pensar en una nuevo sistema monetario implica abogar por la propiedad: en un mundo cada vez más centralizado y endeble, la moneda descentralizada, y por tanto inconfiscable, será la única vía de escape a la catástrofe y la esclavitud. Se puede, contra lo que afirma el Foro Económico Mundial, ser feliz y poseer algo.
2En Bitcoin desembocan las aspiraciones de un sector del liberalismo, concretamente aquel que emana de Carl Menger, a partir de su artículo Los orígenes del dinero, y que sigue su curso a lo largo del siglo XX en los autores de la escuela austriaca. En la década de los 20 Ludwig von Mises da una estocada de muerte a la planificación centralizada al postular el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, mientras que su teoría de los ciclos denunciará las expansiones crediticias, la emisión monetaria desbocada y el sistema de reserva fraccionaria.
En La desnacionalización del dinero (1978) Friedrich Hayek propone un esquema de libre competencia de monedas privadas. Sin la protección de banco central, las entidades se verían incentivadas a preservar el poder adquisitivo de las monedas que emiten, mitigando así el problema principal del monopolio: el poder de mercado o la capacidad de fijar precios por encima del nivel que equilibraría los mercados. A diferencia de Mises, Hayek es partidario de un esquema fiduciario. En ausencia de un patrón oro y un coeficiente de caja obligatorios se eliminan rigideces que, en momentos de incertidumbre, impedirían un rápido ajuste en la estructura de precios relativos.
George Selgin y Lawrence White (1994) retoman los postulados de la Free Baking School para elaborar modelos de libre competencia monetaria. Los bancos actúan como todo agente económico: maximizan beneficios en el contexto de costos marginales crecientes. En este caso, emitir moneda implica, en el margen, costos cada vez más elevados. La competencia, argumentan los autores, reduciría los incentivos a sobreemitir. La oferta sería perfectamente elástica con respecto a la demanda, siendo este el mecanismo equilibrador del mercado. Selgin y White asumen que el aumento de la masa monetaria dependería, en el largo plazo, del ritmo de crecimiento de la economía, que a su vez depende de la productividad, el crecimiento poblacional, las innovaciones tecnológicas, etc. En condiciones de competencia, Selgin prevé que el dinero sea perfectamente neutral. Al eliminar la intervención del banco central, los tipos de interés de mercado tenderían a igualarse a la tasa natural. Por el contrario, la no neutralidad del dinero —el que las emisiones provoquen ciclos económicos— es resultado del monopolio de emisión monetaria.
El interés popular en la reforma o la total renovación del sistema fiduciario vuelve a despertar tras la crisis financiera de 2008. Se resucita a los autores austriacos de antaño, se lee con seriedad la historia económica de Rothbard, Jesús Huerta de Soto, el gran heredero de la ortodoxia miseana, es por fin reconocido. Incluso los keynesianos ceden y devuelven a la palestra a Hyman Minsky, autor de la hipótesis de la inestabilidad financiera, análisis, por cierto, primo hermano de la teoría del ciclo austriaca1. Y es en medio de las quiebras masivas, la Gran Recesión y el interés renovado por las explicaciones alternativas cuando aparece el Whitepaper de Satoshi Nakamoto.
Bitcoin refuta el teorema regresivo del dinero que postula Mises pero reafirma la tesis de Menger. Para el primero, los medios de intercambio aparecen solo si sobre los bienes potencialmente dinerables existe una demanda no monetaria previa (por ejemplo, los usos ornamentales del oro). Para el segundo, la demanda por liquidez condiciona la génesis del dinero. Al nacer como un activo financiero real (es decir, sin ser pasivo de nadie, a semejanza del oro y al contrario que la moneda fiduciaria), Bitcoin es espontaneidad pura y, podría decirse, la quintaesencia del libre mercado.
3Bitcoin es agnóstico solo en la medida en que cualquiera puede hacer uso del protocolo y verificarlo. Pero no es neutral ni apolítico como afirman sus propagandistas menos astutos. Sobre la criatura de Nakamoto penden una ética y una axiología que desafían abiertamente las premisas que alimentan no ya al Leviatán hobbesiano, sino al Minotauro jouveneleniano2, la última y más perversa advocación del Estado totalitario. La regla monetaria, los 21 millones, la inelasticidad de la oferta, son en realidad secundarios a la promesa soteriológica. Bitcoin busca remediar la desesperación del individuo que se halla a la deriva de la sociedad global. En un mundo donde parece que todas las vías de escape han sido bloqueadas, la criptografía representa un resquicio a la libertad.
Nick Land (2018)3 afirma que Bitcoin «no es solo una declaración filosófica reconocible, pero también, y especialmente, un automatismo filosófico, una máquina sintético filosófica», puesto que «ya hace filosofía —o lo que la filosofía (en aun más raras ocasiones) se espera que haga— y en muchos niveles. Dice la verdad». De ahí que el adagio don’t trust, verify, nacido de la transparencia que es connatural a la blockchain y, en realidad, al êthos de un protocolo que, en su esencia, existe en contraposición a la opacidad del sistema monetario actual, exprese entre líneas una verdad nouménica.
Land reconoce este aspecto cuando examina Bitcoin a partir de una crítica neokantiana:
La intuición intelectual (Intellktuelle Anschauung), que es para Kant una imposibilidad mortal, es para Bitcoin un principio operativo, pues está destinado cerrarse en sí mismo y conocer su propio ser. Al devenir tiempo, Bitcoin promete una exhibición sin riendas del pensamiento imposible para cualquier introspección antropológica.
Imposibilidad, a decir del recluso de Königsberg, en la medida en que el hombre tiene como límite cognoscible lo que se desdibuja en la frontera de las cosas en sí mismas. La problemática nouménica que el platonismo trató de conquistar y que el pensamiento ilustrado declaró irresoluble, el Consenso Nakamoto lo habría resuelto. Hundiéndose en su profundidad, operando con una recursividad negada a la razón mundana, Bitcoin, en tanto que invención última de la modernidad, constituye un circuito cerrado perfecto. Al validarse a sí mismo por medio de la autorreferencialidad, Bitcoin trasciende al creador, Satoshi Nakamoto, se autoproduce y absorbe el todo, incluido al anthropos. Para Land, «Bitcoin es una operación trascendental que […] paga a los mineros por la producción de la realidad».
De esta manera un personaje menos entrenado en los galimatías kantianos como Robert Breedlove, host del podcast What is Money?, puede alcanzar el paroxismo y declarar que Bitcoin es la primera invención humana absoluta. Crear el absoluto, ser subsumido por él, existir para el mecanismo total que ahora a sí mismo se vivifica, sería sin duda material para los mayores éxtasis borgeanos. Los maximalistas, ontológicamente negados al aflato, acaso solo sean capaces de intuir la necesidad de algo que los trascienda. Que el rechazo nihilista no sea posible para todos, que el médano y la apatía sean patria de solo unos cuantos —un Stavrogin, un Iván Karamázov—, queda evidenciado en la búsqueda absurda e incesante por la tierra prometida, en la cuestionable cristología bitcoineana del cowboy coreano Jimmy Song o en el diálogo de sordos que Breedlove y Jonathan Pageau sostuvieron a propósito del invento nouménico de Nakamoto. Dos horas y tres cuartos de naderías, vericuetos y veleidades donde la perspectiva de un cristiano ortodoxo choca con la prédica de un necesitado de fe, habitante de un baldío donde lo económico precondiciona la salvación.
4Bitcoin, y sobre todo el maximalismo —la cara sectaria de la propuesta económica—, emerge como un capítulo adicional en la historia de los gnosticismos modernos. Son originales su propuesta de valor y métodos para realizar la promesa, pero no el espíritu ni la teología política que caracterizan al protocolo. El liberalismo clásico fracasó porque produjo lo que Arendt temía: el hundimiento del individuo en su mismidad vacía. Si el leviatán hobbesiano se alimentaba del temor, el Minotauro se nutre del extravío y la pérdida del propósito: el totalitarismo, explica Bertrand de Jouvenel, solo es posible en un mundo de relatos democráticos y masas resignadas que se entregan al Estado, así como los cretenses ofrecían en sacrificio a su progenie a la bestia del laberinto.
Nakamoto entendió que no basta el individualismo abstracto. Ante todo están la propiedad y el sentido de las cosas. Bitcoin rechaza el absurdo que plantea la economía fiduciaria. Para ello establece reglas concretas, un método, una realidad ahí donde la moneda del Estado se sustenta en una alucinación colectiva: la creencia de que los credos colectivos pueden sustentar lo ficticio. Nakamoto se limitó a ofrecer una vía de escape al laberinto, pero sus fieles más vulgares lo confundieron con Teseo. El desvanecimiento de Satoshi representa la solución del anarca que ya había planteado Jünger4. El individuo soberano no es el que mata al Minotauro, sino el que le sobrevive y conserva su voluntad en los márgenes.
El hombre, por lo general, es un seguidor. La razón ilustrada nació condenada: se desplazó a un dios, pero no pasaron ni cinco minutos para que en su lugar se inventaron nuevos. Se necesitó de profetas —se los llamó intelectuales, filósofos, líderes revolucionarios— que proclamaran las teologías políticas que habrían de azuzar a las masas necesitadas de salvación material. El relato continúa porque la desesperación es infinita: el progresismo posmoderno ofrece a la masa oligofrénica el sentimiento de rectitud y relevancia. No sorprenda, pues, que Bitcoin haya degenerado en fe mundana.
Eric Voegelin acertó al describir las ideologías como proyectos abocados a un imposible: la inmanentización del ésjaton5. De esta búsqueda absurda por la plenitud se desprende el pensamiento utópico. Combinada con la arrogancia cientificista, la fe ciega en la razón convierte la redención en manufactura. Salvarse en la modernidad es cuestión de ingeniería. De triunfar Bitcoin, en tanto que máquina autorreferencial y productora de la realidad, habría concretado lo que Voegelin creía imposible. Sería lo apropiado para una era que es inmanencia pura.
1Idea que intento probar en mi libro La dinámica fatal del capitalismo.
2Véase Sobre el Poder: Historia natural de su crecimiento (1956). Alternativamente, Génesis del Estado Minotauro (2013) de Armando Zerolo Durán.
3Véase Crypto-Current, escrito en la profundidad el bear market de 2018.
4Véase Eumeswil (1977) para la distinción que hace Jünger entre el anarca y el anarquista.
5Véase The New Science of Politics. An Introduction. (1954) y Science, Politics and Gnosticism (1968).
September 3, 2019
Herta Müller y la fragilidad de los intelectuales

La vida en los claustros de la mente concede al intelectual una engañosa sensación de presencia. La idea, entendida como una categoría, modela al mundo social en la medida en que no hay grupo humano que soporte un devenir sin discursos comunes. Aun si el individuo pertenece a la estirpe de los solitarios, el relato es lo que en última instancia determina su postura: negación, afirmación o indiferencia, las actitudes son una respuesta al hilo conductor del existir cotidiano. A diferencia del hombre común, que recibe las ideas como algo dado, el intelectual se asume como parte activa de la conformación de una realidad social que, dadas sus dimensiones, lo excede. El intelectual está llamado a trascender su tiempo. El precio de esta suerte de «mandato histórico» o «consigna de clase» es la tendencia al aislamiento. El personaje de ideas se traslada a un plano paralelo, a su torre de marfil, donde la contundencia de los hechos queda diluida para ser reemplazada por la levedad de los discursos. No solo es trágico que el mundo concreto desaparezca efectivamente para estos personajes que no se manchan las manos si no es con tinta, la verdadera catástrofe de su condición estriba en que deben afrontar el hecho de que solo algunas ideas son fértiles y que el grueso de los discursos, en el mejor de los casos, sirven nada más para replicar una narrativa mucho más grande. Por lo mismo, más bien es raro el intelectual imprescindible. En la mayoría de los casos, quienes se consideran intelectuales son en realidad mercenarios y maquiladores de la idea en boga. Mientras dura la ilusión, en tanto no se derrumbe el paradigma que ellos han contribuido a modelar, pueden permitirse el lujo de vivir en el ensueño que los protege de ver con sus propios ojos y sentir con su carne la realidad tangible. Cuando se agotan los discursos al hombre de ideas no le quedará más remedio que abrir los ojos para contemplar su pobre fundo: la tierra baldía del pensamiento gastado. El intelectual no es menos prescindible que el peon. Las ideas, al igual que las hortalizas, además de fecha de caducidad tienen en común que pueden ser cultivadas por tantas personas como mano de obra haya disponible.
Vivimos, al menos en Occidente, tiempos de inusual gentileza. Acaso se deba a que las democracias liberales ablandan el ethos de quienes las padecen. En tiempos más brutales, previa explosión del humanismo como eje rector de los discursos de las élites, el exilio y el campo de trabajo representaban buenas opciones para que el poder se hiciera cargo de sus desechos orgánicos. Que se sigue matando por pensar en lo indebido es un hecho del que no tiene sentido dudar; sociópatas y paranoides en puestos de poder los hay en todas las épocas. La diferencia está en que el presente democrático, y más en épocas en que el flujo de información no se detiene, reclama la elaboración de subterfugios sofisticados. Existen, asimismo, el ostracismo, la humillación y la damnatio memoriae, el viejo castigo romano que consistía en condenar el recuerdo de un muerto con miras a borrarlo de la historia. Porque no son el asesinato ni la humillación lo que borra la dignidad —la enaltecen, por el contrario—, solamente el olvido total puede cristalizar tales pretensiones. Resulta ingenuo postular que solo en las tiranías el poder —el Estado y otros poderes fácticos, sean corporaciones o academias— gusta de contratar a un ejército de mercenarios con teclado a los efectos de ensuciar el nombre de los elementos más incómodos de la sociedad. Además de que lo vemos en las democracias, este se ha erigido en el método predilecto de quienes no tienen la vía libre de la violencia cuando se trata de acallar una voz incómoda o una idea perniciosa. Basta con echar un vistazo a los periódicos digitales y los conductores de programas noticiosos para constatar que la originalidad del pensamiento y la libertad de palabra son mitos de los cuales se valen los gobiernos modernos para legitimarse. De ahí que no sea para nada infrecuente que, en un breve lapso, aparezcan piezas casi idénticas sin otro fin que el de reiterar una idea, por ejemplo la de que cierto personaje no merece la dignidad debido al peligro que suponen sus planteamientos. ¿Alguien podría afirmar que semejantes cacareos en coro son reacciones espontáneas? ¿Se puede negar que la maquila de ideas es una práctica más bien usual y que la indignación ante ciertas formas de pensar no es fabricada y dirigida? Se suele argüir que semejantes prácticas son antidemocráticas. Nada más erróneo: no es que escribir artículos consensuados con tal de complacer a la hegemonía sea antidemocrático; es que es característico del sistema.
Allá donde la violencia y la censura se han legitimado, las diatribas de otros intelectuales en contra de alguien de su gremio son, por un lado, una muestra de benevolencia de parte del poder y, por otro, un mecanismo para preservar el estatus. Se equivocan los liberales cuando afirman que los totalitarismos degradan al individuo y en su lugar encumbran al colectivo. En rigor, por encima del hombre y de los grupos las tiranías —y en realidad todo sistema de poder— elevan a la idea abstracta. Puesto que no hay hegemonía sin discurso, es a partir de este que el poder puede consolidarse y aspirar a la permanencia. El intelectual, en tanto que instrumento de la narrativa de su sociedad, verá muy pronto que no hay mejor estrategia que sumarse al furor de los tiempos. Sucede en épocas «gloriosas» y en las eras decadentes. Reconocerlo es lo mínimo que debería hacer todo aquel que, sin importar sus filiaciones ideológicas, aspira a examinar con honestidad intelectual los engranajes de una estructura social e histórica dada.
No siempre el Estado tiene el tiempo ni la paciencia o la sofisticación de base que se requieren para condenar la memoria de todos los elementos incómodos. En tales circunstancias la violencia se vuelve frontal. En vez de una coalición de escribidores manchando la honra del pensador criminal, la policía o los servicios secretos se hacen cargo de la voz impertinente. En tiempos soviéticos, el gulag era el destino de los disidentes que se salvaban de morir de un tiro en la espalda, una sesión de interrogatorios con tortura incluida o la faramalla de un suicidio. No se puede erradicar toda la mala hierba dado que no hay totalitarismo sin vocación didáctica: nunca está de más contar con un ejemplo visual —hombres apilando piedras, mujeres segando un campo estéril, todos muriéndose de hambre— que al tiempo que insufla el miedo inspire la colaboración de los que de otra forma se rebelarían o permanecerían indiferentes. Acuden a la imaginación casos de poetas ejemplares, como Osip Mandelstam o Joseph Brodsky, exiliados por escribir los versos equivocados. Se los recuerda por la heroicidad de su resistencia, uno en la muerte y el otro en la fuga. Menos atractivo es hablar de voluntades despedazadas porque entonces tenemos que tragar la píldora amarga de la verdad: no hay arte que salve a un espíritu roto.
En ninguna otra persona como en el poeta Oskar Pastior resuena con tanta fuerza la afirmación que hizo a varias décadas de haber sido liberado de los campos de trabajo soviéticos: «Los intelectuales fueron los que primero abandonaron su moral en el campo de trabajo, mucho antes de que la gente sin educación». Lo sabe él, que tras purgar la condena y volver a su país natal, Rumanía, no consiguió resistir la presión a que fue sometido por la policía secreta. En su ensayo Di que tienes quince, Herta Müller expande la observación de Pastior apuntando que
Los intelectuales estaban acostumbrados a mostrarse en sociedad. Dado que la realidad del campo de prisioneros era justo lo contrario, es decir, la disolución de la sociedad para transformarse en muerte por trabajo, hambre o frío, el sistema moral se viene abajo enseguida. En cambio, la llamada gente sencilla conservaba una sola frase en la cabeza: «Eso no se hace».Cuando Pastior hizo el comentario, probablemente en un encuentro privado, Herta Müller ignoraba que su colega y amigo había pasado los últimos años de su vida entregando informes al régimen de Ceausescu. Entonces imaginó, o se forzó a imaginar, que la fragilidad de la que hablaba el poeta se refería únicamente a aquella que caracteriza a los hombres de ideas que, por la naturaleza de su profesión, no habían pasado por las mismas penurias que los campesinos, los obreros o los comerciantes anónimos.
No sorprende el cristal delgado del que están hechas las voluntades intelectuales. El hombre de ideas que cae de la gracia se enfrenta a una desolación inmediata que acaso sea más profunda que aquella de los que nunca fincaron su vida en los recintos de su mente. El oprimido corriente verá en su infortunio una prolongación de la tragedia que lo signó desde el principio. El intelectual, espíritu hipersensible, será como un Adán que ha recibido el veredicto de su crimen. Quizá sea cierto que en la sumatoria del sufrimiento, si es que cuantificar el dolor es lícito, el intelectual caído padece mucho menos que el anónimo. Lo que de algún modo salva a la gente sencilla de la desesperación no es tanto su falta de sensibilidad innata como el hecho no menos ominoso de que la maldad obnubila los sentidos, y esto, por otro lado, es lo que tiende a forjar virtudes tales como la resistencia y la gallardía. Müller plantea cuatro escenarios sobre la situación de los intelectuales en las tiranías —que erróneamente en todos sus ensayos, discursos y novelas denomina dictaduras—:La persona se pone a disposición del régimen sin que se lo pidan. «Quiere alcanzar una posición y los privilegios que van aparejados a ella (…). En el caso del que se presta voluntario, no entra en juego el miedo, sino el deseo de reconocimiento y autoridad. El voluntario quiere mandar sobre todos a pesar de su mediocridad, de la que es consciente, pero que jamás reconocerá ante los demás (…). Después afirmará seguir creyendo que actuó de forma correcta y que quería el bien de todos. Y que aquello realmente era el bien, solo que se entendió mal y se tradujo en lo que no debía ser».La persona se presta a colaborar sin que el régimen se lo pida expresamente. La motivación es el miedo, «así como cierta inseguridad y un poco de mala conciencia». La antipatía de Müller hacia los «verdugos con miedo» se pone de manifiesto en afirmaciones como esta: «El que colabora se da cuenta de que ha valido la pena (…). Después afirmará que lo único que hizo fue cumplir órdenes. Que de nada le habría servido negarse a colaborar». Pastior es un buen ejemplo de esto. De ahí que, cuando se enterara de la verdad, Müller lo encontrara insoportable. ¿Podría desdecirse o al menos matizar un poco este punto? Pareciera que en instancias del terror el oficio de la supervivencia puede ser indigno, más aún cuando quien cede es un artista. Hay quien está dispuesto a colaborar sin que nadie se lo pida. Viven a la espera de un momento que jamás llega. Cuando cae la tiranía, pueden sonreír y mostrar al juez de la historia sus manos limpias. Esta clase de individuos, inocentes por pura casualidad, tampoco despiertan simpatía a Müller porque, a decir de ella, con su silencio se vuelven de facto simpatizantes. La indiferencia, más que una vía de preservar la vida, equivale a colaborar con lo inicuo. Un régimen tiránico aprecia a los que callan tanto como a los que aplauden.Habrá quien no se preste a colaborar. Müller escribe una rápida autobiografía en este párrafo: «Se le pide y él se niega. O ni siquiera se le pide, porque el Estado considera que ya es demasiado tarde. Es un renegado y se convierte en enemigo (…). Si tras la caída del régimen no le han quedado secuelas importantes, es que está muerto».
Los cuatro, argumenta, pueden convertirse en escritores. No se equivoca, es algo que se ve con regularidad. Aunque el objeto de estudio de Müller son los totalitarismos modernos, sus observaciones son válidas para la sociedad democrática y ayudan a explicar el porqué de la anexión de la clase intelectual al pensamiento hegemónico. Cuando el miedo ya no es el campo de trabajo, lo es el desprestigio. La nuestra, después de todo, es una especie volcada a conseguir la mayor cantidad posible de estima. Existe una conclusión adicional, y esta es que, al contrario de lo que pregonan los creadores, el arte no es por naturaleza ni neutral ni opositor al statu quo. Argumentar lo opuesto, y sostener que el único arte auténtico es aquel que transgrede los atavismos, es caer en la trampa del idealismo ingenuo. Después de una primera revuelta, el arte revolucionario tiende a hundirse en la complacencia y el lugar común. Incluso se llega al punto de que su fealdad, su falta de espíritu y oportunismo resultan útiles para conformar el relato oficial de su tiempo. De un lado, el realismo socialista en la literatura y la arquitectura soviética que volvía de las ciudades cuarteles; de otro, el arte moderno y los bloques uniformes y acristalados que se elevan en las metrópolis congestionadas del capitalismo. El cansino despliegue de formas abyectas, que más que horror provoca bostezos, es muestra de cómo el tedio y la monotonía son el aliento de lo hegemónico. Del mismo modo, y para ahondar en la desdicha, la autenticidad de las obras contemporáneas a su época poco dice de su postura ante el discurso preponderante. Sucede con frecuencia que una obra ingenua y sincera, en la connotación positiva de los términos, es funcional al discurso de turno. Resuenan las palabras de Hannah Arendt: «en la Época Moderna, los filósofos (…) pasaron a ser lo que Hegel quería que fueran: órganos del Zeitgeist, portavoces que expresaran con conceptual claridad el talante de la época». Filósofos es, tal vez, un exceso. Intelectuales y creadores son términos que se adecuan mejor a lo que observamos en la modernidad.
Este examen cínico, que ubica el grueso de las expresiones artísticas como espejos de la hegemonía, no niega en modo alguno la realidad de la subversión ni implica que un arte contestatario sea imposible, como tampoco asume que lo insurrecto, lo que contradice al statu quo, es por sí mismo virtuoso. Mi intención no es, por lo pronto, elaborar un paradigma que permita dilucidar el valor de las expresiones artísticas. Grandes clásicos han nacido del furor de su época. Lo que se argumenta es que sortear los muros del pensamiento omnímodo, sea a través del arte o de la articulación de ideas, supone la que, a nivel de la mente, es la más compleja y peligrosa de las hazañas. Acaso por esta pequeña pero real posibilidad y por el hecho de que aún hay creaciones que anteponen la búsqueda de lo sublime —en sus dimensiones gloriosas y trágicas—, que no sea una pérdida de tiempo vagar por los médanos del arte. Si el horizonte contemporáneo se hace insoportable y las energías se agotan, queda un consuelo: los clásicos siempre lo estarán esperando a uno.
January 30, 2019
El tirano y la liberal venezolana

Una oréade que era toda transparencia: por debajo de su palidez se adivinaba un mapa trazado con precisión maestra. Verla de perfil equivalía a observarla de frente, de pie era una oda a la verticalidad, acostada se asemejaba a un valle. El océano se le había estancado en los ojos hasta empantanarse y por encima del cráneo llevaba una mata tan negra como indómita. Siempre me pareció que la suya era una belleza fatal, de regusto gótico y para nada caribeño. No solo por la lividez, las muñecas finas o esas clavículas que, al asomarse por encima de la ropa, asemejaban a estacas que estuvieran a punto de desgarrarle la piel. Había nacido enfrentada a su propio organismo. Los niños aprenden por medio de la imitación y su caso no fue diferente: tan pronto cobró conciencia debió asimilar y llevar a cabo las mismas tácticas que su madre empleaba para combatir a ese lobo que llevaba dentro. Muy pronto la prednisona se volvió una aliada incómoda en la batalla contra su sistema inmune. No pedía que la compadecieran por el lupus ni tampoco solía dedicar más que un par de segundos al relato de su malestar. Los sanos no alcanzan a concebir que, después de algunos años, el infortunio pasa a ser una simple molestia con la que se aprende a convivir. No es que yo, su confesor, estuviera libre de achaques. Había nacido con la columna chueca y una soga de carne enredada en el cuello, quién sabe si como profecía de mis obsesiones con el ahorcamiento como motivo literario, pero para cuando la conocí aún no se manifestaban ninguno de los síntomas que ahora, a mis treinta años, me han hecho dependiente de los analgésicos, los neuromoduladores y los ansiolíticos. Entonces era un adolescente apenas con sobrepeso y que al fin se había librado de los zapatos ortopédicos, de modo que no estaba para iniciar con la liberal un concurso de dolencias prematuras. De todas formas ella no lo hubiera permitido. Solo tocaba el tema cuando, empeñada en hacer acopio de la paciencia sobrehumana que se requiere para soportar las filas en los hospitales públicos, hacía de mí receptáculo en el cual vertía el viotriolo antichavista que llevaba dentro y que se le desbordaba cada vez que la caja de prednisona se vaciaba, anunciándole que era momento de emprender una odisea al centro de salud revolucionario.
Conocí a la liberal por culpa de la literatura y de mis inseguridades para entablar conversaciones fuera de los dominios virtuales. Sus sensibilidades artísticas apenas y merecen una reseña. Se había devorado los primeros cinco libros de Harry Potter, Doña Bárbara —lectura obligatoria en las escuelas venezolanas—, y poco más. Se unió casi al mismo tiempo que yo a uno de esos foros para fanáticos de la saga de Rowling. Además de opinar de libros había un juego de rol. Los moderadores planteaban escenarios y los usuarios los desarrollaban. También había un espacio para subir fanfics e historias originales. En cierto modo el foro era un laboratorio de escritura. De vez en cuando aparecía un personaje talentoso, de esos en cuyas letras a primera vista se adivinan facultades y sensibilidades que exceden la norma. Con los años uno de ellos, oaxaqueño, llegó a ganar un premio a nivel nacional de cuento. Un instituto de cultura le publicó ese libro y él, acaso compadeciéndose de que su camarada permanecía ágrafo e inédito, pidió que yo se lo prologara. La anécdota, me parece, aunque conmovedora carece de interés: esta no es la historia de un par de aspirantes a escritores abriéndose camino por el mundillo de las letras mejicanas. Según lo anuncia el título, es un comentario político. Así las cosas, mientras se consolidaban nuestras voces literarias y ensayábamos novelitas ilegibles de adolescencia, también descubríamos el liberalismo clásico. Él de la mano de Vargas Llosa, nuestro ídolo compartido, y yo de Milton Friedman, un puñado de articulistas españoles y la mala fortuna de mi amiga virtual. Y es que cuando se vive en la pobreza, a la sombra de un tirano, resulta una obscenidad no adoptar una postura. No es que tras los tirabuzones negros de la musa hubiera un cerebro dado a las reflexiones filosóficas. Las vísceras, el hambre y la impaciencia hablaban por ella. Aquel testimonio valía, para mí, mucho más que cualquier artículo periodístico u opinión académica.
Recuerdo su llanto. Sucedió una madrugada del 2007. Unos sollozos inexplicables se colaban por mis audífonos. No es para tanto, le dije, dejando en claro, por medio de mi tono, la vergüenza ajena que me producían los quejidos. Ella se sorbió los mocos, indignada. Lo que respondió se ha borrado de mi memoria. Yo solo pensaba en lo ridículo de la situación, si bien la parte analítica de mi cabeza entendía la gravedad de los hechos que circundaban al plañido de la musa andina. Era mayo y el tirano había cumplido su amenaza de no renovar la concesión de la única televisora que se atrevía a criticarlo públicamente. Aquella fue la estocada contra la libertad de expresión con la que el régimen chavista dejaba claro, de una buena vez por todas y para quitar la venda de los ojos a los progresistas incrédulos, cuáles eran sus auténticos colores. Que le afectara tanto a mi amiga, apenas un año más joven que yo, fue tan inesperado como revelador. Siempre he visto los acontecimientos como hilos narrativos en un libro, con la consciencia de que son hechos sobre los que uno no tiene control. Pero padecerlos, no. Acaso fuera la distancia geográfica y mi situación de privilegio: las catástrofes de otros, por lo lejanas, se me antojaban irreales. En mi país la oferta televisiva era amplia, se permitían la disidencia y las burlas al poder. El crimen organizado, en su modalidad narca, había relevado por la mayor parte al Estado en la tarea de ajusticiar a las voces incómodas. En cualquier caso, las desgracias ocurrían tan lejos de mi casa que, por llegar filtradas a través de portales noticiosos, las percibía como si provinieran de una realidad alterna, casi extranjera. No bastan la perspectiva analítica ni el cerebro frío para entender cabalmente el desarraigo y la sensación de asfixia a la que se enfrentan los que viven sitiados por un cartel o un tirano. El cierre de RCTV, en tanto símbolo de un mal mayor, detonó la frustración que hasta entonces muchos soportaban apretando los dientes. Aquellos que no podían permitirse el no involucrarse en la dinámica social entendieron que, en adelante, todo sería cuesta abajo y que si no querían ser cómplices debían desencajar las mandíbulas y protestar.
Mientras que yo tenía un cuarto propio en el cual encerrarme y una computadora personal a mi disposición, la liberal compartía una pocilga sin más divisiones que las del baño con su madre y el segundo esposo de esta. Matemático de formación, pelagatos del régimen, ese sujeto ventrudo y de pelos hirsutos gozaba de un salario que se antojaba ridículo teniendo en cuenta que formaba parte del comité local del PSUV. Habida cuenta de que el bolívar, esa moneda vertical, valía menos que el papel higiénico que luego escasearía, pudiera pensarse que por lo menos los beneficios de su posición serían burocráticos. Si existe en este mundo corrupto una nobleza y rectitud ideológicas que no se dobleguen ante la relajación de los trámites y de las colas en el sector salud, no estaríamos en la presencia de un hombre ejemplar sino de un idiota redomado. Eso hasta Ayn Rand lo entendió hacia el final de su vida. Pero, lamentablemente, ni la esposa ni la hijastra fueron bendecidas por los dioses bolivarianos y en cambio sí malditas por el demonio del kafkochavismo. Pese a estar relacionadas con un funcionario no pudieron librarse de aquellas jornadas con sabor a infinidad que comenzaban antes de que se aclarase el cielo y que terminaban después de que se cerrase la noche. Al menos tendrían el amor como contrapeso al infortunio económico, pensará el cursi. Si lo había, no era lo bastante poderoso para que se colara en las conversaciones que sosteníamos la venezolana y yo. Además, el cariño no es consuelo allá donde rugen los estómagos, duelen las articulaciones y se requiere de la diálisis. La liberal, por si fuera poco, detestaba al esposo de su madre. No solo porque trabajara para los socialistas sino por razones de pura biología. Mientras tanto, el hombre que le había donado los genes, entre los que estaban esos ojos verdes, vivía del otro del país, en las costas de Anzoátegui. He olvidado de qué sobrevivía y cómo es que juntaba el dinero suficiente para sufragar los gastos escolares de sus dos hijas. Porque seguramente repartiendo panfletos mal impresos para la oposición no podía llenarse la billetera de muchos bolos. También ignoro por cuál partido hacía proselitismo don Héctor. No importa. Seguro que aquellos chispazos ideológicos terminaron por extinguirse de la misma manera en que desaparecen los endebles partidos que intentan plantarle cara a la tiranía por medio de las urnas. En las democracias caóticas de las naciones bananeras las células opositoras rara vez perduran, mucho menos suelen cristalizarse en partidos con una plataforma original y bases firmes. Las que se consolidan y tienen un sitio en el parlamento es porque, en última instancia, no molestan tanto las sensibilidad del tirano, lo cual es ya lo bastante indicativo de la auténtica calaña de esos grupúsculos. La oposición oficial por algo es oficial.
Los autócratas contemporáneos han aprendido y refinado el oficio de dorarles la píldora a los demócratas. Permitiendo cierto grado de oposición, jugando a los contrapesos políticos, organizando elecciones y reprimiendo no a mansalva sino en la sombra, de preferencia en la madrugada, es cómo los regímenes totalitarios del siglo XXI consiguen prolongar su vida. De Occidente y sus hijos descarriados —América Latina—, no así de África o Medio Oriente, se espera una cuota de civilidad, de tal suerte que el tirano ha tenido que aprender a matizar su vocación represiva. Mientras que los socialistas despliegan sus artes, los observadores internacionales cubren su cuota de moralidad a base de cacareos superfluos, llamamientos a la vigilancia democrática y recomendaciones inocuas de políticas públicas sin que en la práctica ninguna de sus palabras se traduzca en mejoría para un pueblo que ha de zamparse las ocurrencias de su gobierno. El tirano avieso del tercer milenio sabe que al hombre contemporáneo ya no se le controla tanto por la bota en la espalda y el patíbulo como por una mordaza poco ajustada y un grillete flojo. Que los opositores alcen el tono de la voz, jueguen a crear partidos y los ciudadanos ilusos vayan cada cierto tiempo a mancharse los dedos con tinta y a rellenar los cuadritos de una papeleta parece ser un remedio efectivo contra las acciones que tradicionalmente han transformado a las sociedades oprimidas y divididas: el golpe de estado, el magnicidio, la revolución y la guerra civil. No es, en cualquier caso, una cura infalible. Tarde o temprano, dependiendo de una mezcla entre el carácter nacional y los intereses de la hegemonía global, el descontento alcanza una masa crítica que, como la leche al hervir, rebalsa de la olla, volcándose a las calles. Hay entonces protestas, enfrentamientos entre la autoridad y el pueblo, los líderes rancios lanzan sus últimos estertores y los nuevos hacen su agosto. El régimen, por supuesto, no cederá en su conquista por la eternidad. Sacará los tanques, sus francotiradores apuntarán a las masas que vociferan, torres de humo se elevarán sobre las crestas de los edificios, al tiempo que la clase intelectual de los países democráticos se cura en salud soltando sentidos discursos sobre los beneficios del diálogo. El idealista posmoderno confía en que los movimientos populares y las banderas blancas sean suficientes para sacar del trono al autócrata. E insisten: estamos de parte de la historia, nuestra batalla se da desde las ideas y no emplea el terror como arma. Ciertamente la pretensión de no recrudecer el ciclo de la violencia es noble. Altitud moral que, desde luego, no comparten los tiranos. A la mejilla izquierda también se la abofetea. Dicho con todas sus letras, es poco probable que mediante la vía del griterío y los referendos se conquisten los sueños civilizatorios allá donde se ha enquistado el terror.
 Ni cómo sospecharlo: en paralelo a los lagrimones melodramáticos de una adolescente se estaba gestando una revuelta que, para sorpresa del mundo, germinaría al cabo de doce años. El personaje que hoy se proclama presidente legítimo de Venezuela, un aparecido larguirucho que responde al asquerosamente vocálico apellido Guaidó, entonces estudiante, lideraba las protestas que denunciaban la acometida del oficialismo contra los medios de comunicación. Ante estos desarrollos, solo puedo pensar en lo antojadiza que resulta la narrativa de los acontecimientos. Con un poco más de voluntad política, quizá la liberal venezolana se habría erigido en una nueva María Corina Machado o estaría a la sombra del gobierno de transición en ciernes. Quizá, en efecto, forme parte del contingente de Guaidó y yo, sin darme cuenta, esté escribiendo una pieza apócrifa de la adolescencia vergonzosa de una líder de la oposición. Quisiera que fuera así, porque en tal caso este texto cobraría una relevancia capital enla historia latinoamericana, se estaría confirmando la cualidad profética de mi prosa y yo quizá podría proclamarme como una suerte de güero Rodríguez —güero Avendaño— de las independencias hispanas del tercer milenio. Fantasear es gratis, así como el último recurso para los ociosos que cuentan con un procesador de textos, una conexión a internet y la convicción de que, en el contexto del credo democrático de la actualidad, aún en el caso de que las revoluciones manifiestamente socialistas se frustren y caigan los tiranos, estos serán remplazados por personajes que, en el mejor de los casos, representarán una versión mitigada del mismo discurso. Es así porque lo que algunos llaman «el nuevo orden mundial», antes que una conspiración, es un hecho. Si las cejas se alzan y los argumentos caen en el descrédito es por una deficiencia descriptiva. Lo cierto es que, desde que hay sociedades organizadas que compiten las unas con las otras y existe entre los pueblos la creencia en un destino compartido, siempre ha habido patrones, órdenes sociales y directrices morales. Si no como realidades, al menos como ideal último de la civilización. Y aunque a muchos quejosos reaccionarios le guste hablar de la vacuidad del mundo terrenal, máxime en tiempos de profunda inmanencia como los que hoy corren, lo cierto es que los hombres, por más marchito que esté su espíritu, no se dejan arrastrar por el flujo arbitrario de los tiempos sino por la fe: allá donde unos creen en la gloria del imperio material o en las promesas divinas, otros depositan su confianza en la trinidad moderna de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Ni cómo sospecharlo: en paralelo a los lagrimones melodramáticos de una adolescente se estaba gestando una revuelta que, para sorpresa del mundo, germinaría al cabo de doce años. El personaje que hoy se proclama presidente legítimo de Venezuela, un aparecido larguirucho que responde al asquerosamente vocálico apellido Guaidó, entonces estudiante, lideraba las protestas que denunciaban la acometida del oficialismo contra los medios de comunicación. Ante estos desarrollos, solo puedo pensar en lo antojadiza que resulta la narrativa de los acontecimientos. Con un poco más de voluntad política, quizá la liberal venezolana se habría erigido en una nueva María Corina Machado o estaría a la sombra del gobierno de transición en ciernes. Quizá, en efecto, forme parte del contingente de Guaidó y yo, sin darme cuenta, esté escribiendo una pieza apócrifa de la adolescencia vergonzosa de una líder de la oposición. Quisiera que fuera así, porque en tal caso este texto cobraría una relevancia capital enla historia latinoamericana, se estaría confirmando la cualidad profética de mi prosa y yo quizá podría proclamarme como una suerte de güero Rodríguez —güero Avendaño— de las independencias hispanas del tercer milenio. Fantasear es gratis, así como el último recurso para los ociosos que cuentan con un procesador de textos, una conexión a internet y la convicción de que, en el contexto del credo democrático de la actualidad, aún en el caso de que las revoluciones manifiestamente socialistas se frustren y caigan los tiranos, estos serán remplazados por personajes que, en el mejor de los casos, representarán una versión mitigada del mismo discurso. Es así porque lo que algunos llaman «el nuevo orden mundial», antes que una conspiración, es un hecho. Si las cejas se alzan y los argumentos caen en el descrédito es por una deficiencia descriptiva. Lo cierto es que, desde que hay sociedades organizadas que compiten las unas con las otras y existe entre los pueblos la creencia en un destino compartido, siempre ha habido patrones, órdenes sociales y directrices morales. Si no como realidades, al menos como ideal último de la civilización. Y aunque a muchos quejosos reaccionarios le guste hablar de la vacuidad del mundo terrenal, máxime en tiempos de profunda inmanencia como los que hoy corren, lo cierto es que los hombres, por más marchito que esté su espíritu, no se dejan arrastrar por el flujo arbitrario de los tiempos sino por la fe: allá donde unos creen en la gloria del imperio material o en las promesas divinas, otros depositan su confianza en la trinidad moderna de la libertad, la igualdad y la fraternidad.No admiro, por más que me esfuerce, a aquellos que nacieron con un idealismo y paciencia sobrehumanos, esas personas capaces de sostener al filo de sus corazones la esperanza de que la utopía democrática es posible. Me volví cínico allá del 2002, cuando en las calles de Caracas se llevó a cabo una faramalla tristísima que si para algo sirvió fue para solidificar al régimen de Chávez, y reafirmé aquel pesimismo adolescente dos años después, tan pronto se dieron a conocer los resultados de la consulta popular en la que el pueblo bueno determinó que su caudillo debería seguir elevando el espíritu de Bolívar sobre los suelos de lo que una vez fuera la Nueva Granada. Desde entonces el chasco electoral se ha vuelto para Venezuela una tradición nacional solo equiparable al consumo del pabellón criollo.
Siendo por entonces un apátrida férreo y habiendo crecido detestando los arrebatos de melancolía provinciana de mi madre, nunca creí que yo terminara por sucumbir a la nostalgia gastronómica. La revolución bolivariana me había dejado con algo más que una repugnancia creciente hacia el socialismo en tanto que manifestación de la estupidez, la barbarie y la cursilería humana. Tan pronto pisé los suelos de Anáhuac debí revisar mis posturas antinacionalistas previo festín de chilaquiles, mole y quesadillas con y sin queso. Conocí dos Venezuelas, la rica y la pobre, y ninguna salió bien parada. En descargo de la industria turística del cono sur, podría suponer que corrí con la pésima suerte de ser el único mejicano con malos anfitriones caribeños. La casa acaudalada de mis patrocinadores se ubicaba a las afueras de Caracas, en un vecindario fantasmal que o bien nunca terminó por llenarse debido a que muy pocos podían costar las rentas o bien fue abandonado por masas de autoexiliados. Me sirvieron como desayuno unos inmundos trozos de masa hervida, acompañados nada más que de mantequilla y unas lonchas de jamón. En la pocilga de la liberal probé eso que en los territorios liberados por Bolívar llaman el perico, algo así como unos huevos revueltos a la mexicana, que ya son lo bastante indigestos, pero con ají dulce en vez de chile. La dueña de la casa rica se dedicó a la abogacía hasta que su condición de sifrina escandalosa obligó al chavismo a retirarle la licencia para ejercer. Desde entonces debió resignarse a vivir de sus ahorros y del salario de su hijo. Él vestía de traje, se perfumaba con Hugo Boss y administraba un edificio fantasmal desde cuyo penthouse uno podía perderse en la contemplación del valle entero de Caracas. Justo al lado del hotel, en los lindes del Guaire, el río pestilente que atraviesa la capital, se alzaba una plaza en la que tuve la fortuna de probar una de las exquisiteces locales: sushi. En la pocilga de la liberal no se almorzaba. Para eso había un comedor comunal sobre la misma cuadra. Pasteles de carne, salsa de tomates, arroces batidos, botellas de Maltín Polar… Mis parásitos intestinales no quieren que siga rebobinando la cinta de la memoria. La cena en casa de los ricos, sopa misterio. Recuerdo una licuadora trabajando a marchas forzadas y un plato con una sustancia verdosa y la textura del cemento fresco. Por la noche, debido a las diálisis de la madre, la pocilga se quedaba tan vacía como la alacena. Menos mal que los dólares que yo vendía en el mercado negro por un precio mucho mayor al fijado por el gobierno me permitían terminar el día con el estómago lleno. No sé si en toda Venezuela, pero al menos allá donde empiezan los Andes afloran por la noche los vendedores de shawarmas. Ahora pienso que si los consumía con tal devoción se debía a una suerte de nostalgia freudiana por el taco. Las arepas que preparaba la liberal no invitaban a arrebatos líricos —contrario a lo que se cree, los sentimientos no sustituyen la sal— pero sí a pláticas que naufragaban entre las costas de la incertidumbre y la convicción.
Un budare sobre el fuego, el aroma a maíz tostado, un par de manos pálidas jugueteando con un cuchillo en la superficie de un bloque de mantequilla, y una boca preguntándome qué me parecía el país, su comida, su gente, sus colores, y que después decía: No, vale, nunca me voy a ir de aquí, mejor ven y estudia tú un posgrado, la universidad de Mérida es la mejor y no puedes hablar de hipocresía porque tú, siendo liberal, estudias en una institución pública. Yo le respondí la verdad, que para un capitalista y un paranoico de mi calibre Venezuela era un lugar insoportable. No me desdigo. Antes que evocar una piel pálida y unos ojos verdes, o bien una ciudad hundida en un valle al que atraviesa un río de aguas estancadas, cuando pienso en Venezuela el primero de mis sentidos en activarse es el del oído. No he conocido escándalo mayor que en Caracas y ni siquiera en mi barrio he oído unas rancheras a tan alto volumen como las que me taladraron el oído en Mérida. La primera vez que oí el mariachi allá donde los Andes y el Caribe se juntan, creí que el orden metafísico del universo se había desmadrado. Una semana después, después del sometimiento a la rumba sincretista de mis vecinos, me vi a mí mismo en el pozo de los que, resignados a su infortunio, dejan de buscarle sentido al absurdo y lo aceptan como parte de su identidad. Finalmente viene la vista y con ella, difuminado el paisaje que pude contemplar desde la cumbre del hotel que administraba el hijo de la señora rica, aparecen en mi memoria calles grises, paredes desconchadas y espectaculares con la cara hinchada de un tirano que por entonces seguía brioso, tan vital y vocinglero que hasta los más fervientes demócratas pensaban que si algo lo apartaría del poder no sería el activismo sino la muerte, un cáncer que anida en los huesos, tal vez. Pero lo que realmente me intrigaba era el porqué de la insensatez de la liberal, que hasta entonces no hacía sino quejarse de lo que más tarde harían eco los medios internacionales: la pobreza, la carestía, el control de precios, la inflación, el no hallar leche en los supermercados y no poder comprar más de un pollo por familia.
La memoria pinta retratos imprecisos. Es cierto que la liberal lagrimeó aquella medianoche aciaga del 2007, pero no era una persona comprometida con un ideal concreto. Su antipatía por el el régimen nacía de las entrañas y de las limitaciones materiales. Malestar este que, quizá, valga más que cualquier derivación del intelecto. Quién mejor que Herta Müller para enmendarles la plana a los que, como quien escribe estas líneas, se encuentran más cómodos en las guaridas de la mente que en los campos abiertos de la realidad: «Si se trata de alimentarse de los libros para vivir la propia vida», anota en su ensayo La isla está en el interior… la frontera, en el exterior, «tal recurso no funciona cuando la vida cotidiana está sometida al acoso». Puesto que el liberalismo se me antojaba infalible, creía necesario adoctrinar a cuanto individuo se dejara, y más si la persona en cuestión era una víctima directa del terror colectivista del que yo tanto había leído. Aquella fue, para mi ego, una oportunidad que no podía darme el lujo de desperdiciar. Y si le había enseñado a la venezolana a escribir sin faltas de ortografía, pensé henchido de arrogancia, podría mostrarle que sobrevivir a la dictadura supone algo más que simplemente oponerse a un régimen por el simple gusto de llevar la contraria; antes bien hay que construirse un pilar filosófico que sirva de sostén a la vida. Si los totalitarismos resurgen una y otra vez, con una insistencia cíclica que nos hace preguntarnos si de verdad no estaremos destinados como especie a la servidumbre, no se debe a la falta de cultura democrática —los tiranos, demuestra la historia, y el progresismo hegemónico suelen valerse del sufragio—, sino a la carencia de una cultura liberal que enfatice, en primera instancia, al individuo. Para ello hay que perder mucho más que la fe en el Estado en tanto que institución, también se debe abjurar de la patria y las identidades grupales. De lo contrario las personas quedarán a merced del siguiente líder carismático. Por largo tiempo creí que había hecho un buen trabajo, hasta que esa noche, atosigados por el aroma a maíz chamuscado, la liberal no paró de hablar acerca de arraigos colectivos: el país, el pueblo de la infancia, la Barcelona (Anzoátegui) de su adolescencia temprana, los Andes, la comida. Entonces, intoxicado como estaba de mis ideas, no concebí el absurdo que implica no contar con la capacidad de entender que para otras personas, para casi todos, en realidad, existen aspectos de la vida más trascendentes que la libertad económica y los derechos de propiedad.

El pabellón criollo es una exaltación de la abundancia y consta de cuatro elementos bien diferenciados, colocados en cada uno de los puntos cardinales del plato: carne mechada que se ha estofado en una salsa a base de tomates, caraotas negras, arroz blanco y tajadas de plátano fritas. Es un plato tan generoso como honesto. Sus componentes bien diferenciados permiten que se aprecie el sabor individual de la res, las legumbres, el grano y la fruta. Mis deformaciones literarias me llevan a imaginar que existe una lectura alegórica del platillo nacional. Por respeto a quienes hayan llegado a estas instancias, será mejor que la omita. Lo probé el mismo día de mi partida, en el mercado central de Mérida, sabiendo que para ambos la suerte estaba echada. Yo volvería a México, me empacharía de la comida local para limpiar mi sistema de la bazofia bolivariana, y me dejaría el alma en la promoción del liberalismo; ella se quedaría sin más compañía que un corazón quejumbroso, una madre enferma y largas filas en los hospitales públicos. Supongo que entre la noche de las arepas quemadas y el mediodía del pabellón hubo un sinfín de discusiones ideológicas, prédicas fallidas, vanos intentos por que el uno entendiese al otro, caminatas a lo largo de calles ruidosas y una excursión al teleférico de la ciudad en cuyo punto más alto surge, como un sol podrido, la sonrisa del tirano. Nada más que viñetas de juventud.
Queda por dilucidar a cuenta de qué me di a la tarea de investigar el drama venezolano y de predicar por las tierras donde los billetes son verticales y los relojes van media hora adelantados a los del resto de la humanidad. En mi defensa, podría decir que, por una vez en la vida, tuve los arrestos que se requieren para explorar el mundo y, de este modo, golpeado por el peso de la experiencia, comprobar que mi mente no se equivocó al ver en el individualismo la única ruta posible para resistir al terror. Estaría mintiendo y, lo que es peor, no engañaría a nadie. Ya se sabe que los veinte años es tiempo de insensateces.
December 17, 2018
El ruido, la furia y la Cuarta Transformación

Resistir a la novedad, acto noble y en ocasiones hasta heroico, es tarea vana: aturden sus fanfarrias, deslumbran sus colores, descoloca su absurdo. En tal escenario uno se ve tentado a subir el volumen de la música sublime en espera de que la decencia le gane al horror. Es lo que solía hacer cuando mis vecinos organizaban fiestas y ponían por lo alto canciones gruperas, de banda, cumbias, reguetón y temas gangsteriles que transformaban al pequeño trozo de Coyoacán en el que habito una sucursal de Detroit. Una competencia por la supremacía auditiva donde no hay victoria posible. Las batallas del sonido no llevan a ningún sitio porque entonces la estridencia entre lo bello y lo horrible, en vez de amalgamarse en algo soportable, se torna en una criatura más abyecta que aquella que nace de lo que es puramente desagradable. A menos que uno viva en un búnker, tampoco sirve cerrar las ventanas. La ciudad aliena a sus habitantes. Dentro de la masa los rostros individuales tienden a perder sus rasgos. Un aislamiento parcial y artero: el hombre deja de distinguirse pero nada lo salva de la marejada de ruidos. Uno debe acostumbrarse a los escándalos de seres que no reconoce pero que identifica como rivales.
Mi infancia y parte de mi adolescencia estuvieron dominadas por la pesadilla de las trompetas. Muy temprano, todos los fines de semana, a la hora en que ni Dios había despegado las pestañas, un sujeto se paraba fuera de mi ventana y despertaba a todos con los gemidos de su instrumento. De vez en cuando un idiota le arrojaba desde el tercer piso una moneda. Fue entonces cuando aprendí a detestar la compasión mal dirigida. Los que necesitaban la misericordia eran los insomnes, no el terrorista de la trompeta que, gracias a esos cinco pesos que le caían del cielo, regresaba cada día a perturbar el sueño del vecindario. Un día desapareció sin que con él se fueran los ruidos. Ahora debía y aún debo soportar a un imbécil que se pasea por la zona ofreciendo a grito pelado arreglar las persianas de los departamentos. Nadie lo contrata, pero eso no lo disuade de dar al menos cinco vueltas por la zona, desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde, implorando entre alaridos que alguien le dé trabajo. Cuando el tipo de las persianas descansa le llega el turno al afilador de cuchillos y su maldito silbato. No lo odio tanto pese a que el pitido ha sido responsable de no pocos vaivenes en mi presión arterial. Al menos ese viejo tiene una mejor idea de cómo funciona el mercado. Por algún motivo nadie aquí tiene persianas —o si las tienen nunca se descomponen—, mientras que los cuchillos chatos y las tijeras sin lustre abundan. Otros días son los vendedores de tamales, que no se destrozan las cuerdas vocales porque una grabación lo hace por ellos. Hubo un tiempo, específicamente cuando yo cursaba la secundaria, en que mis compañeros consideraron gracioso tener en sus celulares la cantaleta de los «ricos y deliciosos tamales oaxaqueños». El lema me ha perseguido como una maldición desde entonces. También hay que soportar la letanía demoniaca de una mujer desconocida que se ofrece a comprar colchones, tambores, refrigeradoras, microondas o algo de fierro viejo que uno venda. Por las noches, cuando uno se cree a salvo, el carro de los camotes aúlla con la intensidad de una locomotora en la que van los últimos trozos de mi cordura. Lo bueno, me digo, es que vivo en una zona privada. Solo puedo imaginar a cuánto ascendería el monto de mi desdicha en caso de que mi edificio diera a la avenida.
Afirman los manuales metafísicos en la biblioteca de mi padre que todo el que se lo propone puede perfeccionar el arte de la despersonalización, dejar la ataduras materiales, despojarse de la carne, abrir el tercer ojo o cuando menos estudiar sin que entre la página y el encéfalo se interponga la cacofonía externa. Lo dudo. Para dejar de percibir al mundo y ser capaz de enfocarse en las vibraciones del espíritu o bien en los renglones que uno intenta leer se requiere de un cierto tipo de personalidad y hasta de un metabolismo privilegiado: quienes se encuentran demasiado metilados tienen la tendencia a perder la concentración y a centrarse en las bocinas de los autos a kilómetros de distancia, el canto de los urogallos, la cumbia del vecino de al lado y las correrías de la niña que vive en el piso de arriba.
La prueba de ni las mentes más poderosas pueden imponerse a la estridencia, no se diga ya las que apenas se elevan por encima de un promedio de por sí bastante bajo, está en la casa del historiador escocés Thomas Carlyle. Natsume Soseki tuvo ocasión de visitarla al menos cuatro veces durante su estadía en Londres. Los lectores deben agradecer al dios de las arbitrariedades que el profesor a quien el gobierno Meiji había enviado a Europa pasara sus años más desgraciados en Inglaterra: acaso porque la buena literatura nace del infortunio, Londres marcó el punto de partida en las letras del que, en pocos años, sería el autor que elevara a cumbres antes desconocidas la narrativa japonesa contemporánea. En una crónica escrita en 1906 Soseki relata las penurias por las que tuvo que atravesar Carlyle cuando compró la casa en Chelsea que habría de habitar hasta su muerte. Incapaz de concentrarse, ya fuera por las teclas de un piano vecino, los ladridos del perro, el cacareo de las gallinas y los pasos de la gente, Carlyle tomó la decisión de añadir un piso a su casa. Mandó a construir un desván, con muros dobles y una claraboya en lo alto, que transformaría en su estudio. La felicidad duró poco. Una vez instalado en su nueva guarida cerca del cielo debió soportar el tañido de las campanas de las iglesias, el pitido del tren, las voces desconocidas que, como murmuraciones provenientes del mismo infierno, ascendían desde los pisos inferiores. Sostiene Soseki que Carlyle y Schopenhauer son «una de las parejas mejor avenidas del siglo XIX», y para confirmar su afirmación cita un pasaje del segundo tomo de Parerga y paralipómena del pesimista alemán:
«Kant había escrito un tratado sobre los poderes vitales; pero a mí me gustaría escribir un canto fúnebre sobre ellos, pues su profusa utilización en forma de cosas que golpean, martillean, se caen, han hecho de toda mi vida un tormento diario. Sin duda, muchos sonreirán al leer esto, porque no son sensibles al ruido; sin precisamente esas personas, sin embargo, las que tampoco son sensibles al razonmiento, el pensamiento, la poesía o el arte: hecho que debe ser atribuido a la burda cualidad y la tosca textura de sus tejidos cerebrales.»
En su diatriba, Schopenhauer identifica como el más espantoso de los ruidos el látigo con el que los cocheros azuzan a sus caballos. El filósofo está dispuesto a soportar el ladrido de los perros y el griterío de los niños, pero nunca el relampagueo de las fustas por no ser ni siquiera útiles: los caballos se acostumbran a ellas, ignoran a sus amos, ya no se apresuran; se vuelven indolentes al dolor y a la amenaza. No es solo la cualidad sonora del cuero desgarrando el viento, es la simbología inherente al acto: mientras los sabios intentan sumergirse en el pensamiento, los brutos van espoleando a bestias serviles que transportan carretas cargadas con estiércol. Como solución, recomienda azotar a los que incurren en el desagravio. A los estúpidos, afirma Schopenhauer, el ruido no les afecta porque, simplemente, no piensan. Concluye que «la tolerancia generalizada al ruido innecesario es evidencia directa de que los hábitos predominantes de la mente son la monotonía y la falta de pensamiento.» El comentario no tiene desperdicio, porque además de llamar la atención sobre uno de los rasgos que revelan con mayor claridad la inteligencia de un pueblo —esto es, la relación que este tiene con sus sonidos—, el texto se constituye en uno de los más candorosos del autor. El amargado del siglo XXI solo puede esbozar una sonrisa ante los problemas de los genios decimonónicos, pensar que tanto él, como Carlyle y Soseki, este último espectador del XX, nacieron, padecieron y murieron afortunados en la medida en que sus respectivos tiempos fueron, necesariamente, menos ruidosos que los de sus admiradores del futuro. Mejor no tener idea de qué abismos hubiera explorado Schopenhauer de haber sido perturbado por los compradores de chácharas, los vendedores de tamales o sus equivalentes alemanes —¿comerciantes turco de kebabs?—, o qué rascacielos no habría mandado a construir Carlyle a fin de protegerse de las bocinas que llaman a los musulmanes a uno de sus cinco rezos diarios.
 La experiencia me ha enseñado que uno puede fingir ignorancia pero nunca abstraerse del todo. Leer libros viejos y oír música de décadas pasadas no cancela el presente. Uno, como quiera, se mueve en el hoy y estructura su rutina de tal modo que el tiempo no parezca tan azaroso. Si a la una de la tarde no salgo a recibir la luz del sol, el pensamiento se me empantana, me latiguea el frío y sudo de pura adrenalina. Las estadísticas dicen que suelo recorrer entre cinco y seis kilómetros antes de regresar a casa y preparar el desayuno, que coincide con la hora de la comida de la gente que tiene asuntos más importantes que preocuparse por la apoptosis celular. Para entonces se ha terminado el noticiero, lo cual me tiene sin cuidado porque de todas formas llevo al menos un sexenio sin consumir la información de las cadenas nacionales. Veo programas de cocina o me entretengo con videos de internet. Mi último encuentro con algo vagamente relacionado al acontencer nacional se dio hace un par de meses con motivo de la presentación de la más reciente novela de uno de los pocos autores vivos a quienes aún leo. Dirigieron el evento una vaca sagrada de nuestras letras, una urraca de los medios de comunicación que no hizo más que graznar sobre la inseguridad nacional y los terremotos, y una actriz que no pintaba para nada pero que hace un acento argentino convincente. De la media hora pactada por la editorial, el escritor apenas contó con diez minutos para contar malos chistes, comentar sobre sus convicciones feministas y, muy de pasada, referirse al tema de su nueva obra.
La experiencia me ha enseñado que uno puede fingir ignorancia pero nunca abstraerse del todo. Leer libros viejos y oír música de décadas pasadas no cancela el presente. Uno, como quiera, se mueve en el hoy y estructura su rutina de tal modo que el tiempo no parezca tan azaroso. Si a la una de la tarde no salgo a recibir la luz del sol, el pensamiento se me empantana, me latiguea el frío y sudo de pura adrenalina. Las estadísticas dicen que suelo recorrer entre cinco y seis kilómetros antes de regresar a casa y preparar el desayuno, que coincide con la hora de la comida de la gente que tiene asuntos más importantes que preocuparse por la apoptosis celular. Para entonces se ha terminado el noticiero, lo cual me tiene sin cuidado porque de todas formas llevo al menos un sexenio sin consumir la información de las cadenas nacionales. Veo programas de cocina o me entretengo con videos de internet. Mi último encuentro con algo vagamente relacionado al acontencer nacional se dio hace un par de meses con motivo de la presentación de la más reciente novela de uno de los pocos autores vivos a quienes aún leo. Dirigieron el evento una vaca sagrada de nuestras letras, una urraca de los medios de comunicación que no hizo más que graznar sobre la inseguridad nacional y los terremotos, y una actriz que no pintaba para nada pero que hace un acento argentino convincente. De la media hora pactada por la editorial, el escritor apenas contó con diez minutos para contar malos chistes, comentar sobre sus convicciones feministas y, muy de pasada, referirse al tema de su nueva obra.Hacia el final de la velada pude estrechar manos y abrazarme con el autor. Me firmó su libro sin necesidad de que yo le dijera mi nombre. Nos conocemos desde hace un par de años. Platicamos todo el tiempo que nos lo permitió la editorial. Me felicitó por el hecho de que yo me atreviera a salir nuevamente a la calle. No hizo falta que le dijera que su último libro me gustó poco porque él ya lo sabía —en realidad, evadió el tema de su obra mientras me tuvo al frente—: leyó una reseña un tanto vitriólica, debo reconocerlo, que publiqué en cierto portal. En ella hice patente mi hartazgo en lo que se refiere a los discursos de los intelectuales contemporáneos. Adam Zagajewski se queda corto al afirmar que «la miseria de la poesía consiste en una confianza excesiva en los pensadores de turno». Ahí donde escribió poesía debió generalizar a toda expresión artística. Hoy por hoy, y sospecho que desde todos los tiempos, buena parte de las creaciones son serviles al discurso omnímodo mediante el cual se articula el espíritu de la época. La novelas, y sobre todo las actuales, han dejado de ser rebeldes para trocarse en dispositivos correctos. El problema, argumentaba yo en mi reseña, no es tanto el ángulo ideológico y moral desde el cual el escritor, en el disfraz del personaje, emite los juicios y construye la narración, sino la idea, posible autoengaño, de que se alza contra algo. Contra qué, no se sabe. Un sistema político y económico, quizá. El espíritu disidente de los múltiples narradores en la novela de marras es más bien una reiteración del relato preponderante. La tragedia de nuestros autores contemporáneos comprometidos está en que ellos se han convencido que sus palabras resisten cuando lo que hacen es reproducir.
Mi amigo el escritor y yo nos despedidos con un segundo abrazo. De vuelta a casa descubrí que en la firma, en vez de mandarme cariñitos y buenos deseos, me hacía saber que leyó mi reseña negativa. Superado el momento incómodo de perplejidad que sobreviene a saber que las fechorías virtuales de uno no han quedado impunes, no pude menos que reflexionar sobre lo poco que puede hacer el anónimo del siglo XXI en este mundo de vigilancia perpetua. La modernidad nos ha despojado del privilegio de la discreción. Por otro lado, me honró saber que un autor establecido al que respeto lea hasta los textos que no me esfuerzo en difundir.
Por lo que se refiere a los medios de comunicación, me entristece constatar que tardé más de la cuenta en decepcionarme de ellos. A veces me asalta la anécdota del día en que, no sé cómo, una reportera contactó a mi madre, ofreciéndole que su hijito apareciera en una nota en el noticiero de las tardes. Algo sobre la adicción de videojuegos como mecanismo de compensatorio de la soledad. Conocí las instalaciones de TV Azteca alrededor de una década antes de que esa misma empresa me premiara en cuatro ocasiones consecutivas por mis ensayos liberales. Una vez llegamos a la oficina del presentador, aquel tipo con bigote, en vez de dirigirme la palabra, se limitó a oír las preguntas que me hacía la reportera y que yo respondía con sinceridad. El final del interrogatorio coincidió con una mueca de disgusto en la cara de morsa del titular del programa. Yo era un niño gordo, reservado, que no se unía a los equipos ni iba a fiestas. Lamentablemente para la agencia de noticias mi relación con el Play Station no era lo bastante patológica. Mi vida era más bien abúlica, sin sobresaltos ni grandes penas. No sentía que me hicieran falta las relaciones humanas que recetaban los psicólogos y tampoco las suplía por otros medios. Ni con consolas, ni instrumentos musicales ni libros. Nada de heroísmo ni sensiblerías, hacia las tareas justas para aprobar, no era un nerd, me disfrazaba bien entre el promedio. Era una larva recubierta de una hermosa membrana gris. Previsiblemente, las cámaras nunca llegaron a mi casa. La anhedonia infantil no es material periodístico. La nota, sin embargo, se mantuvo en pie. Luego de mucho buscar encontraron a un niño perturbado que pasaba ocho horas al día cultivando su sed por la sangre mediante un escabroso videojuego de peleas. Una psicoanalista le auguró un futuro en una penitenciaria. Un politólogo reflexionó, sin que viniera a cuento, lo pernicioso de la segunda enmienda de la constitución gringa. Creo que un analista menos zopenco, en lugar de preocuparse por lo que un pueblo extranjero hace con sus leyes y sus pistolas, se habría puesto a pensar en que la psicopatía de los mexicanos, cuando se manifiesta, es distinta a la de los norteamericanos: nosotros somos más de matar animales extraviados, unirnos a una organización criminal, secuestrar, cortar dedos y hacer pozole a las víctimas por una cuota; ajusticiar compañeros con un rifle de asalto es perversión anglosajona. Aquella fue mi primera lección sobre el sensacionalismo. La lógica indica que debí quedar vacunado contra el periodismo, y sin embargo tuve que volver a pisar el linóleo de la televisora una década después para desentenderme por fin de los medios de comunicación.

Los sábados es el día en que compro carne para el resto de la semana. Nada más verme los tablajeros me preguntan, por pura cortesía, qué va a querer, joven, a lo cual añaden de inmediato: ¿lo mismo? Asiento y algunos minutos después ya tengo un paquete con proteínas que me permitirá sobrevivir los próximos siete días. Si el tiempo tuviera misericordia no se empeñaría en recordarnos que su marcha sigue pese a que intentemos cristalizar el momento. Lo peor es que sus heraldos suelen ser desagradables como vulgar es la novedad. Ahí tienen a una anciana procaz, chillando en mis tímpanos al tiempo que proclama la cuarta transformación de esta república. Eufórica, anuncia a los cuatro vientos, con el timbre y la reverberación de los posesos, que apenas llegue a su casa prenderá el asador y descorchará las cervezas. La miro de reojo y me pregunto si será capaz de masticar las arracheras que ha pedido para celebrar el cambio de gobierno. Ella es menos discreta y, dando por hecho que el país ha llegado a un consenso, nos pregunta que con qué vamos a brindar. Con matarratas, respondo. Chava, el más hábil de los tablajeros, de buena gana y con la sonrisa intranquila del que también depositó su confianza en el nuevo líder porque no había de otra, le dice a la anciana: Nomás no se venga a quejar si su presidente le falla. La vieja, segura de sí misma, con la fe inamovible en el monigote que acaba de tomar protesta, responde: Vas a ver que no. Mientras espero que me despachen pienso en lo fácil que es ser feliz cuando uno sabe que no le queda más de década y media de vida y que los que tendrán que zamparse el desmadre del nuevo mandamás son los que apenas van entrando a la treintena.
Lo único que me asombra —modestamente, hay que aclararlo— es mi falta de asombro. Difícil no remontarme, no sé si con nostalgia o desdén, a ese primer año de la preparatoria en que me encontré solo, rodeado de caras nuevas, sin los únicos dos amigos que tuve y los otros doce tarados a quienes les vi la cara a lo largo de nueve años en una escuelita que ofrecía a los padres de familia de la clase media la ilusión de un trato personalizado y humanístico para sus hijos. Nada menos humano, según la narrativa actual, que entrar de lleno a las filas de la derecha económica a los quince años. En ese entonces de verdad tuve miedo por lo que haría el ex jefe de gobierno de la ciudad en caso de llegar a la presidencia. Leía mucha prensa reciente, me intoxicaba con las notas sobre el declive de Venezuela y, por si esto fuera poco, trabé una amistad virtual con una chica de la patria bolivariana a quien la revolución la había dejado sin leche, ni jamón, ni papel higiénico, hacinada en un cuartucho de mala muerte donde, para rubricar la tragedia, moría su madre a causa de una enfermedad autoinmune. Los libros teóricos y los reportajes que leía, así como el testimonio de la venezolana fueron los catalizadores de mi abandono a las ideas de justicia social que sostuve por seis meses.
Para llegar a la derecha cultural tendrían que pasar otros años, que acaso fueran los más boyantes a la vez que angustiosos de mi formación intelectual. Debí enlodarme, ver de cerca la podredumbre moral de los apologistas de la libertad siendo yo uno de sus principales acólitos, perder el miedo a decir sin ambages ni eufemismos que eso que veía era inmundicia. No es solo darse cuenta de que existe algo más noble que legislar las leyes que permitan el actuar de la libre empresa. Es desencantarse de una identidad que uno creyó forjada a fuego en el acero del espíritu. Entender que uno es menos maleable de lo que uno quisiera, que los intentos por complacer a los discursos de moda solo conducen a la miseria personal porque uno tuvo la mala fortuna de nacer intransigente y poco abierto a la experiencia. Al mismo tiempo es un alivio: ya todo es más claro. La sociedad moderna marcha en una sola dirección. El espectro político no es un diagrama en cuatro dimensiones, antes bien es un gradiente: movimiento hacia un destino. La derecha democrática, lo entendí, no pretendía conservar nada, tampoco detener el avance, mucho menos retroceder. La derecha quiere una marcha ordenada. Lo más deprimente es que, en contextos tiránicos, las derechas democráticas, envueltas en su halo de pureza, en su intento por demostrar una superioridad moral francamente sin relevancia, quedan condenadas a peregrinar los márgenes de la política. El tirano, si no es tan imbécil, agradece la cortesía de sus opositores. Si no los suprime es porque de esta manera puede presumir de tolerancia en las conferencias internacionales, protegerse contra los regaños y los posibles golpes de estado. Saben que, como norma general, en este siglo los observadores del mundo son más pacientes con los autócratas de la izquierda. Mientras que yo me desencantaba del liberalismo democrático, la venezolana cultivaba su ilusión en que los cacerolazos y salir a votar cada par de años pueden alterar el rumbo de los acontecimientos, sacar a una sociedad del marasmo y proyectarla hacia el primer mundo. En un principio me entristeció, después me sacó de quicio. A Chávez lo sacó del poder un cáncer y en su lugar quedó un homínido aún más cavernario. En cuanto a la derecha venezolaba, su oferta era y sigue siendo un socialismo mitigado.
La única oposición posible a los cantos de la modernidad es aceptarse como un reaccionario. El reaccionario es naturalmente escéptico en lo que toca a la democracia. Ve con displicencia y a veces con ternura a sus primos de la derecha moderna. Porque no nos engañemos: están cerca de uno, les tenemos algo de simpatía al menos porque su existencia molesta a los zurdos, y pocas cosas hay tan satisfactorias como ver a las huestes del progresismo echar espuma por la boca, retorcerse en el fango de su infortunio, gritar desesperados cuando la sabiduría popular no es tan sabia y elige a líderes conservadores. Es el instinto de la preservación actuando pese a que uno, con la fuerza del razonamiento, intente combatirlo: quisiéramos un orden social más acorde a la jerarquía natural de la especie, un ethos heroico, una estética noble que entronice lo que es bello y destruya lo abyecto, un conjunto de valores que pongan un freno a los apetitos si acaso como un modo de hacernos entender que la experiencia humana puede ser más elevada que definirse en función de un fetiche sexual o una perturbación psicológica; pero que aspiremos a ello y que desdeñemos el orden democrático, con sus narrativas degeneradas y su promoción a la fealdad, no nos inmuniza del alivio que nos produce saber que al menos se avanza más despacio al inevitable precipicio. A no ser, claro, que el derechista haya tomado lo que popularmente se conoce como la píldora negra y crea en el principio del aceleracionismo según el cual hay que precipitar la caída en espera de que los fénix socioeconómico y cultural resurjan. Durante las discusiones del círculo libertario que ayudé a fundar había quienes proponían votar por la izquierda solo para terminar de echar a perder este agujero del tercer mundo. Soñadores que confiaban en que, una vez tocado el fondo, los individuos despertarán de la pesadilla estatista para entrar a los nuevos reinos de la individualidad. Otros, los más prudentes, proponían votar por la derecha panista, arreglar poco a poco al Estado, ahorrarnos la pena de conocer la sima: nadie se merece el pogromo. Estaban los que soñaban con apoderarse del Estado para abolirlo y los que aspiraban a fundar Ancapistán en alguna quebrada de la Sierra Madre Occidental. Yo llegué a la conclusión de que lo mejor para el individuo es volver a la tierra, cultivar papas, criar pollos, aguantar.
Soy menos congruente de lo que quisiera. Tengo menos fe de la que reflejan mis letras. Los versos que he vuelto a escribir pero que no publico tienen el regusto casi místico del incrédulo que pega los oídos a las piedras de una catedral en espera de oír algo más que el eco de la cantera. Lejos estoy de ensuciarme las manos y matar a mis animales. En realidad, ahora me ha dado por alimentar a los gatos callejeros que pululan en mi vecindario. Me volví una calca de ese insoportable personaje que es Elizabeth Costello del ya de por sí antipático J.M. Coetzee. Sigo atrapado en la ciudad, recorriendo los mismos cinco kilómetros a la hora en que los rayos del sol son más ardientes. Leo libros viejos porque ya no soporto los nuevos. Los autores vivos que admiraba ahora me resultan desagradables, algunos por su arte, otros por sus ideas. Cada vez encuentro más difícil disociar al artista de la obra porque, como intelectuales orgánicos o aspirantes a serlo, utilizan sus letras para cacarear el mensaje del progresismo. Cháchara que, aunque molesta, ya no sorprende porque se ha erigido en discurso único. Existe una idea ingenua según la cual el arte no puede ser cómplice. Idealmente se crea para enmendar la vulgaridad del mundo, que aún en épocas de esplendor siempre es rampante: ya que a partir de la primera generación perdimos el Edén, el grueso de nuestras acciones se encaminan a verlo de nuevo. Pero entre ideales y aspiraciones está también la ansiedad por pertenecer a un sitio concreto, para lo cual el artista se manifiesta favorable ya sea al poder, a su antítesis o a una vía alternativa que, en su fuero interno, ruega porque conquiste el mundo. No pocas de las obras que admiramos y que han pasado la prueba del tiempo fueron también serviles a los poderosos de entonces, o cuando menos a las ideas que propugnaban. La ilustración francesa no pudo tener a un hijo más pródigo que Stendhal, Turgéniev escribía mirando al oeste. Nadie debería ser tan ingenuo para suponer que el arte no responde, siempre, a una motivación moral. Si las creaciones pierden su propósito y no aspiran más que a rellenar el vacío, dejan en automático de ser arte, se vuelven materia, bloques estériles en el espacio.
 Lo que escribo se enmarca en el orden tiránico de lo homogéneo. Lo observa, lo comenta, lo padece, aspira a combatirlo. Regreso de mis paseos diarios con algo más que hambre. Es el sinsabor del contraste. Camino por una calle empedrada y angosta, atravieso puentes coloniales, me cruzo por capillas viejas en cuyos techos descansan horrendas cisternas Rotoplas y, al fondo, como espectros, las sombras de torres de estilo internacional que pueblan la avenida. La arquitectura contemporánea, toda idéntica, se empeña en borrar las expresiones que antaño reflejaban el espíritu de un pueblo y su tiempo. Un edificio en Tokio es, en esencia, igual a uno en Berlín. Las construcciones ya no se alzan al cielo como buscando arañar lo divino, lo hacen por consideraciones de eficiencia espacial: ahora que la tierra no nos soporta, debemos conquistar las nubes. Hojeo los libros actuales, casi todos recitando una oda al mismo ídolo. Me inquieta que los artistas y sus musas vibren en la misma frecuencia. ¿Es por el agua que beben, por los contenidos noticiosos que consumen, las conferencias a las que asisten?
Lo que escribo se enmarca en el orden tiránico de lo homogéneo. Lo observa, lo comenta, lo padece, aspira a combatirlo. Regreso de mis paseos diarios con algo más que hambre. Es el sinsabor del contraste. Camino por una calle empedrada y angosta, atravieso puentes coloniales, me cruzo por capillas viejas en cuyos techos descansan horrendas cisternas Rotoplas y, al fondo, como espectros, las sombras de torres de estilo internacional que pueblan la avenida. La arquitectura contemporánea, toda idéntica, se empeña en borrar las expresiones que antaño reflejaban el espíritu de un pueblo y su tiempo. Un edificio en Tokio es, en esencia, igual a uno en Berlín. Las construcciones ya no se alzan al cielo como buscando arañar lo divino, lo hacen por consideraciones de eficiencia espacial: ahora que la tierra no nos soporta, debemos conquistar las nubes. Hojeo los libros actuales, casi todos recitando una oda al mismo ídolo. Me inquieta que los artistas y sus musas vibren en la misma frecuencia. ¿Es por el agua que beben, por los contenidos noticiosos que consumen, las conferencias a las que asisten? Este año el mayor premio de poesía de México cayó en manos de un astuto individuo que tuvo la ocurrencia de meter mano en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, intercalando en ellas versos erráticos y alterando fechas con tal de enmarcar su pastiche en el contexto de las caravanas invasoras —perdón, migrantes— centroamericanas. Ya desde que Trump asumió el poder de los Estados Unidos no han dejado de llenarse las librerías de novelas, reportajes, ensayos, libros de cuento y de poesía que, de una forma u otra, atacan toda pretensión de no dejarse reemplazar por las huestes extranjeras. Hace unos años publiqué un par de textos de autoficción —soy, pese a que intento renegar de ello, hijo pródigo de mi tiempo y sus tendencias— en que un mismo personaje contempla con desdén y luego se hace cómplice de una literatura que es toda igual. Leídos a la luz de las tribulaciones actuales pueden parecer un poco anticuados. No hay problema, no fueron escritos para la posteridad sino con un espíritu decididamente posmoderno: podrían y deberían ser actualizados de acuerdo a los cambios de las tendencias artísticas; si Sebastián Zavala, autor ejemplar, dejaba los endecasílabos para escribir novelitas narcas, ahora podría dedicarse a la épica migratoria. ¿Qué aguardará el futuro a mi pobre escribidor? Dependerá de lo que ocurra al norte de la frontera, y sobre todo en sus universidades y medios de comunicación. Si el texto me sobrevive, que no lo creo, mis herederos, que por lo visto no tendré porque los hikikomori, aún los que se hallan en proceso de recuperación, rara vez se reproducen, están invitados a actualizar los párrafos correspondientes. Mientras tanto, no tengo más remedio que reflexionar acerca de lo que el presente me ofrece: una dictadura de lo relativo donde todo es homogéneo e intercambiable. Una avenida Revolución que, si la barrieran un poco y despejaran el mercado de San Ángel que se ha quedado como una isla volcánica que vomita sus cenizas al océano de lo uniforme, podría pasar por la vía de un país europeo u oriental.
No puedo, por tanto, reclamar a los autores que ya me son insoportables por emplear, en ocasiones con una honestidad que lacera —como la de un niño que le escribe cartas a un obeso que vive en el Polo Norte—, sus habilidades al servicio de los discursos de la modernidad. Será interesante ver hacia dónde se dirigirá la intelligentsia ahora que se siente victoriosa por tener en la silla presidencial a un izquierdista manifiesto, y no uno de clóset como lo han sido todos los que lo han precedido. Sospecho que los cambios apenas se dejarán sentir. Quizá el paisaje se pervierta más aprisa y no seamos capaces de darnos cuenta de que lo feo se ha tornado en horrible. Algo está claro: en seis años, ni en los sexenios que sigan, perderemos la gloria. La razón es simple: nunca la tuvimos. Solo en ocasiones especiales se cae del paraíso directo al infierno. Habría que emplear un automóvil y una ciudad como metáfora: el trayecto comienza en un barrio feo por el que se avanza a ciegas hasta que uno, cansado de mirar al frente, gira la cabeza a los costados solo para comprobar que se ha entrado al corazón de distrito de mala muerte. Expresado así, la imagen queda un tanto burda. No deberían angustiarse los poetas, ni siquiera los que violan las crónicas de Bernal Díaz del Castilo, que estos tiempos no inspiran sofisterías ni lenguaje elevado. A lo que invitan, al menos en mi caso, es a la apatía y la ensoñación de una huerta donde se puedan cultivar papas, lejos, muy lejos de las fanfarrias y las de las ancianas que no le dejan a uno comprar carne en santa paz.
June 7, 2018
La servidumbre del tonto y la rapiña del liberal

El pavor al cliché, no a la ignominia, me ha hecho renuente a narrar la crónica del liberal subvencionado y su camarada el siervo idiota. Hace un par de semanas, entrando a mi unidad habitacional, vi desfilar una procesión de fieles vestidos de amarillo y gorras blancas. Los comandaba una criatura abyecta de metro y medio. Me escabullí detrás de una camioneta y esperé a que pasara el cortejo, por temor a que la líder quisiera saludarme. ¡Cristian, Cristian!, oí que me llamaba alguien. Respiré tan hondo como pude, di un cuarto de vuelta, no respondí. Don Marco halló la manera de introducirse entre los autos. Le pregunté si no debería estar en la procesión. Me explicó que ya iban de salida, pero que podía dar alcance al exfutbolista, ahora candidato a alcalde, para que me firmara una playera. No se moleste, le dije. ‘Ta bueno, respondió y procedió a detallarme la jornada. Faltaba poco para que dieran las nueve de la noche. Los habían citado a las cuatro de la tarde para recibir al político y cuando por fin llegó, a las ocho, hicieron una ronda apresurada por la unidad, se prometieron muchas cosas referentes al alumbrado, a las alarmas sísmicas, a las cámaras de vigilancia, etcétera. Peticiones usuales de una población paranoica. Después, el candidato procedió a firmar gorras y playeras. Si quieres todavía lo puedo alcanzar para que te firme una, insistió don Marco. Que no, le dije. Voy rápido. No, Marco. ‘Ta bueno.
Como he dicho, el miedo al lugar común es la razón por la que me tiemblan los dedos cada vez que intento hablar del día en que el joven prodigio del liberalismo fue subsidiado por el PRD. Podría ensayar un sinfín de versiones, desde la sátira hasta la crónica desapasionada, pero en todas tendría que aparecer, lo quiera o no, el bueno de don Marco. Y es que don Marco es, en sí mismo, la personificación de un tropo. Un idiota puro, un idiota feliz, encantado de ser servicial. Cuando lo veo no puedo evitar pensar que se ha ganado su situación. El hecho no deja de indignarme. En cierto modo, me recuerda al Bouteto, mi primer seguidor de carne y hueso. Hijo de un belga y una bailarina mexicana, dueño de un perro inmundo, como son todos los perros, un labrador enorme llamado Apolo, habíamos vivido en el mismo edificio por años pero no fue hasta la preparatoria que lo supimos. Por motivos que aún no me quedan claros, en el último año de escuela se convirtió en una lapa. Aplaudía cada uno de mis comentarios, insistía en pisarme la sombra, esparcía rumores acerca de mis virtudes intelectuales, pretendía formar conmigo un frente común contra maestros y compañeros brutos. Una alianza entre blandos, un sinsentido estratégico que no obstante dio mejores resultados de los que indicaría la lógica. Sin que yo se lo pidiera, Bouteto se convirtió en la primera línea de defensa contra mi atacante: González, una entidad sicalíptica, de pechos monstruosos, que en el tramo final de la preparatoria perdió la poca vergüenza que alguna vez tuvo. Posaba sus glándulas mamarias sobre mis trapecios y me pedía que la besara. Como si supiera que yo no podía enamorarme si no era por medio de un monitor, el belga alejaba al súcubo y yo lo recompensaba permitiéndole estar conmigo. Un buen tipo, el Bouteto, volcado por completo al servicio, sin conciencia del yo, un hombre parcial, patético. Formábamos un tándem aborrecible: yo era un cetáceo gruñón, con aires de superioridad intelectual, ateo; él, delgado, graniento, polvo donde debía estar el cerebro, fe protestante. Rememorar el año con Bouteto es montarse a la espiral del cliché, y nada es tan vomitivo para un oficioso de la palabra como la reiteración del tropo.
La vida, sin embargo, es un cliché irremediable: no hay búsqueda más común que aquella que el joven emprende contra lo establecido. Yo pensaba que asumirme como liberal, en una nación de raigambre colectiva, me rescataría de la vulgaridad estandarizada. En consecuencia, encontraba desagradables a aquellos que, como Boutet, no comprendían la existencia si no era en función del otro. Esto se vio acentuado por el hecho de que recién se habían llevado a cabo las elecciones presidenciales de 2006. Contemplar a las masas descerebradas seguir a un líder, que una de mis tías velara el portón del edificio de López Obrador en Copilco, me ayudó a eliminar de mi sistema cualquier rastro de afinidad con las ideas socialdemócratas que alguna vez tuve.
El tiempo ha obrado sus estragos en Boutet. Hoy es un burócrata obeso, radicado en Tabasco, que tramita cédulas profesiones. En sus horas libres hace campaña por López Obrador. La última vez que cruzamos palabra yo había tocado fondo. Cada vez era menos liberal, había elegido el ostracismo, perdí el interés en las novedades musicales, lo poco que leía me parecía infame. Con todo, procuraba ser discreto, hablar lo menos posible, seguro de que el mundo ya tiene demasiado ruido como para que uno, con sus penas privadas, contribuya a la estridencia colectiva. Bouteto, oficinista aburrido, tuvo un acceso de nostalgia y me envió, sin razón aparente, un mensaje preguntándome por mi situación. Le dije la verdad, sin prolegómenos: Vivo encerrado, no pienso graduarme ni conseguir empleo. Fiel a la tradición, no compartí mis motivos y él tampoco se molestó en indagar. Se sorprendió, en todo caso, expresó su contrariedad por mi súbita retirada del éxito —supo que yo había conseguido unos premios e imaginaba que yo era académico—, me pidió no desperdiciar mi talento y me deseó suerte. No respondí. Me arrepiento. Debí pontificar el evangelio de la dieta paleolítica en modalidad cetogénica que contribuyó a que yo perdiera cincuenta kilos. Godínez modelo, cada día se infla más. Él, que en la preparatoria era una vara de bambú. Ni los años, ni los aceites vegetales, ni las harinas, ni la burocracia tienen misericordia.
 Quisiera, ahora, referirme al vientre distendido de don Marco. No olvidaré la última vez que desayuné. El año, 2016, el sitio, el departamento de mi camarada. Yo lo esperaba a las nueve de la mañana frente al portón de su unidad habitacional. Llegó media hora retrasado. Completamente agotado y encorvado, venía de regreso de la central de abastos. A sus espaldas, veinte kilos de pescado y frutas. Me pidió, acezando, que lo acompañara a su casa. Vivía en un tercer piso, el sueño húmedo de un minimalista, la realidad sin lustre de un pobre: un par de sillones desvencijados, una mesa astillada, una vitrina empañada con cinco vasos. Sirvió en un plato una gajos de una fruta amarillenta que yo jamás había visto. Con dos tianguis y dos Wal-Marts en un radio de tres kilómetros, se antojaba absurdo que don Marco atravesara la ciudad, en metro y camión,. con tal de abastecerse de víveres. Hoy La Comer y City Market, su hermana elitista, permiten al clasemediero comprar ese monstruo espinoso, con aroma a chicle, venido de Indonesia, por el que Marco arriesgaba su salud espinal y cardiovascular. El sacrificio se entiende cuando uno da el primer bocado. La yaca es deliciosa. A continuación, don Marco abrió una bolsa de pan de caja integral, sacó del refrigerador un pomo de mantequilla, un frasco de mermelada y preparó un café rancio del que se sentía especialmente orgulloso. ¿Lo molesto con una proteína, don Marco?, pregunté, resignado a que si por primera vez en años iba a romper mi ayuno, por no hacerle el desaire a mi compañero, al menos no fuera con una bomba de grasas y carbohidratos. Si quieres te hago un licuado de yaca, dijo. Con leche light, especificó. Me conformé con el pan de caja y la fruta indonesia, convencido de que la cultura del smoothie será clave en la extinción humana. Pensaba en mi estómago, que si no fuera por la piel colgada estaría plano, y con cada mordida, remontándome a mis épocas cetáceas, recitaba en mis adentros un mantra: No va pasar nada, Avendaño, no va a pasar nada, las barrigas como las de don Marco y el Bouteto se forjan a lo largo de incontables días sin proteínas;, mañana volverás a ayunar. En tanto, el anfitrión se abría de capa. Tenía una hija de mi edad, estudiante de leyes, próxima a viajar al extranjero a fin de cursar un posgrado. Me preguntó si yo estudiaba, a lo cual respondí con una verdad a medias: la necesidad me había impedido terminar la licenciatura en economía. Se apenó más de mi pobreza que de la suya. En rigor, don Marco no era un miserable. La edad avanzada, las exigencias absurdas de los empleadores, la mala condición física y la falta de mar abierto le impedían ejercer su ocupación de juventud: instructor de buceo. Don Marco, en suma, era una ballena encallada. Una ballena que, en la playa, se dice a sí misma: ya que estamos aquí y que no volveré al mar, disfrutemos el sol. Y un mantenido, añadió con una sonrisa en la que, por más que me esforcé, no advertí pena.
Quisiera, ahora, referirme al vientre distendido de don Marco. No olvidaré la última vez que desayuné. El año, 2016, el sitio, el departamento de mi camarada. Yo lo esperaba a las nueve de la mañana frente al portón de su unidad habitacional. Llegó media hora retrasado. Completamente agotado y encorvado, venía de regreso de la central de abastos. A sus espaldas, veinte kilos de pescado y frutas. Me pidió, acezando, que lo acompañara a su casa. Vivía en un tercer piso, el sueño húmedo de un minimalista, la realidad sin lustre de un pobre: un par de sillones desvencijados, una mesa astillada, una vitrina empañada con cinco vasos. Sirvió en un plato una gajos de una fruta amarillenta que yo jamás había visto. Con dos tianguis y dos Wal-Marts en un radio de tres kilómetros, se antojaba absurdo que don Marco atravesara la ciudad, en metro y camión,. con tal de abastecerse de víveres. Hoy La Comer y City Market, su hermana elitista, permiten al clasemediero comprar ese monstruo espinoso, con aroma a chicle, venido de Indonesia, por el que Marco arriesgaba su salud espinal y cardiovascular. El sacrificio se entiende cuando uno da el primer bocado. La yaca es deliciosa. A continuación, don Marco abrió una bolsa de pan de caja integral, sacó del refrigerador un pomo de mantequilla, un frasco de mermelada y preparó un café rancio del que se sentía especialmente orgulloso. ¿Lo molesto con una proteína, don Marco?, pregunté, resignado a que si por primera vez en años iba a romper mi ayuno, por no hacerle el desaire a mi compañero, al menos no fuera con una bomba de grasas y carbohidratos. Si quieres te hago un licuado de yaca, dijo. Con leche light, especificó. Me conformé con el pan de caja y la fruta indonesia, convencido de que la cultura del smoothie será clave en la extinción humana. Pensaba en mi estómago, que si no fuera por la piel colgada estaría plano, y con cada mordida, remontándome a mis épocas cetáceas, recitaba en mis adentros un mantra: No va pasar nada, Avendaño, no va a pasar nada, las barrigas como las de don Marco y el Bouteto se forjan a lo largo de incontables días sin proteínas;, mañana volverás a ayunar. En tanto, el anfitrión se abría de capa. Tenía una hija de mi edad, estudiante de leyes, próxima a viajar al extranjero a fin de cursar un posgrado. Me preguntó si yo estudiaba, a lo cual respondí con una verdad a medias: la necesidad me había impedido terminar la licenciatura en economía. Se apenó más de mi pobreza que de la suya. En rigor, don Marco no era un miserable. La edad avanzada, las exigencias absurdas de los empleadores, la mala condición física y la falta de mar abierto le impedían ejercer su ocupación de juventud: instructor de buceo. Don Marco, en suma, era una ballena encallada. Una ballena que, en la playa, se dice a sí misma: ya que estamos aquí y que no volveré al mar, disfrutemos el sol. Y un mantenido, añadió con una sonrisa en la que, por más que me esforcé, no advertí pena. Terminamos el desayuno y nos pusimos en marcha. El trabajo que nos habían asignado consistía en levantar encuestas. Íbamos de departamento en departamento, charlábamos con los vecinos, los hacíamos tontos algún tiempo para finalmente conseguir datos privados, tales como el número de teléfono, fecha de nacimiento, condición económica y preferencias de voto. La última pregunta, de acuerdo al manual, debía ser: «¿Piensa votar por el PRD? En caso de respuesta negativa, indicar por quién». Sin importar lo que dijera el vecino, había que entregar tres panfletos: uno exaltaba las propuestas que en materia de libertad social había promovido el partido —aborto, uniones del mismo sexo—, otro los programas sociales —medicinas, becas, subvenciones a viejitos y a los NEETs reaccionarios que una vez fueron jóvenes prodigios del liberalismo mexica—, el último, el más importante, recalcaba que López Obrador era un seudoizquierdista con moral conservadora y que su nuevo partido, MORENA, era una cloaca adonde se iban a refugiar políticos tan abyectos que ni el PRI los acogía. La ventaja de nuestro equipo consistía en que don Marco llevaba tiempo participando de los tejemanajes administrativos de su unidad habitacional: rescataba gatos, conciliaba desacuerdos respecto a temas fundamentales como la pintura de los edificios, plantaba flores en las jardineras, cavaba zanjas y volvía a llenarlas, siempre sonriente, siempre solícito. Se hacía querer. De modo que en la mayoría de los casos nos abrían la puerta. Solo un chileno furibundo nos amenazó con «echarnos a los quiltros». En vez de un quiltro, entre sus piernas apareció una niña que, claramente, no era suya. Al fondo, una mujer negra, cubana, supuse, parada de puntillas se mordía las uñas. El chileno prosiguió: Weones conchesumadre, por ustedes este país se está yendo a la mierda; ¿saben con quién están hablando? Soy un académico, un a-ca-dé-mi-co de la UNAM, doctor en ciencias políticas. ¡Pefecto!, celebró don Marco, añadiendo: Entonces nos vamos a entender, mire, los programas sociales del PRD… El académico no soportó la prédica bienintencionada de mi camarada. Apartó a la negrita y azotó la puerta. Fuera del edificio, pasado el desaire, me preguntó don Marco si yo, que tan intelectual era, sabía qué chingados era un quiltro. Un chucho dicho en flaite, respondí.
Más tarde, por la noche, debíamos reportar las encuestas a la jefa de división. La señora Toledano vivía en el último piso, también mantenía a su marido y a un par de perros insoportables. Sustentaba su metro cincuenta con cigarros y Coca-Cola. Analizaba las encuestas, nos daba su visto bueno, cerraba puertas y ventanas y aprovechaba su posición de mando para hablarnos, por una hora, de su amor por el arte sacro. Después de elogiar retablos retomaba las preocupaciones del partido y nos recordaba que debíamos hacer hincapié que el PRD, y no López Obrador, había legislado a favor de las libertades sociales. Como si abortar fuera la preocupación de los viejitos desatendidos que estiraban la mano en espera de una ayuda. Después de felicitarnos por segunda vez, nos exigía aumentar las encuestas, redoblar la entrega de panfletos. Yo recibía las papeletas y me preguntaba: si lo importante era sondear el ánimo del pueblo, con qué objeto recabábamos números de teléfono y fechas de nacimiento. El virus de la candidez debe ser contagioso.
Según la señora Toledano, debíamos hacer una ronda por la mañana y otra por la tarde. Cuando oí esto y recordé que don Marco, a pesar de su síndrome metabólico, iba de Coyoacán a la Central de abastos por fruta indonesia y además rescataba gatos, decidí que haría lo posible por impedir fatigas innecesarias a mi compañero. A decir verdad, era yo quien lo tenía más fácil. Cinco mil pesos era todo lo que necesitaba, de manera que limité severamente mi compromiso con la agenda progresista. Don Marco, a cambio de diez mil, ofrecía a sus vecinos programas sociales, que iban desde medicinas hasta entrega de playeras tan guangas como las pieles de las doñas de la tercera edad que las aceptaban, lo llevaban a hacer montón en los mítines del diputado local, por la noche, en secreto, pegaba en el vecindario propaganda negra —en un tríptico se veía a López Obrador introduciendo mierda a un tambo de leche Betty, la palabra «mierda» en mayúsculas y en rojo—. Apesadumbrado por su condición y porque vivir con 1600 calorías no me daba la energía suficiente para evangelizar a los vecinos, le propuse que nos viéramos al mediodía, en su casa, a fin de rellenar las encuestas con datos falsos. Si necesitaba sentirse útil, podíamos dedicar, como máximo, una hora a dejar propaganda por debajo de las puertas. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato.
Recibí los primeros pagos sin mayor inconveniente. Cada dos semanas, los sábados, nos citaban a las afueras de una casucha de campaña sobre el Eje 10, delante de un restaurante de pollos rostizados, muy cerca de donde yo cursé la preparatoria. Cien personas en fila india, asándose bajo el sol de la alta primavera, a la espera de un sobre con dinero. Un sacrificio menor. Eso es de lo que intentaba convencerme. Veía al resto de los evangelistas, en su mayoría señoras gordas de cuarenta años, pocos hombres, casi ningún congénere, y pensaba en la desesperación, el fervor, las convicciones, la estupidez. Don Marco no se moría de hambre porque lo mantenía su mujer y era la clase de persona que en las más abyectas circunstancias hallaría la manera de ganarse el sustento, pero ¿creía en algo? Creo en la justicia, en la igualdad, en la democracia, me dijo un día en que rellenábamos las encuestas. Es decir, no creía en nada, no pensaba, todo cuanto escupía eran lugares comunes. Su pensamiento se caracterizaba por una empatía pueril. Si de él dependiera, habría echado a andar la máquina de imprimir billetes del banco central hasta quemarla. Y no se habría quedado con un céntimo. Los buenos, los que no sospechan, hacen las mejores víctimas.
El tercer pago tardó casi un mes en llegar. Conciente de que se hallaba en un peldaño más alto que yo, don Marco, ofreció acompañarme a las oficinas del partido para hacer el reclamo correspondiente. En el acto me arrepentí de comentárselo. No se moleste, le dije, la mirada fija en las encuestas, la mano trazando nombres falsos y números telefónicos espurios. Pero Cristian, intervino don Marco, no se vale que no te paguen. Exageré un suspiro. Le rogué concentrarse en las encuestas. Con o sin la ayuda de don Marco, yo no estaba dispuesto a protagonizar un escándalo. Mis batallas son internas. Dicho de otro modo, en mi persona confluyen un cobarde y un apático. Harto de su insistencia, dije que ni mis gritos ni los suyos cambiarían la situación. Que protestaran los profesionales del alarido, esos que los diputados acarrean de evento y en evento. Don Marco no quedó satisfecho y me amonestó: No seas dejado, Cristian. Ni pacifista ni dejado, respondí, soy un pragmático, ya verá que más temprano que tarde se van a organizar las doñas, ¿apoco cree que sacrifican su novela de la tarde por defender sus convicciones políticas?
Por aquellos días me interceptó una vecina de mi edificio. El pasado de doña Yolanda es un melodrama exquisito que no me resisto a dejar de mencionar: por años vivió de indocumentada en Puerto Rico —¡Puerto Rico!— como mucama de una familia acaudalada, y tras un idilio con el patrón finalmente la deportaron de vuelta a México. Desde entonces sobrevive como puede con trabajos ocasionales, plancha ajeno, hace mandados, es incansable. Como con Bouteto, llevábamos viviendo años en el mismo edificio y yo no estaba enterado de su existencia. El día en que me abordó, sin siquiera saludarme, me preguntó si ya me habían pagado. Me informó que la señora Toledano la había reclutado y que llevaba mucho más tiempo que yo sin cobrar. De hecho, no le habían dado ni un quinto. Yo por lo menos tenía dos quincenas. ¿Y a tus compañeros cómo les va?, preguntó. Qué compañeros, solo tengo uno. No, son dos, Marco Antonio y otra señora. Eso sí que era una novedad. Gracias a que doña Yolanda era los ojos y los oídos del barrio supe que había una tercera involucrada que, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera manipular encuestas, cobraba el doble que yo. Y don Marco también lo sabía, porque él le entregaba los sobres.
A medida que se acercaba la elección, se acrecentaba la histeria de la Señora Toledano, así como su consumo de Coca-Cola. Se supo que al interior del distrito había pugnas de poder y ella estaba en riesgo de perder su puesto. Un día reunió, en su apartamento, a todo su equipo de encuestadores para comunicarles que la cúpula le exigía evidencia fotográfica de que cada noche, en aquella sala, se llevaban a cabo «asambleas de estrategia». Un invento. Básicamente, mujer desesperada, la señora Toledano pretendía demostrar a la cúpula que controlaba con firmeza a su gente. Muchos se mostraron inconformes pero ella no reculó. No solo estaba en juego la permanencia del partido al frente de la delegación, próxima a ser alcaldía, amén de la reforma que sepultó el bello acrónimo DF para parir el corriente CDMX, también su puesto pendía de alfileres. En suma, un drama colectivo e individual se fraguaba entre los pellejos de la señora Toledano. Necesitaba, pues, hacer méritos a como diera lugar. No todo eran nubarrones en en su panorama. Según las encuestas que yo le entregaba y ella reportaba a la cúpula, el PRD arrasaría.
La dirigencia, claro está, se fiaba poco de los números. El diputado del distrito, viéndose acorralado por los sondeos auténticos, emitió la orden de redoblar esfuerzos. Exigió que los «encuestadores voluntarios» lo acompañaran voluntariamente a sus eventos, y quien no fuera y no estampara su firma no cobraría el cheque final, el más cuantioso. Traté, como pude, de evitarme el incordio de participar en lo que ellos llamaban «jornadas por la democracia». El diputado aparecía cinco minutos, un grupo de mariachi o de danzón amenizaba el evento y al término de este se repartían recuerditos, boberías simbólicas, más que nada. En la que se realizó en mi unidad, de la que no pude escapar, pues la señora Toledano tenía mi número de departamento y al mediodía ya estaba azotando mi puerta, repartí sandwicheras, licuadoras, batidoras, extractores de jugos. Mi recompensa fue un míxer, así como reafirmar mis convicciones en torno a la naturaleza humana: eran cuando menos entretenidos los malabares que realizaban ancianas tullidas con tal de llevarse a casa más de un regalo. Las más decentes se formaban tres veces en la fila. A ellas, conmovido, haciéndome el don Marco, es decir el imbécil, yo las recompensaba con electrodomésticos adicionales. Las peores recurrían al acoso: se paraban frente al camión de los electrodomésticos, golpeaban los cristales del vehículo con sus bastones y el suelo con sus andaderas; pretextaban dolores reumáticos con tal de no hacer fila y recoger sus bienes. Hacia el final del evento, quedé solo en la cancha de básquetbol de mi unidad con la señora Toledano. El engendro no paraba de sacudir la cabeza, sorber una lata vacía y dar caladas a sus cigarros. Se le veía más cadavérica y acartonada que de costumbre pese a que el evento, en términos de asistencia neta, había sido un éxito. Rucas aprovechadas, reflexionó una vez que, resignada, aceptó para sus adentros que ella, en calidad de jefa de sección, tendría que rendir cuentas al diputado. Explicar, de un modo coherente, cómo fue posible que criaturas de la tercera edad asaltaran la camioneta donde se guardaban los electrodomésticos.
También se repartían despensas, pero en este punto prefiero no extenderme: es un lugar común. Se entregaban en horas no laborales, después de la puesta del sol. Iban a nombre de la delegación y no del partido —desde luego, la delegación era controlada por el partido—. Arroz, frijol, avena, atún, aceite vegetal, eso era todo. No llevaban propaganda ni dinero en efectivo —cómo contendrían una Sor Juana si los evangelistas llevábamos un mes sin percibir ni siquiera un Morelos—. A propósito de las fechorías nocturnas, a dos semanas de los comicios la Operación Propaganda Negra dejó de ser secreto. La señora Toledano entregó a los encuestadores paquetes de volantes, carteles y afiches, a cada cual más vulgar. Pretendía que nos reuniéramos a medianoche, los introdujéramos en las puertas de los departamentos, los pegáramos en los muros. Llegué a mi límite, no así mi compañero.
No participé de la campaña negra ni de las jornadas y de todas formas recibí el resto del dinero el viernes anterior a las elecciones. Tal como lo preví, los expertos del escándalo se organizaron frente a la casucha del Eje 10 para exigir el último pago. Amenazaron con votar por el nuevo partido de López Obrador. Mágicamente, la caja se llenó de fondos y todos recibimos la compensación final, incluida la señora desconocida a quien don Marco le entregaba los sobres.
La señora Toledano, creyéndose por encima de los billetes de quinientos, ordenó a sus encuestadores llevar a las urnas por lo menos a diez personas. Don Marco llevó a veinte. Yo a ninguno. No voté. Me encerré en casa, preparé una ensalada con el atún de las despensas del partido, llevé los platos a mi escritorio y, entregado al disfrute de las animaciones niponas, juré desentenderme para siempre de la democracia.
2
 Lo pensé muy poco cuando la señora Toledano tocó a mi puerta y me ofreció unirme a su equipo de encuestadores. No me molestaré en fingir ingenuidad: siempre supe a qué se dedicaba ese engendro de metro y medio. Podría decir: me infiltré al fango para un día mostrar la pestilencia del sistema de partidos; pretendí desmantelar al enemigo desde sus propias entrañas, como quisieron hacer mis compañeros anarcocapitalistas el día en que propusieron crear un partido —que no llegó a nada, como no llegó a ningún sitio mi indagación en las cloacas de la democracia—; el espíritu de Ayn Rand, beneficiaria de la seguridad social, me poseyó con la misma intensidad con que lo hizo el día en que apliqué para ingresar a la universidad pública. Excusas patéticas para encubrir el oportunismo.No han sido pocas las veces en que se ha cuestionado a los libertarios el uso de los servicios del Estado. Por lo general, se responde con cinismo: ni modo que uno levite con tal de no pisar el asfalto que colocó el gobierno. Quizá la contestación se articule de un modo más sofisticado. No recuerdo. Nunca consideré que mereciera la pena el desgaste de hallar el ángulo digno a un acto de rapiña. Cada acto humano es el resultado de un análisis de costo beneficio, y en esos momentos, honrado sean Mises y la teoría subjetiva, valoré más lo que recibía a cambio que lo que otorgaba. Quería y necesitaba el dinero que la señora Toledano ponía a mi disposición. De todas formas, ya en mi etapa liberal me había deslindado de la democracia e incluso llegué a manifestarme a favor de la venta de votos. ¿Es que acaso hay coacción en un acuerdo comercial entre dos partes? El único impedimento sería ético. Lo cual, a mi juicio, es si cabe más preocupante: el que ve en el sufragio algo supremo eleva la democracia al nivel de la fe. No es así: el voto no es sagrado. Se trata, en el mejor de los casos, de una opción que se les otorga a los ciudadanos. Comerciar libremente con el voto no debería ser más alarmante que pagar por una prostituta. En comparación, según se lo vea, lo que hice —rellenar encuestas con datos falsos, estampar firmas, repartir más licuadoras de las asignadas a las viejas oportunistas, cobrar por prestar mi tiempo— fue menos heroico o canallesco que contribuir con mi voto a la victoria de un candidato. O pagar por una puta.
Lo pensé muy poco cuando la señora Toledano tocó a mi puerta y me ofreció unirme a su equipo de encuestadores. No me molestaré en fingir ingenuidad: siempre supe a qué se dedicaba ese engendro de metro y medio. Podría decir: me infiltré al fango para un día mostrar la pestilencia del sistema de partidos; pretendí desmantelar al enemigo desde sus propias entrañas, como quisieron hacer mis compañeros anarcocapitalistas el día en que propusieron crear un partido —que no llegó a nada, como no llegó a ningún sitio mi indagación en las cloacas de la democracia—; el espíritu de Ayn Rand, beneficiaria de la seguridad social, me poseyó con la misma intensidad con que lo hizo el día en que apliqué para ingresar a la universidad pública. Excusas patéticas para encubrir el oportunismo.No han sido pocas las veces en que se ha cuestionado a los libertarios el uso de los servicios del Estado. Por lo general, se responde con cinismo: ni modo que uno levite con tal de no pisar el asfalto que colocó el gobierno. Quizá la contestación se articule de un modo más sofisticado. No recuerdo. Nunca consideré que mereciera la pena el desgaste de hallar el ángulo digno a un acto de rapiña. Cada acto humano es el resultado de un análisis de costo beneficio, y en esos momentos, honrado sean Mises y la teoría subjetiva, valoré más lo que recibía a cambio que lo que otorgaba. Quería y necesitaba el dinero que la señora Toledano ponía a mi disposición. De todas formas, ya en mi etapa liberal me había deslindado de la democracia e incluso llegué a manifestarme a favor de la venta de votos. ¿Es que acaso hay coacción en un acuerdo comercial entre dos partes? El único impedimento sería ético. Lo cual, a mi juicio, es si cabe más preocupante: el que ve en el sufragio algo supremo eleva la democracia al nivel de la fe. No es así: el voto no es sagrado. Se trata, en el mejor de los casos, de una opción que se les otorga a los ciudadanos. Comerciar libremente con el voto no debería ser más alarmante que pagar por una prostituta. En comparación, según se lo vea, lo que hice —rellenar encuestas con datos falsos, estampar firmas, repartir más licuadoras de las asignadas a las viejas oportunistas, cobrar por prestar mi tiempo— fue menos heroico o canallesco que contribuir con mi voto a la victoria de un candidato. O pagar por una puta.¿Volvería a hacer lo mismo? La respuesta está al inicio del relato. Cada vez que nos encontramos, don Marco no pierde la oportunidad de preguntar por qué, si tengo la necesidad —traducción: si sigo desempleado, como él continúa de mantenido— dejé de contribuir al partido. Se mantiene tan fiel, como de costumbre, a sus jefes, no a la ideología. Me ofrece playeras autografiadas por futbolistas devenidos en políticos, despensas, y lo más importante: interceder por mí ante la señora Toledano. Hoy en día valoro mi tiempo y desprecio más el juego democrático que hace dos años. Mi pesimismo ha crecido a una tasa similar. Desperdicié la decencia que me quedaba en querer hacerle entender al bueno y tonto de don Marco que la gente se aprovechaba de él, que incluso yo lo hice al convencerlo de que la recolección honesta de encuestas no valía la pena. No hay remedio, don Marco o es un bruto redomado o su fe en el partido es infinita.
Como he dicho, por largo tiempo evité este relato. Es mucho lo que me desagrada. No es, desde luego, la dignidad el asunto toral de mis tribulaciones: la decencia la perdí cuando acepté el subsidio, quizá mucho antes. Además del miedo al tropo —tontos bonachones, políticos sin escrúpulos, libertarios en universidades públicas— es un temor pusilánime a la sinceridad, a derrumbar la última de mis creencias románticas. Pienso en Boutet, en don Marco y me siento a las puertas de decretar que, no importa cuánto se argumente a favor del individuo y con qué elocuencia se haga, la servidumbre parece ser el destino genético de muchos. Si esto es cierto, entonces malgasté más de una década.
He mencionado ya que por un tiempo coqueteé con la socialdemocracia. Sumarme al espíritu progresista, cantar alabanzas a la libertad individual —social, nunca económica—, propagar la superioridad de lo inmanente, el aquí y el ahora y las necesidades de los tiempos, frente a las pretensiones de permanencia e inmovilidad que caracterizaban al espíritu conservador, eran, a mi entender, planteamientos y exigencias mínimos de todo adolescente acuciado por sus imperativos morales. Se nace para derribar catedrales, no para admirarlas. Tal era el corazón de mis creencias.
Me crié en el seno de una familia poco militante pero incapaz de la inopia. Padre idealista, convencido de la bondad humana; madre vociferante, coleccionista de playeras del subcomandante Marcos y Ernesto Guevara. Los mayores me aleccionaban poco, convencidos de que yo debía ser quien llegara a sus propias conclusiones. Esto supone un riesgo, toda vez que el infante puede defraudar a los padres o montarse al barco de la indiferencia. Mi defecto es el contrario, interesarme por más de lo que puedo abarcar, aburrirme pronto del conocimiento, arañar superficies antes que desenterrar las claves. La curiosidad desbordada es una idea amable hasta que el egresado de la licenciatura en economía decide que no está dispuesto a esclavizarse al servicio social sin paga como trámites para recibir un título. Sospecho que el gusto por disciplinas disímbolas es producto, exacerbado hasta al absurdo, de una herencia genética: la biblioteca de mi padre es una bestia deshilvanada en la que conviven textos de economía política junto con tratados de meditación trascendental. Visto bajo esa luz, no sorprende la disonancia de mi nombre indio pegado a un par de apellidos castizos, ni el que yo me sintiera atraído por aquellas repisas superiores donde reposaban los mamotretos de Karl Marx, Gramsci, Dostoievsky, Deepak Chopra… Afortunadamente, abandoné el orientalismo después de que en la preparatoria una maestra de historia, porfirista hasta la médula, a quien apodábamos la Maya Galáctica —decía que la raza maya venía de las Pléyades— intentara convencerme de que yo había sido, en una de mis vidas pasadas, un tecnócrata en el continente perdido de Lemuria. Para curarme de la socialdemocracia hizo falta un estallido social. En la primaria se me consideraba un niño politizado, defendía, sin tener mucha idea del porqué, a Cuauhtémoc Cárdenas, presumía de estar conectado con el zapatismo —las playeras del subcomandate no eran casualidad, en la casa de uno de mi abuelo materno, chiapaneco, se escondieron armas para la rebelión frustrada—, mi mayor honor fue ganarme una suspensión de tres días por negarme, mentada de madre de por medio, a recitar un poema a Benito Juárez. En la adolescencia ya robaba la máquina de escribir de mi director para garrapatear mis primeras ficciones y vivía con la misma intensidad el descubrimiento del metal que los procesos políticos. En aquel momento, la novedad era el desafuero de López Obrador. Pensé, como todos los descerebrados —yo era uno de ellos; el lóbulo frontal no termina de desarrollarse hasta la veintena—, que aquel sujeto que reunía a la prensa a las siete de la mañana para rendir sus informe diario de gobierno era una víctima. La empatía me duró más bien poco. Fue una reacción visceral: ver de cerca y de lejos el comportamiento de rebaño de sus seguidores me llenó de repugnancia. Aprendí, por vez primera, el valor de la sinceridad: no hay virtud en fingir aprecio por aquello que a uno por instinto le repugna. Desde luego, recién autoexiliado de la socialdemocracia pero relativista al fin y al cabo, convencido de la absoluta plasticidad del cerebro, de la idea de la tabla rasa, creía que era posible convencer a los integrantes del rebaño de su individualidad.
Descubrí a Milton Friedman, me convencí de su visión particular de la economía, al cabo de un año lo rechacé y me alineé con la visión austriaca. Sin embargo, pese a que lo atacaba ferozmente e incluso planeaba hacer una carrera académica corrigiendo su liberalismo social y económico, nunca dejé respetarlo. Esto me granjeó no pocos conflictos en las entrañas del movimiento libertario, secuestrado por anarcos que encendían incienso a von Mises y a Rothbard. A pesar de su insignificancia, apariencia de tortuga y su cara libresca, Milton Friedman poseía el carisma del que carecían economistas y pensadores más afilados que él. No hay duda de que, página por página, la obra de Ludwig von Mises y la de Hayek son más elocuentes y desentrañan mejor los aspectos del actuar humano que los textos de su colega de Chicago. Pero ninguno de ellos fue tan carismático ni contribuyó en la misma medida a la transmisión del pensamiento liberal al gran público. Mises y Hayek escribieron para las aulas, Friedman para los auditorios. Era un auténtico intelectual, justo como lo soñaba Gramsci: su discurso, antes que letra muerta en un papel o grandes pero estériles ideas, era un instrumento para la transformación del discurso de masas.
En la cumbre de mi arrogancia, pensé que, en tanto que individuo más o menos competente para la elaboración de textos, era mi obligación moral poner mi pluma y acciones al servicio de los hombres esclavizados por el atavismo igualitarista. Era, en suma, un utopista, un fatal arrogante: asumí que si yo había tragado la píldora roja y despertado de la pesadilla de la igualdad, todos podían seguir mi ejemplo, pero antes debía mostrarles el sendero. Por lo tanto, ellos, los obnubilados, harían bien en leerme.
Hoy soy un trágico humilde y agotado: que abra los ojos el que pueda, que cada quien sobreviva y halle la felicidad como le sea posible, y si mis textos sirven de algo, en hora buena. Cuando el mundo tiene a un Agustín Laje, los Avendaño se pueden retirar a planear la escritura de novelas que, sin falla, degeneran siempre en anécdotas de autoficción.
3
 Ya que la novela y el poema se niegan a escribirse, he decidido, por lo pronto, honrar la memoria de Mishima. De hecho, regresaba de una sesión de levantamiento de pesas cuando vi la procesión de playeras amarillas. A menudo don Marco me invitaba al estadio de Ciudad Universitaria y yo le respondía que no me interesaba el fútbol. O le apenaba verme solo y no sabía cómo animarme o es que encontraba inconcebible que un chilango no disfrutara del deporte nacional. El fútbol reune tres aspectos que detesto: el trabajo en equipo, los pantalones cortos y la actividad aeróbica. En la infancia y en la pubertad fui un cetáceo más o menos hábil: a pesar del sobrepeso nadaba largas distancias y aguantaba la respiración mejor nadie. De modo que no soy ajeno a la actividad. Esa noche, atrapados entre los autos, escondidos del engendro de medio metro, le recordé a don Marco mi apatía por el fútbol, por la democracia y le comenté mis planes de tomar Palacio Nacional. Pero antes debía construir un cuerpo respetable y para ello lo mínimo era ponerle cuando menos tres discos a la barra con la que se hacen las sentadillas. Tarea difícil para un herniado de 1.68. Solo después tomaría por asalto Palacio Nacional y, desde el balcón donde el presidente ondea la bandera cada 15 de septiembre, azuzaría al ejército y pediría la restauración de la monarquía de los Habsburgo o, en su defecto, una nueva dinastía inspirada en la autoridad, pero no en los sueños ilustrados, de don Porfirio. Después, al no encontrar eco, pues para desgracia del culturista reaccionario la democracia no morirá pronto, me sentaré en posición de seiza y me rajaré el vientre.
Ya que la novela y el poema se niegan a escribirse, he decidido, por lo pronto, honrar la memoria de Mishima. De hecho, regresaba de una sesión de levantamiento de pesas cuando vi la procesión de playeras amarillas. A menudo don Marco me invitaba al estadio de Ciudad Universitaria y yo le respondía que no me interesaba el fútbol. O le apenaba verme solo y no sabía cómo animarme o es que encontraba inconcebible que un chilango no disfrutara del deporte nacional. El fútbol reune tres aspectos que detesto: el trabajo en equipo, los pantalones cortos y la actividad aeróbica. En la infancia y en la pubertad fui un cetáceo más o menos hábil: a pesar del sobrepeso nadaba largas distancias y aguantaba la respiración mejor nadie. De modo que no soy ajeno a la actividad. Esa noche, atrapados entre los autos, escondidos del engendro de medio metro, le recordé a don Marco mi apatía por el fútbol, por la democracia y le comenté mis planes de tomar Palacio Nacional. Pero antes debía construir un cuerpo respetable y para ello lo mínimo era ponerle cuando menos tres discos a la barra con la que se hacen las sentadillas. Tarea difícil para un herniado de 1.68. Solo después tomaría por asalto Palacio Nacional y, desde el balcón donde el presidente ondea la bandera cada 15 de septiembre, azuzaría al ejército y pediría la restauración de la monarquía de los Habsburgo o, en su defecto, una nueva dinastía inspirada en la autoridad, pero no en los sueños ilustrados, de don Porfirio. Después, al no encontrar eco, pues para desgracia del culturista reaccionario la democracia no morirá pronto, me sentaré en posición de seiza y me rajaré el vientre.¿Le interesaría tener el honor de decapitarme, don Marco?
No juegues, respondió. Y yo, suspirando, pensé que quizá podría convencer a Boutet de ser mi kaishakunin. Con suerte a mi viejo seguidor le temblaría menos la mano que al cavernario que mal serruchó la cabeza de Mishima. Don Marco apretó mi glorioso bíceps de 31 centímetros, me golpeó el pecho tres veces con el dorso de la mano y se remontó a sus épocas de instructor de buceo. Recordó mis hernias discales y me prometió buscar un buen terapeuta. Aquello era típico de él, ofrecerme más de lo que yo estaba dispuesto o interesado a recibir. ¿Entonces ya no quieres trabajar para Toledano?, preguntó de pronto. ¿Le parezco un demócrata, don Marco? Mi excamarada sacudió su bigote de morsa. ¿A poco no vas a votar, canijo?, preguntó, genuinamente contrariado. Me recordó al director de la secundaria. Cuando supo que robé su máquina de escribir, su mejor reclamo fue decirme: Con razón eres PRDista.
Mi último acto en calidad de demócrata fue en 2012. Acepté ser funcionario de casilla junto con la señora Toledano. Como corrupta era una imbécil: nada me costó detectar el momento en que intentó hacer pasar unos votos anulados, quizá el mío, en favor de López Obrador. No habría servido de nada. Cuando se aplacaron mis gritos justicieros y por fin pegamos las papeleteas en el edificio, el IFE ya había anunciado la victoria de Peña Nieto. Debió quedarse con la impresión errónea de que yo era un muchacho comprometido y es por ello que solo tres años después me invitaba a sumarme a su equipo de encuestadores. Desde entonces he aprendido que contra la democracia las únicas protestas posibles son la acción directa y el silencio. Tomar Palacio Nacional, pedir la restauración de la monarquía y luego suicidarme carece de méritos en el contexto mexicano; quizá serviría de base para un cuento satírico, pero por lo visto he echado a perder el posible texto contando por adelanto el chiste, de modo que la novela del Mishima el mexa jamás se escribirá y si llega el día en que mis lumbares herniadas consigan soportar al menos dos discos y medio, será por exaltación a mi ego. Ya que carezco de los medios y del optimismo para subvertir por cuenta propia a la democracia mexicana, he resuelto permanecer al margen de ella. Por definición, la vida en democracia reclama que el ciudadano participe. Esto, a mi modo de ver, es hacerle un favor, legitimarla. Por eso no anularé más mi voto como venía haciendo, ya que tachar la boleta y entintarse el pulgar es una forma de aceptar el sistema. Por los mismo motivos no he hecho comentario alguno acerca del actual proceso.
Hablar de literatura es quizá tan poco productivo como mantenerse en la sombra, pero sin duda resulta menos agobiante. Ahora que he dejado de interesarme por las novedades del mundo me agrada más lo que leo. Comienzo a entender la actitud que en mi adolescencia encontraba pedante: la supremacía del autor muerto frente al vivo. En 1909 Natsume Soseki publicaba Sorekara (Y entonces), segunda parte de la trilogía con que explora las implicaciones del arribo traumático de la modernidad occidental a su país. Si en su predecesora, Sanshiro, se narraba el periplo emocional de un joven de provincias que al llegar a la Universidad de Tokio será testigo de los cambios de la sociedad tradicional, Sorekara nos presenta a un treintañero tokiota acomodado que, habiéndose graduado, ha renunciado al trabajo, así como al disfrute de sus pasiones: Daisuke dedica la mayor parte de su tiempo a cultivar la inmovilidad, lee novelas occidentales, se asoma a su jardín, pasea por Tokio, se limita a recibir el dinero que su padre le entrega mes con mes; simplemente sobrevive. Un día se reencuentra con un viejo amigo, hombre caído en desgracia que vive para trabajar. Esta situación propicia un debate. Daisuke argumenta que el estado del Japón contemporáneo es de una decadencia espiritual. «Intenta hablar con la gente. Normalmente son todos estúpidos. No han pensado nunca en nada más que en sí mimos, el día en el que viven, el instante preciso en que lo hacen. Están demasiado exhaustos para pensar en otra cosa y no es culpa suya. Y eso no es todo. El declive moral también se ha instalado entre nosotros. Mires donde mires en este país, no encontrarás ni un solo rincón glorioso, brillante. Por mucho que diga o haga, ¿cuál sería la diferencia con ese panorama?». De este modo, la desidia de Daisuke es una acción política: no está en sus intenciones ser partícipe de una sociedad en declive. Y así como ha desistido de servir al Japón moderno, no tiene interés en crear en escuela. No hay nada ni nadie que valga la pena ser rescatado. «Tratar de convencer a la gente y ponerlos de mi parte es algo que, sencillamente, no puedo hacer». Así pues, «la sociedad contemporánea en la que vivía, en la que ningún ser humano podía mantener contacto con otro sin despreciarle, constituía lo que Daisuke llamaba la perversión del siglo XX». Por otro lado, no es la inacción del protagonista la protesta que, contra el presente, ejerce un espíritu melancólico cuyo más ferviente deseo es reconquistar la gloria de una época sepultada. Al negarse, repetidas veces, a cumplir con los deberes familiares, contraer matrimonio y enarbolar los valores tradicionales, Daisuke, quien habrá de perder los favores de su padre y será desconocido como hijo, muestra su apatía ante dos visiones que le resultan deplorables. Su figura, por tanto, engloba el predicamento del vacío. Y si bien la resistencia de Daisuke no es heroica, no por ello es menos trascendente. ¿Cómo se opone un hombre al ejercicio de valores que aborrece, cómo hace frente a la sociedad que los pregona? Los deslegitima en la medida en que deja de ser funcional a ella. Con el abandono de su ser y sus deseos, Daisuke parece indicarnos que, en la medida en que un solo hombre no puede luchar contra su tiempo, todo combate personal es absurdo y lo único que resta es el alejamiento.
Conclusión: cuando no se puede ser Agustín Laje o Yukio Mishima, la mejor opción es volverse un Daisuke. Esto pareció entenderlo don Marco, quien antes de despedirse, mirándome de arriba a abajo, preguntó con la misma incredulidad con que yo veo a la democracia: ¿De verdad vienes de hacer ejercicio? Obvio que no, respondí. Vengo de la librería.
4
He mentido. Sí salí de mi casa el día de las elecciones legislativas. El cómputo de las casillas del distrito era contundente: mis encuestas habían mentido, el partido fue arrasado. La señora Toledano lloraba de la rabia. Me abrazó. Depositó en mis oídos un sollozo: Se hizo lo que se pudo, gracias, pero no fue suficiente. Se retiró, presintiendo lo peor. La removerían de su puesto y en su lugar colocarían a otra persona. En cuanto a mí, no puedo decir que me alegrara. La derrota del PRD suponía el ascenso de una izquierda aún más cavernaria. Nada de lo que yo hubiera hecho habría impedido el resultado. Como tal, debía velar por mis intereses individuales, aprovechar la oportunidad de una paga fácil, jugar mi parte, no interesarme por lo que ocurriera en las urnas, destinar los cinco mil pesos al alivio de los clamores estéticos y afectivos de mi alma degenerada.
Yuigahama Yui, vales más que el liberalismo y la democracia.




