Capítulo 2 La Clase de las Cabras
Una de gases nocivos
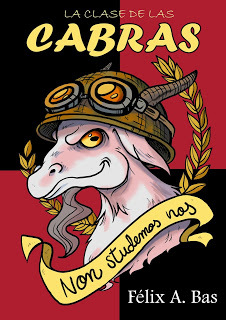
Asegurada mi posición en lo alto de la tabla de los más populares de la clase de primer curso, y tras haberme ganado por derecho propio un buen nombre —ya era conocido como Luthy el Bocas—, solo me quedaba convertirme en el mejor mago absurdo de primero que hubiera existido jamás en el Colegio de Magia para Iniciados de Pitalnord. Aunque tenía mucha competencia… y no era solo Pit el Sollozos.
Durante la siguiente semana de clases tuve que asistir, con impotencia, a mi descenso progresivo de posiciones en la tabla de popularidad que colgaba de las paredes de nuestra clase, al lado de una gran pizarra que se borraba únicamente cuando el profesor quería. Nadie sabía cómo demonios funcionaba la dichosa clasificación, lo único que veíamos eran nuestros nombres dando saltos continuamente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No sé de qué me sorprendía, porque durante las clases no era capaz ni de realizar los conjuros más básicos. Lo único que hacía era interpretarlos como me daba la gana. Así pues, en clase de Levitación de Objetos Cuotidianos, mientras mis aplicados compañeros hacían volar lápices, yo me dedicaba justamente a hacer caer todo lo que se cruzaba por el camino: tirar libros de las estanterías, descolgar abrigos de los percheros, extraer mocos de la nariz de Pit el Sollozos, tirar al profesor Donaire de su silla… Esto último merecía mucho la pena, aunque acabó con mis posaderas, de nuevo, en el despacho del director Yomando.
Con cada trastada que hacía mi posición en la lista de cincuenta alumnos descendía alarmantemente; ya no es que no pudiera competir con Pit el Sollozos, es que a ese paso ni siquiera iba a poder estar por delante de Ron el Siestas.
Ron era otro compañero que debía su apodo al periodo de hibernación extremo que ocupaba el noventa por ciento de su vida diaria. De hecho, se ganó mi respeto al participar en el ya recordado Día de los Berridos, al despertarse molesto y adormilado en medio de tanto llanto y grito. Después de mirar a su alrededor con una tranquilidad y un estilo sin igual, decidió participar aportando dos segundos y medio de gritos y una lágrima que vi que asomaba por su ojo izquierdo. Tal esfuerzo titánico le hizo volver a agachar la cabeza y comenzar a roncar profundamente, como si estuviera en un campo rodeado de hierbas y el viento lo meciera mientras una cabra le chupaba la oreja. Un personaje de tal poder y talento no merecía estar en lo más bajo de la tabla de popularidad. Aquello me parecía un gesto de ignorancia a un don sin igual, una patada en la entrepierna de la excelencia y una total falta de decoro hacia la originalidad.
En mi momento de mayor lucidez del día, y al verme tan abajo en aquella lista de tan rancio honor, decidí unilateralmente que los últimos del ranking realmente eran los mejores alumnos de la clase. De esa manera, yo pasaría a liderar la clasificación mientras que Pit el Sollozos sería el último.
Poco tiempo después me enteré de que Pit el Sollozos no estaba el primero de la lista por haber sido el héroe del mayor berrido de primero, sino porque era realmente un alumno aplicado, por mucho que se hubiera desmelenado aquel día. De todas formas, su fama lo perseguía allá donde iba y sus notas no lograron borrar de su expediente vital el épico Día de los Berridos. Poco tiempo después, se dejó ir en los estudios y sus notas fueron descendiendo gradualmente. Eso fue gracias, en parte, a la respetable decisión de preferir gozar de las atentas miradas de sus admiradoras a los deberes de ser un estudiante modélico. No tardó en acompañarnos a Ron el Siestas y a mí en los últimos puestos de la tabla, allí donde siempre pensé que debía estar un niño como él.
El profesor Donaire, intuyendo el dudoso futuro que se les avecinaba a sus alumnos más talentosos, intentó recuperarnos por todos los medios que tenía a su alcance: broncas discutibles e injustas, castigos que ponían en entredicho nuestra imagen de tipos duros, o visitas al despacho del director en cuanto veía que se le descontrolaba el tema. No nos lo ponía nada fácil y trataba por todos los medios de coartar nuestra creatividad, aunque yo era muy cabezón ya con apenas seis años y no estaba dispuesto a perder el duelo. Aquel hombre larguirucho de mirada torva y manos enormes todavía no sabía quién era Luthien.
Las clases continuaban y, con ellas, mi perversa mente evolucionaba y se perdía en los maravillosos usos de la magia; como aquel día que conseguí hacer que una rana balara, o cuando hice que le nacieran unos cuernos de cabra en la cabeza al profesor Donaire. Aquella imagen era impagable, y mientras iba derecho hacia el despacho del director pensé que al director Yomando también le quedarían que ni pintados, sobre todo después haberse quedado sin nada que peinar en su pelada cabeza.
Mis calificaciones en las asignaturas era pésimas, y no porque no pusiera atención o fuera un negado para concentrarme en los hechizos, que también, sino porque prefería centrarme en desarrollar magia creativa o, en palabras del profesor Donaire: “irreverentemente estúpida”. Debo admitir que me gustó el nombramiento y decidí, como objetivo prioritario, ser un maestro de la magia irreverentemente estúpida. Tiempo después, dicho arte mágico pasó a valorarse simplemente como “estúpido”, entre otras definiciones menos amables.
La vida escolar en el Colegio de Magia para Iniciados de Pitalnord no varió demasiado a partir del estallido de la guerra: toques de queda en el campus, sellado de puertas y ventanas para que no entraran olores fétidos de magia superior, prohibición de salir al patio por si llovían hechizos de pájaros muertos… En fin, lo típico en una guerra.
Debo admitir que no me molestaba nada de eso porque en Land no había demasiado apego por la familia, más que nada porque a los seis años te enviaban sí o sí al Colegio de Pitalnord y la familia no volvía a saber de ti hasta que cumplías un año en la Universidad de Estudios Mágicos de Sudland o te graduabas. Es decir, muchos años después, lo suficiente como para que tus padres ni se acordaran de que te habían engendrado.
El asunto del sellado de puertas y ventanas fue lo más trágico y delicado, especialmente para mi clase. Y es que me dio por intentar crear la autodenominada “bomba-atómica-flatulenta-de-efecto-retardado” que asoló durante días la paz de la clase… y de todo el centro educativo. Podría decirse que se me fue un poco de las manos.
Esa arma de tan mortífero poder casi provoca otro acontecimiento parecido al del “Día de los Berridos”, aunque esta vez los llantos provenían de lo corrosivo del gas flatulento, que por poco asfixia a más de uno. El único ser capaz de aguantar ese pesticida venenoso no era otro que el propio Ron el Siestas que, impertérrito ante el despliegue de poder fétido, optó por alargar su siesta y no despertó hasta que nos consiguieron unas mascarillas de gas con protección para los ojos. Eso tuvo que ser así porque que el nivel del hechizo también provocaba irritaciones. Tuve que admitir que estaba muy orgulloso de mi obra, aunque no recibí ninguna distinción u honor que diera tal grandeza a la hazaña.
Y todo eso fue debido a que había decidido crear una pequeña simulación de guerra, utilizando a mis propios compañeros como sujetos experimentales, para comprobar los efectos que tendría para nosotros ser expuestos a la magia fétida de nivel superior que nos impedía poder salir al recreo.
Estudié libros de mezclas para conseguir olores putrefactos, pero traté de mejorar las recetas. La única comida que ingería la robaba de la cocina del colegio y se basaba en gases, azúcares y lácteos en grandes proporciones. Dichos alimentos eran perfectos para producir el tipo de ventosidades más dañinas que un ser humano podía realizar. Así pues, hice aparecer un bote enorme de la nada —para mi edad ya era una técnica avanzada— y decidí sellar mis gases dentro. Dos días después, pensé que me consumiría de tanto aire que solté allí dentro, pero afortunadamente conseguí llenar el recipiente y abrirlo en clase. Este se esparció por todos sus rincones, muy especialmente por el pupitre de Ron el Siestas, que sería la vara de medir perfecta para juzgar la potencia de mi arma de destrucción masiva. Mis conclusiones fueron positivas, ya que Ron, consciente del terrible hedor putrefacto que se avecinaba, decidió alargar su periodo de hibernación para despertar una vez hubiera pasado todo. Aun así, decidieron ponerle una mascarilla, por si le creaba algún tipo de efecto secundario. La prueba había dado resultado.
Ni que decir tenía que nuestra clase de primero del Colegio de Magia para Iniciados de Pitalnord fue sellada a cal y canto, recogiéndose muestras de mi arma flatulenta para estudiarla. Al parecer, un bote más grande de mi gas habría podido matarnos a todos. Algunos años después, llegaría a mis oídos que mi “bomba-atómica-flatulenta-de-efecto-retardado” había sido incluida en la lista de armas letales por la unidad de inteligencia de la armada Nordlandiana, y que su uso había sido prohibido a menos que fuera causa de fuerza mayor.
Los días que estuvimos sellados en clase sirvieron para estrechar lazos —menos con Ron el Siestas, que todavía dormía—, y pude recibir toda clase de elogios y reconocimientos por parte de mis compañeros. Algunos, los granujas más listos, me insultaban porque no podían salir de clase; otros se dedicaron a arrancarles las máscaras de gas a esos que se me insultaban, dando muestras de su clara rebeldía contra el sistema y contra el profesor Donaire, que asistía a los hechos impotente mientras se daba golpecitos contra la mesa; unos pocos se dedicaron a competir entre ellos para ver quién aguantaba durante más tiempo aspirando el tóxico gas antes de desmayarse; el grupo de los menos avispados decidió gritar, por el simple placer de hacerlo, mientras que una pequeña minoría imitó lo que hacía el compañero de al lado, por aquello de no ser menos. Con su orgullo no se podía jugar.
Una vez desintoxicada la clase —los efectos duraron tres días y las cuatro paredes comenzaban a agrietarse y a derretirse por momentos—, tomé yo mismo el camino que llevaba a encontrarme con mi buen amigo, el director Yomando, sin que nadie, ni siquiera el profesor Donaire, me dijera nada. Ya imaginaba que mi gran obra no iba a ser reconocida aun a pesar de haber adelgazado después de que mi cuerpo hubiera soltado tantos gases. Sin embargo, decidí que los genios como yo debíamos pagar y ser los incomprendidos que lucharían contra la triste realidad mágica que nos envolvía.
Después de esos días tan ajetreados, y una nueva bronca por parte del director Yomando, tuve el honor de ser rebautizado, por segunda vez en poco menos de un trimestre, como Luthien el Tóxico.
Published on December 16, 2015 12:45
No comments have been added yet.



