Zendegi
Aunque Greg Egan es conocido sobre todo por su ciencia ficción ultradura, de vez en cuando sorprende con algo totalmente distinto que descoloca un poco a sus fans. Así, en 2010, justo antes una etapa en la que se dedicó sobre todo a especular sobre topologías exóticas, publicó una de sus infrecuentes novelas de futuro cercano, «Zendegi», a la que, he de confesar, le tenía cierta prevención por el pobre resultado de su esfuerzo anterior en ese sentido, «Teranesia» (1999). No podía estar más equivocado.
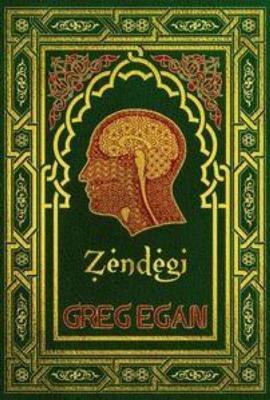
La historia arranca tan solo tres años después de su publicación, en 2012, con un extenso prólogo (alrededor de un tercio de la novela) que sienta las bases de lo que podríamos llamar el núcleo especulativo posterior. Tanto aquí como más adelante tenemos dos protagonistas/puntos de vista. El principal es Martin Seymour, un corresponsal de guerra recién divorciado que parte a cubrir las próximas elecciones presidenciales de Irán después de las protestas suscitadas por las sospechas de fraude en las de 2009. Además, tenemos a Nasim Golestani, una joven exiliada iraní en los EE.UU. que trabaja en el Proyecto Conectoma, una iniciativa privada para mapear la red de conexiones neuronales del cerebro humano.
Esta sección la utiliza Egan fundamentalmente con dos propósitos. El primero, presentarnos la particularidades del sistema político iraní, en el que se dan elecciones presidenciales supuestamente libres, pero vetadas de facto por el Consejo de Guardianes y el Líder Supremo (quien también ostenta el cargo de jefe supremo de los ejércitos y de la Guardia Revolucionaria). Al poco de llegar al país, Martin asiste al creciente malestar de la población ante el uso aparentemente arbitrario de esta prerrogativa, que se convierte poco a poco en rebelión (pacífica) tras el desliz sexual (con un travesti) de uno de los miembros del Consejo. Por otra parte, desde la distancia Nasim asiste con cierto sentimiento de culpa al recrudecimiento de las protestas, al tiempo que su investigación parece lograr los primeros frutos al conseguir replicar el patrón neuronal de canto de un pájaro. Al final, las protestas populares logran su objetivo en una suerte de revolución no exactamente anti islámica, pero sí anticlerical, que da inicio a una nueva etapa democrática para el país.
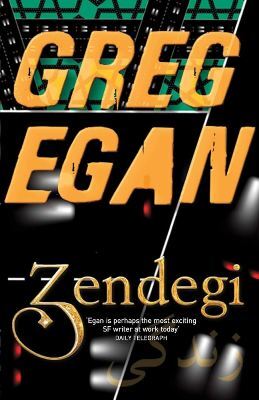
Es entonces cuando la narración da un salto de quince años hasta el 2027. Martin no solo sigue viviendo en Teherán, donde regenta una pequeña librería, sino que se ha casado con una activista que conoció en las protestas y juntos han tenido un hijo, Javeed. En cuanto a Nasim, abandonó su investigación y decidió regresar con su madre (una influyente política) a Irán para ayudar a reconstruir el país. Las cosas no le salieron todo lo bien que hubiera deseado y en ese momento está trabajando para una empresa de videojuegos, ocupándose del desarrollo de Zendegi («Vida» en farsi), un sistema de realidad virtual multijugador que trata de competir con las grandes firmas del sector, aunque les está costando abrirse paso en ese mercado ultracompetitivo.
El núcleo del conflicto surge cuando Martin sufre un accidente de coche en el que muere su mujer y él mismo, aunque ileso, es diagnosticado tras el pertinente examen con una forma especialmente agresiva de cáncer. Esto le hace pensar en su hijo, en cuánto tiene todavía que enseñarle, en cómo transmitirle sus valores, que no son exactamente los de su país de adopción en muchos aspectos cruciales (incluyendo un ateísmo que es todavía muy raro en un Irán que, aún habiendo separado exitosamente política y religión, sigue siendo islámico). La solución se le presenta a través de Zendegi, pues gracias a su experiencia previa, Nasim (que resulta ser una prima lejana de su mujer) a logrado implementar en el juego los nuevos resultados del Proyecto Conectoma (reiniciado como esfuerzo internacional) para copiar determinadas aptitudes motoras de deportistas de élite y lograr unos NPCs más realistas utilizando bases de datos públicas de mapeados neuronales.
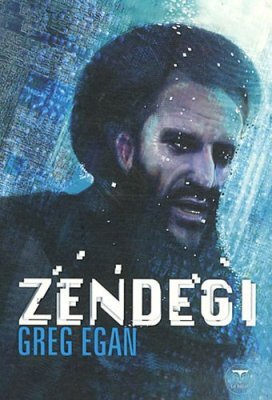
La propuesta de Martin es sencilla de expresar, pero quizás no tanto de implementar. Desea crear un doble virtual de sí mismo, no con el ambicioso (y egoísta) propósito de vivir eternamente, sino con las habilidades justas para poder compartir con su hijo tiempo virtual a medida que vaya creciendo, responder sus dudas y seguir sirviendo como figura paterna que pueda contribuir a su formación.
A partir de esta premisa, Greg Egan no solo examina los aspectos técnicos de la tecnología, sino que también aborda, como es habitual en su ficción, su faceta ética. En esta ocasión, sin embargo, la vertiente humana resulta de una importancia crucial y no se limita, como le ocurre en ocasiones, a escribir personajes con los rasgos justos para servir de soporte a las ideas, sino que se preocupa de dotarlos de una calidez y una multidimensionalidad a la que normalmente renuncia. Sí, es posible que sus protagonistas sean más cerebrales que la media, pero ello no les impide también ser apasionados, en particular por lo que se refiere a la relación paterno-filial entre Martin y Javeed.
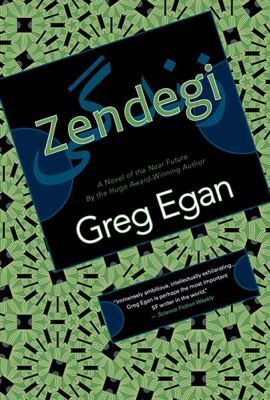
De igual modo, el escenario no es aleatorio. Al parecer, Egan estaba personalmente interesado en el futuro de Irán (como en Teranesia estaba personalmente interesado en la crisis migratoria de indonesios hacia Australia) y no andaba demasiado desencaminado en sus proyecciones a tenor de la Primavera Árabe, que estalló tan solo tres meses después de publicarse el libro. Se mostró, eso sí, excesivamente optimista con respecto a los posibles resultados (y respecto a la ayuda que la tecnología puede ofrecer en tales empeños). Los regímenes totalitarios no son tan fáciles de derrocar. En cuanto a la inmersión cultural, los escenarios de realidad virtual que nos muestra en Zendegi están inspirados en el Shahnameh o «Libro de los reyes», el poema épico persa por excelencia, que data de en torno al año 1000 (le faltó algo de imaginación, eso sí, para describir las mecánicas de juego, me da que Egan no es precisamente un gamer).
El optimismo tecnológico se hace también extensible a otros aspectos especulativos de la novela, desde el mundo del cercano (ahora más todavía) 2027 hasta la tecnología necesaria para mapear una red neuronal (ni siquiera el proyecto Genoma está completo al cien por cien y se me ocurren otros potenciales grandes proyectos, como el Proteoma o el Interactoma, que se me antojan más fáciles que abordar no solo el mapeado de las billones de sinapsis del cerebro, sino, más difícil todavía, interpretar aunque sea grosso modo los impulsos resultantes).
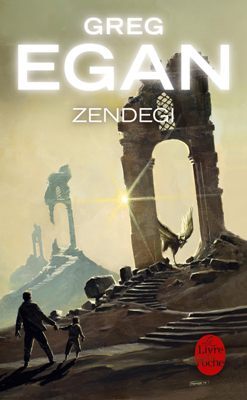
De todas formas, creo que Egan cumplió su propósito, que era mostrar que los conceptos sobre los que había estado trabajando (en los cuentos que componen «Axiomático» o en «Diáspora«) como la Joya, un dispositivo encargado de replicar la inteligencia y personalidad en un soporte electrónico, no eran completamente descabellados y se podía ya empezar a pensar en sus planteamientos básicos con la tecnología actual (son unas ideas que, de hecho, se han hecho populares en la literatura transhumanista, como por ejemplo en «The rapture of the nerds«, de Charles Stross y Cory Doctorow, 2012). La conclusión, sin embargo, es coherente con la dificultad de la empresa y, como ya he comentado, su entusiasmo no le lleva al punto de descartar por completo algunos de los interrogantes éticos que plantea.
Otras opiniones:
De Armando Parva en El Sitio de Ciencia FicciónDe Julián Díez en La Tormenta en un VasoDe Mariano Villarreal en Literatura FantásticaDe José Ramón Vázquez en Literatura ProspectivaDe Santiago García Soláns en SagacomicOtras obras del mismo autor reseñadas en Rescepto:
Ciudad Permutación (1993)Axiomático (1995)El instante Aleph (1995)Diáspora (1997)Luminoso (1998)Schild’s ladder (2002)


