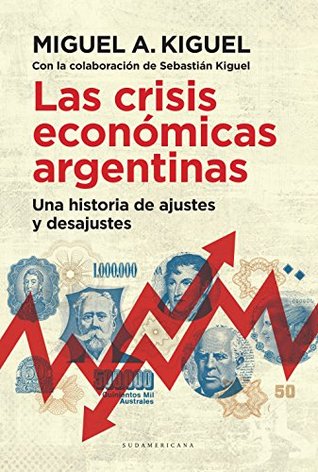Kindle Notes & Highlights
Se consideran, para ello, los tres tipos de crisis que el país experimentó durante los últimos setenta años y que tuvieron impactos muy distintos: las crisis de balanza de pagos, que fueron las más simples y menos disruptivas; las macrofinancieras, que combinaron recesión con crisis bancarias y de deuda y que fueron las más complejas de sobrellevar, y la crisis hiperinflacionaria, que no por breve fue menos traumática.
En algún momento, las reservas tocaban un nivel mínimo crítico que ya no permitía el normal pago de las importaciones y de los créditos externos, lo cual generalmente desataba el golpe de gracia: un ataque especulativo de inversores que apostaban a que el tipo de cambio era insostenible en el que caían aún más las reservas, lo que llevaba a que la devaluación fuera inevitable.
Luego de una sólida expansión en 1957-58, en la que la economía creció, en promedio, un 5,5%, el Banco Central se quedó sin reservas y se vio forzado a devaluar y hacer el ajuste en 1959 para poner nuevamente a la economía en caja.
El go que precedió al Rodrigazo se caracterizó por desequilibrios macroeconómicos mayúsculos con un déficit fiscal que excedió el 12% del PBI y un aumento en la emisión monetaria de casi
El riesgo de una devaluación, especialmente si era en un porcentaje importante, de más del 50%, era que tanto el Estado como las provincias y las empresas se volverían insolventes debido al enorme aumento en el valor de sus pasivos medidos en pesos.
El impacto del Rodrigazo no fue tan dramático sobre el nivel de actividad, que solo cayó 1%, ni sobre el desempleo, que prácticamente no aumentó, pero sí sobre el salario real que cayó casi un 50%. Sin embargo, fue un punto de inflexión para la volatilidad financiera, ya que marcó el principio de una menor confianza en el peso y de la consecuente dolarización de los ahorros y de la caída en la demanda de pesos de los argentinos.
La mayor debilidad fue un aumento en la vulnerabilidad financiera porque, con los aumentos en la tasa de inflación y las recurrentes devaluaciones de la moneda, se fue generando una huida del peso, que se conoce como una caída en la demanda de dinero, y una tendencia a ahorrar en dólares.
En particular, implicaron que la emisión monetaria del Banco Central para financiar los déficits fiscales se transmitiera más rápido a precios y al tipo de cambio. Como la gente ya no quería pesos, se los “sacaba de encima” comprando bienes —lo que ponía presión en los precios— o dólares —lo que impactaba sobre el precio del dólar—.
La contracara de la menor demanda de pesos fue el aumento de la demanda de dólares, que ha llevado a que se estimen activos de argentinos en el exterior y en el colchón por valor de unos 400.000 millones de dólares, lo que equivale a casi un PBI. Hoy los argentinos tienen más dólares que pesos.
Con las crisis macrofinancieras, la salida era lenta, ya que se necesitaba recomponer la solvencia del Estado y de las entidades endeudadas en dólares. Este proceso es más largo y complejo que el de recomponer la liquidez, por eso, la salida de este tipo de crisis llevó mucho más tiempo.
En la hiperinflación, los efectos de los factores externos fueron más difíciles de detectar, aunque jugó un papel fundamental el hecho de que durante la década de los ochenta los precios de las commodities se mantuvieron bajos y que no se logró salir del default, por lo tanto, el país no tenía acceso al financiamiento.
En teoría, las economías industriales mercado-internistas estarían más aisladas de los ciclos del comercio internacional y mejor preparadas para crecer autónomamente. El problema, sin embargo, era que gran parte de las industrias que se desarrollaron en la región necesitaban insumos y capitales importados y, como no eran industrias de exportación, dependían de las divisas que producía el
En diecisiete años, solo un presidente logró terminar su mandato presidencial y pasaron quince nombres por el Ministerio de Economía.
En 1949, el PBI se contrajo 1,3%, la inflación superó el 30%, la balanza comercial se tornó deficitaria y los salarios reales empezaron a caer.
El Plan Marshall —un paquete multimillonario estadounidense que apuntaba a reavivar las economías devastadas por la guerra y contener el ascenso del comunismo— permitió que las principales economías europeas se recuperasen rápidamente, pero la Argentina no recibió esta ayuda por su poco disimulada simpatía por el eje durante casi toda la guerra.
También se ajustaron las cuentas fiscales. El déficit cayó del 5,2% en 1949 al 3,2% en 1952 y la expansión de la base monetaria bajó del 34% en 1948 al 25% en 1950. El plan tuvo éxito moderado y en 1950 la balanza comercial fue positiva nuevamente y la inflación cayó al 22%.
El 18 de febrero de 1952, Perón anunció el ajuste. Su Plan Económico puso fin al ciclo expansivo y auguró un duro período de austeridad y racionalización.
se tomaron medidas menos convencionales, como restringir el consumo de carne prohibiendo la venta de carne vacuna los viernes.
Del gasto del gobierno, solo la mitad se financiaba con impuestos; el resto, con emisión monetaria.
el ajuste fue efectivo y, en la segunda mitad de 1959, empezó la recuperación. Así comenzaba el tercer y último ciclo de stop and go.
La crisis de 1962-3 fue el último stop. Durante el gobierno de Illia, las innovaciones en materia de política económica y la mejora del contexto internacional permitieron que, después de más de quince años, la economía finalmente retomara la senda del crecimiento sostenido.
Según la interpretación de la estructura productiva desbalanceada, llamémosla estructuralista, el problema subyacente era que el modelo industrialista no exportador no era compatible con una balanza comercial equilibrada.
la interpretación monetarista pone el énfasis en los desequilibrios macroeconómicos. Según esta visión, las crisis eran el resultado de los desajustes producidos por una sobreexpansión anterior.
Esta teoría del intercambio desigual tuvo mucho impacto en las décadas de 1950 y 1960, no solo entre economistas, sino también entre intelectuales, políticos, medios de comunicación y opinión pública. Esta teoría tenía un appeal especial por su componente fuertemente nacionalista: echaba la culpa del pobre desempeño económico a un sistema mundial injusto en el cual un “centro” había forzado al resto del mundo, “la periferia”, a organizar sus economías según su propio interés.
Lo que reclamaban los productores agropecuarios era estabilidad y certidumbre cambiaria para saber qué valor tendría su cosecha al año siguiente. Para qué aumentar la superficie sembrada, pensarían, si no sabían cuántos pesos valdría su cosecha al año siguiente.
Entre 1981 y 1983, una errada política para frenar la inflación que se había iniciado en los años setenta, agravada por un fuerte endeudamiento externo y la Guerra de las Malvinas, desató una fortísima crisis de deuda, que se convirtió en la primera crisis macrofinanciera argentina.
La experiencia de 1973 se enmarca dentro de lo que se conoce como populismo económico. Basándonos en la definición clásica de los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards,7 se puede entender al populismo económico como un enfoque que prioriza el aumento en el nivel de actividad y la distribución del ingreso y minimiza los riesgos de inflación y la emisión, de los elevados déficits fiscales y de los desequilibrios externos.
A partir de ese momento, el gobierno enfrentó una puja distributiva en la que sus intentos por restablecer los equilibrios externo y fiscal a través de devaluaciones y aumentos en las tarifas de los servicios públicos eran una y otra vez socavados por incrementos salariales. La inflación se transformó en un mecanismo para resolver conflictos políticos, sociales y sindicales, y la emisión monetaria se volvió la forma predilecta de financiar dichos aumentos. La Argentina había entrado en un círculo vicioso del cual no podía salir.
En 1975, por primera vez, un gobierno peronista recurrió a un programa con el FMI y a préstamos del Banco Mundial para recomponer las cuentas externas.
La liberalización financiera fue una de las reformas más importantes que se efectuó durante el período de Martínez de Hoz, que tuvo dos aspectos importantes. Por un lado, se desregularon las tasas de interés, que dejaron de ser fijadas por el Banco Central y fueron determinadas por el mercado. Con esta reforma, se dejó atrás lo que se conoce como represión financiera, es decir, que las tasas de interés fueran reguladas y a menudo cayeran por debajo de la inflación.
La devaluación de febrero marcó el comienzo de la crisis macroeconómica, ya que en gran medida fue la decisión que gatilló una aceleración en la fuga de capitales, que a su vez generó presiones sobre las reservas y el tipo de cambio y terminó en una crisis de balanza de pagos y el comienzo de un nuevo espiral inflacionario.
El gobierno militar nunca dio muestras de ser austero: el gasto público subió de 43% a 53% del PBI entre 1976 y 1981, mientras que el déficit fiscal se mantuvo durante esos años en el orden del 6% del PBI, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
En marzo de 1987, hubo un miniplan que logró desacelerar la inflación, que había llegado al 8,2% mensual y que dos meses más tarde cayó al 3,4% mensual; en octubre otro plan logró que bajara del 10,3% a 3,4%. En agosto de 1988, cuando la inflación parecía nuevamente desbocada —había llegado a 27% mensual—, se lanzó el Plan Primavera, que logró bajar la inflación rápidamente al 6% mensual.
En cierta manera, fue la continuación de la crisis de 1982, en la cual la falta de una solución a los problemas de la deuda externa, la incapacidad de administrar las cuentas fiscales, las dificultades para manejar la puja distributiva y el abuso en la utilización de los controles de precios generaron una pérdida de control de la inflación.
Los problemas aparecieron cuando quedó claro que el gobierno recurriría a los controles de precios sin ajustar los fundamentals. Esto llevó a que, cada vez que se anticipaba un nuevo plan o no bien se removían los controles, las empresas subían los precios —por las dudas—, los trabajadores pedían aumentos salariales —por las dudas— y la gente trataba de conseguir dólares —por las dudas —.
Plan Bonex, que consistió en una reprogramación forzosa de la deuda del Banco Central y de los depósitos bancarios.
Ley 23.928 de Convertibilidad el tipo de cambio de un peso por dólar, lo que implicaba que una devaluación solo se podía hacer si era aprobada por una nueva ley del Congreso de la Nación en lugar de por decisión del presidente del Banco Central. De esta forma se limitó la posibilidad de esta entidad para devaluar, a efectos de darle más credibilidad al tipo de cambio fijo.
Se le dio independencia al Banco Central del poder ejecutivo para que pudiera cumplir sus objetivos
La inflación cayó rápidamente en 1991 de 27% mensual en febrero a 1,3% en agosto; en 1993 fue solo del 7,4% anual y, durante el resto de la década, promedió alrededor de 0,8% anual.
la razón por la cual resulta más fácil frenar una hiperinflación es que las causas son muy claras: una fuerte emisión monetaria para financiar un elevado déficit fiscal.
El mayor desafío que enfrentó la economía argentina en ese período fue la crisis bancaria que se desató como consecuencia de la caída de tres bancos pequeños y que generó una corrida en la que luego cayeron 14 bancos y en la que los depósitos bancarios cayeron 18%,
En ese momento, se comparaba la Convertibilidad con la caja de conversión que ha mantenido con éxito Hong Kong desde 1935 y se lo consideraba como un régimen cambiario que el país iba a poder sostener por mucho tiempo.
había un segundo problema más restrictivo aún y fue que, ante una posible salida de depósitos en dólares, el Banco Central no tenía suficientes dólares en las reservas para darles liquidez a los bancos. Este es el problema que genera tener un sistema financiero que funciona en una moneda que el Banco Central no puede emitir, cosa que no pasó ni en los Estados Unidos ni en el Reino Unido cuando fue necesario emitir dólares o libras esterlinas para afrontar la crisis financiera de 2008.
El Tequila mostró que un Banco Central no puede ser prestamista de última instancia de una moneda no propia, un hecho que quedó claro en la crisis de 2001.
La fragilidad macroeconómica se vio afectada hacia fines de 1999 porque había elecciones presidenciales, y las propuestas respecto del futuro de la Convertibilidad de los dos candidatos que lideraban las encuestas de opinión, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, eran diferentes. Mientras que el primero favorecía una devaluación, con lo que se abría un marco de incertidumbre respecto de la estabilidad financiera, el segundo se mostraba partidario de mantener el régimen cambiario, aunque no aclaraba cómo iba a solucionar los problemas de competitividad y restablecer la confianza para conseguir
...more