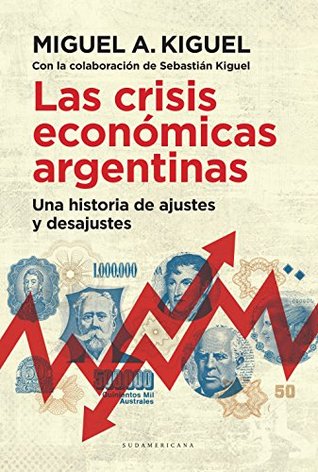Kindle Notes & Highlights
El segundo problema fue que, a partir de mediados de 1999, la Reserva Federal comenzó un ciclo de una política
monetaria restrictiva, con lo que la tasa de interés de corto plazo en los Estados Unidos subió de 4,75% a 6,50% en el término de 15 meses.
El tercer evento negativo fue una fuerte caída en los precios de las materias primas, que incluyó el petróleo, el cobre y la soja, cuyos precios bajaron, respectivamente, a 12 dólares el barril, 1300 dólares la tonelada y 150 dólares la tonelada.
el Corralito implicó que una parte importante de la economía no tuviera acceso a dinero en efectivo, lo que generó un efecto desastroso sobre el nivel de actividad en el sector informal, uno de los más grandes de la economía, donde todas las transacciones se realizan en efectivo.
Un primer grupo de trabajos argumentan que el principal culpable fue el elevado déficit fiscal.20 Pero, si bien hacia fines de los años noventa hubo un deterioro en las cuentas fiscales, el déficit fiscal era solo del 3% del PBI en 2001, un nivel que no parece particularmente alto comparado con los déficits fiscales que la Argentina había tenido en el pasado o con los que han presentado gran parte de los países emergentes.
En rigor, la respuesta al interrogante sobre cuál fue la principal causa de la crisis empieza por reconocer que gran parte del problema fue que la Convertibilidad era un sistema sumamente rígido en el cual no había espacio para utilizar el tipo de cambio como instrumento de política económica para responder a un posible deterioro en el contexto externo o a errores de política económica.
¿Era posible lograr una mejora en el tipo de cambio real mediante un largo proceso de ajuste que permitiera una baja de precios, salarios y jubilaciones? Ninguna de estas alternativas por separado hubiera podido evitar la explosión de 2001,
Argentina tenía un régimen de convertibilidad cambiaria y la alta dolarización de los depósitos en el sistema bancario, dos factores que limitaban la capacidad del Banco Central de darle liquidez a los bancos para que pudiera afrontar la corrida de depósitos.
dado por muerta en los años de la Convertibilidad. Por último, el gobierno hizo algo que ni las dictaduras militares se habían atrevido a hacer: intervenir el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) y adulterar las estadísticas de inflación y de crecimiento.
En los primeros tres años, la economía creció a un promedio de solo 0,5% por año, la inflación superó el 30% anual y los déficits gemelos se consolidaron.
Así nacieron las Lebac (Letras del Banco Central), el primer instrumento de inversión que se creó después de la crisis. En los primeros meses rindieron tasas de interés de más del 100% anual, a las que acompañaron las tasas de los depósitos a plazo fijo que llegaron a niveles similares.
Dentro de este panorama alentador que prevaleció durante los años dorados apareció una mancha negra: un aumento gradual, pero persistente, en la tasa de inflación, que llegó al 12,3% en 2005 y al 19,5% en 2007.
Pero lo cierto es que las cifras del INDEC no las creía nadie y hasta Axel Kicillof, quien luego se desempeñó como ministro de Economía de Cristina Kirchner, en su momento también las cuestionó desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda).
El gobierno se vanagloriaba de que esta forma erosionaba el valor de la deuda pública, lo que permitía pagarles menos a los bonistas, lo cual era cierto. Pero lo que no se percibía es que se consideró esta “mentira” como un nuevo default, que no fue de facto
El gobierno nunca creyó que la política monetaria fuera un instrumento adecuado para frenar la inflación (tal vez el mecanismo de transmisión de dinero a precios le resultaba muy difícil de entender). La solución siempre fue el control y la presión sobre las empresas, al estilo de las economías centralmente planificadas. Un ejemplo fue que cuando subía el precio de la carne se prohibía la exportación, y lo mismo se hizo con el trigo, la leche y el maíz.
El impuesto alcanzaba niveles casi expropiatorios si el precio de la soja llegaba a 600 dólares la tonelada, ya que a partir de ese valor el Estado se quedaba con el 90% del ingreso adicional que recibieran los exportadores, o sea, prácticamente con todo.
En ese contexto, y en un intento desesperado por obtener financiamiento, el gobierno decidió nacionalizar el sistema de jubilaciones y pensiones privadas, los fondos que administraban las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
La consecuencia inmediata fue una nueva fuga de capitales, mayores presiones sobre el tipo de cambio y un aumento enorme en el riesgo país.
No obstante, y a pesar de la difícil coyuntura por la que atravesó el país, la Argentina esta vez logró evitar una crisis macrofinanciera gracias a que enfrentó la amenaza externa con buenos fundamentals económicos, superávits gemelos, alto stock de reservas internacionales y bajo nivel de deuda.
Una vez más, como tantas veces pasó en la historia económica argentina, el talón de Aquiles fue la salida de capitales y la gente, que compraba dólares para protegerse del temor a una devaluación.
Por el contrario, fue la consecuencia de gruesos errores en la política cambiaria que provocaron que se erigieran restricciones al comercio exterior para defender las reservas y evitar la depreciación del tipo de cambio.
Durante estos años de sequía de dólares, el país recibió ofertas para emitir bonos a tasas de un dígito, con lo que podría haber conseguido dólares para importar y alimentar la actividad económica.
En principio, todo indica que las condiciones económico-financieras en la actualidad son muy diferentes a las que precedieron la crisis de 2001, especialmente porque a priori no se vislumbran los riesgos de una crisis macrofinanciera, sino algo más parecido a lo que fueron las crisis de balanza de pagos del período del stop and go.
Pero la inflación no retornó a los niveles anteriores, un rango que oscilaba entre un 30% y un 50% anual, sino que se mantuvo persistentemente por encima del 150% anual. Queda claro que bajar el déficit fiscal no alcanza para frenar la inflación.
política de metas de inflación y, en general, los bancos centrales han sido exitosos en mantener la inflación dentro de la meta. Para lograr ese objetivo ha sido esencial que el banco central tuviera independencia del poder político de turno para ajustar las tasas de interés o el crecimiento de la cantidad de dinero con discrecionalidad y contar con todos los elementos necesarios para cumplir con el objetivo de inflación que tenga.
una política monetaria expansiva se implementa con tasas de interés que estén por debajo de la tasa de inflación.
La enseñanza de estas experiencias con estabilizaciones basadas en el tipo de cambio es que no son una panacea y no evitan los costos de un programa antiinflacionario. Lo que sí hacen es cambiar el momento en que se paga el costo, que en el caso de los programas monetaristas es al principio, mientras que en los basados en el tipo de cambio es al final.
Un buen primer paso para evaluar si el tipo de cambio real está sobrevaluado es mirar el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos.
En el análisis que desarrollamos en este libro, hay problemas recurrentes que están presentes en todas y cada una de las crisis. Entre todos los factores, el atraso cambiario y la reticencia a devaluar, incluso cuando todo indicaba que era inevitable es, sin duda, el más importante.
En la práctica, implicó que la política fiscal fuera procíclica, con lo que no ayudó a suavizar los ciclos económicos; por el contrario, los potenció.
Cuando las demandas eran desmesuradas y venían acompañadas de fuertes movilizaciones, como paros generales, los gobiernos de turno muchas veces preferían aceptarlas en lugar de combatirlas, aunque supieran que el impacto del aumento se traduciría a los precios y a la inflación.
La Argentina necesita establecer consensos básicos.
El primer logro importante fue dejar que flotara el tipo de cambio. Todos los viejos compañeros de ruta de la Argentina han adoptado un régimen de metas de inflación con un tipo de cambio flotante.
En Perú, el gobierno emitió un bono en soles a 10 años a una tasa del 5,7% anual, es decir, le salía más barato endeudarse en soles que en dólares. Esta historia se repitió en Chile y México.