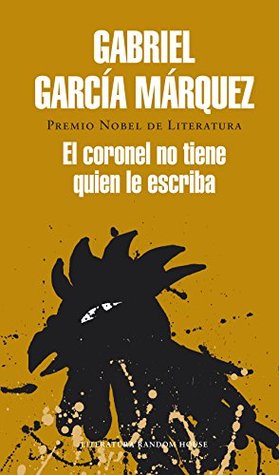More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
Read between
January 6 - January 9, 2019
Era octubre. Una mañana difícil de sortear, aun para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como ésa. Durante cincuenta y seis años —desde cuando terminó la última guerra civil— el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban.
—No miren más a ese animal —dijo el coronel—. Los gallos se gastan de tanto mirarlos.
Estirada en la cama la mujer seguía pensando en el muerto. —Ya debe haberse encontrado con Agustín —dijo—. Pueda ser que no le cuente la situación en que quedamos después de su muerte. —A esta hora estarán discutiendo de gallos —dijo el coronel.
—Mira en lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo —dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas—. Ahora sólo sirve para contar las estrellas. Sonrió. Pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. «Todo está así», murmuró. «Nos estamos pudriendo vivos.» Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto.
Su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Sólo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo.
—Estás como para un acontecimiento —dijo. —Este entierro es un acontecimiento —dijo el coronel—. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años.
—Se me había olvidado —exclamó don Sabas—. Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio.
—No estoy enfermo —dijo el coronel—. Lo que pasa es que en octubre siento como si tuviera animales en las tripas.
—Qué dicen —preguntó. —Entusiasmados —informó el coronel—. Todos están ahorrando para apostarle al gallo. —No sé qué le han visto a ese gallo tan feo —dijo la mujer—. A mí me parece un fenómeno: tiene la cabeza muy chiquita para las patas.
«Es una ilusión que cuesta caro», dijo la mujer. «Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo con nuestros hígados.»
Ella observó sus zapatos. —Ya esos zapatos están de botar —dijo—. Sigue poniéndote los botines de charol. El coronel se sintió desolado. —Parecen zapatos de huérfano —protestó—. Cada vez que me los pongo me siento fugado de un asilo. —Nosotros somos huérfanos de nuestro hijo —dijo la mujer.
En el techo, amarrado a los tubos del vapor y protegido con tela encerada, descubrió el saco del correo. Quince años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad.
El administrador no levantó la cabeza. —Nada para el coronel —dijo. El coronel se sintió avergonzado. —No esperaba nada —mintió. Volvió hacia el médico una mirada enteramente infantil—. Yo no tengo quien me escriba.
—Qué hay de noticias —preguntó el coronel. El médico le dio varios periódicos. —No se sabe —dijo—. Es difícil leer entre líneas lo que permite publicar la censura.
—No hay esperanzas de elecciones —dijo el coronel. —No sea ingenuo, coronel —dijo el médico—. Ya nosotros estamos muy grandes para esperar al Mesías.
Al segundo toque para misa saltó de la hamaca y se instaló en una realidad turbia alborotada por el canto del gallo.
Diez años de informaciones clandestinas no le habían enseñado que ninguna noticia era más sorprendente que la del mes entrante.
—Espérese y le caliento el café. —No, muchas gracias —dijo el médico. Escribió la dosis en una hoja del formulario—. Le niego rotundamente la oportunidad de envenenarme.
Cuando acabó de escribir, el médico leyó la fórmula en voz alta pues tenía conciencia de que nadie podía descifrar su escritura.
«No era fiebre», insistió, recobrando su compostura. «Además —dijo—, el día que me sienta mal no me pongo en manos de nadie. Me boto yo mismo en el cajón de la basura.»
Sentada entre las begonias del corredor junto a una caja de ropa inservible, hizo otra vez el eterno milagro de sacar prendas nuevas de la nada.
Hizo una pausa para destripar un zancudo en el cuello.
Pero su convicción duró muy pocas horas. Ya no quedaba en la casa nada que vender, salvo el reloj y el cuadro. El jueves en la noche, en el último extremo de los recursos, la mujer manifestó su inquietud ante la situación. —No te preocupes —la consoló el coronel—. Mañana viene el correo.
«Desde que hay censura los periódicos no hablan sino de Europa», dijo. «Lo mejor será que los europeos se vengan para acá y que nosotros nos vayamos para Europa. Así sabrá todo el mundo lo que pasa en su respectivo país.» —Para los europeos América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y un revólver —dijo el médico, riendo sobre el periódico—. No entienden el problema.
—Hay que esperar el turno —dijo—. Nuestro número es el mil ochocientos veintitrés. —Desde que estamos esperando, ese número ha salido dos veces en la lotería —replicó la mujer.
Todos mis compañeros se murieron esperando el correo.
«Esto no es una limosna», dijo. «No se trata de hacernos un favor. Nosotros nos rompimos el cuero para salvar la república.»
Con este calor se oxidan las tuercas de la cabeza.
—Será cuestión de siglos. —No importa. El que espera lo mucho espera lo poco.
—Puedes decirle a alguien que te la saque a máquina. —No —respondió el coronel—. Ya estoy cansado de andar pidiendo favores.
«Es hasta la semana entrante», decía, sin estar seguro él mismo de que era cierto. «Es una platita que ha debido llegarme desde el viernes.»
—Estás en el hueso pelado —dijo. —Me estoy cuidando para venderme —dijo el coronel—. Ya estoy encargado por una fábrica de clarinetes.
A buena hambre no hay mal pan.
Ella pronunció las palabras, una a una, con una precisión calculada: —Sales inmediatamente de ese gallo. El coronel había previsto aquel momento. Lo esperaba desde la tarde en que acribillaron a su hijo y él decidió conservar el gallo. Había tenido tiempo de pensar.
«Si el tres de enero se hubiera quedado en la casa no lo hubiera sorprendido la mala hora.»
—Es por la situación en que estamos —dijo—. Es pecado quitarnos el pan de la boca para echárselo a un gallo. El coronel le secó la frente con la sábana. —Nadie se muere en tres meses. —Y mientras tanto qué comemos —preguntó la mujer. —No sé —dijo el coronel—. Pero si nos fuéramos a morir de hambre ya nos hubiéramos muerto.
—La lluvia es distinta desde esta ventana —dijo—. Es como si estuviera lloviendo en otro pueblo.
Un hombre pequeño, voluminoso pero de carnes fláccidas, con una tristeza de sapo en los ojos.
—Es para endulzar el café —le explicó—. Es azúcar, pero sin azúcar. —Por supuesto —dijo el coronel, la saliva impregnada de una dulzura triste—. Es algo así como repicar pero sin campanas.
—Lo único que llega con seguridad es la muerte, coronel.
La vida es la cosa mejor que se ha inventado.
—Esta tarde tuve que sacar a los niños con un palo —dijo—. Trajeron una gallina vieja para enrazarla con el gallo. —No es la primera vez —dijo el coronel—. Es lo mismo que hacían en los pueblos con el coronel Aureliano Buendía. Le llevaban muchachitas para enrazar.
—La ilusión no se come —dijo ella.
—Te comprendo —dijo tristemente—. Lo peor de la mala situación es que lo obliga a uno a decir mentiras.
El coronel comprobó que cuarenta años de vida común, de hambre común, de sufrimientos comunes, no le habían bastado para conocer a su esposa. Sintió que algo había envejecido también en el amor.
—De manera que ahora todo el mundo sabe que nos estamos muriendo de hambre. —Estoy cansada —dijo la mujer—. Los hombres no se dan cuenta de los problemas de la casa. Varias veces he puesto a hervir piedras para que los vecinos no sepan que tenemos muchos días de no poner la olla.
—Y tú te estás muriendo de hambre —dijo la mujer—. Para que te convenzas que la dignidad no se come.
«No tienes el menor sentido de los negocios», dijo. «Cuando se va a vender una cosa hay que poner la misma cara con que se va a comprar.»
—Habrá que fusilarlo —dijo el médico dirigiéndose al coronel—. La diabetes es demasiado lenta para acabar con los ricos.
—Adelante, compadre. Cuando salí a buscarlo esta tarde no encontré ni el sombrero. —No lo uso para no tener que quitármelo delante de nadie.