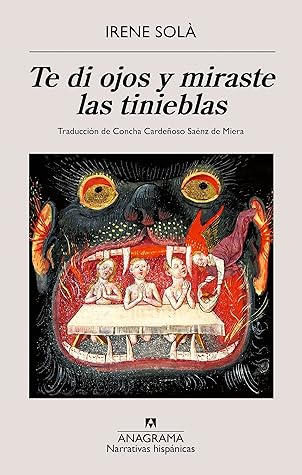More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
La oscuridad era morada y bulliciosa, opaca, grana y azul a un tiempo, zumbadora, pecosa, ciega, espesa, honda y brillante a la vez. Estaba infestada de gusanos, de ramas, de temblores, de venas y de manchas indiscernibles que eran las paredes barrigudas de una habitación, el techo, una cama, una mesita de noche, una cómoda, una puerta y una ventana. Las tinieblas crepitaban. Se agitaban, murmuraban. Roncaban. El ronquido era nasal, mortecino y áspero.
Porque Margarida quería estar ahí cuando Bernadeta se muriera. Quería verlo. Quería ver cómo se le negaban la salvación y la gracia divina por haber andado tantas veces con el diablo.
El plato repulsivo que le pusieron delante se llenó de lágrimas. Como una sopa. Pero ni una sola de las mujeres se ofreció a consolarla. Ni una sola. Ni su madre. La propia madre, que se la ha arrancado a una de las entrañas. Su madre, solo desenfreno y gritar y beber y contar chistes y dar golpes en la mesa con el culo.
La noche se había acurrucado en el interior de la masía como una alimaña y las sombras se paseaban sin pies por la casa. Cada rincón tenía su propia negrura, pesada, cavernosa y profunda.
La boca como un nido vacío.
Lo entendió. Comprendió que todo tiene su precio. Y que el precio siempre es demasiado caro.
«¡Alma mía, alma mía!», exclamaba, «¡Sé que está muerto, sé que está muerto porque me he hecho vieja de repente!»,
Y Margarida lo miró extasiada y pensó, debe de ser un príncipe. O un ángel. Nadie que no haya estado en la Gloria habrá contemplado a un hombre como ese. Y se le reanimaron el corazón y el cuerpo congelado porque se imaginó cómo lo hacía el Señor. El mismo día en que había hecho los jilgueros y las golondrinas. Con el mejor barro. El barro con el que creó a los animales bonitos y provechosos. Con las manos. Y vio cómo le modelaba la boca, y dentro le ponía los dientes de uno en uno, y cómo le hacía el hoyuelo en medio de la barbilla, y los ojos como dos antorchas. Cómo le esculpía ese cuello
...more
De entre todas las muchachas que había para elegir, de entre toda la caterva de mujeres del mundo, con sus ojos y su pelo y su manera de mirar, dijo, esta. Y la señaló.
Y se hizo la luz en la sala. Como una bofetada. Era una luz sucia. Mentirosa. Amarilla. Un ultraje. La luz falsa se coló por debajo de la puerta y Margarida, que estaba sentada a oscuras al lado de Bernadeta, dando vueltas a los pulgares, pegó un bote en la silla como si la hubieran pinchado.
Marta tenía una hija que se llamaba Alexandra. Fruto del pecado y del vicio, como la mayoría de mocosos de esa casa.
Los herrerillos piaban con tanta fuerza que se oían desde la casa. Cantaban, alborotados, porque la oscuridad se los había tragado, como se traga todas las cosas, y después los había escupido, como está obligada a escupir todas las cosas, que se levantan entumecidas y mojadas.
El corazón de Margarida, tan pequeño y con tantas puñaladas, parecía carne picada.
«Las mujeres os aferráis a los sitios», respondía, «os atáis como perras. Al pasado, a las casas, a los hijos, a las cosas.»
Y cuando la atrapó le dio tres golpes en la cabeza con una piedra, primero uno, después otro y al final otro, como si a fuerza de pedradas pudiera meterse en el único sitio cuya entrada no podía forzar.
El bosque era blanco y gris, y el aire parecía de plata.
Como si no supiera que las bestias pueden morir una mañana fresca rodeadas de manos de mujeres.
Se le había metido como ponzoña en los ojos, en la boca, en los oídos y en el corazón, y así, envenenado, ciego y sordo como lo tenía, le había estrangulado la memoria para que olvidara a sus hijos y a su mujer, y se lo había quedado para ella sola hasta hacerle perderlo todo.
Porque Dios lo tenía a su lado. Margarida lo sabía. Porque el camino solo se ve con el martirio. Como el cordero. Solo con arrepentimiento.
Iba vestido de hombre. Feo y esmirriado, todo nariz, orejas y boca. Horadaba la nieve vilmente, con las manos rojas.
A Margarida se le revolvió el pecho como un nido de víboras y le llegó una vaharada de partes bajas, de pies, de putrefacción, de decadencia y de cabra.
Era una mujer de buena estatura, bien parecida, de cara blanca y vida turbia.
El vientre de Margarida terminó de crecer a oscuras, como las cosas podridas, que se inflan y se llenan de jugo y de moscas.
Pero, como si fuera una mentirosa, como si fuera una engañosa y fueran falsos los ruegos y las súplicas, parió como un animal. De noche y en silencio. Cubierta de sudor, chorreando tanta sangre y suciedad que ni se veían. Y cuando se dieron cuenta las otras presas, todas rameras, alcahuetas y hechiceras, todas deformes y monstruosas de tanto hedor y tanta oscuridad y tantas maldades cometidas, todas asesinas de sus propios hijos y de sus propios padres y de sus maridos, la ayudaron.
No se le notaba solo en el vientre que estaba embarazada, también en los ojos, en la gracia.
La casa se llenó de un olor húmedo, caliente, recalentado, de verduras y huesos de pollo remojados.
Marta le preguntó si la sopa estaba rica y Bernadeta soltó un ruido ronco que quería decir que sí.
No mires, no mires!», porque Blanca miraba. Miraba a los cerdos, que eran calientes, peludos y pesados, y tenían el morro hosco y mojado, y los ojos pequeños y brillantes. Olisqueaban y comían. Hozaban en la tierra de la cochiquera como si tal cosa y después se rascaban. La cabeza del verraco debajo de la barriga de la cerda. El cogote del cerdo debajo de la papada de la puerca.
Le dispararon dos tiros. Uno detrás de otro.
Cuando Margarida volvió a la masía regañó a Blanca como si no se hubiera ido. Le dijo, «¡Cochina, cochina!», y «¡Animal!», porque las mujeres y los niños habían vivido, dormido, meado y cagado en la cocina todo ese tiempo.
Hasta ese crío taciturno y serio, que todavía no andaba y al que Margarida llamaba Guilla, «raposo», hacía lo que le mandaban. Si su madre le decía, «No te muevas», no se movía. «No llores», no lloraba.
Todo menos aquel pedazo de casa y aquel poquito de huerto.
De todas las maneras en que se podía querer. Como los corzos. Con delicadeza. Como las gallinas. Encogidas. Como los patos, con fuerza bruta. Como las cabras, impacientes. Como las liebres, juguetonas. Como los perros, sedientas. Como las moscas, disimuladas. Como los gatos, despiadadas. Como las raposas, coquetas. Como los cerdos, como si hiciera siglos que retozaran.
Cuando llegó a la masía, Elisabet durmió un sueño más oscuro que si hubiera caído muerta al margen del camino.
Cuando se desvelaba, le daba los tobillos para que se los tocara como si se los estuviera volviendo a hacer.
Se tumbaba a su lado y le bebía las lágrimas.
Pero el suplicio siempre regresaba, como las olas.
Pero ni así lloraba. Solo las miraba, serena, como si le hubiera gustado nacer.
Pero el padre del Flabiol no tocaba delante de la gente, solo delante de sus hijos. Por suerte tenía una prole numerosa. Diez hijos, dos pares de mellizos, porque el Flabiol decía que su madre se quedaba embarazada solo con ver los calzoncillos de su marido.
Sonreía, muy ufano, con el pecho hinchado, una mirada pícara y olor a limpio, como si antes de salir lo hubieran lavado y planchado,
Àngela no notaba el dolor, pero notaba los besos.
«Que se casen». Y la idea de casarse cayó al suelo como un piñón, y brotó, y se convirtió en un pino lleno de piñas llenas de piñones. Y entonces todo el mundo quiso celebrar una boda.
Bernadeta dijo que algunos no habían tenido ánimo ni para levantarse y que se habían dejado matar sentados.
Quería sentir la tortura, las punzadas, lo mucho que por fuerza debía de doler que te mataran tantas cosas. «¡¿Qué más?!» Quería notar la herida desgarrada, supurante. El cuchillo dentro, dando vueltas.
«Hijos míos, soy viejo y me moriré un día de estos. Id a recorrer el mundo y volved dentro de un año, y a aquel de los tres que haya hecho el acto de pereza más grande le dejaré el burro cuando me muera».
El alboroto que salía del espejito se paró. Allí dentro había un duende, y Rosa lo movió hasta colocarlo enfrente de los niños. El duende se parecía a ella, tenía las cejas finas, dibujadas, y los párpados pintados. Pero era pequeñito y llevaba una diadema y una bata de color rosa. Su casa era pequeña. De duende.
Porque una madre bien tendría que tener. Como todo el mundo. Lo quieras o no, madre tienes.
Que en la bolsa tenían la cena preparada en un táper y que se la podían calentar en el microondas. Significasen lo que significasen esas palabras.
Ahir es va morir la besàvia l’àvia també s’ha de morir la mort de la mare es prepara i tu, more’t pels teus fills!
El hedor era orgánico. Vivo. Rasposo. Denso. Puntiagudo. Latía y supuraba, obstinado, hinchado por la oscuridad y la humedad.