Philip Potdevin's Blog, page 5
May 13, 2020
Sobre El extranjero de Albert Camus

La única pregunta filosófica que el ser humano vale la pena hacerse, dice Camus en su breve ensayo El Mito de Sísifo es si la vida vale la pena vivirla. Pregunta existencial que recorre gran parte de la literatura y la filosofía del siglo XX, desde Heidegger y Kafka hasta Sarte y Camus.
En sus dos grandes novelas (grandes no extensión sino en alcance) La peste y El extranjero, la pregunta por el sentido de la vida está sobre la mesa desde la primera página. Mersault acude al funeral de su madre como si fuera una actividad más de su aburrida vida. No puede imaginar que su indiferencia, su falta de emotividad y su insensibilidad, que siempre lo han caracterizado, tendrán consecuencias funestas en el momento más decisivo de su vida.
A Camus le intriga la relación del hombre con Dios y con su intermediario, la Iglesia. De allí que en ambas novelas aparezcan unos acalorados diálogos entre los protagonistas y unos sacerdotes católicos en torno a temas de la existencia de Dios, la salvación y la vida en el más allá.
Mersault, al final de sus días descubre sus verdades más profundas-
May 12, 2020
La voz dormida de Dulce Chacón

Descubrí esta novela al preparar un ciclo de lecturas llamado "Mujeres y hombres en busca de sentido" y ha sido una maravillosa revelación. La perspectiva de la autora, basada en testimonios de una gran cantidad de mujeres republicanas que sufrieron encarcelamiento, torturas y vejaciones durante y después de la Guerra Civil española es estremecedora. ¿Qué sentido hay en pasar días, meses, años en una prisión, prácticamente sin ninguna esperanza de salir? Este dialogo entre dos reclusas de la prisión de las Ventas en Madrid lo dice todo: —Hay que sobrevivir, camaradas. Sólo tenemos esa obligación. Sobrevivir.—Sobrevivir, sobrevivir, ¿para qué carajo queremos sobrevivir?—Para contar la historia, Tomasa.—¿Y la dignidad? ¿Alguien va a contar cómo perdimos la dignidad?—No hemos perdido la dignidad.—No, sólo hemos perdido la guerra, ¿verdad? Eso es lo que creéis todas, que hemos perdido la guerra.—No habremos perdido hasta que estemos muertas, pero no se lo vamos a poner tan fácil. Locuras, las precisas, ni una más. Resistir es vencer. La voz dormida es una bellísima novela, maravillosamente escrita que nos sacude nuestras más profundas fibras. Los diálogos son memorables, y la acción que ocurre simultáneamente en la prisión, en la clandestinidad de Madrid, y en las sierras de Andalucía donde opera la guerrilla contra el nuevo gobierno franquista es de una tensión insuperable. No dudo en recomendar este libro por su gran factura y el tema que resaltar la labor de las mujeres, derrotadas en esa guerra pero más vivas que y con más fuerza que muchas de las mujeres del bando vencedor.
May 11, 2020
CINCO TENDENCIAS PARA UN NUEVO DECENIO

Philip Potdevin*
El modelo actual ha llegado al límite de sus propias contradicciones. Ante ello, hay derroteros que señalan caminos a seguir.
La artista y ensayista Hito Steyerl cita en su libro Arte duty free la escena de Al filo del mañana donde Tom Cruise y Emily Blunt se ven atrapados en un loop al tratar de liberar la Tierra de un ataque alienígena. Los Mimics, especie semisalvaje los asesina una y otra. Cada amanecer los protagonistas reengendran para morir antes de finalizar el día y entrar en una repetición pavorosa. La única forma de romper el loop es encontrar y destruir al jefe de los Mimics que eventualmente descubrirán se esconde debajo de la pirámide del Louvre.
¿Cuál es el significado y sentido del loop? Giorgio Agamben, partiendo a la vez de Hannah Arendt, que acuñó en 1963 la expresión “guerra civil mundial”, se ha interesado en el término griego stasis, que significa guerra civil y, a la vez, inmovilidad. En la stasis convive la agitación y lo inmutable. La guerra civil no termina nunca, el conflicto se da no para resolverlo sino para prolongarlo indefinidamente. Así es la stasi, una fuente inagotable, una crisis estancada, un trance del cual es difícil salir por cuanto genera múltiples posibilidades, utilidades y ganancias a los que están envueltos en él. Arendt parece tener claro las cosas, hablando sobre revolución y guerra civil al afirmar: “Las revoluciones son los únicos acontecimientos políticos que nos enfrentan directa e inevitablemente con el problema de un nuevo comienzo” .
Este nuevo comienzo parece la coyuntura que presenta el inicio de la década. Asistimos a la crisis de un modelo político, económico y social que ha alcanzado al límite de sus contradicciones internas; vemos unos pueblos forzosamente globalizados que luchan por sacudirse de la desterritorialización; presenciamos estados democráticos que pierden su esencia y giran hacia nuevas formas de autoritarismo –un mundo de democracias salvajes y barbaries mercantiles, como afirma Keucheyan–; vivimos en una economía capitalista que se adapta, como un virus mutante, a los cambios de la sociedad y saca provecho de los nuevos entornos y tecnologías; convivimos con nuevas formas de oposición beligerante: “tribus urbanas”, “nuevos barbaros”, “minorías sediciosas”, hackers, mercenarios, movimientos sociales, inconformes, ambientalistas, feministas (la lista es larga …); y, por último, padecemos una sociedad donde los gobiernos no buscan mantener el orden sino gestionar el desorden , es decir, ya no se pretende impedir el delito sino evitar la reincidencia.
La tarea hacia ese nuevo comienzo que nos permita salir del loop es ardua: el neoliberalismo o hipercapitalismo –como lo denomina Picketty en su reciente Capital e ideología–, aún es fuerte y se resiste a deponer las armas. El capitalismo ha demostrado a través de todas las fases y crisis que ha atravesado, lo hábil que es para sobrevivir gracias a que no es una ideología monolítica sino un conjunto de principios flexibles y adaptativos, una serie de algoritmos que detecta, monitorea e interpreta datos, tendencias y predice escenarios y comportamientos. Por otra parte, el capitalismo se retroalimenta de indicadores macroeconómicos que enmascaran la desigualdad que no quiere reconocer. Además, campea en los grandes países desarrollados, o al menos en sus altos círculos sociales y económicos donde los poderosos son ajenos o miopes a un entorno aquejado de los problemas que padece la mayoría. Y por último, no ayuda para vislumbrar ese nuevo comienzo, la proverbial y prolongada dificultad de la izquierda, tras el colapso de Muro de Berlín, y aún antes, de postular un gran relato comparable en fuerza y viabilidad al capitalismo.
Dicho lo anterior, sabemos que las grandes crisis encierran reacciones de autodefensa por parte de la sociedad. No es sino mirar la historia y ver cómo la sociedad civil siempre sale a hacer valer su autonomía y autoridad frente a gobernantes y sistemas que han hecho agua con sus modelos, desde la Revolución Francesa, hasta los movimientos nacionalistas que surgieron tras la caída del comunismo soviético.
En esa línea de pensamiento, el horizonte parece iluminar la capacidad de cambio de la actual sociedad manteniendo cierto orden social y a la vez, sabiendo qué es lo que se debe cambiar, y qué debe permanecer. La visión unificadora del pensamiento crítico parece alinearse en torno a un postcapitalismo que adapte o encuentre nuevas formas de asociación política, económica, social y solidaria que conduzcan a replantear y resolver, principalmente, los tres megaproblemas que aqueja al planeta hoy día: el casi irreversible cambio climático, la desigualdad incremental entre unos pocos poderosos y la mayor parte de la población y la progresiva invasión por la tecnología a las esferas más íntimas del ser humano donde la inteligencia artificial es la que guía la decisión humana.
En este sentido surgen propuestas de pensamiento y acción (teoría y praxis) que se enfrentan y oponen a la hegemonía neoliberal como una guerra civil planetaria; chocan en la stasis que se repite y renueva incansablemente. ¿Cómo romper la stasis, en analogía a la situación que viven los protagonistas de Al filo del mañana? Ahí la pregunta que muchos pensadores –la intelectualidad orgánica– se empeñan en resolver del brazo de una sociedad que cree que es posible otra democracia. Desde distintos sectores se postulan caminos que puedan conducir, más temprano que tarde, al tan anhelado postcapitalismo postindustrial.
Aceleracionismo
El aceleracionismo parte de un contrasentido. En lugar de recalcar que el camino es atacar al neoliberalismo, descalificarlo o simplemente esperar que colapse por causa de sus propias contradicciones, esta reciente postura filosófica apoya la idea de aceleración que reside en el corazón del capitalismo. Es necesario, entonces, acelerar las tendencias de desarraigo, alienación, descodificación y abstracción del capitalismo para llevarlo al límite y que esto conduzca a una sociedad postcapitalista. Se trata de una idea, al parecer, contraintuitiva pero que busca alinearse con el principio marxista del vínculo intrínseco que existe entre las fuerzas transformadoras y las axiomáticas del valor de cambio y de la acumulación capitalista que rigen el mundo moderno. Partiendo de Marx y su Fragmento sobre las máquinas, el aceleracionismo cree que el capitalismo no hay que revertirlo sino analizarlo, intervenirlo y acelerarlo para que, a pesar de toda su corrupción intrínseca y sus mecanismos de explotación que hay que soportar en el entretanto, dé lugar a otro modelo. Por ello, en lugar de rechazar los avances de la tecnología característicos del capitalismo contemporáneo, esta propuesta de acción social y política construye sobre la premisa, de que estos, primero, son irreversibles, y segundo, son deseables hasta cierto punto, a fines de lograr los objetivos postcapitalistas. En esa línea, el aceleracionismo cree firmemente que no estamos ante el fin de la historia sino al comienzo de un proyecto político prometeico y humanista.
La tesis aceleracionista, desarrollada en el Manifiesto para una política aceleracionista por Alex Williams y Nick Srnicek (2015) esboza un qué hacer, basado en tres objetivos: a) construir una infraestructura intelectual que contenga una ideología con nuevos modelos económicos y sociales, y “una visión de lo que es bueno, para reemplazar y superar los paupérrimos ideales que hoy rigen nuestro mundo”; b) una reforma de los medios de comunicación a gran escala, para acercar estos órganos al control popular para desmontar el actual discurso hegemónico de las grandes narrativas abanderadas por los medios económicos y de poder; y c) reconstruir diversas formas del poder de clase, buscando la manera de integrar una serie dispar de identidades proletarias parciales que son de cuño postfordistas y representan siempre formas de trabajo precario.
Solidarismo
Desde el siglo diecinueve se sentaron las bases del solidarismo como alternativa al capitalismo y al estatismo sobre los principios de convertir la empresa en ejemplo vivo de convivencia humana, de fortalecer las relaciones de solidaridad y buena voluntad entre trabajadores y empleadores, de promover el progreso económico y el desarrollo integral de los trabajadores, mejorando el nivel de vida de sus familias y comunidad, fomentar la conciencia social para mayor solidaridad y mejor entendimiento entre trabajadores y empleadores, fomentar la productividad y el rendimiento de la empresa para beneficio de todos los integrantes, defender el concepto de libre empresa como el mejor sistema de producción y riqueza, y, por último, alentar la formulación de programas orientados a fortalecer el desarrollo integral de los trabajadores, su familia su comunidad y su empresa .
A pesar del paso del tiempo, o tal vez por ello mismo, es una propuesta que hoy día sobresale entre las opciones más viables al sistema capitalista. El solidarismo parte de la confianza que genera el asociarse con un número relativamente pequeño de personas, alrededor de cien, en las que todo individuo suele y puede confiar. Esta confianza mutua permite emprender colectiva y comunitariamente proyectos de solidaridad, llámense cooperativistas, de asociación, pymes o microempresas. El solidarismo parte de un principio antropológico que establece tres niveles de conciencia en el ser humano: la individualista, aquella que se ocupa del cuidado de sí mismo; la comunitarista o cooperativista, en la que el individuo confía en grupos de amigos o conocidos y, tercero, la universalista, que apunta a un referente más amplio: el bien general.
El solidarismo además es una alternativa a la crisis de confianza mutua entre Estado y ciudadanos. El Estado trata a todos los ciudadanos como sospechosos y eventuales criminales (de allí el incremento de medidas de seguridad, cámaras de vigilancia y controles biométricos) y los ciudadanos desconfían profundamente de políticos, representantes democráticamente elegidos y de las instituciones, en general. El solidarismo regresa a círculos estrechamente determinados donde se puede depositar la confianza tan resquebrajada en otras esferas.
Por supuesto, ya existen múltiples casos de economías solidarias en las que, primero, se aplican actividades autónomas y colectivas como respuesta directa a necesidades de supervivencia económicas, organizadas según un principio igualitario y, segundo, donde parten de una conciencia clara del carácter injusto del sistema dominante y de la necesidad de superarlo.
Persuasión
Es claro que para lograr cambiar el modelo político y económico de una sociedad hay que hacerlo por la vía más efectiva. Gramsci cita tres elementos presentes cada vez que el mundo ha cambiado un modelo político y económico: primero, está el pueblo, como factor de movilización masiva; segundo, el desarrollo de una alta cultura de élite intelectual, y tercero, la intervención de los que tienen el poder del Estado. El pensador italiano advierte que cuando los movimientos populares no se asocian a un desarrollo de alta cultura, es decir, a una elite intelectual que desarrolle un modelo ideológico, estos terminan desgastándose y eventualmente desaparecen. Advertencia importante para muchos de los movimientos sociales que se gestan hoy día en Latinoamérica.
En la misma línea, Pablo Razeto, director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad de Chile, sostiene que de las tres formas básicas de cambiar las cosas, primero, la fuerza o la revolución genera bajos niveles de gobernabilidad; segundo, la votación a través del sistema de partidos políticos se ha desgastado y desprestigiado; la tercera, la persuasión, es la que genera mayor niveles de efectividad.
Se trata de persuadir a aquellos que están en el poder o tienen acceso a él a cambiar sus mentes para que adopten las ideas de lo que es necesario mudar en la sociedad . Y claro está, una forma actual y efectiva es a través de las medios y redes sociales. Ejemplos de líderes que han trabajado la persuasión abundan, entre ellos, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, quienes hicieron triunfar sus ideas no por la fuerza o la vía de los partidos políticos. No fue necesario tomarse el poder, la tarea fue persuadir a los que lo detentaban para generar el cambio social y político deseado. Para ello, quienes impulsan dicha persuasión deben comenzar por el ejemplo, la llamada persuasión intelectual vivencial. Es decir, deben partir de si mismo., como lo hicieron los personaje citados y más recientemente, Pepe Mujica, en Uruguay. Cambiar la sociedad comienza por un cambio en la forma propia de vivir. Así, la propuesta política es coherente.
Nihilismo
Nuestra época, desde sus antecedentes en el pensamiento nietzscheano, está nimbada de una nube nihilista. Hay que remontarse a Stirner, con su célebre El único y su propiedad, y a Turgueniev, en la novela Padres e hijos para encontrar las raíces del pensamiento nihilista. Cumplidas dos décadas del siglo actual, el pensamiento nihilista —a pesar de ser esencialmente “equívoco”, pues el pensar la nada ya presenta de por sí una dificultad— parece más vivo que hace ciento cincuenta años cuando Nietzsche decretó la muerte de la escatología cristiana y abrió camino al vitalismo . Recordemos que para el filósofo alemán el nihilismo es el “rechazo radical de valor, sentido, deseabilidad” . Después vendrían Heidegger, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Jean Luc Nancy, Agamben, entre muchos, para prolongar tal ideario.
El nihilismo se debate entre dos extremos, uno activo y otro pasivo, entre la destrucción y la extinción. Mientras el primero derrumba ídolos, verdades, creencias, pero también sistemas y Estados, el segundo busca un retraerse, un aislarse y cerrarse al ruido de la sociedad. En cierto sentido, el segundo es un refugio del ser en su interioridad a modo de los orientales que buscan el Nirvana en la quietud y la contemplación.
Bien sea por destrucción o extinción, la postura nihilista parece revestir el tedio de la sociedad que no ve ni se matricula en utopías o que simplemente cae en la autocomplacencia martillada por el pensamiento de derecha que insiste en afirmar que vivimos “en el mejor de todos los mundos posibles”; el otro abismo es cuando el individuo cae en las enfermedades de la sociedad del cansancio delineada por el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han .
Neoanarquismo
De cierta forma emparentado con el nihilismo, el neoanarquismo también se erige como una refutación a la lógica de dominación que la sociedad neoliberal va estrechando sobre las esferas de la libertad humana. El neoanarquismo rechaza todo tipo de dominación, política, económica, social, de conducta o de pensamiento. El sujeto político, en toda su dimensionalidad, llámese individuo o multitud, en su sabiduría intrínseca, tiene clara la percepción de la injusticia, su autoconsciencia lo habilita a resistir la dominación. De este modo el sujeto parte de elementos como la singularidad, la libertad, la autonomía y la lucha contra la dominación para sacudirse, de múltiples maneras, desde la resistencia pasiva hasta la “propaganda por el hecho” todo tipo de dominación sobre él. En esa línea, Etienne Balibar habla sobre “la necesidad cívica de la sublevación” apelando a medios de antiviolencia o civilidad y reconociendo la existencia de la violencia extrema en todas sus dimensiones, desde el terrorismo y el fascismo, hasta la violencia estructural inserta en el empobrecimiento de la población, en la exclusión, en la desigualdad .
A diferencia del anarquismo del siglo XIX y de la primera mitad del XX, no todo impulso o movimiento neoanarquista busca deponer gobiernos o implantar una sociedad utópica. En ese sentido el neoanarquismo no es ingenuo. Por ser hijo de la posmodernidad y del posestructuralismo, se aleja de querer convertirse en ideología legitimadora de la modernidad y de las concepciones esencialistas de la naturaleza humana. El neoanarquismo supera la ira, el odio, el resentimiento, el acto violento y busca sacudirse la dominación por medios racionales, reflexivos y pacíficos. En últimas, todas las expresiones neoanarquistas actuales van dejando una huella en los gobiernos y en los sistemas políticos. El mensaje es claro: el ser humano repele y está dispuesto a luchar por su autonomía, su libre elección, su estilo y forma de vivir. Al otro lado, en la guerra civil planetaria, el neoliberalismo va en contravía de este deseo supremo del individuo.
En resumen, el decenio que abre el 2020 seguramente estará caracterizado por tendencias que llevarán el modelo hipercapitalista a su extremo y lo harán desembocar en un postcapitalismo que comienza a definir contornos cada vez más discretos. Igualmente, no es improbable que el nuevo decenio esté marcado por aun mayores agites sociales que el anterior, El hipercapitalismo será puesto a prueba en sus más profundas convicciones y veremos emerger un nuevo prometeísmo; un humanismo que se resiste a sucumbir a los asedios de un capitalismo en connivencia con las más sofisticadas tecnologías. El loop de la “guerra civil planetaria”, aquel que mantiene a la sociedad moderna a medio camino entre la agitación y la inacción debe romperse y dejar abiertos caminos hacia otra sociedad. Todo es posible.
*Escritor. Miembro del Consejo de redacción de Le Monde Diplomatique, edición Colombia.
Tomado de Le Monde Diplomatique, edición Colombia, marzo 2020
Siete notas
Descubro, en la fría soledad de mi laberinto un instrumento musical antiguo. Podría ser el precursor de la guitarra barroca, quizás una forma de cítara, o un arpa de mano sucedánea de aquellas usadas en el culto a Apolo. Lo examino y compruebo que ostenta siete cuerdas. Incitado por la curiosidad, pulso la primera. Irrumpe un indescriptible jolgorio: es el canto de todas las aves del mundo con sus distintivos timbres, tonadas y melodías, interpretan historias, hazañas, gestas, romances y líricas tragedias que van desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Dejo que la cuerda resuena durante una fracción menos que la eternidad. Poco a poco se extingue la coda de trinos y gorjeos. Ahora, entusiasmado por este prodigio, pulso la segunda. Aguardo. La habitación donde me encuentro es vasta y permite que reverberen en sus muros el eco vibrante de un coro de ángeles que entona, como apostado en el atrio de una inmensa catedral gótica, el Laudamus Te. Me estremezco. Tiemblo con las sucesivas repercusiones de voces que rebotan en las empinadas columnas, naves, capillas, arcos ojivales y el domo de la catedral. Espero a que se silencien. No hay premura; al contrario, quiero prolongar para siempre cada instante de esta dicha. Pulso la tercera cuerda. Tímido, coqueto, se asoma el rumor de un arroyo que se descuelga de una escarpada montaña. El murmullo va in crescendo. El arroyuelo toma fuerza y se precipita por la hendidura que ha labrado por entre una pradera de musgos y hierbas pitada con una paleta de treinta matices de verde. Me tumbo a la orilla y escucho; permito que la corriente confiese sus íntimos secretos que trae consigo desde arriba del páramo donde nació juvenil e impetuosa. Tiempo después, cuando se ha aposentado en mí el silencio, recuerdo la cuarta cuerda. No sale sonido. Escucho más atentamente al punto que vibran mis sienes y me duele la cabeza, presiento un susurro que se aproxima de lejos, como de otro país. Logro comprender que se trata de una borrasca formidable que se aproxima dando inmensas zancadas. La antecede una extensa cortina de lluvia que me envolverá inevitablemente. Las primeras gotas me empapan y estalla un concierto de truenos y relámpagos. Siento la fuerza invicta de Natura caer sobre mí con un aroma punzante de leños mojados, de musgos anegados y tierra revuelta por cienos y lodos nutricios. Inmovilizado, sembrado en medio de la tormenta, incapaz de moverme del lugar, aguardo que amaine. Calado hasta los tuétanos, empapado en olores, viscosidades y colores terrígenos, me identifico en profunda comunión con los elementos agua y tierra. Al cabo del día la tormenta llega a su fin, como debe ser. La contemplo alejarse y respiro un aire puro, cristalino, virginal. Un impulso más fuerte que toda la razón me empuja a tañer la quinta cuerda. La tierra se abre, se resquebraja, brama en un lamento profundo y milenario, como mil bueyes a punto del sacrificio en el borde de un abismo. Me asomo al vacío: son las entrañas de la Tierra las que gritan desde la abisal oquedad en un largo, larguísimo, furioso despertar tras siglos de sueño y sopor. Ahora es la potencia terrígena la que se apodera del ambiente y me sacude como una hojita atrapada en una telaraña durante el reciente vendaval. La sexta cuerda clama ser pulsada. Parece implorarme, suplicarme de rodillas; me animo a darle un decidido pizzicato. ¿Qué escucho? El bramido de una ola gigante. Imposible estimar su altura o el volumen de agua que arrastra debajo de su cresta; solo admiro, inmóvil, la inagotable enjundia de la Naturaleza, el maravilloso rumor que emite, la melodía que entona, larga, lenta, infinita; la ola avanza, se desliza, crece, merma y se renueva, al doble y al triple de su tamaño original como si jamás quisiera desvanecerse o romper contra una playa. Su ímpetu es inagotable, su grito conmovedor. Sólo queda la séptima cuerda por pulsar. ¿Me atrevo? ¿Y si no lo hago? ¿Acaso no ha sido suficiente este despliegue de fuerzas, imágenes, sonidos, notas, gritos y gemidos de Madre Naturaleza devenida Afrodita? ¿Qué puede deparar el espíritu de esta séptima cuerda? La única forma de saberlo es… ¡Pluc! Lo hice! No escucho nada. O eso creo. Estoy confundido. Aguzo los oídos a ver qué descifro. Hay un ligerísimo tintineo que proviene de una distancia que calculo en mil trescientos cincuenta millones de años luz. Levanto la mirada, atento, como un animalito que intuye una presencia extraña. Es de noche y miro el firmamento. Ahí está: la Vía Láctea, la Gran Canoa Cósmica Florida, el Sendero de los Indios Muertos, la Medialuna Tridente. El tintineo aumenta, lo distingo, casi que podría silbarlo y acompañarlo en su melodioso cantar. ¡Es la música de las esferas! La interpretan los astros en su perenne coreografía sobre el trasfondo de nebulosas y galaxias, de supernovas y agujeros negros. Es la Sinfonía Universal. La que hermana al Universo en un solo aliento. La que integra y armoniza el caos, la entropía, la fragmentación. Lo que alguna vez se dividió ahora puede ser re-unido. Me integro a esta celebración. Me diluyo como una gota de tinta en un vaso de agua. Respiro dos, tres veces. Abro los brazos. Sonrío.
Al Borocq
May 10, 2020
COLOMBIA: CONFLICTO, LITERATURA Y TIERRA: ¿HASTA CUÁNDO?
 —Estebana, atenta a los movimientos de su marido, le dijo, a media voz.
—Estebana, atenta a los movimientos de su marido, le dijo, a media voz.–Quieres que te prepare un cocimiento de valeriana?
–Mira mujer, es mejor que te acuestes sola; la razón que me irrita los nervios no es de las que calman la valeriana, ¿No ves que se trata del último pedazo de tierra?¿A dónde vamos vivir con los muchachos si el Jesús Espitia hace una manguala para quedarse con él?”
Este fragmento no pertenece a una crónica reciente ni es un diálogo escuchado ayer a través de las rendijas de un rancho en cualquier lugar del campo colombiano. Es el mismo diálogo que se repite, que se ha repetido y se seguirá repitiendo en nuestro país (con variaciones) hasta la náusea, en torno a la principal causa de nuestro conflicto sin fin: la tierra.
Se trata de una pareja de campesinos del bajo Sinú, Gregorio Correa y su mujer Estebana Segura, en Tierra Mojada (1947) la primera novela de Manuel Zapata Olivella, publicada cuando el autor no llegaba a los treinta y que marcó el compromiso no solo con su raza y orígenes africanos sino con los marginados del país.
Temática persistente. Si hay alguna evidencia que aparece clarísima en el gran lienzo pintado a catorce pares de manos por los ‘sabios’ de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas es que, en cuanto a la lucha por la tierra: «[…] existe consenso entre quienes han investigado el proceso, como “factor desencadenante” del conflicto social y armado. Con estas confrontaciones han estado asociados fenómenos como las usurpaciones frecuentemente violentas de tierras y territorios de campesinos e indígenas, apropiaciones indebidas de baldíos de la nación, imposiciones privadas de arrendamientos y otros cobros por el acceso a estas tierras, en no pocas ocasiones con el apoyo de agentes estatales, así como invasiones por parte de campesinos sin tierras o con poca disponibilidad de ellas, de predios constituidos de manera irregular .
Por ello, el Acuerdo Final establece en el punto de la Reforma Rural Integral (RRI): “Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las Farc-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños” .
Gregorio Correa y su amigo Próspero, en la novela de Zapata, siembran arroz en las orillas del Sinú, cerca de las bocas donde se vierte en el mar.
“–Pero mire como son las cosas –comentó Próspero–. ¿Cómo el Espitia le arrebató sus tierras? ¿Quién no sabe de punta a punta que ese suelo fue de sus antepasados y ahora lo arrojan con el pretexto de la ley? ¿Hacía dónde? ¿hacia la desembocadura? ¿Y la hija enferma”-
Todo apunta a que el Acuerdo Final traiga por fin, punto final a semejantes desmanes. En los principios que iluminan la RRI, se establece, entre otros, el de la regularización de la propiedad: “es decir, lucha contra la ilegalidad en la posesión y propiedad de la tierra y garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra. Nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada” .
El campesino siempre ha luchado por librarse de la dominación de los hacendados que los explotan; nunca se extingue la ilusión de contar con una tierra propia donde no tenga que rendir tributo a nadie:
“Ahora [Estebana] lo comprendía todo; y pensando en sus hijos creyó que era mejor sufrir, agarrarse como fuera posible de las bocas y no ser siervos de nadie. Ella había visto como los hombres daban toda su energía sembrando para otros y que en cambio de sus desvelos solo recibían mal trato, hambre, enfermedades y miseria. Añoraban ser libres, pero todos los años eran más esclavos con las deudas. Algunos se liberaban cediendo la virginidad de sus hijas, pero eso no iba a suceder con Rosaura; ella le entregaría su cuerpo al hombre que amara”.
El problema es estructural y de vieja data. Mientras haya pobreza extrema y endeudamiento del campesino será difícil salir adelante en el tema de la tierra:
“–Ya el Félix Morelos me dijo que su patrón Espitia quiere comprarme las tierras. Yo le he respondido que no vendo…, ¡pero estoy endeudado!
–¿Esto le dijo Morelos? Ya puede darlas por perdidas, ¡que así comenzó conmigo y vea!”.
No es un asunto que se circunscriba a lo narrado por Zapata Olivella en su novela, tan olvidada, tan relegada por los que establecen el canon literario, como magnifica, fresca y vigente. El ejercicio intentado aquí de entresacar citas de Tierra mojada igual lo podemos acometer con cualquiera de los cientos de obras que se han ocupado, a través de los tiempos, sobre el asunto de la lucha por la tierra. Es inagotable como lo es la codicia de las élites por las tierras productivas, y ha sido suficientemente narrado tanto en la literatura nacional y de nuestro continente (y de todo país donde hay o habido campesinos que procuran vivir de sus tierras). De ello da cuenta nuestra tradición con obras como Siervo sin Tierra, La vorágine, El Cristo de espaldas, La otra raya del tigre, Toá, La casa grande, La oculta, La rebelión de las ratas, entre muchas, muchísimas; y, entre las latinoamericanas también, por solo mencionar unas pocas: Los perros hambrientos de Ciro Alegría, Huasipungo de Jorge Ycaza, Misteriosa Buenos Aires, de Mujica Laínez, Patagonia rebelde, de Oswaldo Bayer, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Pedro Páramo de Rulfo.
Los medios para desplazar a los campesinos de sus tierras no son los mismos –la imaginación de la barbarie no tiene límites– pero casi siempre igualmente efectivos. En Tierra mojada:
“En cumplimiento de las instrucciones de su capataz, Félix Morelos, la peonada había arreado a los novillos desde muy lejos sin permitirles beber agua ni comer, para que entonces, instintivamente y sin mucho esfuerzo, arremetían contra los sembradíos”.
Y también, de manera más directa, casi como una solicitud respetuosa para el ultraje:
“Si el capataz Félix Morelos le había notificado que su patrón deseaba su pedazo de tierra, era señal de que pensaba arrebatárselo, si, como Próspero había dicho, no se lo vendía. Entonces ya no sería su familia, sino dos, las que se quedarían sin casas, ni tierra que sembrar”.
Hoy día –ayer también– los medios son sofisticados y extremos, casi siempre, el asesinato para vencer a los más guapos y el miedo para amedrentar a los que no quieren o se resisten a escuchar y obedecer la orden de desalojo.
En tiempos actuales el hacendado Espitia (o su capataz Morelos) de Tierra Mojada se ha multiplicado por mil en cabeza de jefes de bandas criminales y paramilitares como un tal Hugues Rodriguez que “su nombre sigue presente en varias de las denuncias por despojo de tierras en el llamado corredor minero del Cesar. Los reclamantes prefieren no decir su nombre en voz alta porque saben que conserva su poder en la región y temen que les impida regresar a sus parcelas” .
El sitio Verdad abierta cita otro caso: “En dos ocasiones, la muerte rondó a la familia de Aidé Torres Fierro. El 18 de agosto de 1991 fue asesinado su compañero, Antonio María Meza Torres, a pocos metros de su parcela en un terreno que se conocía como El Gobierno, porque eran predios fiscales que eran ocupados por campesinos como ellos, que esperaban que algún día se las titularan. Nueve años después, el 18 de febrero de 2000, su hijo mayor, Óscar, fue baleado por paramilitares durante la masacre de El Salado” .
Hay una manguala histórica entre criminales y hacendados para cumplir su fin último: arrebatar las tierras a los campesinos. Hoy día vemos, según Verdad abierta:
“Finalizando la década de los 90, los ejércitos paramilitares al servicio de Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’; y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, irrumpieron con furia en el territorio de la Larga Tumaradó con la intención de cortar corredores de movilidad de la guerrilla de las Farc en el Bajo Atrato chocoano. Los intensos combates y las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte los actores armados terminaron generando un éxodo masivo de comunidades negras y familias campesinas.
Dicha situación fue aprovechada por un conjunto de empresarios que adquirieron grandes extensiones de tierra en La Larga Tumaradó, presuntamente recurriendo a prácticas fraudulentas. Hoy, la ganadería extensiva, principalmente de búfalos, así como cientos de hectáreas dedicadas a la palma africana hacen parte del paisaje del consejo comunitario. Nombres como Elí Gómez, Jaime Uribe, Fabio Moreno, Adriano Palacios, alias ‘El Negro Pino’, capturado en marzo de 2014 acusado de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, y Francisco Castaño Hurtado, el opositor más visible a la medida cautelar, figuran como los principales poseedores de tierra allí y lo más férreos contradictores del proceso de restitución” .
Esa historia ya fue contada en Tierra mojada, más de medio siglo atrás:
“–No se equivoca. Las llaman Tierra de Bijao, porque, como ve, son apropiadas para ese cultivo. ¿No oyó hablar del pleito de Jesús Espitia y los campesinos que vivían allí?
Gregorio frunció el ceño por unos minutos y, tras de borrar de nuevo todas las arrugas, exclamó:
Ya, ya recuerdo, ¡cómo no! Se hizo una escandalera con ese asunto. Espitia decía que las tierras eran suyas y los campesinos afirmaban que eran de la bahía”.
Una pregunta que ronda por toda parte es si el Acuerdo Final y la RRI tendrán aplicación práctica en Colombia. No podemos evitar un gesto de escepticismo. ¿Qué justicia se puede esperar en el tema de tierras en un país en donde los magistrados de las altas cortes tienen sobre sus nombres manchas de inmundicia de corrupción, de patrimonios amasados con tierras despojadas a los campesinos por grupos paramilitares, al igual que en Tierra mojada? ¿Que justicia podemos esperar hoy como ayer?
“¡La justicia! Gregorio Correa no imaginaba que hubiera gente que creyera en tales cosas. Desde que supo en carne propia lo que significaba ser pobre, no tener amigos en el gobierno, y que la ley solo apoyaba los intereses de los ricos, había perdido la fe en la justicia. Pero había otros hombres, y hombres educados, que luchaban por ella”.
Sabemos de sobra que la literatura es arma débil, casi inofensiva, frente al poder de un fúsil, una motosierra, un machete o simplemente frente al terror que infunden los despojadores de tierras. Millones de páginas escritas en novelas, crónicas, cuentos y poemas desde hace siglos no han logrado detener ni revertir la concentración de la tierra en minorías cada vez más ricas. La literatura –ilusa ella y sus cultivadores– no podrá hacer justicia por los desposeídos de la tierra; la literatura no podrá encarcelar a los criminales, comenzando por los políticos, hacendados, magistrados, ataviados con elegantes guayaberas o trajes con corbata o ceremoniales togas ni a sus esbirros que matan y amedrentan a los demás para que huyan de sus posesiones. No. Es inútil, la literatura no podrá revertir el curso de una historia que parece signada desde hace tiempo.
“–[…] las primeras tierras que el río arrancó a la bahía fueron esas, Tierra de Bijao. Allí se metieron los pobres como usted que no tenían nada donde sembrar. Comenzaron con el bijao, que de allí le viene el nombre, y después, con arroz, buen arroz que se da allí. Pero nadie sabe para quién trabaja, ni el mismo río, y de la noche a la mañana, el condenado de Espitia reclamó las tierras como suyas. Así como se lo digo, con todo el descaro de la sinvergüenzura, alegando que sus escrituras, ¡vaya Dios a saber qué escrituras!, decía que Tierra de Bijao era de él solito. Los pobres campesinos contestaron que no salían de ahí, porque ellos ayudaron al río en su calza y porque antes que ellos nadie, ni los mismos mosquitos, habían vivido allí, como era la verdad. Pero no valieron razones, que quien tiene la jeringa la echa, y Espitia, con dinero y abogado que es, pudo más que la justicia y obtuvo el título de propiedad quién sabe con que hijo sin madre que hacía de juez. Como los campesinos dijeran que ni con eso salían de sus tierras, pues estaban en su derecho, entonces Espitia vino con su gente armada, les quemó los ranchos, sus cultivos y los arrojó a la fuerza”.
¿Qué puede entonces hacer la literatura frente al tema de tierras? ¿Para qué ocuparse de una “causa perdida”, como diría Zizek? ¿Para qué, como escritor, insistir en escribir sobre lo que no parece haber esperanza? ¿Para qué, como lector, seguir leyendo novelas, relatos y crónicas sobre la forma como unos pocos, amparados por la fuerza, despojan a las mayorías de sus lugares de vivienda, cultivo y subsistencia?
La respuesta no puede ser otra que la terquedad, la obstinación y la “estupidez” del binomio lector-escritor que está convencido, hasta los tuétanos, de una inútil obsesión, una quimérica ilusión, una ciega esperanza, de que los hechos no pueden ser silenciados, ignorados, olvidados; que no es posible pasar la página para seguir viendo la injusticia, la corrupción, la indecencia y la “sinvergüenzura” –como dice el personaje de Tierra Mojada–, de personas que creen pueden hacer lo que su torcida conciencia les dicta.
La respuesta no puede ser otra que la certeza que ilumina a miles, millones de personas que no se dan por vencidas después de decenas, cientos y miles de años de historias que se repiten una y otra vez, esa certeza que se niega a aceptar “el fin de la historia” y, en su lugar, está convencida de que es importante que la literatura refleje y reproduzca, como testimonio, aquello que la sociedad ha tenido y aún tiene que vivir, en especial en cuanto a los conflictos sociales y políticos, con la crudeza y realidad de los acontecimientos aún por encima de su valor estético; que creen que la literatura sirve de memoria a la sociedad., de que es crítico que la literatura genere un despertar sobre la situación social del país y de la sociedad; que cree que a través de ella es posible denunciar las injusticias, los abusos, los excesos de los poderosos y dominantes frente a los menos favorecidos o dominados, y que cree que la literatura debe darle voz a los que no tienen voz; que es un vehículo para que los marginados de la sociedad puedan darse a conocer, escuchar y exigir que la sociedad los tenga en cuenta, en su miseria, tristeza, desamparo y limitaciones.
Por ello, la literatura, aquella que vale la pena –no importa que muchos quieran dejarse llevar en corrientes escapistas, livianas, banales y diletantes–, jamás se agotará ni extenuará en decir y asegurar que no se olvide la condición humana, en su faceta más oscura de la violencia contra los desprotegidos, y en su faceta más noble y digna, la de la lucha de estos por su derecho más esencial, la vida en la tierra con un derecho sobre ella.
Tomado de Le Monde Diplomatique, edición Colombia. Septiembre 2017
LA CADENA INFINITA: UN DIARIO DE 1917 RECUPERADO

Un cuento de Philip Potdevin
A mis alumnos borgianos de la Central
“Ahora... pienso que si lo escribo, los otros lo leerán
como un cuento y, con los años, lo será tal vez para mí”.
BORGES, EL OTRO
Imposible permanecer imperturbable ante la persistente manía de nuestros analistas, cronistas e historiadores de la Revolución de Octubre de soslayar el nombre de Felipe Piñeros Otálora y su participación directa en los sucesos de 1917 en Petrogrado.
Ni sus contemporáneos, entre ellos el respetado Ignacio Torres Giraldo, en la voluminosa obra en cinco tomos, Los inconformes, ni el profesor Renán Vega, en su enjundiosa Gente muy rebelde, en cuatro tomos, ni el académico (y amigo) Héctor-León Moncayo, en sus sesudos escritos sobre los hechos de Octu-bre se incomodan en mencionar ni una sola vez a Piñeros, nacido en noviembre de 1890 en Hatoviejo (hoy Villapinzón) y quien antes de cumplir los dieciséis años había probado su vocación anarquista.
Expulsado del internado de los capuchinos en Tunja, al descubrírsele en una requisa el opúsculo De por qué ser liberal no es pecado, así como El socialismo de Estado, Piñeros se dirigió a Girardot (no son claras las razones de ese destino, probablemente buscaba acercarse a un puerto en el Caribe); allí, a orillas del Magdalena, se vinculó con el movimiento obrero. Pasó luego a Puerto Salgar, Aracataca y finalmente, Barranquilla.
Escribió incendiarios artículos contra la injerencia norteamericana (la herida del zarpazo al istmo lejos estaba de sanar) y los abusos de las petroleras y bananeras cebadas «como buitres» en el sudor y (sobre todo) la sangre del campesinado y del movimiento obrero. Firmaba, Un Ravachol criollo.
Descubrió también su disposición para las lenguas. Antes de partir a Europa, en marzo de 1916, se había adentrado en los vericuetos del francés y el alemán (el inglés, junto al ruso, lo habría de dominar después de desembarcar en Bremen, en sucesivas estadías, primero en Manchester, y más tarde, en Helsinki (que aún permanecía bajo el yugo del zar). En esta última conoció a un hombre de personalidad demoledora, un convencido hasta los tuétanos de la viabilidad (y proximidad) de instaurar la dictadura del proletariado en Europa. Y más específica-mente, en su Rusia natal. Ulianov-Lenín se había refugiado allí desde marzo de 1917, después de la instauración del Gobierno Provisional y desde ahí escribía incansablemente: proclamas, artículos, órdenes y directrices a los Soviets de toda la geografía rusa, así como comunicaciones cifradas a los camaradas que en Petrogrado enfrentaban por igual a mencheviques, socialrevolucionarios y a la burguesía, en general, que continuaba, esta última, ejerciendo influencia so-bre un títere, el débil e iluso Kerenski, para primero, mantener la guerra contra Alemania, y segundo, aplastar a los bolcheviques e impedir que entregaran el poder a los Soviets. Ulianov-Lenin convenció, sin demasiado esfuerzo, al joven extranjero que el lugar para dirigirse no era otro que Petrogrado. Piñeros Otálora, que para entonces había mudado su nombre, y quien poseía un olfato nada despreciable para el acontecimiento histórico, tomó un paquebote en Helsinki y al día siguiente desembarcó en la entonces capital rusa.
De su existencia me enteré hace años, en casa del lamentado poeta Henry Luque Muñoz, en medio de uno de los interminables almuerzos que organizaba en su apartamento del barrio Gran América, cerca de Corferias, durante la revisión de su libro final, Arqueología del silencio (un hermoso y premonitorio canto a su propia muerte que habría de ocurrir poco después en extrañas circunstancias), el cual ofrecí publicar en Opus Magnum, una editorial independiente que por entonces dirigía. Esa tarde, tras degustar un cordero al horno a las finas hierbas, y bañada la conversación por sucesivos y diferentes vodkas, de los más sutiles a los más enervantes, que Luque Muñoz había aprendido a «preparar» con especies, romero, laurel, pimientos, hierbas y ajíes, durante su estadía en la Unión Soviética, lo mencionó, pero con otro nombre.
Mi amigo había viajado a Moscú, junto a su mujer, la bella y refinada Sarita González, que después dirigiría el Archivo Nacional, a trabajar en una asignación ofrecida a autores latinoa-mericanos interesados en aprender el idioma para luego traducir al español obras de los clásicos rusos. Su estadía terminó abruptamente con el desmoronamiento del régimen soviético. Entre los dos alcanzaron a traducir obras de Pushkin, Lermontov, Gogol, Chéjov, Turguéniev y Sal-tikov-Schedrin. En esos años hicieron amistad con intelectuales rusos, y por supuesto, con una significativa colonia académica latinoamericana, auspiciada por el gobierno soviético para promover la cultura rusa en nuestras latitudes.
En medio de los vahos y vapores con que cada vodka iba envolviendo nuestro precario ra-ciocinio de esa velada vespertina, Luque Muñoz, más resistente a esos brebajes que mi inexper-ta garganta, descosió, casi casualmente:
—¿Te hablé de Yevgueni Mijáilevich Kalekrov? —preguntó y me guiñó el ojo tras echar su brazo sobre mi hombro.
—¿Algún escritor amigo de tu periplo soviético? —intenté adivinar.
—¡No! Un colombiano que vivió la Revolución de Octubre.
—¿Con ese nombre? —No pudo evitar una risotada. Temí que el vodka estuviese haciendo estragos en la hasta entonces formidable resistencia de Luque.
Se dirigió a la biblioteca (a la que nunca tuve acceso). Aproveché para pasar al baño y purgar el exceso de vodka. Al regresar, estaba allí, una sonrisa casi perversa, extendiendo un viejísimo cuaderno escolar, de tapas azules, doblado por la mitad, como para ser guardado en el bolsillo interior de un abrigo de invierno. Lo hojeé sin entender nada.
—Caligrafía cirílica —me excusé y lo devolví—. Parece un diario.
—El diario de Kalekrov. Escrito en Petrogrado, entre septiembre y noviembre de 1917.
Regresamos a la mesa donde había quedado el vodka y pasó a explicarme, con infinito de-talle, cómo se había hecho a la posesión del diario. Una joya histórica, de incalculable valor, anotó. Lo recibió, en un sorpresivo gesto de desprendimiento, de una amiga rusa, —a la que se refirió como Tatiana Nikolaevna—. Había estado en posesión de su familia desde las gloriosas (y difíciles) jornadas de la revolución. Primero, perteneció a su abuela (la babushka), luego a su madre y ahora a ella, en una curiosa genealogía matrilineal. Tatiana, aclaró, con una sonrisa llena de culpabilidad (vi cómo se encendió su rostro), era una hermosa y rubicunda rusa rubia que levantaba el recelo de Sarita cada vez que nos visitaba. Guardaba el cuaderno con la misma veneración con que los rusos conservan cualquier documento emitido entre la Revolución de Febrero y la de Octubre: periódicos—en especial, diarios como Rabotchi Put (La voz de los obreros), Soldat (El soldado), Derevenskaia Biednota (Los campesinos pobres) y Rabotchi i Soldat (El obrero y el soldado)—, volantes, proclamas, afiches, cartas, diarios personales, edic-tos, telegramas, resoluciones, llamamientos a campesinos, soldados, cosacos y obreros, declara-ciones, órdenes, discursos, artículos mimeografiados que pasaban de mano en mano. En fin, todo documento emitido por cualquiera de los bandos, partidos, instituciones, grupos, gru-púsculos, sindicatos, soviets, dumas, comités; incluso los provenientes de la aristocracia y bur-guesía, hasta los de los más radicales e intransigentes bolcheviques, pasando por el espectro medio de mencheviques, socialrevolucionarios y bolcheviques “moderados”.
Era un cuaderno escolar (ya lo dije), producido en las imprentas de Minsk, de los que so-lían ser distribuidos (hasta mediados de la guerra, pues la escasez comenzó a notarse pronto) por todo el imperio zarista. La calidad y blancura del papel era notable, libre de manchas y hongos a pesar del tiempo transcurrido; el palor amarillento acumulado por años era apenas visible. El cuaderno, es decir, el diario de Kalekrov, no estaba íntegro. Faltaban algunas hojas al comienzo y al final. Otras (cuatro o cinco) estaban malogradas. La humedad, quizás la lluvia, había emborronado la tinta azul que poblaba esas páginas. Se conservaban unas cuarenta o más hojas, calculé, colmadas de líneas y líneas de una apretada y nerviosa caligrafía cirílica.
—¿Y de qué trata? —pregunté, intrigado por lo que revelaba mi amigo.
—Un diario de campo —se limitó a decir.
Lo miré atónito, esperando brindara más información. No dijo más, entre retozón y desafiante. Entendí que no debía seguir preguntando. Lo que sí hizo fue invitarme a otro vodka y acepté, a sabiendas que cruzaba el umbral de cordura para el resto de la tarde. Lo hice con el anhelo de sacar algo más de información sobre el misterioso asunto.
Después de no uno, sino dos vodkas más, servidos puros (parece inútil aclararlo), Luque abrió más información. Explicó que estaba traduciendo el diario, algo especialmente complica-do pues usaba un ruso bastante precario, lleno de incorrecciones gramaticales y faltas de orto-grafía que hacía tortuoso el avance, además del esfuerzo natural de descifrar la titubeante, y no siempre correcta, caligrafía cirílica.
—No tengo duda de que el autor no era ruso, a pesar del nombre que ostenta la primera página. Se trata de una impostura.
—¿Una vil falsificación?
—No, no, no. Es un documento original, de los días de la revolución —aclaró—. Yevgueni Mijáilovoch Kalekrov no es más que un seudónimo usado con un propósito específico.
—Escapar de la persecución de sus enemigos en tiempos de turbulencia social y política.
—Por eso escribe en ruso. Y más que eso, pretende despejar (o intenta hacerlo) cualquier sospecha de ser extranjero, lo cual podía implicar, en esos momentos angustiosos, ser un espía alemán. La guerra europea estaba lejos de terminar, y de estos había por cantidades, sobre todo en Petrogrado, ciudad cosmopolita que daba albergue a personajes de muchas latitudes del im-perio, pero también a extranjeros.
—¿Y deduces que era extranjero por su forma de escribir?
—Si. A pesar de usar modismos y giros en boga en esos tiempos, su construcción gramatical es artificiosa y en muchos lugares incorrecta o al menos, acusa algunos aspectos impropios del ruso. Por ejemplo, ellos anteceden el adjetivo al sustantivo. Se dice Krásnaya ploshad, que es “roja plaza” para referirse a la Plaza Roja.
—Y Kalekrov cae en esos errores, de anteceder el sustantivo al adjetivo.
—También confunde tiempos verbales o la escogencia del verbo. No es lo mismo decir, en ruso, «Ahora voy a la escuela», «Que cada día voy a la escuela». Y Kalekrov, a pesar de tener, digamos, un aceptable nivel, revela su naturaleza foránea en ese tipo de giros.
—¿Y de qué lugar es, según tus conjeturas lingüísticas?
—Su idioma original es el español —enfatizó—. Un par de veces, ante la imposibilidad de encontrar el término exacto en ruso, lo pone en español. Por ejemplo, dice “madrugada” o “bochornoso”, en español, sin acudir al equivalente ruso.
—¿Y crees que era español? En España había muchos anarquistas desde esa época.
—Colombiano. …—Luque me miró sin parpadear detrás de sus gruesos lentes de miope.
—¿Me estás tomando del pelo? No hay rastro de ningún compatriota que haya participado en la Revolución de Octubre.
—Escucha esta entrada del 6 de septiembre. —Luque abrió una página señalada con una banderita de color, y tradujo, mientras leía en el original—. «Llegué (o soñé que llegué) en busca del rastro de un hombre que participó, en esta misma ciudad, en la revolución de 1905, llamado Semión Semionovich, pero que en realidad llevaba por nombre original, Frutos *** y que murió en el aplastamiento del Domingo Sangriento. Un hombre valeroso, nacido al otro lado del Atlántico, en una lejana tierra tropical. Ese hombre había venido a esta ciudad, a su vez, porque seguía el rastro de otro coterráneo suyo, quien estuvo involucrado en el atentado (exitoso) de 1881 contra Alejandro II y que provenía de las mismas tierras tórridas, un tal Ni-kolai Vassilievitch, que, en realidad, se llamaba Foción ***.» —Alzó los ojos—. Un hombre que viene a buscar a otro hombre, que vino a buscar el rastro de otro hombre.
—¿Y qué te hace pensar que este hombre, el del 17, era colombiano?
Luque pareció no escuchar mi pregunta.
—Oye esta otra, del 22 de octubre: «Anoche dormí mal. Pesadillas toda la “madrugada” (en español). Soñé de tierras lejanas. Salía de una choza, ubicada al filo de una cadena montañosa muy lejos del mar. Una neblina espesa envolvía todo, árboles, animales, ánimas. No era la neblina veloz e hiriente, como la que desprende el amanecer sobre el Neva y cubre en segundos la Perspectiva Nevski, sino un mantó denso, perezoso, informe. Un desfile de hombres bajaba por la ladera en dirección a una laguna en medio de unos altos picachos sembrados de “frailejones” (en español). Eran obreros, quizá esclavos. Iban en silencio. Me escondí tras un árbol. Pasaron sin percatarse de mi presencia, tal vez yo era invisible o estaba envuelto en la niebla. Pude precisar que llevaban, sentado sobre una litera, a otro hombre, al director de la fábrica o alguien así. Estaban todos casi desnudos, a pesar del frio y la llovizna que comenzaba a caer. El hombre de la litera miraba al frente, estático, abstraído en sus pensamientos, o ausente. Su tez era cobriza, los rasgos agudos, su frente amplia y aplanada, quizás alterada desde la niñez con tablillas para embellecer su perfil. Lo más notorio era su piel cubierta de un polvillo dorado. Oro. Me desperté muy agitado».
—La leyenda de Guatavita —señalé, abismado.
—Eso no lo podría haber escrito un ruso de origen.
—No sé; pudo haber leído ese episodio en cualquier crónica. Y luego lo soñó.
—¿Y qué dices de la mención de los frailejones, en español?
Estaba desconcertado. La mitad de mí se inclinaba por un rampante escepticismo; la otra quería darle crédito a la hipótesis de Luque.
—¿Y cuál era su verdadero nombre? —Traté de puyarlo.
—Eso aún no lo sé.
Nos despedimos. No volvimos a hablar jamás del asunto. Meses más tarde, poco después de que su canto de cisne se publicó, una tarde recibí la llamada de un alumno suyo de la Jave-riana.
—Henry Luque ha muerto —dijo el joven, poeta también, tras un breve saludo.
No entendí, no quise entender. Ninguna explicación, salvo la salvaje noticia. Después Sari-ta intentaría explicar lo inexplicable. Casi dos semanas atrás, unos criminales entraron a su piso y robaron, en ausencia de los dueños, los computadores y discos duros del poeta. Toda su obra. La publicada, revisada y corregida, lista a ser reeditada y, más grave aún, varios libros de poe-sía, de crítica, y traducciones en distintos puntos de avance, desde etéreos bocetos hasta obras terminadas. Una pérdida irreparable. Atroz. Henry cayó enfermo y murió días después, sin recuperar el conocimiento desde el primer ataque.
El resto de esta historia es una pesquisa adelantada a cuentagotas, con progresos ínfimos, fragmentarios, entre un proyecto y otro. Quince años han pasado desde ese almuerzo en su departamento. Dos hechos fortuitos me pusieron, por fin, en el sendero luminoso de la verda-dera identidad de Kalekrov. El primero, un sorpresivo encuentro hace un par de años con Sari-ta, durante un homenaje a su esposo. Ella, inesperadamente, me entregó el diario de Yevgueni Mijáilevich.
—Hubiera sido la última voluntad de Henry contigo, de haberla podido expresar. Él sabía que podrías hacer buen uso de él.
No pude contener mi emoción. La abracé.
—Es una tragedia que no sepa leer ruso.
—No es necesario. He terminado la traducción que Henry dejó inacabada. Aquí está.
Me entregó una memoria usb. Allí he podido comprobar las múltiples referencias que hizo Kalekrov sobre su origen, un origen tan distante a la enigmática y hermosa Petrogrado, con sus cortos, fríos y lluviosos días de octubre, un origen tan lejano de la plaza Senatskaia, un origen tan apartado de la Perspectiva Nevski, del Neva, del Palacio de Invierno, del Smolny (el cuartel general de los Soviets y del Comité Revolucionario). Página tras página Kalekrov, además de relatar su activa participación en esas jornadas, el alzamiento, la solidaridad de las masas, la huelga generalizada, la entrega de armas a los obreros, la manifiesta debilidad del Gobierno Provisional, va desperdigando alusiones a una remota realidad: el asesinato, con hachuelas, de un líder político por dos artesanos reaccionarios; un país feudal en manos de terratenientes y líderes de la iglesia católica; el desmembramiento de ese país por la codicia gringa; un pueblo arrojado a un sinfín de guerras civiles por «rojos y azules» donde los que mueren son campesinos para despojarlos de sus tierras; una fría capital, aislada entre montañas, ignorante de las necesidades del pueblo con hambre que vive en las tierras bajas y en las altas de una geografía donde abundan selvas, ríos, nevados, valles y llanuras. ¿Qué más indicadores se pueden pedir?
El otro hecho providencial, en la intermitente reconstrucción de esta biografía, es haberme tropezado con un artículo publicado en El obrero rojo de Girardot el 7 de noviembre de 1916, y firmado por “Un Ravachol criollo”. Un llamado a la huelga de los obreros ferroviarios. En un premonitorio fragmento, afirma: «Un camarada ruso, de nombre Yevgueni Mijáilovoch Kalekrov, ha llegado de las lejanas estepas del Don y el Volga, para acompañar a los obreros nuestros es sus reivindicaciones justas». Allí comprendí todo. El Ravachol criollo, era el mismo Kalekrov, el uno y el otro, fundidos en una misma vocación. Solo faltaba identificar su nombre vernáculo. El periódico lo consulté en un microfilme en la Biblioteca Luis Ángel Arango. En la bandera se menciona a los «Colaboradores de este número». Hay tres o cuatro nombres, todos, menos uno, fácilmente trazables e identificables. Sobresale un tal Felipe Piñeros Otálora. Pes-quisas posteriores, una libreta de calificaciones del internado de Tunja, la solicitud (la foto ha sido removida) de su pasaporte expedido en Barranquilla antes de embarcarse para Europa, un examen grafológico comparativo que encargué a un experto, y el nombre que aparece, reiteradamente en los archivos del Directorio Obrero del Litoral, de Barranquilla, de La sociedad obrera de Aracataca, del Mutuo Auxilio de Obreros de Girardot, del Directorio Socialista de Bogotá (que, a la vez, muestran su trayectoria desde la capital hasta Barranquilla, de donde parte hacia Europa), demuestran, lejos de toda especulación, quién era, en verdad, Kalekrov.
El laureado historiador soviético, Tchudziánov, sostiene en el apéndice 46 de El alzamiento de octubre, que Yevgueni Mijáilovoch Kalekrov —es decir, Felipe Piñeros Otálora—, murió en Petrogrado, a fines de noviembre de 1917, víctima de la represión desesperada de un con-tingente cosaco que se negaba a plegarse al triunfo de la revolución, cuando esta ya era irreversible. Veían en el misterioso extranjero, un seguro espía alemán al servicio de los bolcheviques. Después de Luque Muñoz, ahora que he develado la cadena infinita, descubro que el siguiente eslabón en ella soy yo.
SÍ HAY, PERO NO TENEMOS: HACIA UN PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA CONCIENCIA CIUDADANA:
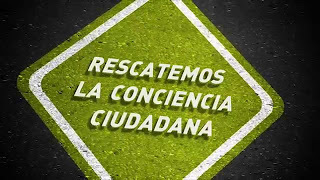
Para que en Colombia pueda elegir, por primera vez en su historia bicentanaria, el camino de un gobierno progresista, es necesario acudir a las más profundas convicciones de la ciudadanía, aquellas que residen en la autonomía de su conciencia.
-¿Doctor, este año por quién hay que votar? -pregunta Hortensia Murcia, una mujer de poco más de cincuenta años y treinta de vivir en la capital. Llegó de Suaza, Huila. De lunes a viernes trabaja como portera en un edificio al norte de Bogotá. Los sábados va a una casa de familia y ayuda con el aseo. Su educación es precaria. Y luego, sin esperar respuesta, dice:
-A mi hija, que acaba de ingresar a la universidad, le dijeron allá que hay que votar por equis.
Algo similar ocurre entre millones de colombianos: su conciencia ciudadana es lo sufi-cientemente desarrollada como para dictarles la importancia de elegir a los gobernantes, pero no lo suficiente como para generar un criterio autónomo.
Sin embargo, no todos en el país caen en esa categoría. Millones más (y entre los anteriores y estos definen los próximos gobernantes) se ubican en una franja de mayor autonomía crítica, pero hacen parte de la "espiral silenciosa", según el concepto acuñado por Noelle-Neumann , de una opinión publica moldeada y deformada por los medios, pero con el suficiente olfato para inclinarse por la opinión más valorada socialmente en asuntos controvertibles. Sucumben al mandato irracional del "Hay que votar por…".
La principal consecuencia de lo anterior es la solidificación de una casta en el poder, entroncada no solo con los grupos de poder político y económico más tradicionales, sino con las prácticas de corrupción más voraces. Estas castas (en Colombia, en gran parte son dinastías) reinan sobre una opinión pública débil y lábil gracias a la manipulación ejercida por los medios que ellas mismas controlan.
Y esto lleva a la pregunta que se formula una estrecha franja de ciudadanía consciente: ¿Cuándo el país tendrá la oportunidad de elegir un gobierno de tendencia progresista? A menos de tres meses de las elecciones presidenciales la probabilidad efectiva de que por primera vez, en más de doscientos años, el pueblo elector se incline por una opción democrática y social, y por fuera de las inveteradas facciones políticas y dinásticas, luce improbable y difusa.
¿Qué impide que la nación colombiana -no la maleable opinión pública de la espiral silenciosa sino la profunda y libre conciencia ciudadana-, sustituya a una clase política que nunca ha soltado el control de un país e instaure un gobierno con un modelo radicalmente distinto? ¿Qué se le puede contestar a una de tantas personas como Hortensia Murcia que acuden con la misma candidez en busca de orientación sin violentar su individualidad, ni su criterio, incipiente, pero al fin y al cabo el propio que desea afianzar?
¿Una causa perdida?
El pensamiento crítico, el mismo que no se pliega al supuesto fin de la historia, que no se resigna a ver la caída del Muro de Berlín como el fin de una ideología, que está dispuesto a seguirse matriculando en lo que Žižek llama "las causas perdidas" del socialismo y sus deriva-ciones, que sigue avivado por pensadores como Boaventura de Sousa Santos , que se remonta a los más elementales enunciados del Manifiesto Comunista de 1848, que se aferra al principio esperanza , y que nunca abandona creer en las utopías, y confía, como Chomsky, en los principios anarquistas para socavar las más sólidas bases del neoliberalismo, ese pensamiento crítico, es el que hoy parece ausente o desconectado en la ciudadanía para llevar a la nación colombiana a una nueva etapa de conciencia y desarrollo social.
Por otra parte, el pensamiento pesimista o determinista no ayuda a los grandes cambios. La indiferencia, la desesperanza y la molicie se conjugan en un aparente consenso en la más amplia franja de la nación abstencionista, aquella que se crio -y vive hoy día- bajo la consigna del "¡ay, deje así!", como la caracterizó el humorista Andrés López en La pelota de letras. El "deje así" se convierte en un lastre para avanzar hacia horizontes más prometedores.
Otros, como el médico Emilio Yunis , prefieren acudir a explicaciones genéticas para definir el carácter del colombiano y achacarle al mestizaje nuestro paradójico espíritu indómi-to-conformista, y no a causas de tipo cultural o sociológico.
Factores que pesan demasiado
Pocos elementos ayudan a que esta opinión pública -y sus millones de Hortensias Murcia- y, más aun, la conciencia ciudadana, tenga una progresiva evolución hacia criterios autónomos. Son numerosos los antecedentes, circunstancias y causas que han llevado a una atrofia en el desarrollo del pensamiento crítico.
Hay que remontarse un siglo para entender cómo las iniciativas de auténtica oposición reflexiva han sido abortadas por fuerzas reaccionarias: el asesinato del líder liberal-socialista, Rafael Uribe Uribe, en 1914, inauguró una larga lista de prominentes líderes sociales elimina-dos antes de siquiera llegar a unas elecciones presidenciales: Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Pardo leal, completan, entre otros, esa lista. Esta tendencia, a otro nivel, pero no menos repudiable, continúa actualmente con el asesinato de líderes sociales, en creciente desde octubre del 2016, con la firma del tratado de paz del Teatro Colón.
¿Defensa de la tradición y de los privilegios a cualquier precio? En el contexto geopolítico, el país marcha a contrapelo de las tendencias históricas de sus vecinos; mientras en casi todo el continente opera el continuo derecha-izquierda, como en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, por no mencionar las naciones centroamericanas y del Caribe, hoy en Colombia ese continuo de poder no es más que una quimera.
Por otra parte, entre los gobiernos sociales que en los últimos 15-20 años triunfaron en las urnas en Latinoamérica, pocos tuvieron el impacto de transformar las estructuras sociales y económicas de sus países. El colapso del experimento chavista después de la muerte de su líder quedó convertido en el mejor argumento en contra de cualquier propuesta progresista en la región y específicamente en Colombia. La mayoría de esos gobiernos cayeron en los errores, vicios y miopías de los que reemplazaron: la corrupción, el doblegamiento ante los organismos multilaterales, el PIB como único indicador del éxito, el minimizar la importancia de las capas sociales más desfavorecidas, el enajenamiento de los recursos naturales no renovables a las grandes multinacionales. Lo anterior contribuye a desestimular la esperanza de encontrar en un gobierno progresista alternativa atractiva para este país.
El triunfo de candidatos de izquierda en Latinoamérica en lo corrido el siglo, se debió a la emergencia de sólidas figuras carismáticas respaldados por programas conceptualmente pro-positivos: Evo, Correa, Chávez, Mujica, Lula, Dilma, Bachelet. Por su parte, si se examina el conglomerado de matices, ideas, movimientos y vertientes en las que se fractura el pensamiento progresista en Colombia, este no ha logrado cristalizar, desde el surgimiento de los primeros movimientos obreros hace un siglo con claro matiz socialista, un candidato con una opción real de disputar la elección presidencial. Los que podían serlo fueron asesinados. Hoy no ha surgido una figura que logre convocar, de manera mayoritaria, a una sociedad pensante y críti-ca.
En otro terreno, el pensamiento crítico y social, a nivel local, tiene pocas probabilida-des de emerger con fuerza dentro del contexto global y de mercado donde se premia, estimula y exacerba el individualismo a ultranza. En ese sentido, las fuerzas del Imperio (como las en-tiende Negri y Hardt , el poder soberano que gobierna los intercambios globales y en efecto gobierna el mundo) han logrado enajenar y alienar la mente del ciudadano, no sólo en Colom-bia, sino en el mundo entero. Las redes sociales, los teléfonos móviles (a la fecha hay casi 60 millones de celulares en poder de los colombianos ), los videojuegos, el streaming de películas en dispositivos personales, todo esto consigue que el individuo se enfrasque en una comunica-ción aislada consigo mismo, en una relación narcisista donde lo importante es el selfi y el like, y rehúya los intereses de grupo, de clase, de solidaridad y de convivencia que son base de cual-quier pensamiento crítico y social.
Semejante panorama descrito puede dejar sin aliento al más optimista pensador crítico; sin embargo, no todo es sombrío. Es claro que hay una oportunidad para que el país se abra a una transformación social, económica y política de fondo por vías democráticas.
Palancas del pensamiento crítico
La sociedad cuenta, afortunadamente, con diferentes palancas y pedales para fortalecer un pensamiento crítico y formar una conciencia ciudadana autónoma. En primer lugar, el fortalecimiento de una prensa independiente no controlada por los grupos hegemónicos de poder; esta se convierte en un foro formador de opinión que escapa de las fuerzas gravitacionales de los medios y grupos más poderosos. La prensa independiente del país no supera su debilidad y su limitado impacto. Los portales soberanos, los canales privados (no adscritos a grupos de poder), así como los comunitarios, locales y regionales, y los periódicos independientes, no logran inquietar y hacer reflexionar a una amplia base ciudadana.
Por otra parte, la universidad -cuna de la inteligencia de un país-, tanto la pública como la privada, parece de espaldas al fortalecimiento de un pensamiento crítico y una con-ciencia ciudadana autónoma. Sus estamentos se centran más en asuntos políticos y administrativos, como acreditaciones, certificaciones, publicaciones en revistas indexadas, sistemas de puntos, escalafones y disputas de poder, que en concitar las ideas en torno a propuestas viables para romper las estructuras tradicionales. Los ocasionales foros que tienen como sede los auditorios universitarios no alcanzan a movilizar de manera decidida a una ciudadanía cada vez más apática y escéptica. Por supuesto, muchas entidades universitarias privadas -ricas en recursos-, están concebidas para mantener y fortalecer el statu quo en lugar de cuestionarlo.
Los movimientos sociales, la protesta popular y las acciones ciudadanas igualmente han probado sus bondades para frenar los excesos de poder y obligar al gobierno y los grupos que lo controlan a cumplir sus obligaciones, promesas y deberes, para detener o limitar a las multinacionales en sus prácticas extractivistas y salvaguardar los recursos naturales no renovables. La consulta popular, el derecho de amparo o de tutela, los cabildos y las mingas, son cada una, en su particularidad, herramientas para movilizar y formar conciencia en lo más profundo de la opinión pública
Desde una perspectiva dialéctica, es en el mismo corazón de los dispositivos de control de la sociedad neoliberal donde se vislumbra la forma más efectiva de socavar su estructura. Por una parte, las redes sociales, el medio que el Imperio ha desarrollado en el siglo XXI para anestesiar, alienar y enajenar a la sociedad, es quizás el principal recurso que tiene el pensa-miento crítico para contraponer una conciencia ciudadana y lograr la movilización hacia obje-tivos concretos. Estas redes virtuales demostraron su efectividad en la Primavera Árabe, el mo-vimiento Occupy Wallstreet, el 15-M español, entre otros.
Por otro lado, grupos hacktivistas como Wikileaks de Julian Assange y Anonymous han desenmascarado las más corruptas practicas del Imperio, generando entre la ciudadanía una postura de repudio contra las mismas y potenciando un pensamiento crítico opuesto a dichas prácticas. Y con todo, ni las redes sociales, ni los hacktivistas han logrado movilizar en el país, hasta ahora, una conciencia ciudadana para erigirse contra las formas de dominación de los grupos tradicionales de poder acá reinantes.
Finalmente, los movimientos de género, étnicos y ambientalistas, logran llegar a lo más profundo de la conciencia ciudadana, bien sea para afirmar la identidad sexual, las raíces étni-cas o la conciencia ambiental; estas iniciativas y movimientos logran modificar, entre sus militantes, antiguas prácticas aparentemente enquistadas en la sociedad y abren la puerta a nuevas prácticas y comportamientos autonómicos, alejados de los estereotipos, del clasismo, racismo y de prácticas devastadoras con el planeta y sus recursos.
El gran reto del pensamiento crítico
Desde el derribamiento del Muro de Berlín -y aún antes-, el pensamiento crítico es consciente, en todas sus vertientes y manifestaciones , de su talón de Aquiles: la incapacidad a la fecha de articular una propuesta consolidada y coherente distinta al marxismo ortodoxo, que le haga contrapeso a un sistema tan desarrollado como el capitalismo y su estadio superior, el neoliberalismo. Desde el nacimiento de la Teoría Crítica en la Escuela de Frankurt con Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin y Fromm, y luego con las sucesivas generaciones de la escuela, la segunda, abanderada por Habermas y la tercera por Honeth, y sus incontables ramificaciones en el pensamiento continental y anglosajón, entre otros Toni Negri, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Judith Butler, Giorgio Agamben, Fredric Jameson y Gayatri Spivak, no ha cristalizado un modelo económico, político, social que sirva de alternativa viable al rampante neoliberalismo. Lo anterior solo demuestra que la esperanza de un modelo más justo, más in-clusivo y más equitativo aún está por definirse, y no que el único modelo viable sea el capita-lismo y su faceta más agresiva, el neoliberalismo.
Posibles faros y obstáculos.
Más allá de los puntuales gobiernos progresistas en Latinoamérica del siglo XXI, con su punto más elevado en 2009, y sus relativos grados de éxito, lo cierto es que hoy día, naciones como Venezuela, Ecuador y Bolivia lograron dotarse de constituciones políticas que, si bien no rompieron con la estructura económica heredada, sí dotaron a sus sociedades de mecanismos de participación y acción que la hacían más inclusivas. Es así como las iniciativas inspiradas en la sabiduría ancestral andina, como el Sumak Kawsay o buen vivir en Ecuador y Bolivia, de-muestran que hay opciones viables a la hegemonía capitalista.
Por esas coordenadas han abierto compuertas, en nuestro territorio, en el curso de la agenda electoral, sin embargo, la historia se repite: una izquierda fraccionada entre matices que se confunden con el neoliberalismo (la alianza Fajado, López, Robledo, o la constituida por Humberto de La Calle-Clara López), mientras otra intenta de trazar fronteras con lo más evi-dente del establecimiento (Gustavo Petro), navegando entre una y otra la que levanta matices que tratan de concitar el apoyo de los movimientos sociales a partir de palabras pero sin modelos alternativos, y en medio de ellos un partido político de las Farc que no logra deslindarse (comenzado por su nombre) de un pasado armado en que no solo violaron elementales derechos humanos de miles de colombianos sino que perdieron el norte de su ideal político origina-rio y generaron el rechazo de gran parte de la base que pretendían representar. En este pano-rama, ¿cómo acompañar a Hortensia Murcia a que tome la mejor decisión?
Entre todas esas variables que se reivindican del mismo tronco, solo el exalcalde Petro, con el multitudinario apoyo que recibió de la ciudadanía capitalina ante la intentona golpista del Procurador General de su época, ha despertado entusiasmos sociales. Sin embargo, su falta de experiencia en gestión pública y el poco tino para acercar a la franja del centro del espectro ideológico, así como para darle cuerpo a un proyecto político-ciudadano abierto a un liderazgo colectivo. lo dejan en una precaria situación frente a otros candidatos.
Por su lado, la derecha en Colombia sigue tan rampante como en los últimos ciento cincuenta años -desde la Regeneración de Núñez. El hecho que figura tan controversial como el expresidente Uribe Vélez siga convocando y polarizando grandes sectores de la opinión pública, con sus acusaciones y amenazas, y apelando al miedo y al terror de que el país caiga en el "castrochavismo" son prueba de la efectividad de los grupos hegemónicos sobre una lábil e inmadura opinión pública, y de una conciencia ciudadana que aún no logra autoafirmarse. ¿Cómo evitar que Hortensia Murcia sea llevada al engaño y al equívoco con discursos de la derecha sustentados en la manipulación y el miedo, como ya sabemos que ocurrió durante el pasado plebiscito de los Acuerdos de Paz?
Mientras a esta opinión pública la sigan moldeando, debilitada y aletargada por unos medios controlados por el poder económico y político neoliberal, mientras la ciudadanía no se apersone de su conciencia y no la enajene, mientras no se desarrolle y amplíe un pensamiento crítico, es difícil vislumbrar un gobierno radicalmente distinto a los vistos en el país desde que tiene memoria de sí mismo. Será necesario trascender esa opinión pública, superficial y manipulada, para apelar a la más profunda conciencia individual y colectiva, aquella que se indigna, que no tolera más mentiras, dispuesta a movilizarse en masa, y a enfrentarse hasta las últimas consecuencias a la arbitrariedad y la manipulación, para que pueda emerger un cambio profundo en la sociedad colombiana. Es necesario sentarse con cada una de las personas que como Hortensia Murcia están ávidas de contar con un criterio, pero dada su precaria formación, se ven perdidas frente al mar de mensajes de todo tipo que inundan una campaña electoral, y acompañarlas a que cultiven y desarrollen la autonomía de su criterio. Eso será un primer paso hacia una nueva sociedad.
Hace años, un acreditado profesor universitario extranjero visitaba el país en compañía de su esposa, y recorría los más recónditos caminos. Al llegar a una modesta tienda, a orillas de una vía polvorienta y agreste en las montañas andinas, entró y preguntó por el refresco típico universal. El tendero le contestó con una amplia sonrisa:
-Sí hay, pero no tenemos.
El profesor no supe que contestar y salió, frustrado con la respuesta, pero más conocedor de la idiosincrasia de este país. Una respuesta similar puede darse, frente a la pregunta de dónde y en qué estado está la conciencia ciudadana -más allá de la opinión pública- que lleve al país a una trasformación esencial.
Philip Potdevin
Tomado de Le Monde Diplomatique. edición Colombia, Marzo 2018
Morada / Demeure en Resistir, Antología de poesía latinoamericana 2020
Qué bienestar hay sobre la tierra?El lugar donde se vive es donde todos bajan.¡Vaya yo allá, cante yo allá en unión de las variadas aves preciosas!Disfrute yo allá de las bellas flores.
Éste es el refugio de dioses amedrentados por el hombre.
Aquí la cueva húmeda que alberga el agua más cristalina.
Prefiero el musgo, la sombra y el sereno
Al tizón canicular en mis ojos.
Soy soberano del hipogeo pero vasallo de la oscuridad,
Desconozco el sol inmolado en el crepúsculo vespertino,
Y ajeno soy a la
parturienta línea del horizonte.
Soy el muro inscrito de glifos por nómadas de
glaciares eras.
Sus manos y sus huellas son mi rostro sin facciones,
Los bisontes y ciervos pastan en mi moho milenario,
Soy humus y detritus, memoria y nostalgia de los pobladores
de la catacumba.
Y en mi cieno,
Viscoso e impreciso,
Nace un loto con una flor que se nutre de un reflejo
Alguna vez extraviado en los vericuetos de la caverna.
Philip Potdevin
Quel bien-être y-a-t-il sur la terr?L’endroit on l'on vit est l'endroit où tout le monde descend.Si je pouvais y aller, y chanter avec la précieuse variété des oiseaux!Si je pouvais y profiter des belles fleurs.Poème nahuatl
Voici le refuge des dieux effrayés par l'homme.
Ici la grotte humide qui héberge l'eau la plus cristalline.
Moi, je préfère la mousse, l’ombre et le calme
Au tison caniculaire dans mes yeux.
Je suis le seigneur de l'hypogée, le vassal de l'obscurité,
T'ignore le soleil immolé au crépuscule du soir,
Et suis étranger à la ligne d'horizon qui accouche.
Je suis le mur gravé de glyphes par des nomades
d'époques glaciaires.
Leurs mains et leurs traces sont mon visage sans traits,
Les bisons et les cerfs paissent dans ma moisissure millénaire,
Je suis humus et détritus, souvenir et nostalgie des habitants
des catacombes.
Et dans mon urne,
Visqueuse et incertaine,
Naît un lotus dont la fleur se nourrit d'un reflet
Parfois égaré dans les méandres de la caverne.
Philip Potdevin
Una antología de los Centros PEN de América Latina, dirigida por Rocío Duran Barba, miembro del comité director del PEN Francia. Esta antología se ha presentado en el Instituto Cultural de México en París, en la FIL de Guadalajara 2019 y en varios centros PEN de América Latina.
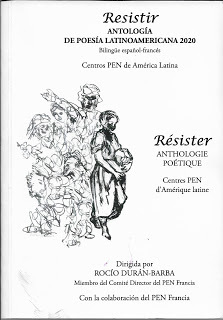
Trueno sobre agua

Si puedes ver detrás de los escombros De tantas raspaduras y tantas telarañas…
Olga Orozco
I. Arribo
Traigo los brazos cargados de espectrosEl rostro escondido tras un tumulto de gritos grisáceosMiedos vaciados en el molde líquido de la noche Como piedras en bolsillos de los suicidas que se arrojan al mar.Atrás dejé la huella bajo la superficie de los sueñosLa dignidad dionisíaca vapuleada Vestigios de un naufragio en arenas abandonados al sol Escombros invictos escondidos tras risotadas y silencios.Todo llega a tiempo como la nave que atraca justo Antes de caerse a pedazos al verse reflejada en el embarcadero.Así arribo a las orillas de una tarde afilada por la obsidiana del sacrificio.Vacío como cántaro desfondado que almacenó himnos de sirenasEl interior carcomido por moluscos que florecen bajo la lámpara de la tiniebla.Así, tiritando bajo el viento verdoso de la palabra indecisa En la fábrica de estrellas tejidas con hilos dorados desechados por el destinoMe adentro con la resolución de los vencidos que anhelan la paz La que esconde el canto de los pájaros —los del día opaco y los de la noche amiga—.Arropado de arrojo como halcón que taladra el vacío tras su presaY sin otra ilusión que la del condenado desnudo bajo su camisónVislumbrándose por fin libre del fárrago óseo que lo ha envuelto hasta allí. Así,Abandono las sombras sobre el quicio levantado entre los rostros y lo imposible.
II. Vaciamiento
Prenda a prenda como rocas al abismo caen verdades y vergüenzas.Desnudo bajo el inventario y la letanía inocua de errores y tristezas Engarzadas en el lienzo que yace entre mis piernasMe asomo al terror de las termitas que tañen disonanciasEn el canto apocalíptico de la Sibila del fin de los tiempos:¡Ignis æterna!Hordas rompen el capullo que las sepulta y trepan por tobillos, pantorrillas y muslosVan tras mis testículos raíz de antiguos cantares de gestaMiles de divisiones liliputienses ascienden por las corvas del Nuevo Gulliver¿No es su objetivo final rapiñar la pera madura de mis entrañas?¿La fruta de victorias y rendiciones, de armisticios y huida,silenciosa cómplice en la cuerda floja que flota sobre las fauces de los delirios?
Bajo el sopor del aleteo de luciérnagas enloquecidas por la lámpara del horrorViajo por el revés del tiempo y despliego las alas como Pájaro Cometa que eleva una niña de bata blanca y lentes claros.Cruzo océanos de piedra y canteras de seda y continentes de escombrosLas plumas son de Ícaro, las entrañas de Prometeo, los ojos reventados de Edipo.¿Dónde oculta el miedo sus dientecillos afilados?¿Dónde guarda la ansiedad su cofre del Tarot?La Justicia, los Amantes, el Colgado, la Torre, el Loco y la Sacerdotisa,La Estrella, el Hierofante, el Juicio, la Rueda de la fortuna y el Mago.¿Quién acudirá a echar las cartas sobre el mantel del abismo?
III. Alquimia
Cierro los ojos bajo el péndulo que me escruta salta furioso como magneto que esquiva la polaridad idéntica.Desde el bulbo a la intimidad, a mi ego, a la compasión, a mi voz, a la intuición color índigo, a la confianza en la Trascendencia. Y de nuevo desde el Principio como en un Principio.La maga que otros llamamos sacerdotisa y otros, RemediosSustenta la esfera de un hiloCon ternura de cocinera que alimenta la luna con papilla de estrellasCon delicadeza de bruja que ingresa el quetzal al SabbathCon virtuosismo de muchacha que tañe el organillo para que un hombre —como yo— se eleve en su vuelo mágicoHasta contemplar satisfecha que el Universo se detieneY que los huracanes invierten y ralentizan sus espirales hasta congelar los vientosY las frutas de la naturaleza muerta resucitan para orbitar en torno a un cirio.¿Adónde huyeron los miedos?¿Adónde buscaron refugio las termitas?¿Adónde volaron los espectros intimidados por la luz? Abro los ojos y puedo erguirme Escucho adámicas armonías que resuenan en las paredes del edénico tallerLa desnudez que me cubría deviene túnica sagrada casi traslúcida«Levántate y anda».
IV. Navegación
Ahora deambulo volátil rozando las aguas del insomnio Encaramado en un monociclo entre las nubesEn busca del reflejo que me ice del aturdimiento en que rodéAl profundo aljibe de los deseos más profanosY entre vigilias unas veloces visiones me visitan Que ya no sé si repeler o acogerBajo el yugo deontológico de la sin salidadel ángel y el terrenal de la maestra y su pupilo, de la diosa y el mortal.No me atrevo a confesar ni al confidente de mi ser interiorNi a que escape de la pluma a este papel Imágenes, obsesiones, delirios.Dos oráculos convergen como haces de luz en un prismaToda la sabiduría en un instante:La imposibilidad de expresar el Tao nombrándolo, yLiberación, hexagrama 40:Hsieh, trueno sobre agua.
Philip Potdevin
May 9, 2020
Los dilemas sociales que plantea Capital e ideología, A propósito de la reciente obra del economista francés Thomas Piketty
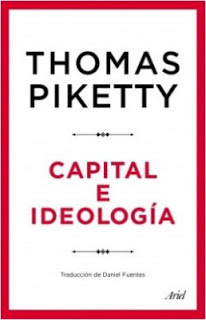
Cómo superar el capitalismo: un socialismo participativo que desacraliza la propiedad privada
por Philip Potdevin
La reciente publicación de Capital e ideología (Ariel, 2019) del economista francés Thomas Piketty –quien sorprendió años atrás con El capital en el siglo XXI–, ha generado remezones y reflexiones dentro de un amplio espectro de pensadores y economistas, entre otros, aquellos pertenecientes a la “izquierda brahmánica” que el propio Piketty se encarga de fustigar a través de las 1.230 páginas del texto. La pretensión principal en este nuevo ensayo es explicar las raíces, causas, métodos y prácticas que la desigualdad ha tenido a través de la historia y plantear de qué manera es posible superar el capitalismo actual y buscar formas de sociedad más igualitarias.
¿Cómo definir a Piketty y su pensamiento en un pincelazo? Es decir, ¿desde dónde nos habla? Podríamos comenzar por decir que, en esencia, es un socialdemócrataque quiere devolverle el buen nombre que la social democracia perdió tras el colapso del Estado de bienestar social a fines del siglo pasado. Por otra parte, es un federalista con una visión trasnacional de la democracia, basada en la construcción de normas de justicia socioeconómica a escala regional y mundial, que aboga por un socialismo participativo, con un Estado social ambicioso y con altos grados de progresividad fiscal. Por último, admitamos que Piketty es fundamentalmente un optimista, convencido de que es posible buscar una sociedad menos desigualitaria que la actual y que, insistimos, es posible superar el capitalismo actual. ¿Y qué entiende Piketty por socialdemocracia? Es un conjunto de prácticas institucionales políticas destinadas a proporcionar un encaje social del sistema de propiedad privada y del capitalismo.
Enfoque metodológico
Piketty es heredero de la escuela francesa de los Annales de Bloch y de Lefebre, pero también de Braudel con sus ambiciosos análisis de periodos de larga duración para vislumbrar cambios, continuidades, evoluciones y rupturas de la historia. Adicionalmente, Piketty usa el método del análisis comparativo, entre naciones, y sociedad, tomando datos y cifras de un amplio repositorio, la World Inequality Database. La obra se inicia con un extenso estudio de las sociedades ternarias o trifuncionales del medioevo, divididas en clérigos, nobles y pueblo llano y cómo este esquema ha permeado a través de la historia en las sociedades desigualitarias hasta el presente.
La esperanza de una coalición igualitaria
El autor parte de un supuesto fundamental: La desigualdad es ideológica, no es económica, política, ni social. Por tanto, hay que buscar la salida de la desigualdad en las mismas ideologías. En ese sentido, Piketty reconoce la ideología como positiva y constructiva, “un conjunto de ideas a priori plausibles y buscan el modo en que debería estructurarse una sociedad en lo económico, social y político”[i]. En otras palabras, la ideología es un intento de presentar respuestas a un conjunto de cuestiones extremadamente complejas y extensas. Por lo anterior, no es posible conseguir la unanimidad en las ideologías por la naturaleza de los temas que abordan; por ello, el conflicto y el desacuerdo le son inherentes.
Piketty defiende una trama que atraviesa su argumentación: para que una coalición igualitaria pueda volver a emerger algún día, se requiere de una redefinición radical en su base programática, ideológica e intelectual. Dicho en otras palabras, hay una luz. Es posible construir un relato, un horizonte igualitario de alcance universal, una nueva ideología de igualdad, de la propiedad social, de la educación, del conocimiento y del reparto del poder que sea más optimista con el ser humano.
Deuda foucaltiana. El orden del discurso
La desigualdad se ha mantenido a través de la historia mediante prácticas discriminatorias, a veces violentas, entre estratos sociales y orígenes étnico-religiosos. Un régimen desigualitario se caracteriza, según Piketty, por un conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas. Consecuente con su supuesto básico de la fuerza de las ideologías, el hilo conductor del libro es que las sociedades desigualitarias se han sostenido, preservado y perpetuado gracias al éxito de producir un relato predominante. Recordemos que Foucault, afirma la importancia del discurso:
"en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad"[ii].
El asunto es, para Piketty, de primer orden. Hay que tomarse en serio el papel que las ideologías y sus discursos respetivos han tenido en la historia. Es sobre las justificaciones históricas y actuales que la sociedad se ha dado a sí misma es que la desigualdad existe y es “normal”. Además este discurso predominante sostiene que no es necesario intervenir la desigualdad, que esta tiende a resolverse por sí misma. Sobre esta justificación, y mediante relatos, narrativas y explicaciones racionales, es que se ha construido el edificio de la civilización actual, sostiene Piketty. Adicionalmente, el relato dominante para explicar la desigualdad es de carácter propietarista, empresarial y meritocrático.
La sociedad actual parece decirnos: “La desigualdad de hoy es justa puesto que deriva de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad.” O también: “Siempre ha habido desigualdad y hoy estamos mucho mejor que hace siglos” o si no: “Todos obtenemos un beneficio espontáneo de la acumulación de riqueza de los más ricos, que son los más emprendedores, los que más lo merecen, y los más útiles (a la sociedad)”. Dicho de otra manera, el discurso desigualitario, ensalza a los ganadores y estigmatiza a los perdedores por su supuesta falta de mérito, talento y diligencia.
Es un discurso siempre esgrimido por las élites para justificar su posición. En similar sentido, la desigualdad ha aumentado a medida que la culpabilización de los pobres ha aumentado. Este es uno de los principales rasgos de la sociedad desigualitaria, culpar a los pobres de su condición. Lo que ha cambiado son los métodos para perpetuar la desigualdad. Al pasar los pobres de esclavos y siervos a súbditos, se hizo necesario dominarlos por otros medios, básicamente a través del discurso y el argumento del mérito.
Es explicable entonces, que cada régimen desigualitario repose sobre su propia teoría de la justicia. Desde esas perspectiva las desigualdades no solo deben justificarse por parte de quien está en el extremo acumulacionista, sino que estas desigualdades deben ser plausibles y dar coherencia a la organización social y política ideal.
Discurso identitario vs discurso clasista.
Piketty hace una aguda observación de lo que llama el social-nativismo o la trampa identitaria poscolonial[iii] de cómo las élites desigualitarias han logrado cambiar la marea para desincentivar la teoría y las argumentaciones que derivan de la lucha de clases. Esta ha sido relegada como un arcaísmo que corresponde a remotas épocas de consignas de los defensores de las sociedades igualitarias. A partir de la década de 1980-1990, el discurso se ha centrado con mayor énfasis, no en las diferencias de clase –como si estas hubieran desparecido milagrosamente– sino en el tema identitario que abarca argumentos nacionalistas, étnicos y religiosos. En otras palabras, con el fin de socavar la conciencia de clase, las élites han desplazado el punto de atención hacia lo identitario, y con ello, logran, casi de manera paradójica, cautivar la atención y los votos de las clases populares que se dejan llevar por la seducción identitaria con el efecto de situar en segundo plano la desigualdad.
El discurso desigualitario en la educación
Pero el discurso desigualitario abarca mucho más. Toca, de manera principal, la educación. El autor demuestra la forma cómo hay mecanismos de legitimación del sistema de enseñanza superior, bajo la apariencia de “dones” y “méritos” que se perpetúan en privilegios sociales porque los grupos desfavorecidos no disponen de los códigos culturales y las claves que permiten alcanzar el reconocimiento. Es, en pocas palabras, una dominación cultural simbólica. Por dar un ejemplo, un joven talentoso no logra acceder a la educación superior de primer nivel por cuanto desconoce del sistema de códigos simbólicos necesarios para ingresar a los círculos cerrados de una élite que monopoliza los mejores centros educativos.
Piketty sostiene que el asunto de la desigualdad educativa es una de los principales causas para el colapso de la coalición socialdemócrata de fines del siglo pasado. Estos partidos, con frecuencia en el poder, no consiguieron revocar el discurso desigualitario ni generar transformaciones profundas en los sistemas educativos. Por contraste, la conclusión es evidente: es el combate por la igualdad y la educación lo que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no, como pueden sostener algunos, la sacralización de la propiedad privada y la desigualdad.
El discurso meritocrático
Por otra parte, la actual ideología meritocrática va de la mano de un discurso de exaltación empresarial y de admiración por los multimillonarios. El discurso imperante es que aquellos que ascienden, progresan y llegan a la cima es porque poseen los méritos, talentos y capacidades necesarias y, por ello, son “premiados” –dentro de una ética de corte protestante bastante análoga a la descrita por Weber– por una sociedad basada en el éxito, el esfuerzo y el sacrificio personal. Como si no fuera suficiente, el discurso meritocrático y empresarial se usa como arma, un argumento de los ganadores del sistema actual y en contra y estigmatización de los perdedores.
La década de 1980-1990: Punto de inflexión o ruptura
Piketty demuestra, a través de series históricas y económicas, cómo la década de 1980 a 1990 marcó un punto de quiebre en los sistemas del Estado de bienestar social que había logrado avances significativos entre 1950 y 1980. Tras la caída del muro de Berlín y del régimen soviético se dio paso a un hipercapitalismo con fuerte tendencia desigualitaria y, en consecuencia, acompañado o sustentado por un relato hiperdesigualitario.
No es extraño entonces que siempre haya existido una subestimación, por parte de los gobernantes y dirigentes de los problemas ligados a la desigualdad. Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, y en especial a partir de la crisis del 2008-2009, cualquier argumento a favor de la desigualdad se ha convertido en un relato frágil. Es en los tiempos actuales cuando quizás más se ha visto la relevancia de discusiones propositivas para reversar de manera efectiva la desigualdad en el mundo. La obra de Piketty es una contribución en esta dirección.
Otro aspecto importante para Piketty es el relativo a las fronteras. El autor logra demostrar, al efectuar un análisis transnacional, de qué manera se pone en evidencia el relato desigualitario. No es un asunto al interior de fronteras sino que al contrario, las trasciende dado que hoy todas las naciones están estrechamente entrelazadas.
Edad de oro de la social democracia
Si el período de 1950-1980 fue un periodo igualitario, al menos en Europa, ¿cuáles son las razones de su fracaso? Piketty encuentra tres razones: los intentos de instaurar nuevas formas de reparto de poder y de propiedad social en las empresas quedó reducido a casos específicos en Alemania y Suecia; segundo, la socialdemocracia no logró ni ha logrado abordar con eficacia la necesidad de igualdad en el acceso a la información y al conocimiento y, tercero, los límites del pensamiento socialdemócrata sobre fiscalidad y específicamente sobre fiscalidad progresiva impidieron una transformación profunda y duradera en Europa, y por añadidura, en el resto del mundo. Se necesita sentar las bases de nuevas formas federales transnacionales de soberanía compartida y de justicia social y fiscal.
Hacia una propuesta igualitaria en siglo XXI
Después de la década de 1980-1990, Piketty demuestra prolijamente, mediante gráficos y series, cómo el mundo ha regresado a altísimos niveles de desigualdad con concentración de riqueza en el decil superior y disminución significativa del porcentaje que recibe el 50 por ciento de la población más pobre.
A la vez, mediante el enfoque de larga duración, logra demostrar cómo, al final de toda sociedad propietarista, se dan transformaciones políticas e ideológicas debido a profundas reflexiones y debates en tres frentes: la justicia social, la fiscalidad progresiva y la redistribución de rentas y de la propiedad. Pero Piketty no cae en la ingenuidad, es consciente de que las grandes transformaciones políticas y sociales se dan no solo a partir de la teoría. De allí se desprende que el autor de Capital e ideología encuentre un cruce entre esta evolución intelectual y una serie de crisis políticas, financieras y militares.
Para decirlo de una vez, lo que Piketty propone es una sociedad justa que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible: educación, salud, derecho al voto, participación plena en todas las formas de la vida. En esa línea, prefiere un socialismo participativo para alejarse de todo socialismo estatal hipercentralizado estilo soviético. La manera de superar el capitalismo actual, con su desacralización de la propiedad privada y establecer un sistema con tres tipos de propiedad: la propiedad pública, es decir aquella encabeza del Estado y de las entidades administrativas y territoriales, la propiedad social (aquella donde existe una cogestión efectiva de los trabajadores en las empresas, como sucede en Suecia y Alemania, y, por último, lo que él llama la propiedad temporal.
¿Qué es esta última? Se trata de un sistema en que los propietarios privados más ricos deben devolver cada año a la sociedad una parte de lo que poseen con la finalidad de facilitar la circulación de bienes y una menor concentración de la propiedad privada y del poder económico. Esto se consigue a través de un impuesto progresivo sobre el patrimonio que permita financiar una dotación universal de capitaldestinada a cada joven adulto. La propiedad temporal facilita que la propiedad privada circule y evita que la concentración excesiva de la misma se perpetúe. Para Piketty, repetimos, es posible superar el capitalismo actual mediante una combinación de estas tres formas de propiedad.
Dilemas sociales que se plantean
Es imposible resumir en tan poco espacio la magnitud y extensión de esta obra. Basta decir que al final de la lectura quedan interrogantes abiertos. Preguntas que se convierten en dilemas sociales nada fáciles de resolver y para las que ni el mismo Piketty ofrece respuestas claras y únicas. Él mismo confiesa que sus propuestas son provisionales, sujetas a la deliberación constructiva y propositiva.
El principal dilema que se desprende de Capitalismo e ideología es ¿cómo desmontar el discurso desigualitario/meritocrático? Si esto se logra se habrá ganado un buen trecho en el camino hacia el socialismo participativo. El segundo es lo que Piketty llama el miedo al vacío, o abrir la Caja de Pandora al entrar en un tema tan complejo y espinoso donde no son fáciles las respuestas satisfactorias y duraderas. En otras palabras, muchos piensan que sería demasiado arriesgado poner en entredicho el sistema actual, y casi que de manera paradójica, habría que agradecer que existen los Bezzos, los Gates, y los Zuckenberg, pues gracias a ellos la sociedad progresa.
Por otra parte, sigue siendo necesario para la socialdemocracia superar el efecto de la caída del comunismo y de cierta manera “el complejo de culpa” que aqueja hoy al pensamiento crítico que no ha conseguido articular una alternativa clara y convincente para las grandes mayorías. Y por último, cómo lograr consensos para que esa coalición igualitaria, aquella llamada a superar el capitalismo, tome la suficiente fuerza y se imponga frente al discurso desigualitario. Para ello, entre otras cosas, será necesario trascender las limitaciones de pensar mediante fronteras. Todo esto encarna un desafío de persuasión a elites, políticos, gobernantes y electores. No es necesario esperar a que ocurran grandes cataclismos –como la Gran Depresión del treinta o las guerras mundiales– para aspirar a sociedades menos desigualitarias, sería demasiado absurdo y de tono muy conservador. Piketty, casi que de manera socarrona, dice: “Lo ideal sería que el retorno a la progresividad fiscal y el desarrollo del impuesto a la propiedad privada se llevaran a cabo en el marco de una gran cooperación internacional. La mejor solución consistiría en un registro financiero público capaz de permitir a los Estados y a las administraciones fiscales intercambiar toda la información necesaria sobre los titulares de los activos financieras…”. Pero antes ha admitido que las grandes transformaciones sociales y económicas no se dan a partir de los libros y las recomendaciones de expertos sino de los grandes movimientos sociales… Por tanto, sí hay esperanza de que podamos vivir en una sociedad más igualitaria.
*Escritor. Miembro del co
[i]Piketty, T., Capital e ideología, Ariel, 2019, Bogotá, p. 14
[ii]Foucault, M.. El orden del discurso. México: Tusquets, 2013. p. 14
[iii]Piketty, p. 1024 y ss.




