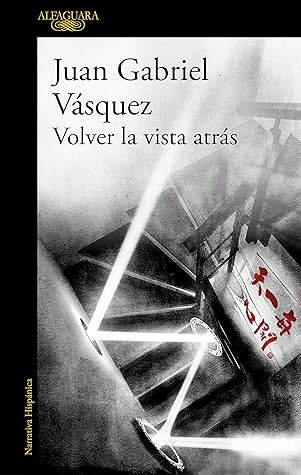Las escuelas de cine de Pekín habían cerrado en los primeros días de la Revolución Cultural, y nadie veía la posibilidad de que volvieran a abrir. No sólo estaban cerradas, sino malditas: su reputación había quedado fatalmente ligada a la de Jian Qing, la esposa de Mao, una mujer ambiciosa, actriz mediocre de otros tiempos, que había acumulado un poder enorme durante la Revolución y lo había aprovechado a conciencia para aplastar cualquier manifestación cultural que no fuera una celebración de las ideas maoístas.
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.