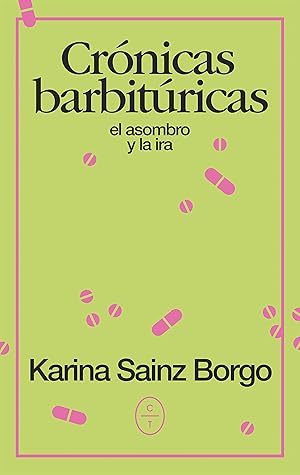More on this book
Kindle Notes & Highlights
una tierra que expulsa y carboniza a quienes viven en ella y a quienes la sobreviven.
un país en trance de morir.
Pasar por el tamiz del teclado todo cuanto ocurriese en mi vida de recién emigrada.
la literatura como automedicación.
Este libro es la farmacopea de mí misma y de los lugares que me expulsaron y acogieron. Es la receta médica del que escribe para empujar la pastilla del desencanto.
En España todo es mediterráneo: aparenta el orden y la dulzura. Está tocado por una diferencia en la escala Celsius: unos
grados por encima del nórdico vegetativo y otros por debajo del arrebato criollo que aún me recorre los huesos. Todo se aloja en la franja climática de una curvatura, una informalidad —una que con el paso de los años aprendería a amar desaforada y locamente—. Esa forma que tienen los españoles de hacer estallar algunos asuntos con belleza y brusquedad.
que en el lugar del que provengo la ciudadanía es una escena del crimen. Dejamos que llueva para borrar el camino de vuelta o limpiar la sangre de la calzada. Hay impunidad en mi lluvia. No nos resguardamos, porque ya estamos muertos. O a punto de morir.
La ciudad en la que ahora vivo, aunque todo luzca simétrico, está recubierta por una capa no del todo uniforme. Aparecen, como escamas, rastros de una Edad Media ciudadana que toma por asalto las aceras y vagones, mostradores y escaparates, una vida y la siguiente.
Se vivía como Dios, pero nadie parecía satisfecho…
Hay una paz que solo incumbe a la gente muerta. Los sobrevivientes administran el privilegio que pierden los difuntos. Ahora alguien recuerda por ellos, ordena el tiempo según les parece y distribuye la historia como peones alrededor de una partida de ajedrez.
El pasado: esa cosa que amarillea, como los días de Miguel Hernández. El problema no es lo que se recuerda, sino la autoridad de quien lo hace.
Es difícil caminar entre mujeres tristes. Nunca se sabe si uno encabeza la marcha o huye de ellas. A veces es mejor no preguntarse quién lleva la delantera. Mucho menos en Madrid, tan poco propensa a la mala educación sentimental.
existen mujeres tristes cual amasijos de botones y amuletos.
redención; y eso que entonces no existían las pantallas táctiles. Para entretenerse había que resignarse al parloteo de toda la vida.
los almacenes de El Corte Inglés trabajaban solo un domingo al mes. El primer domingo de cada enero, marzo o septiembre, ocurría la alquimia feriada, la compulsión química y perfecta de cada barrio. Los escaparates se encendían y los maniquíes recuperaban su dignidad de seres sin cabeza. La calle bullía cual efecto contagio.
La soledad de los escaparates, como la amabilidad de los extraños para Blanche Dubois, se desplegaba como un tranvía llamado deseo que jamás conducía a ninguna parte.
Y quienes me hablan dicen cosas terribles. Lo hacen para que no vuelva. Para que desista de la sola idea de regresar. Todos han dejado de esperar algo. Lo que queda por hacer cabe en dos maletas.
En una sala de espera de un banco alemán en el número 18 del Paseo de la Castellana de Madrid se abre ese boquete personal que no me gusta tocar cuando trabajo. Sí, soy venezolana.
La afirmación no me da ganas de reír, pero sonrío por acto reflejo: para defenderme de Chávez, los Roques, el petróleo, las mises y Canaima.
¿Qué extraño…? Los colores. El verde del Ávila, el azul del cielo en la autopista, el amarillo de la tarde y el rojo de las cayenas en el jardín. Extraño el sucio, el desorden, el guacal de sandías cortadas por la mitad, las guayabas siempre podridas. Extraño lo que aborrezco, lo que ahora está lejos. Y aunque solo me limito a decir colores —los colores—, algo estalla en mi mente, un mango maduro, una parchita estropeada. Algo estalla contra la acera, contra la cabeza de alguien. Bang, bang, bang.
«Se ve que estas montañas son los hombros de América. Aquí sucede algo, nace o se ha muerto algo...» Rafael Alberti. Costas de Venezuela
Las piñatas son la gragea del alegre maltratador, el proyecto del juez y delincuente que seremos.
Del mismo lugar del que venía yo, ese sitio donde nadie te pide que seas un pez para venir del mar.
«Todos juntos solo somos en la última mitad de siglo un solo dolor. Es nuestro estado espiritual». Con esa frase recibió Thomas Bernhard (1931-1989) el Premio de Literatura de Bremen.
al mayor encuentro político que puede tener un ser vivo: el del volumen que ocupa su soledad en el espacio.
todos llevamos en nuestro interior una versión elefantiásica, una talla de nosotros mismos que no cabe en ningún lugar. Todos habitamos la cacharrería, ese lugar donde nos da por pegar una carrerilla salvaje; echamos a correr como bestias que han olvidado lo que son.
«El miedo a los bárbaros es lo que amenaza con convertirnos en bárbaros»