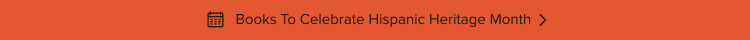Por las mañanas nos escabullíamos riendo al sótano de la casa Clairmont, que tenía las paredes forradas de botellas de vino y enciclopedias. Allí nos besábamos y nos maravillábamos de la existencia del otro, saboreando nuestro secreto y nuestra dicha.
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.