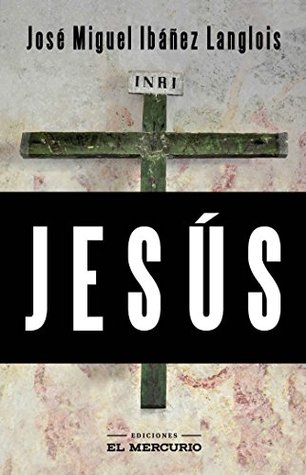El escenario era ahora otro: Jesús y la pecadora quedaron frente a frente, en completo silencio. La mujer miró con inmensa gratitud al hombre que le había salvado la vida, pero sintió en cambio un temor nuevo y distinto, no ya físico sino moral, y quizá no menos intenso: que este hombre, el único sin pecado, el único purísimo, pudiera ser, él sí, su juez... ¿implacable? Pero le bastó mirarlo para saber que no lo sería.
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.