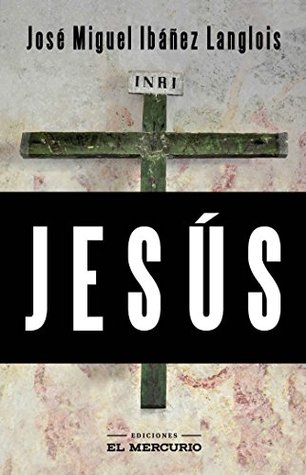Kindle Notes & Highlights
Si en alguna parte del mundo está el auxilio de los necesitados, el refugio de los afligidos, la fortaleza de los débiles, el perdón de los pecadores, ese es solo y enteramente Jesús de Nazaret.
Los primeros teólogos cristianos, sus contemporáneos, le argumentaban así: si Jesús no hubiera sido un hombre, de carne y hueso como nosotros, no nos habría salvado realmente en la cruz, donde derramó sangre verdadera: todo habría sido solamente una especie de teatro de espíritus puros, que no habría rozado nuestra existencia carnal.
Ya mencioné esta sentencia de Cristo, que a través de los siglos sigue resonando en el mundo, a propósito de su sabiduría y su estilo de pensamiento. Podemos apreciar ahora su altísimo significado: solo un hombre sin pecado puede condenar, no ya legal sino moralmente, al pecador. Y ese hombre es solo Jesús.
El escenario era ahora otro: Jesús y la pecadora quedaron frente a frente, en completo silencio. La mujer miró con inmensa gratitud al hombre que le había salvado la vida, pero sintió en cambio un temor nuevo y distinto, no ya físico sino moral, y quizá no menos intenso: que este hombre, el único sin pecado, el único purísimo, pudiera ser, él sí, su juez... ¿implacable? Pero le bastó mirarlo para saber que no lo sería.