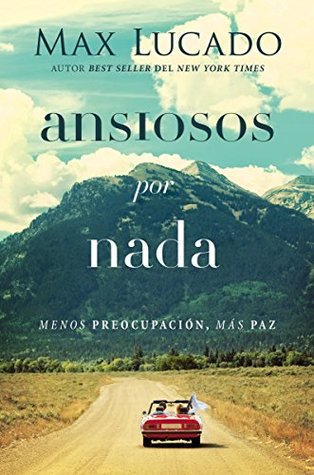Pablo le entregó su culpa a Jesús. Punto. No la adormeció, ni la escondió, ni la negó, ni la enterró, ni la castigó. Simplemente la rindió ante Jesús. Como resultado, pudo escribir: «No pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús» (Filipenses 3.13, 14 NVI).
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.