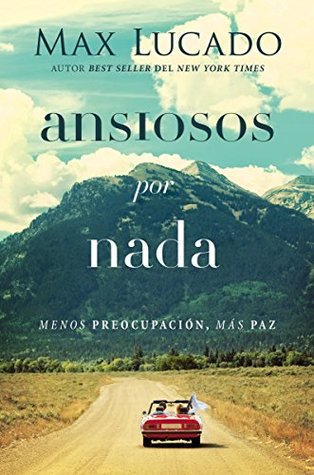La culpa succiona la vida de nuestra alma. La gracia la restaura. El apóstol Pablo se aferró a esta gracia. En la misma medida que creía en la soberanía de Dios, también dependía de su misericordia. Nadie tenía más razones que Pablo para sentir el peso de la culpa. Él había orquestado la muerte de muchos cristianos. Era la versión antigua de un terrorista: arrestaba a los creyentes y luego derramaba su sangre. «[Pablo] perseguía a la iglesia, y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel» (Hechos 8.3 DHH).
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.