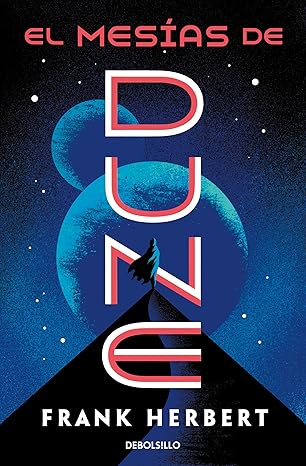Existe un límite a la fuerza que hasta los más poderosos pueden aplicar sin destruirse a sí mismos. Calcular dicho límite es el auténtico arte de gobernar. El mal uso del poder es un pecado fatal. La ley no puede ser un instrumento de venganza, nunca un rehén y tampoco un refugio contra los mártires que ha creado. Uno no puede amenazar a un individuo y librarse de las consecuencias.
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.