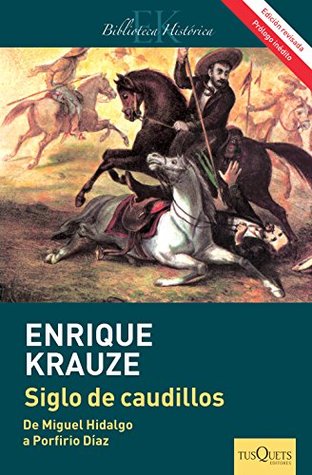El tlatoani (o emperador) azteca era, si no un dios, sí una encarnación divina ante la cual los hombres no tenían siquiera el derecho de alzar la mirada. Verlo cara a cara conducía a la muerte. Tal temor y temblor ante el uno pasaron intactos a la época colonial transferidos a conquistadores, encomenderos, «caciques» o «mandones» –como se les llamaba–, virreyes y hacendados.
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.