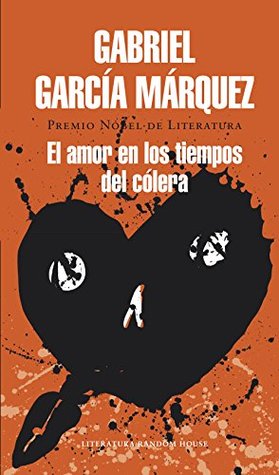More on this book
Community
Kindle Notes & Highlights
—Anoche, cuando lo dejé solo, ya no era de este mundo —dijo ella.
—Recuérdame con una rosa —le dijo.
Hasta los cincuenta años no había sido consciente del tamaño y el peso y el estado de sus vísceras. Poco a poco, mientras yacía con los ojos cerrados después de la siesta diaria, había ido sintiéndolas dentro, una a una, sintiendo hasta la forma de su corazón insomne, su hígado misterioso, su páncreas hermético, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejas eran menores que él, y que había terminado por ser el único sobreviviente de los legendarios retratos de grupo de su generación.
Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez.
Alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morirse sin ella, y la miró por última vez para siempre jamás con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: —Sólo Dios sabe cuánto te quise.
La estremeció un pensamiento vago: «La gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas».
Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera.
—Contéstale que sí —le dijo—. Aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no.
no encontró nada que le pareciera digno de sus nostalgias. Derrotado, volvió la cabeza para que no lo viera su madre, y se soltó a llorar en silencio.
Fue habituándose poco a poco a los bochornos de octubre, a los olores excesivos, a los juicios prematuros de sus amigos, al mañana veremos, doctor, no se preocupe, hasta que terminó por rendirse a los hechizos de la costumbre. No tardó en concebir una justificación fácil para su abandono. Aquél era su mundo, se dijo, el mundo triste y opresivo que Dios le había deparado, y a él se debía.
—Es feo y triste —le dijo a Fermina Daza—, pero es todo amor.
más bien sonriente, pero con todo el corazón. —¡Qué puta eres! —dijo.
le consiguió el puesto de telegrafista en la Villa de Leyva,
ajena pero viva, porque no le era posible imaginarse el mundo sin ella.
y siempre fue sin pretensiones de amar ni ser amada, aunque siempre con la esperanza de encontrar algo que fuera como el amor, pero sin los problemas del amor.
—Te adoro porque me volviste puta.
Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral si contribuye a perpetuar el amor.
El tío estaba resentido con él por la manera como malbarató el buen empleo de telegrafista en la Villa de Leyva, pero se dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos.
se dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos.
—Rico no —dijo—: soy un pobre con plata, que no es lo mismo.
Sin embargo, Florentino Ariza descubrió ese parecido muchos años después, mientras se peinaba frente al espejo, y sólo entonces había comprendido que un hombre sabe cuándo empieza a envejecer porque empieza a parecerse a su padre.
—Eran para un amor que se lo llevó el carajo —le dijo.
y Sara Noriega lo tranquilizó con el argumento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos era amor.
También para ella pasaban los años. Su naturaleza feraz se marchitaba sin gloria, su amor se demoraba en sollozos, y sus párpados empezaban a mostrar la sombra de las viejas amarguras. Era una flor de ayer.
En el ocio reparador de la soledad, en cambio, las viudas descubrían que la forma honrada de vivir era a merced del cuerpo, comiendo sólo por hambre, amando sin mentir, durmiendo sin tener que fingirse dormidas para escapar a la indecencia del amor oficial, dueñas por fin del derecho a una cama entera para ellas solas en la que nadie les disputaba la mitad de su sábana, la mitad de su aire de respirar, la mitad de su noche, hasta que el cuerpo se saciaba de soñar con sus sueños propios, y despertaba solo.
En el curso de los años ambos llegaron por distintos caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro modo: nada en este mundo era más difícil que el amor.
la vio comer, la vio probar apenas el vino, la vio bromear con el cuarto don Sancho de la estirpe, vivió con ella un instante de su vida desde su mesa solitaria, y durante más de una hora se paseó sin ser visto en el recinto vedado de su intimidad.
«El corazón tiene más cuartos que un hotel de putas». Estaba bañado en lágrimas por el dolor de los adioses.
Alguna vez él le había dicho algo que ella no podía concebir: los amputados sienten dolores, calambres, cosquillas, en la pierna que ya no tienen. Así se sentía ella sin él, sintiéndolo estar donde ya no estaba.
y muy pronto se dio cuenta de que el deseo de olvidarlo era el más fuerte estímulo para recordarlo.
No se daba cuenta, en las nebulosas de su nueva ilusión, de que las mujeres pueden volverse adultos en tres días,
«Recuerda siempre que lo más importante de un buen matrimonio no es la felicidad sino la estabilidad».
«No creo en Dios, pero le tengo miedo».
—Antes nos tuteábamos —dijo. Era una palabra prohibida: antes.
—Todo ha cambiado en el mundo —dijo ella. —Yo no —dijo él—. ¿Y usted?
Los papeles se invirtieron. Entonces fue ella la que trató de darle ánimos nuevos para ver el futuro, con una frase que él, en su prisa atolondrada, no supo descifrar: Deja que el tiempo pase y ya veremos lo que trae. Pues nunca fue tan buen alumno como ella.
La memoria del pasado no redimía el futuro, como él se empeñaba en creer. Al contrario: fortalecía la convicción que Fermina Daza tuvo siempre de que aquel alboroto febril de los veinte años había sido cualquier cosa muy noble y muy bella, pero no fue amor.
—El amor es ridículo a nuestra edad —le gritó—, pero a la edad de ellos es una cochinada.
«Hace un siglo me cagaron la vida con ese pobre hombre porque éramos demasiado jóvenes, y ahora nos lo quieren repetir porque somos demasiado viejos». Encendió un cigarrillo con la colilla del otro, y acabó de sacarse el veneno que le carcomía las entrañas. —Que se vayan a la mierda —dijo—. Si alguna ventaja tenemos las viudas, es que ya no nos queda nadie que nos mande.
y Florentino Ariza supo en ese momento que también a ella le había llegado la hora de preguntarse con dignidad, con grandeza, con unos deseos incontenibles de vivir, qué hacer con el amor que se le había quedado sin dueño.
«Es increíble cómo se puede ser tan feliz durante tantos años, en medio de tantas peloteras, de tantas vainas, carajo, sin saber en realidad si eso es amor o no».
y se acabaron los manatíes maternales, se acabaron los loros, los micos, los pueblos: se acabó todo.
Transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldados por la vida, más allá de las trampas de la pasión, más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños: más allá del amor. Pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte.
lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.
—¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? —le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches. —Toda la vida —dijo.