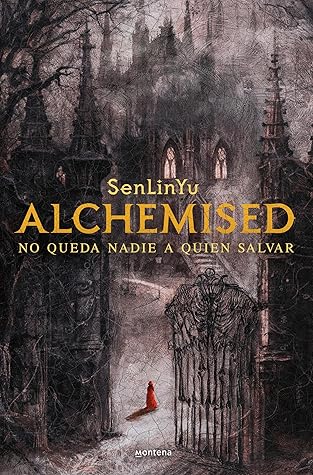Siempre empezaba tocándole la palma de las manos, con cuidado de no doblarle las muñecas o moverle los grilletes, y, luego, iba subiendo hasta alcanzar la punta de cada dedo, nudillo a nudillo. Los masajes hacían que le temblaran menos las manos, así que no opuso resistencia, pero se convenció a sí misma de que no era algo que le resultara agradable.
Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.